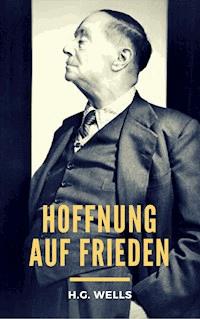Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: World Classics
- Sprache: Spanisch
Dos científicos despistados, Redwood y Bensington, con una misión en común: encontrar el alimento perfecto, la "Heracleoforbia", que aumenta el tamaño de las criaturas que lo ingieren. Así nos encontramos con un escenario en que los pollos se vuelven tan grandes que se comen a los gatos, las ratas y avispas gigantes a los humanos, las plantas venenosas crecen tanto que resultan letales… Como consecuencia, los bebés a los que acaba llegando este alimento se convierten en criaturas gigantes que se enfrentarán en una lucha a los "pequeños" humanos. El conflicto está servido, y su desenlace es incierto, aunque probablemente trágico en cualquier caso. Son historias entrelazadas a lo largo de los continentes y los siglos, con cambios de tono (la primera parte podría ser el escenario de una película de terror, cuando las ratas salen a aterrorizar a los pueblerinos de la campiña inglesa, la segunda tiene un tono de fábula con una crítica despiadada a la sociedad inglesa del momento, mientras la tercera ocurre veinte años después con los cambios que ha traído este invento). Una vez más Wells demostró ser un visionario que ya a principios del siglo XX se adelantaba al conflicto ético y moral que en nuestros días, más de cien años después, está suscitando el debate sobre la modificación genética o los alimentos transgénicos. Y nos deja su habitual invitación a la reflexión acerca de la ética en los avances científicos y la moraleja: el hombre no debería jugar a ser Dios, ya que por muy noble que sea el propósito, la ejecución siempre es llevada a cabo por hombres que tienen los defectos propios de la especie humana y por tanto el resultado puede ser catastrófico. Adaptada al cine en 1976 por Bert L. Gordon, el resultado fue una película de serie B más bien mediocre que además prescindía de la parte más importante del relato y se centraba en un discurso ecologista característico de la época.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 407
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
H. G. Wells
El alimento de los dioses
Saga
El alimento de los dioses
Original title: The Food of the Gods and How It Came to Earth
Original language: English
Copyright © 1904, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726672602
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
LIBRO PRIMERO
LA ALBORADA DEL ALIMENTO
CAPÍTULO I
EL DESCUBRIMIENTO DEL ALIMENTO
I
Hacia mediados del siglo XIX empezó a abundar en este extraño mundo nuestro cierta clase de hombres, hombres tendientes en su mayor parte, a envejecer prematuramente, a los que se denominó, y muy adecuadamente por cierto, aunque a ellos no les guste el término, «científicos». Les desagrada tanto esa palabra, que en las columnas de Nature, que fue ya desde el principio su revista más distintiva y característica, ha quedado cuidadosamente excluida, como si fuera... aquella otra palabra que constituye la base del mal gusto en este país. Pero el gran público y su Prensa lo saben mejor que nadie, y como «científicos» quedan, ya que cuando de algún modo salen a la luz pública lo menos que se les llama es «distinguidos científicos», y «científicos eminentes», y «famosos científicos».
Y tal calificación merecieron por cierto tanto el señor Bensington como el profesor Redwood, aún mucho antes de dar con el maravilloso descubrimiento que relata esta historia. El señor Bensington era miembro de la Royal Society y expresidente de la Chemical Society.
Redwood era profesor de Fisiología en el Bond Street College de la Universidad de Londres, y había sido groseramente calumniado por los antiviviseccionistas en diversas ocasiones. Ambos habían disfrutado en vida de la distinción académica, ya desde su juventud.
Tenían, como es natural, un aspecto poco distinguido, como es corriente en los verdaderos científicos. Cualquier actor dramático tiene modales más distinguidos que todos los miembros de la Royal Society. El señor Bensigton era de corta estatura y calvo, muy calvo, y además algo encorvado. Llevaba lentes con montura de oro y botas de lona con numerosos cortes a causa de sus callos. El profesor Redwood era de aspecto vulgar y ordinario. Hasta que tuvieron la suerte de dar con el Alimento de los Dioses (como debo persistir en llamarlo) llevaron ambos una vida de eminente y estudiosa oscuridad que es difícil poder encontrar algo que pueda llamar la atención del lector.
El señor Bensington había ganado las espuelas de caballero (que se avenían mal con sus botas de lona agujereadas) con sus espléndidas investigaciones sobre «los alcaloides de mayor toxicidad», y el profesor Redwood había alcanzado la eminencia, ¡no me acuerdo cómo ni por qué! Lo que sé es que era muy famoso, y eso es todo. Me parece que en este caso debió su fama a una obra muy voluminosa sobre los Tiempos de Reacción, con numerosas láminas de gráficas esfigmográficas (escribo esto sujeto a ulterior corrección), y valorada por una admirable y nueva terminología.
El público en general pudo ver en pocas ocasiones, o en ninguna, a estos dos caballeros. A veces, en ciertos lugares, tales como en la Royal Institution, o en la Society of Arts, el público pudo, hasta cierto punto, ver a Bensington, o, al menos, su sonrosada calvicie, y algunas veces hasta su cuello y su chaqueta, y pudo oír fragmentos de alguna conferencia suya que él se imaginaba estar leyendo de una manera comprensible. En una ocasión, me acuerdo —era un mediodía del pasado ya desvanecido— la British Association estaba aún en Dover, discutiendo sobre la sección C o D u otra letra parecida, en cierta taberna que había tomado como sede, y yo, siguiendo a dos señoras de aspecto serio y cargadas de paquetes, por simple curiosidad me metí por una puerta sobre la cual se leía «Billares» y «Truco» y me encontré sumido en una escandalosa oscuridad, interrumpida sólo por el círculo de luz de una linterna mágica, en el que se veían los trazos de Redwood. Me quedé contemplando el lento pasar de las gráficas sobre el círculo luminoso, y escuché una voz, no recuerdo lo que decía, que supuse era la voz del profesor Redwood. Se escuchaba un siseo producido por la linterna, mezclado con otros ruidos que hicieron me quedara allí por simple curiosidad, hasta que inesperadamente se encendieron las luces. Y no fue hasta entonces que advertí que aquellos ruidos eran debidos a la masticación de panecillos, sandwiches y otras golosinas que los miembros de la British Association devoraban allí al amparo de la oscuridad.
Recuerdo que Redwood siguió hablando todo el tiempo que las luces permanecieron encendidas, señalando el sitio donde su diagrama debió haberse hecho visible en la pantalla... y así continuó, tan pronto como se restableció la oscuridad. Lo recuerdo como un hombre de tipo ordinario, moreno, algo nervioso, con ese aire de los hombres preocupados por algo ajeno al asunto que tratan, y que actúan siempre por un extraño sentimiento del deber.
También oí a Bensington una vez —en los viejos tiempos— en una conferencia educativa en Bloomsbury. Como la mayoría de los químicos y botánicos eminentes, Bensington era muy autoritario en las cuestiones de educación —estoy seguro de que se habría horrorizado de haber asistido a una clase de media hora en uno cualquiera de los colegios corrientes— y por lo que recuerdo se proponía mejorar el método heurístico del profesor Armstrong, de tal modo que, a costa de unos cuantos aparatos de un valor de tres a cuatrocientas libras esterlinas, con el abandono total de todo otro estudio y la atención constante de un maestro excepcionalmente dotado, un niño corriente, ni muy inteligente ni demasiado tonto, podría llegar a aprender, en el curso de diez o doce años, tanta química como se puede aprender en uno de esos desprestigiados libros de texto de un chelín que entonces eran tan corrientes...
Por lo que llevo dicho habrán comprendido que, aparte de su ciencia, ambos no eran más que unas personas vulgares. O, en todo caso, seres corrientes y poco prácticos. Y eso es precisamente lo que son los «científicos», como clase en todo el mundo. Lo que hay de notable en ellos constituye una molestia para sus compañeros colegas y un misterio para el público en general, y lo que no lo es, resulta evidente.
No hay ninguna duda referente a lo que no es notable en ellos, ya que no hay raza humana que se distinga tanto por sus obvias pequeñeces. Viven en un mundo mezquino de relaciones humanas; sus investigaciones requieren una atención infinita y una reclusión casi monástica, y lo que resta no es gran cosa. Cuando vemos a cualquiera de estos pequeños descubridores de grandes descubrimientos, de aspecto estrambótico, aire tímido, desgarbado, de cabeza cana, ridículamente adornado con la ancha cinta de alguna orden de caballería, ofreciendo una recepción a sus colegas, o leyendo los angustiosos párrafos de Nature ante «el menosprecio de la ciencia» cuando el ángel de los premios ha pasado de largo por la Royal Society, o por último escuchar cómo un infatigable liquenólogo comenta la obra de otro infatigable liquenólogo, son cosas que nos obligan a advertir la fuerza de la invariable pequeñez de los hombres.
¡Y, con todo, los escollos de la ciencia que estos minúsculos «científicos» han construido y están todavía construyendo es algo maravilloso, portentoso, lleno de misteriosas promesas aún informes para el potente futuro del hombre! ¡Parece como si no se dieran cuenta de las cosas que están haciendo! No existe duda de que tiempo atrás, hasta Bensington, cuando sintió aquella vocación, cuando consagró su existencia a los alcaloides y compuestos similares, tuvo un destello de la visión... o algo más que un destello. Sin semejante inspiración para alcanzar las glorias y posiciones que únicamente como «científico» pueden esperarse, ¿qué joven consagraría su vida a semejante obra, tal como lo hacen en realidad los jóvenes? No; todos ellos deben haber visto la gloria, tienen que haber tenido su visión, pero de tan cerca que los ha cegado. El esplendor los ha cegado, piadosamente, de modo que durante todo el resto de la vida puedan sostener las luces del conocimiento con tanta facilidad para que nosotros las podamos ver. Tal vez esto explique aquella sombra de preocupación en Redwood —ahora no puede haber la menor duda de ello—, ya que él era distinto a todos sus colegas, puesto que conservaba en los ojos algo de esa visión.
II
El nombre de Alimento de los Dioses con el que yo califico a esa sustancia que fabricaron entre los dos, Bensington y Redwood no es exagerado, teniendo en cuenta ahora todo lo que ya lleva hecho y todo lo que con toda seguridad va a hacer. Pero a Bensington se le habría ocurrido tanto llamarla así como salir de su piso de la calle Sloane ataviado con un manto de grana real y ceñidas las sienes con una corona de laurel.
La frase fue un simple grito de asombro. Fue él, quien en su entusiasmo, y durante una hora o más siguió repitiéndola sin parar. Después se dio cuenta de que se estaba comportando de un modo absurdo. Cuando se puso a pensar en lo que se le ofrecía a la vista, un panorama, como si dijéramos, de enormes posibilidades —literalmente de enormes posibilidades— tuvo que cerrar con resolución los ojos, después de una mirada de estupefacción, a aquella deslumbrante perspectiva, como debe hacer todo «científico» consciente. Después de todo, Alimento de los Dioses sonaba algo escandaloso, hasta indecente. Se encontró muy sorprendido de haber empleado semejante ex- presión. Y, no obstante, algo de aquel momento de clara visión caía sobre él e irrumpía de vez en cuando...
—En realidad, ¿sabe usted? —dijo frotándose las manos y riendo nerviosamente—, esto tiene un interés mayor que el teórico. «Por ejemplo — añadió, acercando su rostro al del profesor y bajando el tono de voz—, tal vez si el asunto se manejara adecuadamente, se vendería... precisamente, como alimento. O al menos como ingrediente de la alimentación».
«Admitiendo, naturalmente, que tenga buen sabor. Cosa que no podremos saber hasta que hayamos hecho el preparado».
Se volvió hacia la alfombrilla de la chimenea, y contempló los cortes estratégicamente dispuestos de sus botas de lona.
—¿Nombre...? —dijo levantando la vista, como si respondiera a una pregunta—. Por mi parte me inclino a una sugestiva alusión clásica. Esto hace... hace a la ciencia más res... Le da unos matices de dignidad a la antigua. He pensado que... No sé si a usted le parecerá eso absurdo... Seguramente una pequeña fantasía puede permitirse de vez en cuando... Heracleoforbia. ¿Eh? ¿La nutrición de un posible Hércules? Ya sabe usted que podría...
«Claro que si usted cree que no...»
Redwood reflexionó con los ojos fijos en el fuego y no hizo objeciones. —¿Le parece a usted bien?
Redwood movió la cabeza gravemente.
—Podría llamarse Titanoforbia, ¿sabe? Alimento de Titanes... ¿Prefiere usted el anterior?
«¿De veras no le parece a usted, tal vez, demasiado...?» —No.
—¡Ah! ¡Cuanto lo celebro!
Y por esto le pusieron por nombre Heracleoforbia durante todo el período de sus investigaciones, y en su informe (informe que no llegó nunca publicarse a causa de los inesperados acontecimientos que trastornaron todos sus propósitos) está escrito invariablemente de este modo. Habían ya preparado tres sustancias similares antes de que descubrieran la que había sido prevista por sus especulaciones, y estas tres sustancias previas fueron llamadas Heracleoforbia I, Heracleoforbia II y Heracleoforbia III. Es, pues, la Heracleoforbia IV la que yo (insistiendo en el nombre original que le dio Bensington) denomino aquí el Alimento de los Dioses.
III
La idea fue de Bensington. Pero, como que le había sido sugerida por una de las contribuciones del profesor Redwood a los Anales Filosóficos, consultó con este otro caballero antes de llevar las cosas más adelante. Aparte el asunto, como investigación, tenía tanto de filosófico como de químico.
El profesor Redwood era uno de esos hombres de ciencia adictos en grado sumo a los gráficos y las curvas. Ya os habréis familiarizado —si pertenecéis a la clase de lector que yo espero— con la clase de artículo científico a que me refiero. Es un artículo sin pies ni cabeza, al final del cual aparecen cinco o seis diagramas plegados que al abrirse muestran unas peculiarísimas gráficas en zig-zag, elaborados relámpagos u otras líneas sinuosas e inexplicables llamadas «curvas alisadas» colocadas según las ordenadas y arraigadas en las abscisas..., y otras cosas parecidas. Os quedáis perplejos ante todo aquello durante un buen rato, con la sospecha de que no sólo sois vosotros los que no entendéis nada, sino que ni su mismo autor lo entiende. Pero, en realidad, lo cierto es que muchos de esos científicos comprenden perfectamente el significado de sus propios artículos. Es, sencillamente su forma de expresarlo lo que levanta el obstáculo entre ellos y nosotros.
Me inclino a creer que Redwood pensaba siempre en gráficos y curvas. Y después de su obra monumental sobre los Tiempos de Reacción (y aquí he de exhortar al lector no científico que aguante un poco más, ya que todo le parecerá luego tan claro como el agua), Redwood se puso a trazar curvas alisadas y esfigmograferías sobre el crecimiento, y fue precisamente uno de sus artículos sobre el crecimiento lo que realmente sugirió a Bensington su idea.
Hay que decir que Redwood había estado midiendo toda clase de cosas en pleno conocimiento: gatitos, perritos, girasoles, setas, alubias e (hasta que su esposa terminó con ello) incluso a su propio hijo, demostrando que el crecimiento no progresaba de un modo uniforme, sino a saltos y con intermitencias, y que, al parecer, no había nada que creciese de un modo uniforme y continuo, y por lo que él podía entrever, nada podía crecer de un modo uniforme y continuo; las cosas sucedían como si todo ser viviente tuviese que acumular una fuerza de terminada para poder crecer, creciendo entonces con vigor durante cierto tiempo, pero teniendo luego que esperar durante un período antes de que pudiese volver a emprender el crecimiento. Y con el lenguaje esotérico y altamente técnico propio de los verdaderos «científicos», Redwood insinuó que el proceso del crecimiento requería probablemente la presencia en cantidades considerables de alguna sustancia necesaria para la sangre, que se formaba únicamente con extremada lentitud, y que cuando esta sustancia se agotaba por el crecimiento, se remplazaba muy lentamente, y entretanto, el organismo tenía que aguardar. Comparó esta sustancia desconocida al aceite en la maquinaria. Un animal en crecimiento, sugirió, era muy parecido a una locomotora que puede moverse hasta una distancia determinada pero debe ser lubricada si se la quiere hacer andar más allá. («Pero ¿por qué no se la puede lubricar desde fuera?», preguntó Bensington al leer el artículo). Y todo esto, decía Redwood con la deliciosa inconsecuencia nerviosa propia de los de su clase, probablemente proyectaría una gran luz sobre el misterio de ciertas glándulas de secreción interna. ¡Cómo si estas glándulas tuvieran algo que ver con todo aquello!
En una comunicación ulterior Redwood iba aún más lejos. Trazó un gran número de diagramas iguales que trayectorias de cohetes, cuya intención venía a significar —si intención había— que la sangre de los cachorros de perro y de gato, así como la savia de los girasoles y el jugo de las setas durante lo que él llamaba la «fase de crecimiento», difería, en la proporción de ciertos elementos, de la sangre y la savia de los mismos organismos durante los días en que no estaban creciendo.
Y cuando Bensington, después de mirar los diagramas de lado y del revés empezó a advertir cuál era la diferencia, se sintió invadido de un grandísimo asombro. Porque, ¡lo que son las cosas!, la diferencia podía ser debida, con toda probabilidad, a la presencia de la misma sustancia que él había estado recientemente intentando aislar en sus investigaciones sobre aquellos alcaloides que más intensamente estimulaban el sistema nervioso. Puso el artículo de Redwood encima del atril patentado que se balanceaba, de un modo muy inconveniente por cierto, surgiendo del brazo de su sillón, se quitó los lentes con montura de oro, empañó los cristales y los limpió muy cuidadosamente.
—¡Por Júpiter! —exclamó el señor Bensington.
Luego se puso otra vez los lentes, se volvió hacia el atril patentado, que, al chocar con su codo, dio un coqueto chirrido y depositó el artículo con todos sus diagramas, arrugados y dispersos, en el suelo.
—¡Por Júpiter! —repitió el señor Bensington, doblando el estómago por encima del brazo del sillón con evidente desprecio para las costumbres de dicho mueble. Y viendo que el artículo quedaba todavía fuera de su alcance, no tuvo otro remedio que ir a gatas en su búsqueda. Fue al verlo en el suelo cuando se le ocurrió la idea de bautizarlo el Alimento de los Dioses...
Porque, vamos a ver, si él tenía razón y Redwood también, resultaba que inyectando o administrando la sustancia descubierta por él con la comida, se eliminaría la «fase de reposo», y el crecimiento se efectuaría de forma distinta.
IV
La noche siguiente de su conversación con Redwood, el señor Bensington apenas pudo pegar los ojos. En una ocasión pareció que iba a descabezar un sueñecito, pero fue sólo un momento, durante el cual soñó que había cavado un profundísimo pozo en la tierra, en el que vertía toneladas y más toneladas del Alimento de los Dioses, y la tierra se iba hinchando, hinchando cada vez más, y las fronteras de los países estallaban y la Royal Geographical Society se ponía a trabajar con gran ahínco, como un gran gremio de sastres, a fin de aflojar el cinturón del ecuador...
Aquello fue, naturalmente, un sueño absurdo, pero demuestra el estado de excitación mental a que llegó el señor Bensington y el valor real que prestaba a su idea, mucho mejor de lo que pudiera hacerlo cualquiera de las cosas que hacía o decía mientras estaba despierto y alerta. De otro modo, no lo habría mencionado, ya que, por regla general, no creo nada interesante que la gente vaya por ahí contándose sus sueños unos a otros.
Por una singular coincidencia, Redwood también tuvo un sueño la noche aquella, y este sueño fue así:
Era un diagrama trazado en líneas de fuego sobre un largo rollo abismal. Y él (Redwood) estaba de pie en un planeta, ante una especie de estrado negro, dando una conferencia sobre la nueva clase de crecimiento que se había hecho posible, en la Más que Real Institución de Fuerzas Primordiales.
Y él les estaba explicando, de una manera muy lúcida y convincente, que estos métodos tan lentos, hasta incluso tan retrógrados, quedarían en muy brevísimo plazo reducidos a métodos anticuados gracias a su descubrimiento.
Por supuesto que era ridículo. Pero también eso demuestra...
Que haya que considerar los dos sueños como significativos o proféticos, aparte de lo que he dicho categóricamente, es cosa que no se me ha ocurrido ni por un momento sugerir.
CAPÍTULO II
LA GRANJA EXPERIMENTAL
I
Bensington propuso en un principio poner a prueba la eficacia de su sustancia tan pronto como pudiera prepararla, en renacuajos. Siempre se prueban esta clase de elixires en renacuajos para empezar; para esto están precisamente los renacuajos. Y se pusieron de acuerdo en que fuera él quien dirigiera los experimentos y no Redwood, porque el laboratorio de éste estaba ocupado con el aparato de balística y los animales necesarios para realizar una investigación sobre las Variaciones Diurnas de la Frecuencia de las Embestidas del Ternero Joven, investigación que estaba dando unas curvas de un tipo muy anómalo y sorprendente, y, por otra parte, la presencia de peceras con renacuajos era extremadamente indeseable mientras esta investigación en particular estuviera en curso.
Pero cuando Bensington comunicó a su prima Jane algo de lo que tenía en mente, la mujer puso veto de inmediato a la importación de renacuajos, o cualquier género similar de animaluchos experimentales, dentro de su vivienda. Ella no tenía inconveniente alguno en que su primo utilizase una de las habitaciones del piso para sus experimentos de química no explosiva, porque aquello, en lo que a ella se refería, no tenía consecuencias; y lo autorizó para que instalara un hornillo de gas y un sumidero, y hasta un armario lleno de polvo, refugio de la tempestad semanal de limpieza a la que no quiso renunciar. Y como había conocido a algunas personas adictas a la bebida, consideraba el ahínco que él demostraba para alcanzar distinciones y honores en las sociedades científicas como un excelente sustitutivo para la otra forma, mucho más grosera, de depravación. Pero se mostró intransigente en no admitir bichos de esos que se «menean» cuando están vivos y «huelen» cuando están muertos. Dijo que eso era insalubre, que Bensington se hallaba algo delicado de salud, y... que era una tontería afirmar lo contrario. Y cuando Bensington intentó aclarar la enorme importancia de su posible descubrimiento, ella respondió que estaba muy bien, pero que si consintiese en que él ensuciara e infectara todo en el piso en que vivían (y eso era lo que sucedería) estaba segura de que él sería el primero en quejarse.
Bensington comenzó a andar de un lado para otro de la habitación sin hacer el menor caso de sus callos, y habló con su prima con gran franqueza e indignación sin obtener el menor resultado. Dijo que no admitía que se pusieran obstáculos al Avance de la Ciencia, y ella contestó que el Avance de la Ciencia era una cosa, y tener renacuajos en casa era otra; él arguyó que en Alemania podía darse por seguro que un hombre con una idea como la suya podría disponer inmediatamente de un laboratorio de más de seiscientos metros cúbicos de capacidad, a lo que ella respondió que estaba muy satisfecha y siempre lo había estado de no ser alemana; él dijo que aquello lo haría famoso para siempre, y ella contestó que lo más probable es que se pusiera enfermo si tenía que albergar en aquel piso un criadero de renacuajos; él afirmó que era el amo de casa y ella replicó que antes de tener que cuidar renacuajos iría a emplearse en una escuela; y él le pidió que fuera razonable, y ella le contestó que era él el que tenía que ser razonable y dejar de lado aquel enojoso asunto de los renacuajos. Y él opuso que ella debía respetar sus ideas, y ella aseguró que si apestaban, no, y entonces él perdió por completo los estribos y dijo, a pesar de las clásicas observaciones de Huxley al respecto, una palabrota. No de las peores, pero palabrota al fin.
Entonces ella se sintió gravemente ofendida y él tuvo que pedirle perdón, y el proyecto de poder probar el Alimento de los Dioses en los renacuajos y en su propio piso se desvaneció por completo entre las excusas.
Así Bensington tuvo que considerar otra manera de poner en práctica estos experimentos sobre la alimentación, necesarios para demostrar su descubrimiento, tan pronto como hubiese aislado y preparado su sustancia. Meditó durante algunos días la posibilidad de confiar el cuidado de sus renacuajos a alguna persona digna de toda su confianza, y luego, un buen día, al dar por casualidad con una frase en el periódico, sus ideas se enfocaron sobre la posibilidad de establecer una Granja Experimental y experimentar con pollos.
Apenas pensó en el asunto, imaginó que sería una granja avícola. Tuvo la visión de unos pollos creciendo desmesuradamente. Concibió la imagen de unos gallineros descomunales, y aún más descomunales todavía, creciendo fabulosa e ininterrumpidamente. Los pollos son tan accesibles, tan fáciles de alimentar y observar, tanto más secos para manejar y medir, que los renacuajos le parecían ya, comparándolos con los pollos, unas bestezuelas completamente salvajes e incontrolables. Se quedó muy perplejo, sin comprender cómo no había pensado desde el principio en pollos y en gallinas en vez de renacuajos.
Habría podido evitar el altercado con la prima Jane. Cuando se lo comunicó a Redwood, éste estuvo de acuerdo con él.
Redwood dijo también que él estaba convencido de que, al trabajar tanto sobre animaluchos innecesariamente pequeños, los fisiólogos experimentales cometían un gran error. Era como hacer experimentos de química con una cantidad insuficiente de material, pues los errores de observación y manipulación se hacen desproporcionadamente grandes. Era de una importancia extrema que los científicos hicieran valer sus derechos a que se les suministrarán grandes cantidades de material experimental. Era por eso que él estaba efectuando su serie de experimentos en el Bond Street College con los terneros, a pesar de ciertos inconvenientes para los estudiantes y profesores de otras asignaturas, a causa de la incidental veleidad de los terneros a escapar por los pasillos. Pero las curvas que obtenía eran excepcionalmente interesantes, y al ser publicadas, justificarán ampliamente su elección. Por su parte, si no fuese por el insuficiente equipamiento de la ciencia en el país, no trabajaría nunca por poco que pudiera, en animales inferiores a una ballena. Pero mucho temía que un vivero público en escala suficiente para hacer esto posible era actualmente, en este país al menos, un pedido utópico. En Alemania quizá...
Como los terneros de Redwood requerían su atención diaria, la selección y equipamiento de la Granja Experimental recayeron principalmente sobre Bensington. Los gastos fueron pagados, tal como se convino de antemano, por Bensington, al menos hasta que pudieran obtener una subvención. En consecuencia, Bensington, alternó su trabajo en el laboratorio de su piso con expediciones en busca de una granja, siguiendo las líneas que, partiendo de Londres, se dirigen hacia el sur, y sus escrutadoras gafas, su calvicie y sus cortajeadas botas de lona hicieron concebir a los numerosos propietarios de fincas indeseables vanas esperanzas. Y publicó un anuncio en varios diarios y en Nature, pidiendo una pareja (casada) responsable, puntual, activa y práctica en el cuidado de aves que quisiera encargarse de administrar una Granja Experimental de tres acres.
Encontró el lugar que parecía necesitar para la granja en Hickleybrow, cerca de Urshot, en Kent. Era un paraje extraño y aislado, situado en una hondonada rodeada de viejos pinares, que de noche se volvían negros y temibles. La irregular pendiente de una colina tapaba la vista del sol poniente, y un escuálido pozo junto a un ruinoso cobertizo empequeñecía a la casa. La casucha en cuestión aparecía pelada y desprovista de hiedra y de toda clase de verdor, algunas ventanas estaban rotas y el cobertizo proyectaba una sombra oscura incluso al mediodía. Estaba a milla y media de la última casa del pueblo, y su soledad quedaba muy dudosamente aliviada por una ambigua familia de ecos.
El lugar impresionó a Bensington, quien lo consideró eminentemente apto para los requerimientos de la investigación científica. Anduvo de un lado para otro, dibujando en el aire un gran número de gallineros y halló que la cocina era capaz de acomodar una serie de incubadoras con un mínimo de alteraciones. Se quedó con aquella granja de inmediato, sin pensarlo más. Al regresar a Londres se detuvo en Dunton Green y contrató a un matrimonio con buenas referencias que había contestado a sus anuncios, y esa misma noche consiguió aislar una cantidad suficiente de Heracleoforbia I, lo cual justificaba de sobras todos los compromisos contraídos.
La pareja escogida por el señor Bensington, que estaban destinados a ser, bajo su dirección, los primeros dispensadores sobre la tierra del Alimento de los Dioses, eran personas no solamente muy ancianas, sino también extremadamente sucias. Este último punto pasó desapercibido al señor Bensington, ya que nada destruye tanto las facultades de observación como toda una vida dedicada a la ciencia experimental. Se llamaban Skinner, señor y señora Skinner, y el señor Bensington los interrogó en un cuartucho con las ventanas herméticamente cerradas, un espejo lleno de manchas sobre la repisa de la chimenea y unas celceolarias enfermizas.
La señora Skinner era una vieja pequeñita, con la cabeza descubierta, dejando a la vista un sucio pelo cano aplastado apretadamente hacia atrás y enmarcando un rostro que había sido siempre, y ahora lo era todavía más, gracias a la pérdida de los dientes, al hundimiento del mentón y al encogimiento de todo lo demás, casi exclusivamente... una nariz. Llevaba un vestido de color de pizarra (si podía decirse que tenía algún color) remendado en algunos lados con lanilla roja. La mujer recibió al señor Bensington y le habló con cierta cautela, mirándolo por encima y alrededor de su propia nariz, mientras el señor Skinner, según dijo concluía de arreglarse. Tenía un solo diente y se apretaba nerviosamente las flacas y arrugadas manos. Explicó a Bensington que había tratado con aves de corral durante muchos años y que conocía muy bien las incubadoras. En realidad, ellos habían tenido, en otra época, una granja aviar que fracasó por falta de pupilos.
—Son los pupilos los que producen beneficios —dijo la señora Skinner.
Cuando Skinner hizo su aparición, se vio que era un hombre de rostro alargado, ceceante y bizco, con una mirada que le hacía desviar los ojos por encima de la cabeza de la gente. Llevaba unas zapatillas cortajeadas, cosa que le hizo simpático al señor Bensington. Exhibía una escasez manifiesta de botones que le obligaba a asir la chaqueta y camisa con una mano, mientras con el índice de la otra trazaba figuras sobre el mantel negro y dorado. Con el ojo suelto contemplaba, como si dijéramos, la espada de Damocles sobre la cabeza del señor Bensington, con expresión de triste indiferencia.
—¿Uzted no quiere dirigir eza granja para zacar provecho? ¿No? Ez igual, ceñor. ¿Ezperimentoz? ¡Bien!
Dijo que podían trasladarse a la granja en seguida. No estaba haciendo nada de particular en Dunton Green, aunque trabajaba un poco de sastre.
—Ezte pueblo no ez lo que yo creía, y lo que gano ez poco —dijo—, de modo que ci uzted quiere ya podemoz...
Al cabo de una semana, el señor y la señora Skinner ya se hallaban instalados en la granja, y el carpintero que había ido de Hickleybrow alternaba la tarea de levantar cobertizos y gallineros con una sistemática discusión acerca del señor Bensington.
—No lo he vizto mucho todavía —decía el señor Skinner—, pero por lo vizto de él me parece que ce trata de un eztúpido o de un imbécil.
—Ya me pareció a mí que estaba algo chalado —dijo el carpintero de Hickleybrow.
—Ce cree que zabe mucho de avez —prosiguió Skinner— ¡Ay, Dioz mío! ¡Ce diría que nadie entiende nada de avez de corral, fuera de él!
—¡Con esas gafas que lleva —dijo el carpintero de Hickleybrow— parece una gallina!
Skinner se acercó al carpintero de Hickleybrow y le habló confidencialmente, un ojo mirando, con tristeza el pueblo lejano y el otro brillante y taimado.
—Hay que tomar laz medidaz... todoz loz malditoz diaz, de todaz laz malditaz gallinaz. Para ver ci crecen bien. ¿Qué tal...? ¿Eh? Cada una de laz malditaz gallinaz todoz loz díaz.
Y el señor Skinner se tapó la boca con la mano para reírse de un modo refinado y contagioso, sacudiendo los hombros exageradamente. Sólo su otro ojo evitó de participar en el regocijo. Luego, por si el carpintero no hubiese visto la intención, repitió, con un penetrante susurro:
—¡Tomar laz medidaz!
—Está peor aún que nuestro viejo amo, y que me ahorquen si me equivoco —dijo el carpintero de Hickleybrow.
II
El trabajo experimental es lo más aburrido del mundo si exceptuamos los artículos sobre esa clase de trabajos en los Anales Filosóficos, y a Bensington le pareció que había transcurrido mucho tiempo desde que su primer ensueño sobre las enormes posibilidades implicadas fue reemplazado por una migaja de realidad. Se había hecho cargo de la Granja Experimental en octubre, y hasta mayo no consiguió los primeros indicios de éxito. Tuvo que probar las Heracleoforbias, I, II y III, que fueron rotundos fracasos, hubo dificultades con las ratas de la Granja Experimental y también hubo dificultades con los Skinner. La única manera de conseguir que Skinner hiciera algo de lo que se le había dicho era amenazarlo con el despido. Entonces se rascaba la barbilla sin afeitar —siempre estaba sin afeitar del modo más milagroso, puesto que nunca llegaba a brotarle la barba del todo— con la palma de la mano, y mirando al señor Bensington con un ojo y por encima de él con el otro, decía:
—¡Oh! ¡Claro, ceñor Bencington..., ci lo dice en cerio...!
Pero por fin surgieron los primeros indicios del éxito. Y su heraldo fue una carta escrita con la caligrafía alargada y esbelta del señor Skinner:
«La nueva pollada ha roto la cáscara, y no me gusta nada. Crecen con mucha lozanía, muy diferente de como era el último lote antes de que usted nos diera sus instrucciones recientes. El último de ellos, antes de que el gato lo cogiera, era un pollo hermoso y robusto, pero los de esta última cría crecen como cardos silvestres. Jamás vi nada igual. Picotean con tanta fuerza que perforan las botas de modo que no he podido tomar las medidas exactas, tal como usted me había pedido. Son verdaderos gigantes y comen como tales. Pronto necesitaremos más trigo, porque nunca se han visto gallinas que coman como estos polluelos. Son ya mayores que los Bantam. A este paso, serán aves de exposición, con lo lozanos que están. Los Plymouth Rock ni se podrán comparar con ellos. Anoche me llevé un susto creyendo que el gato iba a por ellos; cuando miré por la ventana hubiera jurado que vi al gato metiéndose por debajo del alambrado. Los polluelos estaban despiertos y picoteando hambrientos cuando salí a ver, pero del gato, ni rastro. Por lo tanto, les di un puñado de trigo y cerré con candado el gallinero. Desearía saber si la alimentación tiene que continuar según las instrucciones recibidas. La mezcla que usted hizo ya casi se ha terminado y yo no quiero hacer ninguna mezcla a causa del accidente del pudding. Con los mejores deseos por parte de nosotros dos, y esperando que continuemos en su aprecio, con todos los respetos, su fiel servidor.
ALFRED NEWTON SKINNER».
El accidente a que Skinner hacía referencia hacia el final de la carta se relacionaba con un pudding de leche al que accidentalmente se mezcló cierta cantidad de Heracleoforbia II, con resultados muy malos y casi fatales para los Skinner.
Pero Bensington, leyendo entre líneas, advirtió en aquel crecimiento tan notable la consecución del fin buscado. La mañana siguiente llegaba a la estación de Urshot con un saco en el que llevaba, herméticamente cerrada en tres latas, una provisión del Alimento de los Dioses suficiente para todos los pollos de Kent.
Era una clara y hermosa mañana de fines de mayo, y sus callos habían mejorado tanto, que resolvió ir andando a la granja, atravesando a pie Hickleybrow. Esto representaba, en conjunto, un paseo de tres millas y media a través del parque y del pueblo, y luego por las verdes cañadas de los vedados de Hickleybrow. Las ramas de los árboles estaban salpicadas con los brotes que la primavera, en toda su fuerza hacía surgir; los setos estaban llenos de alsines y collejas, y los bosques, de jacintos azules y orquídeas purpúreas; y por todas se oía el gorjeo de los pájaros: zorzales, mirlos, petirrojos, pinzones, y muchísimos más; y en un cátido rincón del parque iban creciendo los helechos y se oían los brincos y carreras de los ciervos moteados.
Todo esto hacía evocar a Bensington el recuerdo de su juventud y el ya olvidado gozo de vivir. Ante él, la promesa de su descubrimiento surgió clara y alegre, y le pareció que era realmente el día más feliz de su vida. Y cuando en el soleado cobertizo de la arenosa colina bajo la sombra de los pinos, vio los polluelos que se habían alimentado con la mezcla que él les había preparado, gigantescos y desgarbados, mayores ya que muchas gallinas adultas y con hijos; y creciendo todavía, aún con su primer y blando plumón amarillo (apenas mucado de marrón en el lomo), estuvo completamente seguro de que el día más feliz de su vida había llegado.
Ante la insistencia de Skinner, el señor Bensington entró en el gallinero, pero después de haber sido picoteado en las rajas de las botas dos o tres veces, volvió a salir, y se quedó observando aquellos monstruos a través del alambrado. Los miró embelesado, siguiendo con la vista todos sus movimientos como si no hubiese visto un pollo en toda su vida.
—Cómo cerán cuando hayan crecido del todo, ez coza que uno no puede imaginarce —dijo Skinner.
—Grandes como caballos —aventuró Bensington.
—Pocible —admitió Skinner.
—¡Una sola ala servirá de comida a varias personas! —exclamó el señor Bensington—. Y habrá que cortarlos en filetes, como la carne de la vaca:
—Pero no ceguirán creciendo de ezta forma —objetó Skinner.
—¿No?
—No —afirmó—. Ya conozco ezo. Empiezan primero muy lozanoz, pero luego ce eztancan.
Hubo una pausa.
—Zon loz cuidadoz nueztroz —dijo Skinner, modestamente. Bensington enfocó los lentes sobre él, de repente.
—Teníamoz unoz caci tan grandez en el otro citio donde estuvimoz —dijo Skinner con su ojo bueno piadosamente elevado y cogiendo algo de confianza — yo y mi ceñora.
Bensington hizo su habitual inspección general del lugar, pero volvió rápidamente al gallinero. Aquello era, en verdad, mucho más de lo que se había atrevido a esperar. ¡El curso de la ciencia es tan tortuoso y lento! Después de las más claras promesas y antes de que pueda llegarse a la realización práctica, transcurren, por regla general, años y años de intrincados planes y preparativos... ¡y he aquí que el Alimento de los Dioses llegaba a la práctica después de menos de un año de pruebas! Parecía demasiado..., demasiado bueno. ¡Aquellas Esperanzas Aplazadas que constituyen el alimento cotidiano de la imaginación científica ya no lo obsesionarían más! Así, al menos, lo creía. Volvió otra vez al gallinero y se quedó de nuevo boquiabierto ante aquellos estupendos pollos de su creación.
—Vamos a ver —dijo—. Tienen diez días. Y, comparados con un polluelo ordinario, me imagino que serán... seis o siete veces más grandes...
—Ya ez hora que noz dé un aumento de zalario —dijo Skinner a su esposa —. Eztá contento como unaz pazcuaz por el modo como hemoz criado a aquelloz pollueloz de allá abajo... Eztá contento como unaz pazcuaz.
Se inclinó confidencialmente hacia ella y dijo, tapándose la boca con la mano:
—Cree que ce debe a ece alimento que lez da.
E hizo un ruido de risa reprimida en su cavidad faríngea...
Bensington fue verdaderamente un hombre dichoso aquel día. Estaba dispuesto a no encontrar faltas en ningún detalle avícola. El brillo de aquel día ponía de relieve más vivamente de lo que había podido notar hasta entonces, la acumulada suciedad y desidia de los Skinner. Pero sus comentarios fueron amabilísimos. Las cercas de varios de los gallineros estaban estropeadas, pero Bensington pareció considerar totalmente satisfactoria la explicación de Skinner, cuando éste le dijo que era a causa de «una zorra o un perro o algo ací». Bensington se limitó a indicar que no se había limpiado la incubadora.
—Muy cierto, ceñor —repuso Skinner con los brazos cruzados y sonriendo astutamente por debajo de la nariz—. No hemoz tenido tiempo de limpiarla dezde que vinimoz aquí...
Bensington se dirigió al piso superior para examinar los boquetes abiertos por las ratas, y que, a juicio de Skinner, reclamaban la colocación de trampas, ya que ciertamente eran enormes, y descubrió entonces que el cuarto en que el Alimento de los Dioses se mezclaba con la harina y el salvado estaba en un desorden lamentable. Los Skinner eran de esa clase de personas que siempre encuentran un uso para los platos rajados, las latas viejas, los tarros de conservas y los botes de mostaza; el lugar estaba sembrado de todo eso. En un rincón se pudría un montón de manzanas que Skinner había guardado Dios sabe para qué, y de un clavo en la parte inclinada del techo pendían varias pieles de conejo con las que Skinner intentaba poner a prueba sus dotes de curtidor.
(–Poco habrá en cueztión de pielez y otraz cozaz que yo no cepa —dijo Skinner).
Es muy cierto que Bensington resolló desaprobando aquel desorden, pero no armó ningún escándalo inútil, y hasta cuando notó una avispa regodeándose dentro de una vasija a medio llenar de Heracleoforbia IV, simplemente hizo observar con toda amabilidad que sería mejor cubrir aquella sustancia para evitar que quedase expuesta a la humedad del aire de aquel modo.
Luego, bruscamente, se volvió hacia Skinner para decirle lo que había estado barruntando desde hacía rato.
—Me parece, Skinner..., que voy a matar uno de esos pollos... como muestra. Creo que podremos matarlo esta tarde, después de comer, y me lo llevaré a Londres.
Hizo como si mirara dentro de otra vasija, se quitó los lentes y los limpió.
—Me gustaría —dijo—, me gustaría muchísimo tener una muestra... un recuerdo... de esta cría tan especial, en este día también tan especial. Y, a propósito no les dará usted carne para comer a estos polluelos ¿verdad?
—¡Oh! No, ceñor —replicó Skinner—. Ce lo aceguro, ceñor Bencington. Zabemoz demaciado bien cómo hay que criar a las avez de corral de todo género, para hacer una coza cemejante.
—¿Está usted seguro de no haber echado aquí las sobras de su comida? Me ha parecido ver unos huesos de conejo esparcidos en un rincón del gallinero...
Pero cuando fueron a mirar se encontraron con que eran los huesos, algo mayores, de un gato, limpios y secos.
III
—Esto no es un pollo —dijo Jane, la prima de Bensington—. Vamos me parece que sé distinguir un pollo de lo que no lo es. En primer lugar, es muy grande para ser un polluelo, y, además, cual-quiera puede ver que eso no es ningún pollo, vamos.
—Se parece más a una avutarda que a un pollo.
—Por mi parte —dijo Redwood de mala gana, permitiendo por esta vez que Bensington le arrastrara a la discusión—, debo confesar que, considerando toda la evidencia que tenemos.
—¡Oh...! Si se pone usted así —protestó Jane, la prima de Bensington—, en lugar de usar sus ojos como persona sensata...
—¡Pero, verdaderamente, señorita Bensington...!
—¡Oh! ¡Adelante! —exclamó la prima Jane—. Todos los hombres son iguales.
—Considerando toda la evidencia, este ejemplar ciertamente cae dentro de los límites de la definición... Sin duda alguna es un ejemplar anormal e hipertrofiado, pero aun así... teniendo en cuenta especialmente que salió del huevo de una gallina normal... Sí, creo señorita Bensington, que debo aceptar..., que, si hay que dar nombre a esto, se trata, de una especie de pollo.
—¿Quiere decir que es un pollo? —dijo la prima Jane.
—Creo que es un pollo —dijo Redwood.
—¡Qué tontería! —exclamó Jane, dirigiéndose a Redwood—. ¡Oh, acabará usted con mi paciencia!
Dio media vuelta bruscamente y salió de la habitación dando un portazo.
—Y es una gran satisfacción para mí también poder contemplar este ejemplar, Bensington —dijo Redwood cuando el eco del portazo se hubo amortiguado—. A pesar de ser tan enorme.
Sin previa invitación por parte de Bensington, Redwood se sentó en el bajo sillón junto al fuego y confesó cierto proceder que hasta en un hombre no científico habría sido indiscreto.
—Creerá usted que he obrado de un modo temerario, Bensington, ya lo sé. Pero lo cierto es que puse un poco... —no mucho— pero, en fin, algo de eso... en el biberón de mi hijo, hará cosa de una semana.
—Pero ¿y si...? —exclamó Bensington.
—Lo sé —murmuró Redwood, echando una ojeada al pollo gigante que estaba en una fuente sobre la mesa; y prosiguió, hurgándose el bolsillo, en busca de cigarrillos—: Todo ha salido bien, gracias a Dios.
En seguida se puso a dar detalles fragmentarios.
—El pobrecillo no aumentaba de peso... desesperadamente ansioso... Winkles es un solemne imbécil..., fue discípulo mío..., muy malo... la señora Redwood..., inquebrantable confianza en Winkles... Ya conoce usted el tipo, un hombre de esos con aire superior..., altanero y dominante... Ninguna confianza en mí, claro está... Le enseñé a Winkles... Casi ni podía entrar en el cuarto del niño... Había que hacer algo... Me deslicé allí mientras la niñera estaba desayunando... y cogí el biberón.
—Pero crecerá —dijo Bensington.
—Ya crece. Ochocientos diez gramos la semana pasada. Tendría usted que oír a Winkles. Son sus cuidados, dice.
—¡Mi querido! ¡Eso es lo que dice Skinner!
Redwood volvió a echar una ojeada al pollo.
—Lo peor es que no sé cómo seguir adelante —dijo—. No quieren dejarme solo en el cuarto del niño porque antes quise trazar la curva del peso de Georgina Phyllis —usted ya sabe— ¿y cómo voy a poder darle una segunda dosis?
—¿Es necesario?
—Hace dos días que llora sin parar... Ahora ya no quiere su comida ordinaria. Quiere algo más.
—Dígaselo a Winkles.
—¡Que lo ahorquen!
—Podría usted ir a Winkles y darle los polvos para que se los diera al niño...
—Eso será lo que me veré obligado a hacer, si me veo obligado —dijo Redwood, apoyando el mentón en el puño y mirando fijamente el fuego.
Bensington se quedó un rato alisando el plumón de la pechuga del pollo gigante.
—Serán unas aves monstruosas —afirmó.
—Lo serán —dijo Redwood sin apartar los ojos del fuego.
—Grandes como caballos —dijo Bensington.
—Mayores aún —dijo Redwood—. ¡Eso es lo que ocurrirá!
Besington se apartó del espécimen.
—Redwood —dijo—, estas aves van a causar sensación.
Redwood asintió, inclinando la cabeza hacia el fuego.
—¡Y por Júpiter! —dijo Bensington, volviéndose con un gran destello en sus lentes—. ¡También causará sensación su hijo!
—Esto es precisamente lo que estoy pensando —dijo Redwood.
Se reclinó, suspiró, arrojó al fuego su cigarrillo a medio consumir y metió profundamente las manos en los bolsillos del pantalón.
—Esto es precisamente lo que estoy pensando —repitió—. Esta Heracleoforbia será una sustancia muy difícil de manejar. ¡Al ritmo que este pollo ha crecido...!
—Un niño que crezca al mismo ritmo... —susurró lentamente Bensington, mirando al pollo mientras hablaba—. ¡Lo dije! —exclamó—. Será algo grandioso.
—Le administraré dosis cada vez más pequeñas —dijo Redwood—. O lo hará Winkles.
—Sería llevar demasiado lejos el experimento.
—Bastante lejos.
—Y, sin embargo, ¿sabe usted?, debo confesar que... tarde o temprano algún niño tenía que someterse a la prueba.
—Claro que lo probaremos en algún niño... ¡Seguro!
—Desde luego —aprobó Bensington, acercándose al fuego y quitándose los lentes para limpiarlos con el pañuelo.
—Hasta que vi a esos pollos no creo que me haya dado cuenta cabal, Redwood, de ninguna de las posibilidades que entrañaba lo que estábamos haciendo. Sólo ahora empiezan a asomar en mi mente las... posibles consecuencias...
E incluso entonces, Mr. Bensington estaba muy lejos de tener idea del revuelo que aquel experimento iba a provocar.
IV
Aquello sucedió a principios de junio. Durante unas semanas Bensington no pudo volver a visitar la Granja Experimental a causa de un severo catarro imaginario, y Redwood se vio obligado a hacer en su lugar una visita relámpago. Volvió hecho un padre muchísimo más preocupado de lo que estaba al ir. En conjunto habían transcurrido siete semanas de crecimiento progresivo e ininterrumpido...
Y entonces las avispas empezaron a entrar en funciones.
A finales de julio, fue muerta la primera de las grandes avispas, casi una semana antes de que las gallinas se escapasen de Hickleybrow. La información apareció en diversos periódicos, pero no sé si la noticia llegó a oídos de Bensington, y mucho menos si, en caso de que se enterase, la relacionó con el descuido general que prevalecían en la Granja Experimental.
Pocas dudas caben de que, mientras Skinner administraba a los pollos de
Bensington la Heracleoforbia IV, un gran número de avispas se hallaban trabajando casi industrialmente —o quizá más— en el acarreo de grandes cantidades de la misma pasta a sus primeras crías de verano en los bancos de arena, más allá de los pinares adyacentes. Y es indiscutible que aquellas precoces crías crecieron y se beneficiaron tanto de aquella sustancia como las gallinas de Bensington. Está en la naturaleza de la avispa que alcance la madurez efectiva antes que el ave del corral, y, en realidad, de todas las criaturas que compartían, gracias al generoso descuido de los Skinner, los beneficios que Bensington había querido verter sobre sus gallinas, las avispas fueron las destinadas a ser las primeras en hacer ruidoso acto de presencia.
Fue un guardabosque llamado Godfrey, empleado en la hacienda que el teniente coronel Rupert Hick poseía cerca de Maidstone, quien encontró y tuvo la suerte de matar al primero de esos monstruos que registra la historia. Andaba metido en los helechos hasta las rodillas en un claro del bosquecillo de hayas que diversifica al parque del teniente coronel Hick, con su escopeta al hombro —afortunadamente para él era una escopeta de dos cañones—, cuando vio por primera vez el insecto. Se acercaba a contraluz, de modo que no pudo verlo distintamente, y al acercarse zumbaba «como un motor de automóvil». Admite que se asustó. Evidentemente era tan grande o mayor que una lechuza, y a su ojo ejercitado, el vuelo del monstruo, y particularmente el nebuloso torbellino de sus alas, debió de haberle parecido en nada semejante al vuelo de un pájaro. El instinto de conservación, según creo, se mezclaría con un antiguo hábito, cuando Godfrey dice que «dejó que volara en línea recta».
Lo extraño de aquella experiencia probablemente afectó su puntería; sea por lo que fuere, lo cierto es que erró el tiro, y el monstruo inició un descenso con un colérico «Fuzzzz» que reveló inmediatamente su identidad de avispa, y luego volvió a elevarse con todas sus rayas brillando a la luz del sol. Godfrey dice que la avispa se revolvió contra él. Entonces disparó su segundo cañón a menos de veinte metros, arrojó la escopeta al suelo y dio dos o tres pasos, agachándose para evitar al animal.