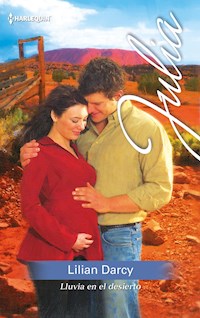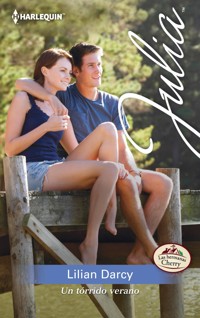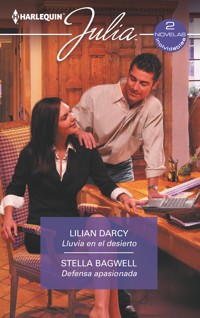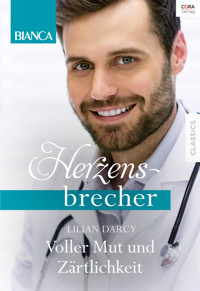2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Jazmín
- Sprache: Spanisch
Por el bien del reino… Dirigido a: El rey Loucan de Pacífica De: Su leal súbdito Carrag Recibimos con gran alegría el mensaje en el que nos comunicaba que había localizado a tres de los cuatro hermanos perdidos. Según tenemos entendido, la mayor de ellos, la bella Thalassa, continúa desaparecida. Por eso le rogamos que la encuentre y le pida que reine a su lado. Señor, ha afirmado que desea un matrimonio de conveniencia con el fin de asegurar la paz en nuestro territorio. Loucan, querido rey y amigo, yo sé que intentará convencerla por todos los medios si ella no accede. Pero no cierre su corazón herido a ella pues, por lo que recuerdo, Lass es un alma noble. Trátela bien y será suya... en cuerpo y alma.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 173
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2002 Harlequin Books S.A.
© 2014 Harlequin Ibérica, S.A.
El amor que vino del mar, n.º 1785 - julio 2014
Título original: For the Taking
Publicada originalmente por Silhouette® Books.
Publicada en español en 2003
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Jazmín y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-4696-8
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
Prólogo
Aquella vez se encontraron en un bar. Loucan se encontraba a gusto en sitios como aquel; en el pasado había trabajado en uno durante seis meses y el fuerte olor a cebada le era familiar. Los demás clientes del bar no parecían encontrar nada extraño en los dos hombres sentados en un oscuro rincón, enfrascados en una conversación.
–¿Cómo te va la vida matrimonial? –le preguntó a Kevin Cartwright.
Parecía una pregunta sin mayor importancia, pero no lo era.
–Está bien –contestó Kevin.
¡Ya, claro! El hombre estaba luchando por no sonreír, pero no lo consiguió. Obviamente, estar casado con Phoebe Jones era mucho mejor de lo que pretendía dar a entender.
–He traído fotos de la boda, por si quieres verlas –añadió Kevin.
Pero Loucan no quería perder el tiempo con algo tan trivial como las fotos de una boda.
–¿Por qué me da la impresión de que es demasiada distracción? ¿Has hecho algún progreso en la localización de Thalassa desde que te casaste?
Kevin se incorporó en la silla, dio un trago a su cerveza y maldijo.
–¿A qué viene esto, Loucan? –exigió saber Kevin–. Pensé que íbamos a celebrar tres éxitos, no lanzarnos acusaciones por un fallo.
Loucan lo ignoró.
–¿Has encontrado algo? Llevas cuatro años trabajando en esto de manera intermitente. Phoebe, Kai y Saegar han sido encontradas, y aunque suponga un éxito, no sirve de nada sin Lass. Ella debe ser tu principal preocupación. Necesito resultados y tengo que preguntarme si el matrimonio con Phoebe no estará minando tu entusiasmo en este caso.
–Tranquilo, Loucan –dijo Kevin, recostándose en la silla y moviendo la cabeza mientras daba vueltas al vaso de cerveza.
Pero Loucan no se dejó engañar por aquella aparentemente tranquila actitud. Ambos eran hombres fuertes, directos y seguros de sí mismos; y él había utilizado aquella táctica del ataque directo para conseguir respuestas directas del hombre al que había contratado para encontrar a los cuatro hermanos perdidos del reino de Pacífica.
Pero Kevin no lo decepcionó. Se inclinó hacia Loucan, dio otro trago a su cerveza y lo miró fijamente con sus intensos ojos azules.
–¿Quieres la verdad? De acuerdo; lo único que he sacado en claro de haber encontrado a los otros tres es darme cuenta de los hechos.
–¿Qué hechos? –preguntó Loucan–. Me interesan los hechos, me gustan.
–No nos queda nada para seguir investigando; no tuvimos mucho para empezar y casi todos los caminos que seguimos acabaron en punto muerto –le dijo–. Tanto Thalassa como Cyria son nombres poco corrientes, y aunque he buscado en todos los archivos y bases de datos que existen en los dos hemisferios, no he encontrado nada. Tanto Australia como Nueva Zelanda, donde tú crees que están, tienen poca población en comparación con los Estados Unidos, pero eso no ha servido de ayuda –le informó–. Ya te he contado todo esto.
–Pues cuéntamelo otra vez. Dime en qué punto estás ahora mismo.
–Yo creo que Cyria se ha cambiado el nombre, y quizá Lass también. Probablemente hayan conseguido documentación falsa a través de algún país del Pacífico Sur, donde los sobornos están a la orden del día –le informó–. Encontramos a los otros tres por pura suerte, pero ahora parece que la suerte se nos ha terminado.
–¿Estás tirando la toalla? –preguntó Loucan, que sentía que su cuerpo se tensaba por la furia–. ¿Estás dando por terminada la búsqueda? ¡Es por culpa de Phoebe!
–No lo es –insistió Kevin–; y no estoy tirando la toalla. Pero solo me queda una cosa por sugerir, lo único que creo que dará resultado.
–¿Ah sí? Pues dímelo.
–Tú conociste a Thalassa. ¿Cuántos años tenía cuando te marchaste de Pacífica la primera vez?
Loucan se encogió de hombros con impaciencia.
–Eso fue hace veinticinco años; ella tenía ocho años y yo catorce. ¿Pero qué tiene eso que ver?
–Tú la conocías entonces –repitió Kevin–, y conocías a Cyria, que era su guardiana. Sea lo que sea lo que les haya ocurrido desde entonces, hay cosas que no cambian. ¡Piensa, Loucan!
Aquello último no fue exactamente una orden, pero sí algo más que una súplica.
–Tú eres el único que tiene algo para poder continuar –insistió Kevin–. Tus recuerdos, tus impresiones; cosas que no podrías contarme a mí aunque quisieras, porque no te vas a dar cuenta de lo que es importante hasta que estés inmerso en la búsqueda.
–¿Yo? ¿Quieres que yo la busque?
–Sí. Si alguien puede encontrar a Thalassa después de todo este tiempo, ese eres tú.
Los ojos de Kevin brillaron con intensidad y apretó la mano en un puño.
Teniendo en cuenta la clase de hombre que era Kevin Cartwright, aquello significaba que la idea merecía que Loucan al menos la considerase.
Loucan asintió lentamente y entrecerró los ojos, esforzándose en recordar...
¿Recuerdos?
¿Impresiones?
¡Aquello sí que era difícil! Hacía veinticinco años que no veía a Thalassa, desde que él era niño, y desde entonces había vivido aventuras para toda una vida.
Había pasado más de diez años recorriendo el mundo; había nadado con las ballenas durante sus migraciones; había trabajado de pescador, como ranchero en Arizona y como comercial en Wall Street. Había cambiado de una identidad a otra con facilidad y había absorbido con avidez los conocimientos que cada experiencia le había proporcionado.
Nunca había hecho nada realmente ilegal, pero estuvo en la cárcel durante unos días cuando lo detuvieron por equivocación. Incluso había estado casado, aunque aquello era algo que no le gustaba recordar, ya que acarreaba demasiada pena y culpa.
Había pasado la mayor parte de los últimos quince años en Pacífica, trabajando para pacificar a las dos facciones enfrentadas que habían dividido a la gente del mar durante una generación.
Pero antes de todo aquello...
Se dio cuenta de que aún tenía recuerdos, y uno en particular invadió su cabeza mientras pensaba.
Hubo un tiempo en que los padres de Thalassa y los suyos habían sido amigos, hasta que el padre de Lass, el rey Okeana, cayó bajo la maligna influencia del malvado Joran y de sus peligrosas ideas. Mientras Loucan aún era un adolescente, la relación ya había comenzado a debilitarse, pero las dos mujeres, Wailele, la esposa de Okeana, y la madre de Loucan, Ondina, consiguieron conservarla.
Aún no había habido una disputa ni había explotado la violencia.
Ambas familias habían abandonado los seguros confines del mundo submarino de Pacífica y se habían ido de picnic juntos a la playa de una isla de coral secreta. Alrededor de una hoguera hecha de fósforo destilado del mismo océano, habían comido delicias marinas cocinadas, así como exquisiteces terrenales, caras y exóticas, como plátanos y cocos.
Loucan recordó la fragilidad de Wailele. Nunca se recuperó del todo del nacimiento de las gemelas, Phoebe y Kai, y no podía participar enteramente en el cuidado de sus hijos, sobre todo con la vivaracha Lass. Loucan recordó que ya entonces Cyria era la influencia dominante en la vida de Lass. Recordó lo estricta que era con ella, y que por aquel entonces, él pensaba que no lo habría permitido. Recordó la falta de disposición de Cyria a compartir a Lass con los demás, y el orgullo que sentía por la alegre y guapa niña. Por ejemplo, el largo y rizado pelo de color cobre de Lass nunca había sido cortado.
–¡Y mientras yo viva nunca se cortará! –había declarado Cyria–. Es demasiado bonito y la diferencia de los demás, como princesa que es.
Por aquel entonces Lass no había parecido molesta por la actitud de Cyria. Le gustaba jugar con sus hermanas, entreteniéndolas mientras les construía castillos de arena. Con naturalidad había obedecido la orden de Cyria de que se recogiera el pelo para que no se le llenara de tierra y había continuado jugando con ellas, riendo. Se había hecho unos zapatos con conchas y algas y las tres hermanas se habían reído mientras ella se paseaba con ellos por la playa. Había estado llena de vida y alegría.
¿Qué podía haber cambiado desde entonces?
Cyria y Lass se habían marchado juntas de Pacífica, las dos solas, y probablemente la influencia de Cyria se había hecho más fuerte.
Aun así, la voluntad de Lass no se había quebrado con facilidad.
Loucan recordó cómo había abandonado la playa, nadando hacia el interior del océano, mientras se formaba su cola. Él la había seguido a una distancia prudencial, sintiéndose impresionado por su valentía. ¡Solo era una niña!
Entonces pasaron unos delfines y ella se había unido a ellos y habían jugado con las olas...
Kevin tenía razón. Aún tenía recuerdos.
Su amigo lo observaba; Loucan parpadeó y sonrió levemente. Cuando habló, su voz era ronca:
–Entiendo lo que dices. Quizá tengas razón al pensar que soy el único que puede encontrarla.
Con la pensativa y curiosa mirada de Kevin sobre él, Loucan de repente pensó que, después de todo, encontrar a Thalassa iba a ser la parte sencilla.
Capítulo 1
Thalassa cruzó por una verde llanura en la que pastaban varios caballos, en dirección a Loucan.
Su pelo de color cobrizo, que aún le sorprendía por lo corto que lo llevaba, brillaba como el cobre pulido. Thalassa llevaba una ajustada y corta camiseta de color crema que dejaba a la vista su suave y clara piel y una bonita figura, tanto de cintura para arriba como hacia abajo. Llevaba unos pantalones estrechos de color caqui que resaltaban unas piernas bien formadas, e iba calzada con unas botas marrones de piel. Caminaba con la misma gracia y seguridad que los caballos a los que había estado cuidando.
Loucan sintió que algo en su interior se agitaba y reconoció el sentimiento; había sentido lo mismo la otra noche, cuando se encontraron por primera vez. Loucan se sentía traído por aquella mujer; había algo físico y exuberante en ella: el brillante color de su pelo; sus hermosos pechos...
Había algo contenido y autosuficiente en su emotivo maquillaje. Loucan sospechó que no se abriría a él con facilidad. Tenía razones para ello; razones que tenían que ver con el pasado. Probablemente diferencias de opinión y facciones enfrentadas. Era algo más profundo que todo aquello. La poderosa sensualidad que detectaba en ella parecía dormida, como si aún no la hubiera descubierto.
O como si la temiera y la mantuviera oculta.
En cuanto Lass detectó la presencia de Loucan en sus tierras, el aura de su cuerpo cambió; se puso en tensión y se llevó una mano a los ojos para protegerse del sol australiano, que era intenso incluso a las nueve de la mañana. Lo había reconocido y no se había sorprendido. La otra noche, en la playa, Loucan le había dicho que le daba dos días; tiempo para que pensara, se acostumbrara a aquello y comprendiera que él no era parte de la violencia del pasado.
Después, volvería a buscarla.
Finalmente le había concedido tres días, pero tal y como le había prometido, había vuelto.
Al principio ni siquiera lo saludó. Aún estaban a cierta distancia el uno del otro.
Loucan se apoyó contra el coche de alquiler que lo había llevado hasta allí y observó las tierras de Thalassa, mientras ella recogía un par de cubos de comida y miraba las hojas de sus eucaliptos, que se movían con la brisa. Loucan pensó que Lass había encontrado un hogar muy bonito.
Al final del camino de tierra, a cuyos lados había hileras de capuchinas y lavanda, se erguía una vieja y pintoresca casa con un revestimiento de estuco de color amarillo y una fina manta de hiedra. Según un elegantemente labrado letrero, aquello era La Vieja Lechería, Salón de Té y Galería. El letrero informaba de los horarios de apertura y del menú que se ofrecía.
Lass era dueña de aquel lugar y de las tierras que lo rodeaban, que Loucan juzgó debían de ser varios acres.
Más allá del edificio del Salón de Té, y conectada por un camino, había una pequeña casa de estilo colonial australiano, con un tejado de metal galvanizado que se curvaba hacia abajo.
En aquel momento, el porche estaba inundado por la luz de la mañana, iluminando los tiestos con flores. Sin embargo, a medida que el día avanzara y se hiciera más caluroso, el suelo de piedra se cubriría por una fresca sombra.
Detrás de la casa había un establo y un par de cobertizos, más pastos y bosque, y finalmente, a cierta distancia, estaban las montañas. Loucan vio que eran unas montañas salvajes, cubiertas de bosques de eucaliptos.
Las vistas hacia el oeste eran impresionantes, pero detrás de Loucan, en dirección contraria, eran incluso mejores, y le decían más acerca de Lass de lo que probablemente ella quería que él supiera.
A unos cuatro kilómetros, más allá de los pequeños pueblos, de los lagos y de las tierras rocosas, estaba el mar.
Técnicamente era el mar de Tasmania, los aproximadamente tres mil kilómetros que había entre las costas de Australia y Nueva Zelanda, pero en realidad era parte del Océano Pacífico. Se estrechaba, azul y brillante, como una ancha banda de norte a sur, y durante el verano su horizonte brillaba bajo el cielo azul. La visión era sobrecogedora.
–Has venido –dijo Lass.
Loucan se dio la vuelta para encontrarla observándolo desde cierta distancia.
–Ya te dije que lo haría.
–Esperaba que no lo hicieras. No quería volver a verte.
–Lo sé.
De repente, Loucan tuvo un flash-back del momento más sorprendente de la otra noche.
Después de decirle a Lass quién era y cómo la había encontrado, ella había huido de él a través de la arena, en la oscuridad, para ocultarse entre las rocas de un cabo cercano. Él la había seguido y la había encontrado llorando, sobrecogida por el miedo y el dolor, mientras se cortaba su maravilloso pelo con una venera.
–Me gusta tu pelo así, corto –le dijo él.
No iba a permitirle evitar las dificultades que había entre ellos. Ambos tenían que enfrentarse a ellas.
–Me estoy acostumbrando –contestó ella con cautela.
Se pasó la mano por los cortos y brillantes mechones, haciéndolos parecer más vivos que nunca. Aquel gesto hizo más evidente su escote y Loucan no pudo evitar fijarse en él.
–Fui el miércoles a mi peluquera para que le diera forma –añadió ella.
–¿Y qué explicación le diste?
Lass se encogió de hombros.
–Que de repente me había hartado de él, y que como me daba demasiado trabajo me lo corté.
¡Estaba tan seria, distante y a la defensiva!
Loucan sabía lo sensible que había estado la noche anterior cuando la encontró en la playa y le dijo quién era él, pero ella intentaba aparentar que aquello no había ocurrido.
–¿Por qué te lo cortaste así? –insistió él.
–Ya sabes por qué.
«Sí, pero quiero oírlo de tu boca», se dijo a sí mismo.
Loucan se fijó en que la forma de sus labios denotaban una mujer apasionada; eran sensuales y muy definidos.
Finalmente cedió, y lo dijo por ella:
–Porque tu pelo ha sido lo que me ha traído hasta ti.
Lass asintió bruscamente y entrecerró sus verdes ojos.
–¿Significa que también les harás daño a los delfines? –preguntó él–. Cuando oí que te habían visto nadando con ellos al anochecer, supe que eras la mujer que estaba buscando y supe donde encontrarte.
–¡Herir a los...! –exclamó ella y movió la cabeza con furia al tiempo que tragaba saliva.
Quizá había ido demasiado lejos. Loucan quería obligarla a hablar de las cosas en las que creía y de la razón por la cual estaba tan asustada, pero aquella no era la forma de hacerlo. Thalassa no era como Kevin Cartwright, que rápidamente respondía a un ataque directo; ella era una mujer, una sirena, si es que era capaz de aceptarlo, y por lo tanto completamente diferente.
Loucan había estado a punto de disculparse, pero ella no había dejado de hablar.
–¿Por qué haces esto? No lo toleraré, así que haz el favor de salir de mi propiedad.
Lass dio media vuelta y se dirigió hacia la casa, ignorando a Loucan mientras la seguía.
Cuando llegó al porche, se quitó las botas de montar y los calcetines y los arrojó a un cesto que había junto a la puerta; se puso unas sandalias de tacón de color crema y entró en la casa.
Loucan la siguió, pero ella continuó ignorándolo. Aquella situación acabaría por convertirse en un hábito entre ellos.
Casi inmediatamente, y apenas dándose cuenta de lo que hacía, Lass se quitó las sandalias y se miró los pies. Después, ladeó la cabeza y lo miró pensativa.
–¿Bastará con que te diga que esta mañana estoy ocupada, o tengo que llamar a la policía?
–Thalassa...
–Me llamo Lass. O Letitia Susan Morgan, si prefieres el nombre oficial completo.
–¿Así que Cyria te cambió el nombre?
–¿Quién? ¡Ah! ¿Te refieres a la tía Catherine?
–¿De verdad? –preguntó él, y ambos mantuvieron las miradas por un momento, hasta que él decidió cambiar de táctica–. Tienes unas vistas estupendas del océano, Lass.
–Prefiero las vistas que hay hacia las montañas.
–No es cierto –replicó él suavemente–. Tú no miras a las montañas. Ellas no te llaman. No eres capaz de mantenerte alejada, ¿verdad? No podías cuando compraste esta casa y ahora tampoco puedes.
Ella levantó la barbilla y Loucan se fijó en la testaruda pose de su mandíbula.
–En ocasiones paso semanas enteras sin pisar la playa.
Loucan se rio.
–Haces que parezca una adicción; te pasas semanas enteras sin ir, pero piensas en el mar todos los días. ¿De verdad vas a llamar a la policía?
–¡Sí! Y realmente no tengo tiempo para hablar. El salón de té abre a las diez y tengo muchas cosas que hacer. Además, mis empleados llegarán en cualquier momento.
–Lass, tengo algo para ti de parte de tus hermanas.
Loucan no esperó a que ella contestara o a que lo volviera a amenazar para que se marchara; se metió la mano en el bolsillo del polo azul marino que llevaba puesto y sacó un paquete envuelto en papel. Al observar la reacción de Lass, supo que no se había equivocado.
Lass abrió la boca sorprendida y se llevó la mano al corazón.
¡Eran fotos de Phoebe y Kai! Hacía tiempo que había perdido la esperanza de encontrarlas y a menudo se preguntaba si seguirían vivas. Había pensado en buscarlas, pero le había parecido una tarea imposible. Ni siquiera sabía a qué parte del mundo o con quién las habría enviado su padre, y no sabía si estarían juntas. No las veía desde que tenían dos años. Por aquel entonces eran la luz de su vida, los seres a los que más amaba en el mundo. Aún recordaba el tacto de sus rechonchas mejillas cuando les daba un beso; recordaba los abrazos que le daban con sus bracitos, la inocente felicidad de su risa y la intensidad de sus lágrimas.
Ya serían mujeres adultas, en edad de casarse.
Lass necesitaba saber acerca de sus hermanas.
Llevada por aquella nostalgia, toda su bravuconería hacia Loucan se derrumbó. Por el bien de sus hermanas, se forzaría a creer lo que él le había contado. Por sus hermanas, no lo echaría de su casa, y él lo sabía.
Había llevado aquellas fotos consigo a propósito y había hablado de ellas en el momento oportuno.
En aquel momento, Loucan las sujetaba con delicadeza contra su pecho; aunque parecía un gesto casual, ella sabía que era completamente deliberado. Lass no podría tocarlas hasta que él se lo permitiese, y como eran tan valiosas para ella, no intentaría quitárselas a la fuerza.
No tenía nada que hacer contra un hombre como Loucan. Desde el principio se había dado cuenta de su fuerza; no era solo su gran tamaño o lo atractivo que era; había una inusual fuerza de voluntad reflejada en sus increíbles ojos azules. Aquel hombre sabía cómo conseguir lo que quería.
Llevaba su oscuro y espeso pelo recogido en una trenza, haciéndolo parecer un marinero inglés de hacía doscientos años. Aquella forma de llevar el pelo dejaba a la vista su amplia frente y acentuaba su marcada mandíbula y su masculina estructura ósea.
La otra noche en la playa, la había asustado desde el momento en que, con su profunda y potente voz, había susurrado su nombre completo; su verdadero nombre, el que nadie había utilizado desde que Cyria murió.