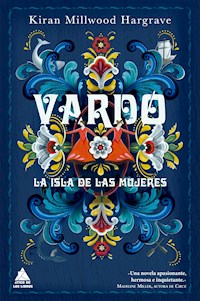7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ático de los Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
En un mundo que desprecia a las mujeres, incluso bailar puede convertirse en pecado. Estrasburgo, 1518. Es un verano abrasador y una mujer empieza a bailar en la plaza de la ciudad. Lo hace durante días y sin descanso. Cientos de personas siguen su ejemplo y los gobernantes, asustados, convocan un consejo de emergencia. En las afueras de Estrasburgo, la joven Lisbet, embarazada, vive con su marido y su suegra, y cuida de las abejas que son el sustento de la familia. Aunque Lisbet está alejada del frenesí de la plaga de baile que aflige a la ciudad, su propia vida tranquila se ve alterada por el regreso de su cuñada: Nethe ha pasado siete años en las montañas como castigo por un crimen que nadie quiere nombrar, un secreto que Lisbet pretende descubrir. Mientras la ciudad se estremece al ritmo de miles de pies, Lisbet se ve atrapada en una peligrosa red de engaños y pasión clandestina. Al igual que las mujeres de Estrasburgo, ella también baila al son de una peligrosa melodía… Ambientada en una época de histeria, superstición y cambios extraordinarios, e inspirada en hechos reales, El árbol de la danza es una apasionante historia de secretos familiares, amor prohibido y mujeres llevadas al límite.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 445
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Gracias por comprar este ebook. Esperamos que disfrute de la lectura.
Queremos invitarle a suscribirse a la newsletter de Ático de los Libros. Recibirá información sobre ofertas, promociones exlcusivas y será el primero en conocer nuestras novedades. Tan solo tiene que clicar en este botón.
El árbol de la danza
Kiran Millwood Hargrave
Traducción de Aitana Vega Casiano
Página de créditos
El árbol de la danza
V.1: septiembre de 2023
Título original: The Dance Tree
© Kiran Millwood Hargrave, 2022
© de la traducción, Aitana Vega Casiano, 2023
© de esta edición, Futurbox Project, S. L., 2023
Todos los derechos reservados, incluido el derecho de reproducción total o parcial en cualquier forma.
Diseño de cubierta: Taller de los Libros
Publicado por Ático de los Libros
C/ Roger de Flor, n.º 49, escalera B, entresuelo, despacho 10
08013, Barcelona
www.aticodeloslibros.com
ISBN: 978-84-19703-24-8
THEMA: FV
Conversión a ebook: Taller de los Libros
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser efectuada con la autorización de los titulares, con excepción prevista por la ley.
Contenido
Portada
Newsletter
Página de créditos
Sobre este libro
Dedicatoria
Estrasburgo (1518)
No baila ninguna
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Una baila
Cinco
Seis
Cuarenta y siete bailan
Siete
Ocho
Nueve
Ciente sesenta y tres bailan
Diez
Once
Doscientas veintinueve bailan
Doce
Trece
Trescientas quince bailan
Catorce
Quince
Dieciséis
Diecisiete
Dieciocho
Quinientas ochenta y siete bailan
Diecinueve
Veinte
Ninguna baila
Veintiuno
Veintidós
Veintitrés
Nota de la autora
Sobre la autora
El árbol de la danza
En un mundo que desprecia a las mujeres, incluso bailar puede convertirse en pecado
Estrasburgo, 1518. Es un verano abrasador y una mujer empieza a bailar en la plaza de la ciudad. Lo hace durante días y sin descanso. Cientos de personas siguen su ejemplo y los gobernantes, asustados, convocan un consejo de emergencia.
En las afueras de Estrasburgo, la joven Lisbet, embarazada, vive con su marido y su suegra, y cuida de las abejas que son el sustento de la familia. Aunque Lisbet está alejada del frenesí de la plaga de baile que aflige a la ciudad, su propia vida tranquila se ve alterada por el regreso de su cuñada: Nethe ha pasado siete años en las montañas como castigo por un crimen que nadie quiere nombrar, un secreto que Lisbet pretende descubrir.
Mientras la ciudad se estremece al ritmo de miles de pies, Lisbet se ve atrapada en una peligrosa red de engaños y pasión clandestina. Al igual que las mujeres de Estrasburgo, ella también baila al son de una peligrosa melodía…
Ambientada en una época de histeria, superstición y cambios extraordinarios, e inspirada en hechos reales, El árbol de la danza es una apasionante historia de secretos familiares, amor prohibido y mujeres llevadas al límite.
«Una novela apasionante, extraordinaria.»
Sunday Times
«Atípica y bellamente escrita, plantea preguntas sobre la fe y el amor que perduran.»
The Times
«La valentía y la fortaleza femeninas resplandecen en una claustrofóbica atmósfera.»
Jennifer Saint, autora de Ariadna
«Me ha encantado. Un retrato extraordinario de mujeres del pasado contado con una prosa hechizante.»
Elodie Harper, autora de La guarida del lobo
«Excepcionalmente brillante. Una novela inmersiva, sensual, irresistible y totalmente convincente. El árbol de la danza merece ganar premios.»
Marian Keyes, autora de Otra vez, Rachel
Para Katie, que mantuvo por nosotros la esperanza
cuando su peso fue demasiado para sostenerlo solos.
Estrasburgo (1518)
No baila ninguna
Dicen que hay pan en la plaza. Es posible que sea mentira, o que los panes estén tan estropeados que no sean comestibles, pero a frau Troffea no le importa. La esperanza es más nutritiva que cualquier cosa que haya pasado por su garganta en los últimos meses. Fue a recoger setas con el resto, puso trampas para desollar liebres en los bosques como los zíngaros. Nada. En este verano abrasador, incluso los animales están famélicos tras la hambruna del invierno. Se llevó a casa un pájaro sin nido y lo cocinó sobre las cenizas del fuego, masticó los huesos blandos y destrozados, que le irritaron las encías hasta que la boca se le llenó de hierro y sal.
Su marido no sabe cómo sufre, nunca ha parecido conocer el hambre. A él le crecen los músculos nervudos, como cuerdas que le envuelven los brazos. Pero ella lleva el hambre dentro, como a un niño, que crece, mama y le hincha el vientre, hasta que le entran calambres por tener que cargar todo el peso de ese vacío que la carcome.
Ha empezado a masticar descartes de cuero. Ha empezado a chuparse las puntas del pelo y a mirar a los perros callejeros de forma distinta. Ha empezado a ver luces blancas flotando ante ella en el aire. Desde hace poco, puede agitarlas con el dedo.
A pesar de todo, frau Troffea aún no ha perdido la cabeza y, mientras da tumbos por la ciudad, elabora un plan. Si el pan está quemado, lo remojará en el río hasta que se ablande. Si está podrido, tal vez otros lo hayan dejado. Si no hay pan, o si no queda nada, se llenará los bolsillos con piedras para meterse en el agua, como han hecho otras. Se ha visto a mujeres arrojando al agua a sus bebés para poder alimentar a sus otros hijos. Ella habría hecho lo mismo, si sus hijos hubiesen sobrevivido a la primera infancia. Al hijo que sí sobrevivió hace mucho que lo colgaron por traidor. Samuel, uno de los cientos que fueron condenados en lugar de su líder Joss Fritz, quien, tras cada intento de revuelta, se desvanece en la Selva Negra con la facilidad de un copo de nieve. Los hospicios están saturados, los cementerios también. El fin del mundo se acerca: las calles y las iglesias así lo anuncian. Geiler, la estentórea voz que bramaba desde la catedral de Estrasburgo, lleva muerto ocho años, pero sus palabras embadurnan las paredes y resuenan en los púlpitos de la iglesia: «Ninguno de nosotros merece la salvación». Hace tiempo que sacaron de su cráter y pusieron en un altar al cometa que arrastró su ardiente cola con el cambio de siglo y causó su condenación, pero ahora ya es demasiado tarde.
Reza mientras camina, aunque hace mucho que se quedó sin rosario; las cuentas de arcilla crujen entre sus dientes como huesecillos de ave.
Entre los dedos, Frau Troffea da vueltas a un hilo de luz, suave como la lana de un corderito. El sudor le recorre los labios y la espalda, y le empapa la apestosa tela del vestido. El sol le ha abrasado las plantas de los pies por haberse dormido en la calle a mediodía, justo frente a una taberna. La bebida es lo único que abunda; resulta nuevo para ella y es algo que apenas se pueden permitir, pero el trigo echado a perder sirve para elaborar cerveza. Su marido no ha venido a buscarla en toda la noche. Los adoquines le rozan los pies, y es agradable volver a sentirlos; las ampollas van dejando paso a la piel nueva.
El recorrido la lleva a través del mercado de caballos, construido cuando el centro de Estrasburgo era otro y el mercado se encontraba en los confines de la ciudad. Ahora se quejan de su olor en la catedral, pero a frau Troffea le gusta; agrio y lo bastante fuerte como para cubrirle la lengua. Abre la boca y se llena los pulmones.
La ciudad ha crecido como una bestia ingobernable. En su juventud engordó de riqueza, y entonces llegaron las pulgas. Hace tiempo que el comercio decayó, pero sigue habiendo caras nuevas todos los días y algunos rostros oscuros se cuelan entre ellas, como si los demonios ya estuvieran aquí e inundasen el hospital con su mugre. El Sacro Imperio Romano está enzarzado en una batalla con los turcos otomanos, luchando por sus propias almas. No sabe leer, pero sabe que hay panfletos sobre el tema, sobre los turcos que amenazan su imperio y sus hogares. Son el enemigo, pero llegan aquí de todos modos y dicen huir de las mismas hordas que luchan por ellos.
Frau Troffea se muestra prudente ante tales mentiras.
Se pasa el día pendiente de ellos, los ve incluso en la iglesia, aunque allí el sagrado incienso arde lo suficiente como para impedirte abrir la boca. Todas las noches se revisa el cuerpo en busca de mordeduras y señales de íncubos, pero solo encuentra huesos endurecidos bajo la carne estirajada.
La plaza del mercado está desanimada, y se bambolea ante ella. Busca en las casetas cerradas, en el suelo polvoriento, en las rejillas obstruidas por la suciedad que el calor ha secado. Huele el dulzor y los excrementos de la ciudad, mientras se cuecen bajo el implacable sol, bendito y maldito a un tiempo. Con su cabeza anegada por él, sus manos rastrillan el polvo en busca de gruesos puñados de mugre. Murmura una plegaria semejante a un conjuro, como si Dios fuera a hacer llover panes del cielo. Pero solo el calor cae sobre su espalda, sus pantorrillas y las plantas quemadas de sus pies; se pregunta de nuevo por qué su marido no ha venido a buscarla. Llora, pero no siente vergüenza. Volutas de luz pululan a su alrededor como moscas, celestiales y revoltosas, y la arrastran en sus suaves hilos y tejidos. Tiene las manos llenas de tierra y excrementos, le pican las uñas y quiere arrancárselas.
La luz le cosquillea bajo la barbilla.
Frau Troffea inclina la cabeza hacia atrás y mira al sol hasta que le inunda los ojos de blanco. La luz se arremolina a su alrededor como una nube; la azota con suavidad como una vela a la que agita el viento. Levanta un pie, luego el otro. Balancea las caderas. Separa los labios en éxtasis.
Bajo el cielo azul abrasador, frau Troffea eleva las manos y empieza a bailar.
Uno
Lisbet arquea el pie y lo apoya en el marco de madera de la cama hasta que se le pasa el calambre. Se restriega los ojos, pegajosos por el sueño. Podría quedarse aquí una hora más, en la calma temprana, pero es un tiempo precioso y escaso. Hoy Agnethe, la hermana de Henne, volverá de las montañas y todo cambiará.
Henne está tumbado a su lado y le da la espalda. Tiene la camiseta de algodón humedecida hasta ser casi translúcida, la piel rosada en el cuello y una cicatriz arrugada en forma de estrella bajo la línea del pelo, donde un curandero le recortó un lunar que no dejaba de crecer. Gira la cabeza para verlo respirar. Podría ponerle una mano entre los hombros y sentir el trabajo de su respiración, que zumba como una colmena, pero es imposible, es una distancia inabarcable. En sus primeros tiempos siempre lo tocaba, le ponía las manos en la frente, le quitaba la paja del pelo, le robaba besos a espaldas de la madre de él. Esas ternuras han quedado atrás.
Vuelve a enroscar los dedos de los pies y se levanta con un bufido. Hace tiempo que han desechado la sábana, sudan sobre la paja como caballos y un hilillo húmedo se abre paso por su espalda. Quiere quitarse el camisón, caminar por el bosque hasta el río y revolcarse en el barro como un cerdo.
Se levanta con dificultad y camina hasta la ventana. Unas cuantas abejas dormitan junto a los postigos y se pregunta si la reconocen a través de la seda y el mimbre, si huelen su sudor, dulce por la miel que le dan.
La propia luz parece compacta y espesa por el calor. Agnethe volverá de su penitencia en un verano lúgubre. Ninguna ráfaga de aire agita los postigos ajados, nada se mueve, excepto las abejas y el dolor de su pierna, que se despliega como espinas por toda su longitud. Se aprieta el labio entre los dientes y muerde hasta que le duele, para que el foco del dolor se desplace ahí. Dentro de ella, el niño se revuelve y observa cómo las sombras parpadean bajo su camisón como pececillos. «¿Sigue ahí? Bien». Junta las manos bajo el montículo que es su barriga; ha crecido tanto que le es imposible rodearla en el punto más ancho. Quedan dos meses. Nunca había llegado tan lejos, nunca se había puesto tan grande. Acaricia con el pulgar la piel tensa y anda hasta que deja de sentir que camina sobre esquirlas de vidrio caliente. Consigue dar ocho vueltas a la habitación antes de que el colchón cruja.
—¿Lisbet?
Sigue caminando.
—Lisbet, para.
—Hace calor.
Solo distingue el brillo de sus ojos y sus dientes cuando habla.
—¿Una cerveza?
—No.
—Deberías tumbarte y descansar.
Rechina los dientes. Ya lo intentó en los primeros embarazos, aunque la madre de él se opuso; quería que se levantara y se moviera antes de recluirse, para acelerar el proceso y ponerse fuerte. Henne se negó a cumplir los deseos de su madre la primera y la segunda vez, y Lisbet pasó los últimos días tumbada en la cama como una noble, o bien sentada en la mesa de la cocina mientras él la mimaba y la calmaba, dándole de comer con los dedos albóndigas de leche rociadas con miel.
Entonces tenían esperanzas, e incluso después del sexto habían oído cosas peores de las mujeres de la iglesia. Ahora han pasado cinco años desde los bollos de leche y no tiene nada vivo que mostrar.
Sophey la culpa. Lisbet lo sabe. La llama holgazana a pesar de que se ocupa de las abejas con dedicación y le habla a su nuera de cómo trabajaba en el campo antes de dar a luz a Heinrich, de cómo ordeñaba a las vacas antes de que llegara Agnethe.
—Por eso Henne tiene los hombros fuertes y Nethe, los brazos robustos.
Agnethe. Nethe. El nombre es casi místico para Lisbet, y tan legendario como lo son esos fuertes brazos o la mandíbula que se dice que comparte con su hermano. Pronto verá por sí misma si es cierto. En los primeros años, Sophey y Henne hablaban tan poco de Agnethe que era fácil pasar por alto tales menciones, y también esquivaban las preguntas de Lisbet. Siempre ha tenido la sensación de haber entrado en una habitación de la que acababa de salir otra persona más querida, como si Henne hubiera buscado una esposa para llenar el espacio que Agnethe había dejado en la mesa. Siempre hubo un presagio: su nacimiento cercano al del cometa, su llegada al acecho de la partida de Agnethe, su sangre siguiendo la estela de la locura de su madre. Una abeja golpea los postigos. Devuelve el golpe.
Incluso Ida, que siempre la ha hecho sentirse como en casa desde el momento de su llegada, se limitaba a pasar de puntillas por encima de la verdad referente a Agnethe, sin darle ninguna respuesta más allá de los hechos.
—Ha estado en un convento, en el Monte de Santa Odilia, haciendo penitencia.
—Pero erais amigas —presionaba Lisbet, con la misma sensación que si apretase un moretón, preparada para dominar la envidia que le provocaba la idea de que Ida quisiera a otra amiga con el mismo cariño con que la quería a ella—. Tienes que saber por qué la enviaron allí.
Sin embargo, Ida, a pesar de sus ojos grandes y su alegría infantil, es una maestra del escapismo y siempre conduce a Lisbet lejos del tema, hacia los nuevos y más agradables terrenos de las habladurías, como la última indiscreción de herr Furmann o las deudas de juego de Sebastian Brant, hasta que Lisbet se olvidaba de por qué le importaba y Agnethe volvía a ser solo una sombra que se le clavaba en la espalda y que vislumbraba cada vez menos.
Una penitencia de siete años. Lisbet ha intentado sondear la profundidad de esa frase, sopesar su gravedad. Se pregunta cómo cambiarán las cosas cuando haya otro cuerpo en la casa. Agnethe no es la presencia por la que ha rezado todos estos años. Estaban seguros de que un niño llegaría mucho antes de que se cumpliera su penitencia, quizá incluso dos o tres, como en el caso de Ida, con las caritas lavadas y las uñas diminutas cubiertas de cera por aprender a cuidar de las abejas. Lisbet cierra los ojos para alejar la visión y un sonido se le escapa; cada niño perdido forma un nuevo hoyo en su cuerpo y en su corazón. En el hueco que ha dejado en la mesa entrará una mujer adulta, tras purgarse de algún pecado que nadie nombrará.
Henne se incorpora con un gruñido. Ve cómo se frota los ojos en la escasa luz que se cuela por las tablillas; su piel es de color crema en la oscuridad.
—Vuelve a dormir —dice, más brusca de lo que pretendía.
Se deshace de la maraña de sábana que le rodea los tobillos y se levanta; se vuelve más sólido en la penumbra. Siempre le ha gustado su robustez, su estructura cuadrada y firme debido a su trabajo en el bosque, el trazado de las cicatrices de las abejas en sus muñecas, de antes de que lo conocieran y confiaran en él. Ella todavía lo desea, aunque él cumple con su deber después de cada parto fallido con los ojos cerrados. Ahora la ve mirándolo y se vuelve para vestirse.
Lisbet abre los postigos y envía a la abeja de vuelta al aire libre. Los árboles lo cubren todo y bordean los límites de la granja, donde hay que cortar y despejar las raíces en una batalla interminable. La luz ya se asoma por encima de ellos, violácea como las vetas de su vientre. El amanecer entra directo en su habitación, aunque nunca hay tiempo de verlo llegar.
Siente una pesadez en los hombros; es el brazo de Henne, que le coloca un chal. Es lo máximo que la ha tocado en días, semanas quizá. Él se retira con la misma rapidez, y ella se lo sacude de encima, lo agarra y lo coloca en una silla.
—Hace demasiado calor.
Él suspira. Hubo un tiempo en el que hasta sus quejas le parecían encantadoras. Se reía y la llamaba Schatzi, cariño. ¿No se había quejado del frío frente a esa misma ventana cuando estaba recién casada, la primera vez que él le puso un bebé dentro? Si se queda allí el tiempo suficiente, tal vez lo recuerde y la abrace. Lo oye orinar en el bacín. El bebé se mueve.
Espera a que termine antes de darse la vuelta y golpea con la barriga el marco de la ventana.
—Voy a dar un paseo.
Él levanta el orinal.
—Voy contigo.
Niega con la cabeza mientras se pone su mejor vestido, maloliente por el uso constante. Siente un zumbido familiar en su interior, el deseo de ir con las abejas y su árbol, de estar sola allí con sus niñas antes de que empiece el día.
—¿Y si llega Agnethe?
Henne endurece los hombros y Lisbet nota cómo se le entrecorta la respiración. Está preocupado por el regreso de su hermana. En otros tiempos, quizá le hubiera preguntado por qué. Ahora los separa un abismo tan grande que apenas se atreve a asomarse.
—No llegará hasta dentro de unas horas. El sendero para bajar la montaña es traicionero cuando hay poca luz y la abadía está a un día de camino.
Se ha puesto los zuecos antes de que ella haya conseguido encajar los suyos en los dedos hinchados. Cuando se presiona la hinchazón del tobillo, la marca permanece como si su cuerpo estuviera hecho de una arcilla húmeda recién sacada de la tierra. Él abre la puerta y avanzan en silencio por la oscura casa hasta salir al patio.
Lisbet siente que el aire se le pega como el polvo y sigue a Henne con desgana. Él vacía el orinal y trae el último pan duro de la cocina. Se lo lanza a las gallinas cuando pasan por el gallinero.
Los perros yacen desplomados en el centro del patio de tierra. La pequeña, Fluh, es nueva y también feroz: cuando ve a Lisbet ladra como si estuviese atrapada en una trampa. A Ulf, el perro lobo de pelaje enmarañado, le importa menos. Lo han tenido desde que era un cachorro y no llegó mucho después que ella, así que no le salta encima ni le muerde las faldas.
Fluh escarba con frenesí en la tierra a su alrededor, pero Ulf se levanta y trota para alcanzarlos cuando abren la puerta, pasan los conos de las colmenas que zumban con el despertar de las abejas y se adentran en el bosque.
El suelo es un mar de sombras y Lisbet levanta los pies como si lo vadease. Las moscas se le acumulan en torno a las orejas, pero no soporta soltarse el pelo con este calor sofocante. No hay más sonido que el de las hojas que crujen al pisarlas, arrancadas temprano de los árboles, y su respiración ya agitada.
Henne va un poco adelantado y camina medio girado hacia un lado para caber por el estrecho sendero. No le pregunta por dónde quiere ir; él va delante y ella lo sigue. La mano se le queda atrás y Lisbet se pregunta si le importará que la agarre, pero entonces la baja para acariciar la cabeza de Ulf y ella apoya la suya en el vientre.
Suben hasta el acantilado, lo más parecido a un paisaje en esta roturada región del mundo. Se imagina que su pulgar los aplasta como a semillas y los planta sin remedio en lo más profundo; camina más deprisa y adelanta a Henne. En las mañanas más claras, cuando el viento aparta las miasmas que se ciernen sobre Estrasburgo la mayoría de los días, distingue cada muesca de la aguja de Notre Dame.
—¿Lisbet? —Henne está a su lado y su cadera roza la de ella—. Más despacio.
Se dispone a decirle que está bien, pero una oleada de debilidad le recorre la espalda, un frío reconfortante.
—Cuidado. —Por fin le rodea la cintura con la mano. Lisbet se apoya en él hasta que el camino deja de dar vueltas. Henne la sostiene y ella cierra los ojos. Se le escapa un suspiro y la suelta como si hubiera gritado. Se tropieza y recupera el equilibrio—. Nos vamos a casa.
Todavía están a más de una docena de pasos de la cima. En los primeros meses de matrimonio, subía corriendo y volvía antes de que Sophey se diera cuenta de que se había ido y dejado las tareas desatendidas. Se siente abatida y desgastada; desearía haber venido sola, tomarse su tiempo, ir al árbol. Pero el sol ya ha salido y Sophey también se habrá levantado ya para prepararse para el regreso de Agnethe. Sin quejarse, Lisbet deja que Henne haga de guía en el camino de vuelta a la granja. Al llegar a las colmenas acerca la mano al portón, pero él la empuja para que pase de largo.
—Yo me ocupo.
—Necesitan agua fresca…
—Lo sé —dice, con otro destello de enfado—. Son mis abejas, Lisbet.
«No son tuyas —piensa ella—. Tampoco mías».
Henne ya ha dejado de mirarla y ha pasado a pensar en sus tareas y en el día que le aguarda, tan concentrado que ni siquiera se fija en la mujer que está en el polvoriento patio, hasta que Lisbet lo agarra del brazo. Tan obsesionada está con Agnethe que le adjudica a su visitante una o dos cabezas más de altura, le ensancha los hombros y coloca la boca y la mandíbula de Henne sobre sus finos rasgos, que ya se deshacen en una sonrisa al verlos.
Entonces se les acerca con una cesta entre las delgadas manos y sus cabellos dorados captan la luz de la mañana; es Ida.
—Buenos días, frau Plater.
—Herr Wiler. —Ida le devuelve a Henne un asentimiento seco, pero sus ojos van más allá de él y miran a Lisbet. Nadie la mira directamente como Ida y es otra razón para quererla. Henne continúa hacia el patio de las colmenas. La infancia compartida entre ambos debería endulzar su relación, sin embargo, en vez de eso, hay algo duro que los aleja, como un agujero en la fruta blanda. Tal vez se deba al propio Plater; al marido de Ida lo odian tanto como la adoran a ella.
Ida besa las mejillas sonrojadas de Lisbet; su aliento dulce huele a menta silvestre y sus labios están suaves y secos.
—¿Cómo estás esta mañana? —le pregunta mientras sus ojos, ya familiares, pasan de su barriga a su cara.
—Bastante bien —dice, y la línea de preocupación que pellizca el entrecejo de Ida se afloja. Ha habido muchos días en los que Lisbet solo le ha podido responder con lágrimas, así que se toma los días incómodos como un triunfo.
—Me alegro —dice Ida y presiona una mano milagrosamente fría sobre la de Lisbet—. Mira lo que te he traído.
La conduce hasta el montón de leña que Henne ha apilado y dejado secándose en el patio humeante. Lisbet se sienta agradecida mientras Ida se acomoda a su lado y equilibra la cesta entre ambas. Retira el paño con una floritura y revela un saco lleno de harina, blanca como la nieve fresca.
—Es un regalo —dice Ida—. Porque el centeno no te gustó.
—No puedo…
—Tócala —la interrumpe, con los ojos encendidos de placer.
—Tengo las manos sucias —dice Lisbet, aunque en realidad, en estos días, incluso cuando están limpias, sus manos son un desastre, cubiertas de picaduras de abeja e hinchadas por el calor. No quiere ponerlas junto a las de Ida, finas y con las uñas cuidadas como las de un recién nacido. Aun así, su amiga le agarra los dedos calientes y le pone un puñado de harina en la palma. Es suave como los pétalos de una flor, ligera y fina como el polvo.
—Mi padre la molió dos veces especialmente para ti —dice Ida.
Para mayor vergüenza, a Lisbet se le llenan los ojos de lágrimas y se traga el nudo de la garganta.
—Tontita —dice Ida, entre risas, y le limpia las mejillas—. Recordarás que yo estaba igual en los últimos meses. Como una nube de lluvia. Cualquier cosa que ayude a reconfortarte la haremos con gusto. Además, con este calor, ni me imagino cómo te sientes.
—Estoy bastante bien —dice Lisbet con brusquedad mientras devuelve cuidadosamente la harina al saco, de nuevo la única frase que es capaz de ofrecer cuando su amiga le pregunta cómo está.
Lisbet tiene cuidado de no quejarse, por si Dios la escucha y decide quitarle también a este bebé. Es uno de los muchos pactos que ha hecho consigo misma, equilibrados uno encima del otro de forma tan precaria como la cesta que hay entre ambas. Ida no tiene esos reparos; ha gestado a cada uno de sus hijos sin un calambre ni una hemorragia, ha tentado al destino y al diablo sin pensárselo dos veces. Sin embargo, ella no es Lisbet, que vive con la prueba irrefutable de su propia maldición, una letanía que se ha aprendido de memoria. Cometa, Mutti,1 bebés. Tantos destrozos. Tanta sangre.
—Pues claro que sí —dice Ida, y arranca a Lisbet de la autocompasión—. Úsala con el agua más fresca que tengas y mira, mi padre te ha dado un pellizco de sal.
—Es demasiado.
—Nada es demasiado para ti, Bet, ni para el bebé. Pronto estará aquí y a salvo.
Lisbet se muerde el interior de las mejillas con fuerza. Odia que Ida diga esas cosas. No lo sabe; nadie más que Dios lo sabe.
—Asegúrate de que el pan es solo para ti —continúa Ida—. No es para Henne ni para Sophey.
—Ni para Agnethe —dice Lisbet—. Me costará mucho ocultárselo a todos.
Los nudillos de Ida en la cesta se blanquean.
—¿Vuelve hoy? —pregunta con desenvoltura, aunque Lisbet sabe que conoce la respuesta.
—Esta tarde —dice—. ¿Por eso has venido tan temprano? ¿Para verla?
—Por supuesto que no —responde Ida y se sonroja—. Sabes que no somos amigas.
—No sé nada, porque no me lo quieres contar.
—No hay nada que contar.
—¿Tan terrible es lo que hizo? —pregunta Lisbet. Sabe que es atrevido, pero no le importa. Es su última oportunidad de saber algo de Agnethe antes de conocerla.
—Te lo he dicho cientos de veces —replica Ida, ya controlada; afloja el agarre del mimbre y sus mejillas vuelven a estar pálidas—. No sé nada del pecado de Ne… Agnethe. De todos modos, ahora está purgado. Siete años de penitencia y vuelve a estar libre de culpa. No debes preguntarle.
Lisbet suspira y se agita. No desea pelear con Ida, no con el regalo que le ha traído ni mientras el sol calienta la madera sobre la que están sentadas tan rápido como su frente.
—Gracias —dice—. Por favor, dale las gracias a Mathias y a herr Plater.
Ida resopla.
—¿Crees que mi marido tiene algo que ver con esto? Sus obligaciones hacen que tenga que quedarse en Estrasburgo la mayoría de las semanas.
Ida no lo lamenta y Lisbet no la culpa. Tras la última revuelta, nombraron a Plater brazo ejecutor del Consejo y es responsable de los aspectos más duros de los Veintiuno en la ciudad y sus alrededores. Con sus propios ojos, Ida y Lisbet han sido testigos de cómo se echaban abajo puertas en los hospicios de los barrios bajos y la prisión junto al río se ha ampliado dos veces. Lisbet no es la única que se ha dado cuenta de que Plater disfruta de su sombrío trabajo.
—Lo que me hace pensar… —dice Ida—. Hoy os visitará.
—¿Plater?
—Sí. Se lo dijo a mi padre.
—¿Cuándo?
—Esta tarde.
—Tal vez quiera ver a la penitente.
Algo atraviesa la cara de Ida.
—Haría bien en mantenerse alejada de su camino.
—¿Qué quieres decir?
—Díselo a Heinrich, ¿vale? Que lo espere.
—Por supuesto —dice Lisbet. Cuando Ida se cierra así, es tan hermética como una caja de caudales. No hay manera de forzarla. Antes de que su amiga se levante, agarra su mano como Ida hizo con la suya.
—Sabes que puedes hablar conmigo, de cualquier cosa…
—Esto está muy tranquilo.
La mano de Ida se cierra de forma repentina sobre la de Lisbet. Se vuelven y entrecierra los ojos ante la luz. El angosto cuerpo de Sophey Wiler, enmarcado por la claridad, se recorta en ángulos y casi desaparece en la cintura, en el lugar donde apoya las manos sobre las caderas. Su ceño fruncido le divide el rostro en dos, como una cicatriz.
—Frau Wiler —dice Ida y se pone en pie de un salto—. ¿Cómo está…?
—Ocupada —dice Sophey—. ¿Qué hace aquí tan temprano?
—Me ha traído un regalo —dice Lisbet, incapaz de levantarse de la pila de troncos. Demasiado tarde, recuerda las instrucciones de Ida de no compartir la harina fina, pero Sophey ha extendido una mano nudosa para recibir la cesta. Ida se la entrega con docilidad y la mujer olfatea el contenido.
—¿Sus hijos no echarán de menos a su madre?
—Ya me iba —dice Ida. Sophey le da tanto miedo como a cualquiera; nadie es inmune a su autoridad. Su suegra se da la vuelta sin decir nada más y se dirige a la cocina.
—Siempre es muy brusca contigo —dice Lisbet.
—Es grosera con todo el mundo. —Ida se encoge de hombros—. Además, hoy los nervios están a flor de piel. Incluso Sophey Wiler tiene que estar ansiosa por el regreso de su hija.
—Supongo.
Ayuda a Lisbet a ponerse de pie con delicadeza, la besa una vez más en la mejilla y le da unas suaves palmaditas en el vientre.
—Crece bien.
—Buen viaje —responde Lisbet, y observa cómo su amiga de hombros ligeros sale a toda prisa del patio.
Tras ella, ve a Henne entre las colmenas, mientras se mueve de una a otra, con una bandeja para fumar en la mano, como el incensario de un sacerdote. Está demasiado lejos para que le llegue el olor a romero, pero ella misma lo lleva encima, en el pelo y en la ropa. Siente un tirón en el pecho, como si el anhelo fuera un hilo que tirase de ella hacia las colmenas. Su afinidad con las abejas es sobrenatural y, cuando se ocupa de ellas, siente cómo su interior se reorganiza, igual que unas estrellas que hubieran caído en una constelación afortunada. Incluso Sophey lo ve, aunque nunca lo diría.
La primera vez que vio la granja le pareció pintoresca, con sus tres sólidas estructuras que forman un cuadrado abierto que apunta a las sierras y al bosque que hay más allá. Se imaginó a niños revolcándose por el polvo del cuidado patio y colgados de sus faldas. Ruido a su alrededor, lágrimas y risas, los deliciosos sonidos de la vida y de todo lo que es necesario.
Desde que visitó los hospicios, sabe que viven en lo que se considera una gran comodidad por estos lares. Abejas, una cocina y tres habitaciones. Sin embargo, siente la granja vacía y abarrotada, e incluso a pleno sol, apagada. Encerrada. Solo las abejas y su árbol le ofrecen alegría; unas se las dio Henne, el otro fue un regalo de sí misma.
—¡Lisbet! —La voz de Sophey es una llamada y una orden. Suspira y da la espalda a las abejas, al patio vacío, y entra en la casa.
Dos
Sophey se alza como un profeta con un bastón, con una escoba de cerdas en la mano. Se la tiende a Lisbet.
—Hay que barrer la habitación.
No necesita preguntar a cuál se refiere. Está la habitación de Henne, la de Sophey, la cocina y la habitación. La habitación de Agnethe. Se ha mantenido cerrada, como una tumba, y Lisbet solo ha visto el otro lado de la puerta un par de veces en la media década que lleva en la casa. Una, para liberar a un mirlo que se coló entre los postigos y que parecía decidido a partirse el cuello, y otra, cuando Plater vino a cobrar un impuesto por las puertas y ventanas; las contó tan despacio que se preguntó si le pagaban por minuto. Apenas se pueden permitir prescindir del espacio, pero hay un acuerdo tácito en ignorar la habitación de Agnethe, como si la puerta fuera una pared, borrada hasta que su residente vuelva de las montañas.
Lisbet toma la escoba con inseguridad.
—Me ocuparé de los panes —dice Sophey, y ya empieza a alejarse—. No te olvides de sacudir las sábanas.
Desde el umbral, mientras inhala el aire viciado y observa cómo el polvo se arremolina en los huecos de las persianas, a Lisbet le parece que Agnethe acaba de irse. Las sábanas están arrugadas, la almohada hundida y el taburete de la esquina no está del todo alineado, como si lo hubiera trastabillado un poco su ocupante cuando se levantó. Junto a él, un amplio cuenco igual que el que Sophey la envió a comprar al mercado en los primeros meses de su llegada. Tal vez todo esté manchado por el pecado de Agnethe y todos sus objetos tengan que esperar los siete años de penitencia antes de que también se puedan tocar y lavar.
El cuenco tiene una fina capa de polvo; el agua hace tiempo que se ha secado hasta convertirse en vapor. Sin embargo, cuando Lisbet lo levanta, cree percibir el espectro de un aroma, herbal y dulce como el aliento de Ida. A su lado hay un peine de hueso, todavía enredado con largos pelos rubios, brillantes y quebradizos. Limpia el cuenco y lo vuelve a colocar en su sitio, quita los cabellos del peine y abre los postigos para tirar la densa maraña al exterior; ve lo mismo que Agnethe: el este, árboles. La habitación, iluminada por la luz, pierde su capa de abandono despreocupado y vuelve algo más lúgubre.
Lisbet retira las sábanas, con los dedos cubiertos de polvo, y barre el suelo; encuentra algunas suaves y pequeñas plumas de mirlo y conchas de caracol vacías, cuyos trazos relucientes se han pulido con el calor seco. Las barre y se guarda las plumas. Vuelve a colocar la almohada y le da la vuelta para que la hendidura quede escondida, y, al hacerlo, algo bajo la tela se mueve y se arruga. Lisbet rebusca en las costuras de la funda, pero están cosidas con puntadas finas, de las que ni ella ni Sophey pueden dar en este momento con sus dedos hinchados.
Oye a Sophey y Henne hablando en la cocina. Desliza la uña por el hilo, pero está cosido a ras de la tela. Tira con cuidado, luego con más fuerza, y entonces el hilo cede. Engancha el dedo por dentro y busca entre la paja hasta que nota algo áspero anudado con algo suave. Lo saca, y sobre las sábanas cae un mechón de pelo rubio, trenzado con una cinta de seda sin teñir.
Lo sostiene en la palma de la mano mientras el sol separa la luz y la sombra. Es casi ingrávido, tan áspero como las hebras que arrancó del peine. No obstante, aunque el color coincide con esa maraña, e incluso con el pelo de Henne, Lisbet está segura de que no pertenece a ninguno de los hermanos Wiler. La forma de atarlo, guardarlo y ocultarlo, todo ello es tierno e ilícito, como las cintas que Lisbet ha colocado en el árbol de la danza.
—¿Lisbet?
Se sobresalta y casi deja caer el recuerdo; se lo guarda con cuidado en las faldas mientras se vuelve hacia Henne, quien, apoyado en el marco, oculta el hueco con la misma seguridad que la puerta.
—Tengo hambre —dice, y la voz se le distorsiona al bostezar. Tiene unos dientes poderosos, alineados y sólidos como lápidas. Lisbet se lame los huecos de las encías, diez agujeros negros. Casi por cada bebé perdido, se le soltó una muela y se la tuvo que arrancar el curandero.
—Ya voy —dice, y escucha el golpeteo de los pasos cuando se va, el roce sordo del banco sobre las viejas cañas. Con las prisas, ha desordenado la cuidada disposición del recuerdo, y lo endereza lo mejor que puede, antes de volver a dejarlo en su sitio para que Agnethe lo encuentre todo tal como lo dejó.
La penitente retornada llega a primera hora de la tarde. Es tan alta como su hermano, como el caballo encorvado en que, desde el amanecer, ha montado desde la abadía en la cima del Monte de Santa Odilia, recorriendo una distancia solo tres veces mayor a la que separa la granja de Estrasburgo, pero el lugar tiene tal fama y renombre que Lisbet nota como si estuviera en presencia de un ser de otro mundo.
El aspecto de Agnethe Wiler no contribuye a disipar esta fantasía. Aparte de su estatura, que ostenta orgullosa, está su cabeza: afeitada y pálida como una cebolla pelada, y cubierta, por los repetidos afeitados, de numerosas mellas y cicatrices, que van desde el marrón de la piel envejecida, como la corteza de una fruta conservada, hasta el rosa más reciente. En el tosco cuello de la túnica tiene incluso una nueva mancha roja. Al desmontar, ha inclinado la cabeza hacia su madre y juntado las manos ante ella, y así ha visto que lucen cicatrices similares. Su rostro, ahora elevado hacia el sol por los dedos retorcidos de Sophey, está hueco bajo las mejillas, como si lo hubieran tallado hasta vaciarlo.
Pero sigue siendo guapa, Lisbet no puede negarlo. Tiene unos rasgos más suaves que los de Henne, y además están sus ojos, pues las pestañas arrancadas y los párpados rosados y llenos de costras solo sirven para destacar su color azul con más pureza, como perlas en la rolliza lengua de una ostra. Con el pelo rubio y largo como el de Ida, tal vez la igualaría en belleza. Tal como está, destaca: es la mujer más extraña que Lisbet ha visto nunca.
—¿Tienes hambre? —pregunta Sophey a modo de saludo para la hija que no ha visto en más de un lustro. Agnethe asiente y suplica con cada uno de sus gestos, aunque Lisbet es incapaz de concebirla como un ser manso. Irradia fuerza, aunque trate de reprimirla.
«Pues nada hay oculto que no haya de ser manifestado».
Era uno de los pasajes favoritos de Geiler, y Sophey lo repetía como un loro; lo arrojaba como una lanza contra Lisbet cada vez que un zorro se llevaba una gallina, cuando el gato de la granja se acurrucó a morir entre sus brazos. Sin embargo, Lisbet le da un nuevo tono cuando mira a Agnethe; no es una acusación, sino una declaración de intenciones.
Sophey se da la vuelta sin decir nada más y entra. Henne se adelanta y abraza a su hermana por un instante. Su mandíbula choca con su mejilla cóncava. Después toma las riendas del jadeante caballo y lo conduce a la sombra del gallinero, hasta el largo abrevadero donde bebe la vieja mula. Lisbet y Agnethe observan sus avances, ninguna de las dos está dispuesta a romper la silenciosa membrana que se establece entre ellas. Lisbet supone que la mula acabará finalmente en el matadero, ahora que han recuperado el caballo. El viejo animal tiene las rodillas hinchadas y llagas en el lomo que no se cierran por mucho que Lisbet las embadurne con miel.
Mira a su cuñada. Sus ojos son aún más sorprendentes en las distancias cortas, y su mirada es clara y directa. La lengua de Lisbet se mueve con sequedad.
—Hola, hermana —dice Agnethe, con la voz grave y ronca por la falta de uso—. Espero que estés bien.
Lisbet asiente, sabe que debería responder algo, pero se encuentra impotente ante la cabeza desnuda y llena de cicatrices de Agnethe y sus mejillas demacradas. Entonces, Henne se interpone entre ambas y lo siguen al interior.
En la recién fregada madera de la mesa, humean unos huevos de cáscara moteada. A Lisbet le ruge el estómago al verlos y al oler el pan madurado al sol, horneado por Sophey esa misma mañana con el regalo de Ida. Henne se sienta y Lisbet se deja caer agradecida en el banco, antes de recordar que ahora deben compartirlo entre dos.
Se desliza para hacer hueco y la falda se le engancha en las astillas, desgarradas por un gato ratonero atigrado que murió hace ya mucho. La libera de un tirón y Agnethe se sienta cautelosamente a su lado, con la espalda recta como una vara. La barriga de Lisbet la obliga a dejar un metro de espacio entre la mesa y ella, pero a Agnethe no parece importarle; se limita a inclinar el largo y nervudo cuello para rezar. Lisbet ve cicatrices más antiguas y profundas, que desaparecen bajo la espalda del vestido e irradian desde su columna vertebral como alas seccionadas. Henne tose y Lisbet también junta las manos; Sophey continúa hasta el «amén».
Una vez que se han repartido el pan y los huevos, Lisbet debe intentar imitar el ritmo de Sophey. Podría comerse el doble e incluso el triple de su ración, se comería todo el plato de Henne, pero el sombrío deleite de Sophey ante su glotonería la frena. Rompe el pan crujiente en trozos para controlar su consumo. A su lado, Agnethe levanta el huevo aún humeante, lo sostiene como si estuviera igual de frío que el canto de un arroyo, y pela con cuidado la membrana; el huevo emerge entero y perfecto. Lisbet sabe que debe de dolerle, ve cómo se le oscurecen las pálidas yemas de los dedos.
—Ese truco es nuevo —dice Sophey—. Nunca has sido tan delicada. ¿Te enseñaron a pelar huevos en la montaña?
Agnethe sonríe burlona, con los ojos fijos en su tarea, pero Lisbet percibe que se introduce un fragmento de cáscara bajo la uña.
Sophey resopla.
—Hasta te han enseñado a callarte. Esta mujer antes no cerraba la boca.
Agnethe presiona la uña y Lisbet ve cómo la sangre sube hasta el borde, pero no cambia la expresión.
—Muy bien —dice Sophey en el silencio—. Bien.
Abre su propio huevo y Lisbet la sigue un poco después; encuentra la yema pálida y blanca como la tiza. Tienen suerte de que las gallinas tengan algo que dar, pues sus ofrendas son cada vez más escasas. Piensa con nostalgia en el pellizco de sal que trajo Ida, pero Sophey lo esconde junto al dinero y el trozo de seda que antes se guardaba para la dote de Agnethe y ahora se almacena para algún propósito desconocido.
El pulso de Agnethe es vacilante cuando corta una rebanada de pan. Se lo mete en la boca deprisa, como si alguien se fuera a apropiar de él. Lisbet oye un arrullo de gozo escapándose de la esbelta garganta de Agnethe y se lleva entonces el pan a la boca. Sabe tan bien como huele.
—Esta harina es mejor que la de costumbre —comenta Henne—. ¿Es en honor al regreso de Agnethe?
—Es un regalo —dice Lisbet—. De Ida.
A su lado, alguien parece atragantarse. Lisbet se vuelve, y Agnethe se tapa la boca con una mano mientras se aparta con brusquedad de la mesa; casi tira el banco y a Lisbet con él.
—Nethe —dice Sophey, en tono de advertencia. Agnethe baja la mano y, mientras todas las miradas se centran en ella, mastica de forma exagerada hasta que el pan se convierte en papilla y, por fin, con gran esfuerzo, traga.
Su madre asiente, aparentemente satisfecha. El corazón de Lisbet se acelera sin sentido, como si hubiera sido ella quien hubiera sufrido la dura mirada de Sophey.
Siguen comiendo en silencio. Henne se esfuerza por mantener un rostro inexpresivo, pero Lisbet sabe leerlo bien y reconoce la tensión en la ligera curvatura de sus hombros. Se ha olvidado del propósito de comer con lentitud y su plato ya está medio vacío antes de que Agnethe aparte el suyo.
—En la abadía, ¿te permitían desperdiciar comida? —espeta Sophey, pero Agnethe no da señales de haberla escuchado, hasta que se lleva el huevo a los labios para darle pequeños mordiscos. Cuando Sophey vuelve a centrarse en su propia comida, Agnethe palmea el resto del pan y, en un abrir y cerrar de ojos, se lo coloca en el regazo, lejos de la vista de su madre. En otro parpadeo, se lo pasa a Lisbet, que acepta con gratitud la corteza aún humeante.
Apoya su rodilla en la de Agnethe en señal de agradecimiento, como dos aliadas. La pierna de su cuñada es fría y sólida como el mármol, pero la retira y termina el contacto tan rápido como lo empezó Lisbet.
Se levanta para recoger la mesa, y Lisbet la acompaña. Levanta el plato de Henne y lo lleva a la puerta para tirar las migas en el exterior. Empuja la madera con el codo para abrirla, pero se atasca. Empuja con más fuerza, y entonces, desde el otro lado, llega una exclamación.
El obstáculo se retira de repente, y Lisbet vuelca hacia delante. Se prepara para la caída, resignada al dolor y la sangre, a los lazos que se desprenderán de su vientre, a otra cinta en el árbol. Mientras cae, percibe el ruido de un repiqueteo en la madera, cómo el hombre —pues era una voz de hombre la que exclamó— se aparta para evitar que lo aplaste. Entonces, unos dedos fríos y finos, con la fuerza de un alambre, la agarran por debajo de la axila y alrededor de las costillas, y le arrancan un grito ahogado de la garganta.
Agnethe tira de ella hacia arriba y hacia atrás, mientras le acerca el banco con un tobillo y la sienta con cuidado sobre él. Tiene la respiración entrecortada y, antes de retirar la mano, tira de las faldas de Lisbet, pues se le han subido y dejado al descubierto la oscura parte inferior de sus pantorrillas. El plato que dejó caer en su apuro por rescatarla sigue rodando y repicando.
—Menuda bienvenida.
Una bota pesada y bien cosida detiene la trayectoria del plato con un golpe seco. Lisbet lo reconoce por la voz, por las robustas botas de suela gruesa y piel de becerro, traídas desde los confines del Imperio, y por el olor a cuero de su coraza —que lleva incluso en los días más calurosos, con la inscripción del escudo que lucen aquellos al servicio de los Veintiuno—, al humo de su pipa y a sudor. A veces lo nota también en Ida, aunque sabe que su amiga se lava con fanática diligencia cada vez que yacen juntos, como si quisiera arrancárselo de la piel.
Henne se levanta de la mesa.
—Plater.
Lisbet se muerde la mejilla; se ha olvidado de informar a su esposo de la visita.
—Wiler —dice Plater. Enfundado en sus botas, es un hombre de gran estatura, tanto como Henne y Agnethe, aunque más delgado que ambos, con una boca casi femenina y encantadora y un cabello grueso del color del cobre. Es un tono precioso y en su hija provoca un encanto hipnótico que hace que los desconocidos la paren por la calle, pero a él le confiere un brillo antinatural que resulta casi diabólico.
—Frau Wiler. —Inclina la cabeza hacia Sophey—. Frau Wiler. —Luego se dirige a Lisbet, que agacha la mirada y percibe, como siempre, el odio que en parte ha heredado de Ida y en parte cultivado por sí misma. La habitación se ha encogido por su llegada.
—Y… —Se regodea en la pausa, y Lisbet se apercibe repentinamente de lo quieta que se encuentra Agnethe, como una liebre ante un zorro. Ni siquiera tiembla, pero está lo bastante cerca de Lisbet como para notar su respiración entrecortada cuando Plater la mira con sus ojos verdes y entra en la habitación—. Fräulein Wiler, retornada de las montañas.
Agnethe emite un sonido suave, tan bajo que Lisbet es la única que lo oye, y de nuevo piensa en una liebre, en cómo se le corta la respiración cuando las fauces se cierran.
—No acostumbra a usar la voz —dice Sophey. Tal vez sea en defensa de su hija, pero la parte menos caritativa de Lisbet opina que es más bien por deferencia hacia el hombre del Consejo. Como remarcó Ida, es grosera con todo el mundo, salvo con la autoridad, y la única autoridad que considera por encima de la suya es la de Dios y, por tanto, la de la Iglesia y los Veintiuno; ante esto, se vuelve tan mansa como lo puede ser una mujer de puro acero.
—Por supuesto —dice Plater. Mira a Agnethe con tal intensidad que Lisbet se sorprende de que su cuñada no caiga de rodillas por su peso. Hay algo repulsivo en su mirada. La calificaría de lujuriosa si no estuviese matizada por el desagrado. Observa la cabeza llena de cicatrices de Agnethe, sus clavículas, sus manos cerradas en puños. El efecto es casi sobrenatural, y resplandece amenazante. La incomprensible idea de que un hombre así sea el esposo de Ida la asalta de nuevo—. ¿Está casi curada?
—¿Casi? —dice Lisbet cuando la sorpresa la arranca del silencio—. Ya han pasado siete años.
—Debe rezar en la catedral —dice Plater—. Formaba parte de los términos originales, una última súplica en su ciudad natal.
Agnethe asiente con decisión.
—No lo he olvidado —dice, con voz tirante.
—¡Si habla! —dice Plater—. ¿Los sacerdotes deben esperarla pronto, entonces?
—Mañana —responde.
—Puede estar seguro de que completará la penitencia —interviene Henne con determinación—. Conocemos la ley y nos aseguraremos de cumplirla.
—Lo que quiere decir es que no tenía por qué molestarse en venir a vernos en persona —dice Sophey mientras fulmina con la mirada a su hijo.
—No he venido por ese motivo —dice Plater, con exagerada sorpresa, como si quisiera sugerir que Agnethe es demasiado insignificante para merecer su atención, como si fuera casi invisible, como si no la hubiese mirado como una presa desde su llegada—. Un vaso de cerveza, si es tan amable, fräulein Wiler.
—¿Por qué ha venido, entonces? —dice Henne, y Sophey sisea una advertencia.
Henne trata a Plater como al niño con el que se despellejaba las rodillas de niño y no como debería, como el hombre que habla en nombre de los Veintiuno. Henne se niega a olvidar que Plater es hijo de un jornalero, y vive en otro mundo solo por su disposición a ensuciarse las manos a cambio de agua perfumada con la que volver a lavarlas.
—Una carta, herr Wiler —dice y la saca, sellada, del bolsillo del pecho. Lisbet ve que el pergamino está lacio y manchado por el sudor—. ¿Quiere que salgamos?
—Esta es la granja de mi madre —dice Henne—. Tiene que poder oírlo, si así lo quiere.
—¿Desearía que se la leyera?
—Recibí una educación letrada, igual que usted —dice Henne y rodea la mesa para tomar la carta; el sello se rompe con las prisas. Lisbet echa un vistazo, aunque, por supuesto, no sabe leer más que el nombre, Heinrich Wiler, escrito en la parte superior con letra clara y cursiva, y reconocer que el sello es de su propia cera, sin teñir ni mezclar: el oro más rico y puro. Siempre contempla orgullosa cómo emplean sus productos en la iglesia, o incluso a los propios Veintiuno haciéndolo. Sebastian Brant, el síndico de la ciudad, los manda a buscar expresamente. Es un gran honor, aunque por cómo Henne se eriza de forma palpable, Lisbet sabe que la carta no trae buenas noticias.
—Una solicitud, como ve —dice Plater, con un placer apenas disimulado por la consternación del resto. Acepta el vaso de cerveza que le tiende Agnethe sin dar las gracias, y entonces ella retira velozmente su mano.
—¿De la corte de justicia? —pregunta Sophey, confundida.
—De Heidelberg —dice Henne—. Para defender nuestros derechos sobre nuestra tierra.
Heidelberg. En efecto, es una especie de corte donde la Iglesia tiene una sede papal, y también universidades. Varios días de viaje y un lugar que nunca han tenido motivos de visitar.
—Para responder a las denuncias de que sus abejas roban la tierra, que no pertenece más que a Dios.
—Todos pertenecemos a Dios —dice Henne, y Lisbet posa una mano suave en su tensa cintura—. ¿Cuál es el fundamento de esta demanda?