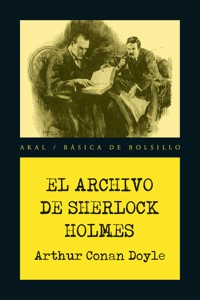
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Krimi
- Serie: Básica de Bolsillo
- Sprache: Spanisch
«La carrera de Sherlock Holmes ha sido larga». Transcurridas más de tres décadas desde que la pluma de A. C. Doyle diera vida al detective más famoso del mundo en 1887, llega el momento de que los lectores nos despidamos de Holmes.El archivo de Sherlock Holmes recoge la docena de historias –la mayoría relatadas por Watson– que quedaron inéditas tras la publicación de Su último saludo, y que vieron la luz entre 1921 y 1927 en The Strand Magazine. Con «La aventura del vampiro de Sussex», «El problema del puente Thor» y «La aventura de Shoscombe Old Place», entre otros, A. C. Doy-le pone el broche de oro a la trepidante vida de Sherlock, alcanzando ambos la inmortalidad de los clásicos de la literatura.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 423
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Serie Negra
Arthur Conan Doyle
El archivo de Sherlock Holmes
Traducción de Lucía Márquez de la Plata
Sir Arthur Ignatius Conan Doyle (Edimburgo, Escocia; 22 de mayo de 1859 / Crowborough, Inglaterra; 7 de julio de 1930), fue un escritor británico célebre por la creación del personaje de Sherlock Holmes, detective de ficción famoso en el mundo entero.
Lucía Márquez de la Plata, licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad San Pablo CEU con un máster en creatividad y guion de televisión por la Universidad Rey Juan Carlos, comienza su actividad profesional como redactora en el diario digital LaCorrienteAlterna.Posteriormente, realiza trabajos como traductora de documentales y de libros para la Editorial Akal, como SherlockHolmesanotado(3 vols., 2009-2011), Frankensteinanotado(2018) y HansChristianAndersen. Edición anotada (2020). Tras varios años trabajando como redactora en televisión y traduciendo guiones, actualmente se dedica a la docencia como profesora de Inglés técnico.
Maqueta de portada: Sergio Ramírez
Diseño interior y cubierta: RAG
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
Título original: The Case-Book of Sherlock Holmes
© Ediciones Akal, S. A., 2023
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 9788446053941
La aventura del cliente ilustre
«Hoy ya no puede causar ningún perjuicio», fue la contestación que recibí del señor Sherlock Holmes cuando, por décima vez en muchos años, le pedí permiso para hacer público el relato que sigue a continuación. Y de ese modo conseguí, por fin, el permiso para poner por escrito lo que fue, en algunos aspectos, una cúspide en la carrera de mi amigo.
Tanto Holmes como yo sentíamos debilidad por los baños turcos. Fumando en la agradable lasitud de la sala de secado, he encontrado a Holmes menos reservado y más humano que en ningún otro lugar. En el piso superior del establecimiento de Northumberland Avenue había un rincón aislado donde estaban dispuestos dos divanes, uno junto al otro, y en ellos nos encontrábamos tumbados el 3 de septiembre de 1902, fecha en que da comienzo mi relato. Yo le había preguntado si tenía algún asunto entre manos y como única respuesta sacó su largo, delgado y nervudo brazo de entre las sábanas en las que estaba envuelto y extrajo un sobre del bolsillo interior de la chaqueta, que estaba colgada a su lado.
—Lo mismo puede tratarse del capricho de un idiota maniático y engreído, que de un asunto de vida o muerte –dijo, al entregarme la nota–. No sé más que lo que dice el mensaje.
Procedía del Carlton Club y traía fecha de la noche anterior. Decía lo siguiente:
Sir James Damery presenta sus respetos al señor Sherlock Holmes y pasará a visitarle mañana a las 4:30. Sir James se permite anunciarle que el asunto que desea consultar con el señor Holmes es de un carácter extremadamente delicado e importante. Por ello, confía en que el señor Holmes hará los mayores esfuerzos para concederle esta entrevista y que la confirmará mediante llamada telefónica al Carlton Club.
—No hace falta decir que he confirmado la entrevista, Watson –dijo Holmes cuando le devolví el papel–. ¿Sabe usted algo de este tal Damery?
—Sólo sé que es un nombre muy conocido en sociedad.
—Bueno, puedo decirle algo más que eso. Tiene cierta reputación de encargarse de asuntos delicados que no conviene que aparezcan en los periódicos. Quizá recuerde sus negociaciones con sir George Lewis a propósito del testamento de Hammerford. Es un hombre de mundo con un talento natural para la diplomacia. Por lo tanto, me inclino a creer que no se trata de una pista falsa y que realmente necesita nuestra ayuda.
—¿Nuestra?
—Por supuesto, si es usted tan amable, Watson.
—Será un honor.
—Pues entonces ya conoce la hora: las cuatro treinta. Hasta entonces podemos olvidarnos del asunto.
***
En aquella época vivía en mis propias habitaciones en Queen Anne Street, pero me presenté en Baker Street antes de la hora acordada. Era la media hora en punto cuando fue anunciado el coronel sir James Damery. Apenas será necesario describirle, porque los lectores recordarán a aquel personaje voluminoso, campechano y honorable, aquel rostro amplio y bien afeitado, y, sobre todo, aquella voz agradable y melosa. La franqueza brillaba en sus grises ojos irlandeses y la jovialidad jugueteaba en sus labios inquietos y sonrientes. Su reluciente sombrero de copa, su levita negra… hasta el último detalle, desde la perla del alfiler de su corbata de seda negra, hasta las polainas color lavanda de sus relucientes zapatos, revelaba el meticuloso cuidado con el que escogía su atuendo, y por el que era famoso. La presencia de aquel corpulento y autoritario aristócrata dominaba la pequeña habitación.
—Naturalmente, también esperaba encontrarme con el doctor Watson –comentó, haciendo una cortés reverencia–. Su colaboración puede resultar muy necesaria para el caso, porque en esta ocasión nos enfrentamos a un hombre familiarizado con la violencia, señor Holmes, y que, literalmente, no se detiene ante nada. Me atrevería a afirmar que es el hombre más peligroso de Europa.
—Varios de mis adversarios han recibido calificativos similares –dijo Holmes, sonriendo–. ¿No fuma? Entonces, discúlpeme si enciendo mi pipa. Si su hombre es más peligroso que el difunto Profesor Moriarty, o que el aún vivo coronel Sebastian Moran, entonces merecerá la pena conocerle. ¿Puedo preguntar cómo se llama?
—¿Ha oído hablar alguna vez del barón Gruner?
—¿Se refiere al asesino austriaco?
El coronel Damery alzó sus enguantadas manos, echándose a reír.
—¡No se le pasa una, señor Holmes! ¡Maravilloso! ¿De modo que ya le ha catalogado usted como asesino?
—Estar al tanto de los detalles del crimen en el Continente es parte de mi oficio. ¡Nadie que haya leído acerca de lo ocurrido en Praga podría albergar la menor duda acerca de la culpabilidad del hombre! ¡Se salvó por un tecnicismo legal y la sospechosa muerte de un testigo! Estoy tan seguro de que asesinó a su esposa en el supuesto «accidente» que tuvo lugar en el paso de Splügen como si lo hubiese visto con mis propios ojos. También sabía que había venido a Inglaterra y tenía el presentimiento de que, tarde o temprano, tendría que ocuparme de él. Bien, ¿qué es lo que ha hecho el barón Gruner? Me imagino que no tendrá que ver con esta lejana tragedia.
—No, es más grave que eso. Castigar los crímenes ya cometidos es importante, pero más importante aún es evitarlos. Señor Holmes, es terrible ver cómo se prepara ante mis ojos un acontecimiento espantoso, una situación atroz; ser perfectamente consciente de adónde conducirá y, a pesar de todo, verse completamente impotente para evitarlo. ¿Puede un ser humano soportar una situación más angustiosa?
—Quizá no.
—Siendo así, comprenderá la situación en la que se encuentra el cliente cuyos intereses represento.
—No creía que actuase usted de intermediario. ¿Quién es el interesado?
—Señor Holmes, debo rogarle que no insista por ese camino. Es de la mayor importancia que yo pueda asegurarle que su ilustre apellido no se ha visto involucrado en este asunto. Sus motivos son honorables y caballerosos en el más alto grado, pero prefiere mantener el anonimato. No es necesario que le asegure que sus honorarios están garantizados y que gozará de libertad de movimientos. Creo, por tanto, que el verdadero nombre de su cliente carece de importancia.
—Lo siento –dijo Holmes–. Estoy acostumbrado a que un extremo de mis casos se vea envuelto en el misterio, pero que ambos extremos sean misteriosos a la vez resulta demasiado confuso. Me temo, sir James, que debo declinar su oferta.
Nuestro visitante mostró un profundo desconcierto. Su enorme y expresivo rostro se vio ensombrecido por una gran decepción.
—No creo que se dé cuenta del alcance de esa negativa, señor Holmes –dijo–. Me pone usted en un grave dilema, porque tengo la absoluta seguridad de que, si pudiera presentarle los hechos, estaría usted orgulloso de encargarse del caso, pero la promesa que he hecho me impide confiárselo todo. ¿Me permite que, al menos, le exponga lo que tengo permitido revelar?
—No tengo inconveniente, a condición de que quede bien claro que no me comprometo a nada.
—Entendido. En primer lugar, sin duda habrá oído usted hablar del general De Merville.
—De Merville, ¿el general que se hizo famoso en Khyber?
Sí, he oído hablar de él.
—Tiene una hija, Violet de Merville, joven, rica, hermosa, de enorme talento, una mujercita prodigiosa en todos los sentidos. Pues bien, es esta hija, esta adorable e inocente muchacha, a quien estamos tratando de salvar de las garras de un demonio.
—¿Quiere decir, entonces, que el barón Gruner ejerce su control sobre ella?
—La controla con el más fuerte de todos los poderes, tratándose de una mujer: el poder del amor. El tipo, como ya sabrá usted, es de una hermosura extraordinaria, de trato fascinante, voz dulce y con ese aire de misterio novelesco que tanto atrae a las mujeres. Se dice que ninguna se le resiste y que se ha aprovechado ampliamente de este hecho.
—Pero ¿cómo pudo un tipo de su calaña establecer relaciones con una dama de la categoría de la señorita Violet de Merville?
—Ocurrió durante un viaje en yate. Los participantes, aunque gente selecta, pagaban sus propios pasajes. Sin duda, los organizadores no estaban al tanto del auténtico carácter del barón hasta que fue demasiado tarde. El muy canalla se dedicó a cortejar a la joven con tal éxito, que se ganó su corazón de una manera completa y absoluta. Decir que ella le ama apenas es bastante. Ella le adora, está obsesionada con él. Para ella no hay otra cosa en el mundo aparte de este hombre. No consiente que se diga nada en contra de él. Se ha hecho todo lo posible para curarla de su locura, pero ha sido en vano. Resumiendo, tiene el propósito de casarse con el barón el mes que viene. Y, como ya es mayor de edad y posee una voluntad de hierro, resulta difícil idear una manera de evitarlo.
—¿Está enterada de lo ocurrido en Austria?
—Ese astuto diablo le ha contado todos los desagradables escándalos de su pasado, pero presentándose siempre como un inocente mártir. Ella acepta completamente su versión y no escucha ninguna otra.
—¡Caramba! Pero, sin darse cuenta, ha mencionado usted el nombre de su cliente. Sin duda, se trata del general De Merville.
Nuestro visitante se removió en su asiento.
—Podría engañarle diciéndole que ha acertado usted, señor Holmes, pero no sería cierto. De Merville es un hombre roto. El recio soldado se ha visto completamente destrozado por este incidente. Ha perdido el temple que jamás le había faltado en el campo de batalla; se ha convertido en un anciano débil y vacilante, absolutamente incapaz de enfrentarse a un brillante e impetuoso canalla austriaco. Mi cliente, sin embargo, ha sido un íntimo amigo del general durante muchos años y ha mostrado un paternal interés en el bien de esta jovencita desde que se puso su primera falda. No puede consentir que se consume la tragedia sin intentar evitarla. Scotland Yard no tiene base alguna para intervenir en el asunto. Fue esta misma persona quien sugirió que deberíamos consultar con usted, pero, como ya le he dicho, bajo la condición expresa de que no apareciese involucrado personalmente en el asunto. Señor Holmes, sin duda, gracias a su enorme talento, le sería fácil seguirle la pista a mi cliente con tan sólo seguirme a mí, pero debo pedirle, como cuestión de honor, que se abstenga de hacerlo y que no rompa su deseo de permanecer en el anonimato.
Holmes sonrió enigmáticamente.
—Creo que puedo prometérselo con toda seguridad –dijo–. Debo añadir que su problema ha despertado mi interés, y que estoy dispuesto a dedicarle mi atención. ¿Cómo puedo ponerme en contacto con usted?
—El Club Carlton sabrá dar conmigo. Pero existe un número de teléfono privado para casos de emergencia, es el “XX.31”.
Holmes tomó nota y permaneció sentado, sonriendo aún, con el libro de notas abierto sobre sus rodillas.
—Dígame la dirección actual del barón, si es tan amable.
—Vernon Lodge, cerca de Kingston. Es un edificio bastante amplio. Ha tenido suerte con algunas inversiones bastante dudosas y ahora es un hombre rico, lo que le convierte en un adversario aún más peligroso.
—¿Se encuentra en casa en este momento?
—Sí.
—Aparte de lo que me ha contado, ¿puede proporcionarme más información acerca de este hombre?
—Es de gustos caros. Aficionado a los caballos. Durante algún tiempo jugó al polo en Hurlingham, pero comenzó a hablarse de este asunto de Praga y tuvo que dejarlo. Colecciona libros y pinturas. Es, según creo, una autoridad reconocida en cerámica china, y ha escrito un libro sobre el tema.
—Una mente compleja –dijo Holmes–. Todos los grandes criminales la tienen. Mi viejo amigo Charlie Peace era un virtuoso del violín. Wainwright era un apreciable artista. Podría mencionar a muchos más. Bien, sir James, informe a su cliente de que me ocuparé del barón Gruner. No puedo decirle más. Tengo mis propias fuentes de información y me atrevo a afirmar que podremos encontrar alguna forma de solucionar el asunto.
Una vez se hubo marchado nuestro visitante, Holmes se quedó sentado, sumido en profundas meditaciones durante tan largo rato que me pareció que se había olvidado de mi presencia. Sin embargo, acabó por regresar bruscamente a la realidad.
—Bien, Watson, ¿alguna opinión?
—Me parece que lo mejor sería que se entrevistase usted con la joven.
—Mi querido Watson, si su pobre y anciano padre no ha podido conmoverla, ¿cómo iba yo, un extraño, a conseguir influir en ella? Sin embargo, creo que su sugerencia puede ser útil, como último recurso. Pero creo que debemos comenzar abordando el caso desde un ángulo diferente. Me parece que Shinwell Jonhnson podría sernos de ayuda.
Todavía no he tenido ocasión de mencionar a Shinwell Johnson en estas memorias, porque sólo en escasas ocasiones he escogido casos de las últimas etapas de la carrera de mi amigo. Llegó a convertirse en una valiosa ayuda durante los primeros años del siglo. Lamento decir que Johnson comenzó adquiriendo una dudosa reputación como peligroso maleante, llegando a cumplir dos condenas en Parkhurst. Más tarde se arrepintió y se alió con Holmes, actuando como su agente en el vasto submundo criminal de Londres y obteniendo información que con frecuencia resultó ser de vital importancia. Si Johnson hubiese sido un chivato de la policía le habrían desenmascarado enseguida; pero, como se ocupaba de casos que nunca llegaban directamente a los tribunales de justicia, sus compañeros nunca sospecharon de sus actividades. Con el prestigio que le proporcionaban sus dos condenas, disponía de entrée[1] libre a todos los clubes nocturnos, pensiones de mala muerte y casas de juego de la ciudad, y su capacidad de observación y cerebro despierto le convertían en el agente ideal para recabar información. Y ahora Sherlock Holmes se proponía recurrir a sus servicios.
No me fue posible seguir de cerca los pasos que dio mi amigo, ya que tenía mis propios y acuciantes asuntos profesionales de los que preocuparme, pero acordamos reunirnos en Simpson’s, donde, sentados ante una mesita junto a la ventana delantera del local y mirando la impetuosa corriente de vida en el Strand, me contó lo que había ocurrido.
—Johnson ya anda husmeando por ahí –dijo–. Quizá logre reunir algo de basura de los rincones más oscuros del submundo, puesto que es ahí, entre las raíces negras, donde debemos buscar los secretos de nuestro hombre.
—Pero si la dama se niega a aceptar los hechos que ya conocemos, ¿por qué iba a cambiar de opinión ante cualquier nuevo descubrimiento?
—Quién sabe, Watson. El corazón y la mente de las mujeres son enigmas indescifrables para los hombres. Es posible que la mujer perdone o comprenda un asesinato y que, sin embargo, cualquier pecadillo la saque de sus casillas. El barón Gruner me comentó que…
—¡Le comentó!
—¡Oh, ahora caigo en que no le he contado mis planes! Bueno, Watson, me gusta enfrentarme cuerpo a cuerpo con el hombre al que persigo. Me gusta encontrarme con él cara a cara y comprobar de qué pasta está hecho. Una vez le di mis instrucciones a Johnson, cogí un coche hacia Kingston y encontré al barón de un extraordinario buen humor.
—¿Le reconoció?
—No le fue difícil, por la sencilla razón de que le presenté mi tarjeta. Es un antagonista excelente, frío como el hielo, de voz aterciopelada, como uno de esos médicos que tan de moda están ahora, y venenoso como una cobra. Tiene casta, un auténtico aristócrata del crimen, de esos que invitan superficialmente al té de la tarde, pero que ocultan en su invitación la fría crueldad de la tumba. Sí, me alegra poder dedicar toda mi atención al barón Adelbert Gruner.
—¿Y dice que estaba de buen humor?
—Un gato ronroneando ante la perspectiva de cazar un ratón. La afabilidad de algunas personas es todavía más mortal que la violencia de otras almas de mayor rudeza. Me acogió con el saludo habitual: «Pensaba que recibiría su visita tarde o temprano, señor Holmes», dijo. «Estoy seguro de que se encuentra usted al servicio del general De Merville para que procure impedir mi boda con su hija Violet. Es así, ¿no es cierto?»
»Asentí, indicándole que así era.
»“Mi querido amigo”, dijo, “sólo conseguirá arruinar su bien merecida reputación. No tiene usted ninguna oportunidad de resolver este caso con éxito. Su trabajo será en vano, por no hablar del peligro que corre usted. Permítame aconsejarle que abandone el caso inmediatamente”.
»“Es curioso”, respondí, “pero ese es el mismo consejo que yo me proponía darle a usted. Respeto su inteligencia, barón, y lo poco que he podido apreciar de su personalidad no ha hecho más que acrecentar mi respeto. Permítame hablarle de hombre a hombre. Nadie pretende remover su pasado y colocarle en una situación innecesariamente incómoda. Aquello ya pasó y ahora usted se encuentra navegando en aguas tranquilas; pero si insiste en casarse con Violet, levantará en su contra un enjambre de poderosos enemigos que no le dejarán en paz hasta convertir en un infierno su estancia en Inglaterra. ¿Vale la pena seguir con el juego? Créame, lo más inteligente sería dejar a la dama en paz. No sería agradable para usted que estos hechos del pasado llegaran a su conocimiento”.
»El barón abrillanta con cera las puntas de su bigote, que se asemejan a las antenas de un insecto. Mientras me escuchaba, las puntas se estremecían de diversión, hasta que, finalmente, prorrumpieron en una suave carcajada.
»“Disculpe que me ría, señor Holmes”, dijo, “pero encuentro realmente divertido ver cómo intenta jugar su baza sin cartas en la mano. No creo que nadie pudiera hacerlo mejor, pero resulta igualmente patético. No tiene usted ni un solo triunfo, señor Holmes, sólo cartas sin valor”.
»“¿Eso cree?”.
»“No lo creo, lo sé. Permítame que se lo explique de nuevo, puesto que mi jugada es tan imbatible que me puedo permitir el lujo de enseñársela. He tenido la buena fortuna de ganarme por completo el afecto de esta dama. Afecto que me entregó a pesar de que le había confesado sin ambages todos los desgraciados incidentes de mi vida pasada. También le conté que ciertas personas malvadas y calculadoras, espero que se reconozca usted entre ellas, irían a contarle estas cosas y le advertí sobre cómo debía tratarlas. ¿Ha oído hablar usted acerca de la sugestión poshipnótica, señor Holmes? Bien, ya comprobará cómo funciona, puesto que un hombre de fuerte carácter puede emplear el hipnotismo prescindiendo de pases mágicos y otras tonterías. De modo que ella está preparada para recibirle a usted y no me cabe duda de que le concederá una cita, porque siempre está dispuesta a plegarse a los deseos de su padre; exceptuando, únicamente, lo concerniente a nuestra boda”.
»Pues bien, Watson, parecía que no había nada más que decir, así que me despedí con toda la fría dignidad que pude reunir, pero, cuando ya tenía la mano sobre el pomo de la puerta, me detuvo.
»“Por cierto, señor Holmes”, dijo, “¿conocía usted a Le Brun, el agente francés?”.
»“Sí”, contesté.
»“¿Sabe lo que le ocurrió?”.
»“Oí que unos Apaches le habían propinado una paliza en el barrio de Montmartre, dejándole inválido para toda la vida”.
»“Es cierto, señor Holmes. Resulta que, por pura casualidad, tan sólo una semana antes, Le Brun había estado metiendo las narices en mis asuntos. No lo haga, señor Holmes, o sufrirá las consecuencias. Son muchos los que lo han aprendido por las malas. Lo último que le digo es: siga su camino y déjeme a mí seguir el mío. ¡Adiós!”.
»Y eso es todo, Watson. Ya está informado.
—El tipo parece peligroso.
—Extraordinariamente peligroso. No me impresionan los fanfarrones, pero este es el tipo de hombre que dice mucho menos de lo que realmente quiere decir.
—¿Tiene usted que intervenir forzosamente? ¿De verdad importa si se casa con la muchacha o no?
—Importa y mucho, si consideramos que asesinó a su mujer sin ningún género de dudas. Además, ¡piense en el cliente! Bueno, bueno, no vamos a entrar en eso. Cuando haya terminado su café será mejor que me acompañe a casa, allí nos espera el diligente Shinwell con su informe.
Y, en efecto, allí estaba. Se trataba de un hombre enorme, rudo, de rostro rubicundo y aspecto escorbútico, con un par de vivaces ojos negros que eran la única señal externa de la astuta mente que se escondía en su interior. Parecía que se había sumergido en lo que era su peculiar reino, trayendo consigo una tea, una jovencita delgada y ondulante como una llama que permanecía sentada junto a él, con el rostro pálido e intenso, juvenil, pero tan consumido por el pecado y el dolor que uno podía contar los terribles años que habían dejado su leprosa huella en él.
—Esta es la señorita Kitty Winter –dijo Shinwell Johnson, haciendo un gesto con su regordeta mano a modo de presentación–. Lo que ella no sepa… Bueno, que hable por sí misma. Le eché el guante una hora después de haber recibido su mensaje.
—Es fácil dar conmigo –dijo la joven–. El infierno, Londres, no tiene pérdida. Porky Shinwell también vive allí. Somos viejos amigos, Porky y yo. Pero ¡por Cristo! ¡Si hubiera justicia en este mundo, conozco a otra persona que debería habitar en un círculo del infierno inferior al mío! Me refiero al hombre al que persigue usted, señor Holmes.
Holmes sonrió.
—Parece que contamos con sus simpatías, señorita Winter.
—Si puedo ayudarle a enviar a ese hombre al agujero al que pertenece, cuenten conmigo hasta el último estertor –dijo nuestra visitante con feroz energía. En su rostro pálido y resuelto y en sus ojos llameantes se vislumbraba un odio que rara vez una mujer, y nunca un hombre, podrían igualar–. No le hace falta husmear en mi pasado, señor Holmes; no tengo. Adelbert Gruner me convirtió en lo que soy. ¡Si pudiera acabar con él! –sus manos, como garras, se abrían y se cerraban en el aire–. Oh, ¡si pudiese arrojarle al mismo foso al que él ha empujado a tantas mujeres!
—¿Está usted enterada del asunto?
—Porky Shinwell me lo ha contado. Anda detrás de otra pobre idiota, y esta vez quiere casarse con ella. Usted quiere evitarlo. Bien, ya tendrá suficiente información sobre ese canalla como para evitar que cualquier muchacha que esté en sus cabales no quiera ni pisar la misma iglesia que él.
—El caso es que ella no está en sus cabales. Está locamente enamorada. Ya le han contado todo lo que hay que saber de él y no le importa.
—¿También lo del asesinato?
—Sí.
—¡Dios mío, sí que es una muchacha valiente!
—Dice que todo son calumnias.
—¿No puede ponerle las pruebas delante de sus estúpidas narices?
—Bien, ¿puede ayudarnos en esa tarea?
—¿No soy yo misma una prueba? Póngame delante de ella y le contaré cómo me trató.
—¿Estaría dispuesta a hacerlo?
—¿Que si estaría dispuesta? ¡Cómo no iba a estarlo!
—Bueno, quizá valga la pena intentarlo. Pero tenga en cuenta que él ya le ha contado la mayoría de sus pecados y ella le ha perdonado, y, según tengo entendido, ya no quiere saber más del asunto.
—Apuesto cualquier cosa a que él no le ha contado todo
–dijo la señorita Winter–. Aparte del asesinato del que tanto se ha oído hablar, me enteré de un par de crímenes más. A veces hablaba de alguien con su voz aterciopelada y entonces me miraba fijamente, diciendo: «Murió al mes siguiente». No fanfarroneaba. Pero entonces no me di cuenta; ya ve, en aquella época le amaba más que a mi vida. ¡Me parecía bien todo lo que hacía, igual que a esta pobre loca! Sólo me impresionó profundamente una cosa y, por Cristo, si no hubiese sido por su lengua venenosa y embustera, que a todo le encuentra explicación y que tan bien tranquiliza los ánimos, le habría dejado aquella misma noche. Guarda un libro… un libro encuadernado en cuero marrón, cerrado con un candado y con su escudo grabado en oro en la cubierta. Creo que aquella noche estaba un poco borracho, en caso contrario no creo que me lo hubiese enseñado.
—¿De qué se trataba?
—Se lo contaré, señor Holmes. Este hombre colecciona mujeres y se enorgullece de su colección, igual que algunos hombres coleccionan insectos o mariposas. Lo tenía todo registrado en aquel libro: instantáneas fotográficas, nombres, detalles, todo lo que sabía sobre ellas. Era un libro repugnante; un libro que ningún hombre, aunque procediera del arroyo, hubiera sido capaz de confeccionar. Y, a pesar de ello, Adelbert Gruner tenía un libro semejante. «Almas que he arruinado». Podría haberlo titulado así, si hubiese querido. Sin embargo, con esto no vamos a ninguna parte, porque ese libro no le servirá de nada y, si lo hiciese, no podría conseguirlo.
—¿Dónde se encuentra ese libro?
—¿Cómo lo voy a saber? Le abandoné hace más de un año. Sé dónde lo guardaba entonces. Gruner es como un gato limpio y meticuloso con sus cosas, así que quizá lo oculte aún en uno de los compartimentos del viejo buró de su despacho interior. ¿Conoce usted la casa del barón?
—He estado en su estudio –dijo Holmes–.
—Ah, ¿sí? Se ha movido usted rápido para haber empezado el trabajo esta mañana… Quizá esta vez mi querido Adelbert haya encontrado la horma de su zapato. El despacho exterior es donde exhibe la porcelana china, en una gran vitrina situada entre las ventanas. Detrás de su escritorio se encuentra la puerta que conduce al despacho interior, una pequeña habitación donde guarda sus documentos y demás.
—¿No teme a los ladrones?
—Adelbert no es un cobarde. Ni su peor enemigo podría afirmar eso de él. Sabe cuidar de sí mismo. Por la noche se activa una alarma para ladrones. Además, ¿qué iba a robar allí un ladrón, a no ser que quisiera llevarse toda esa quincalla de porcelana?
—No valdría nada –dijo Shinwell Johnson, con la voz firme del experto–. Ningún perista quiere nada que no se pueda fundir o vender.
—Es cierto –dijo Holmes–. Bien, entonces, señorita Winter, si no le importa pasarse por aquí mañana a las cinco, veré si es posible concertar una entrevista con esta dama, tal como sugirió usted. Le agradezco extraordinariamente su cooperación. No tengo ni que decir que mis clientes se mostrarán espléndidamente generosos…
—¡Ni hablar de eso, señor Holmes! –exclamó la joven–. No me falta dinero. Todo lo que quiero es ver cómo este canalla se arrastra por el fango… por el fango con mi bota aplastándole la cara. Ese es mi precio. Estaré a su disposición mañana o cualquier otro día, mientras usted siga su pista. Porky le dirá dónde puede encontrarme.
No volví a ver a Holmes hasta la noche siguiente, en que volvimos a cenar en nuestro restaurante del Strand. Cuando le pregunté si había tenido suerte con la entrevista, se encogió de hombros. Entonces me contó la historia, que voy a repetir aquí con ciertas modificaciones, ya que es necesario reeditar su seca y rigurosa exposición con el objeto de suavizarla e insuflarle verdadera vida.
—No tuve dificultad alguna en concertar la cita –dijo Holmes–, porque la muchacha se esmera en demostrar una abyecta obediencia filial ante todas las órdenes secundarias de su padre, con el propósito de hacerse perdonar su flagrante infracción en lo referente a su compromiso matrimonial. El general me telefoneó confirmando que todo estaba listo y la impetuosa señorita
W. apareció según lo acordado, así que, a las cinco y media, un coche nos dejó frente al número 104 de Berkeley Square, donde reside el viejo soldado. Se trata de uno de esos espantosos castillos londinenses junto a los cuales una iglesia parece hasta frívola. Un lacayo nos condujo a un gran salón de cortinajes amarillos donde nos esperaba la dama, modesta y recatada, pálida, reservada, tan inflexible y remota como la nevada visión de una montaña.
»No sé muy bien cómo describírsela, Watson. Quizá tenga ocasión de conocerla antes de que termine este asunto y pueda entonces emplear su talento literario con ella. Es hermosa, pero de una hermosura etérea y ausente, como de otro mundo, propia de una fanática que sólo puede concebir elevados pensamientos. He visto rostros semejantes en las pinturas de los antiguos maestros de la Edad Media. No soy capaz de explicarme cómo este animal ha podido poner sus repugnantes garras encima de un ser tan espiritual. Ya se habrá dado cuenta de que los extremos acaban por atraerse, lo místico hacia lo animal, el cavernícola hacia el ángel. No creo que haya visto un caso peor que este.
»Naturalmente, ella sabía a qué habíamos ido; aquel canalla no había perdido el tiempo y ya había envenenado su alma en contra de nosotros. Creo que le sorprendió la presencia de la señorita Winter, pero nos ofreció asiento con un gesto de la mano, como si fuese una abadesa que recibiese a dos mendigos leprosos. Si su cabeza siente la tentación de crecerse, querido Watson, tome lecciones de la señorita Violet de Merville.
»“Bien, señor”, dijo ella, con una voz que parecía el viento en un iceberg, “su nombre me resulta familiar. Según tengo entendido, ha venido usted a calumniar a mi prometido, el barón Gruner. Sólo he consentido verles por deseo expreso de mi padre, y ya les advierto por adelantado de que nada de lo que digan podrá alterar mi voluntad”.
»Me dio lástima, Watson. Me puse en el lugar de su padre, pensando en ella como si fuese mi única hija. No suelo emplear la elocuencia. Uso mi cabeza, no mi corazón. Pero empleé con ella las palabras más cálidas que pude encontrar en mi interior. Le puse al tanto de la espantosa situación en la que se encontraba, la de la mujer que se despierta para descubrir el verdadero carácter de su esposo, después de casada; la de una mujer que ha de someterse a las caricias de sus repugnantes manos y sus lujuriosos labios. No me ahorré nada: la vergüenza, el miedo, la agonía, la desesperanza de todo aquello. Mis conmovedoras palabras no lograron teñir con una sola pincelada de color aquellas mejillas de marfil o arrancar un destello de emoción de aquellos ojos abstraídos. Pensé en lo que el granuja me había contado acerca de una influencia poshipnótica. Parecía realmente que ella vivía por encima de lo terrenal, en un éxtasis onírico. Y eso que sus respuestas eran bien claras.
»“Señor Holmes, le he escuchado pacientemente”, dijo ella. “El efecto que ha ejercido sobre mi voluntad ha sido exactamente el que predije. Ya sé que Adelbert, que mi prometido ha llevado una vida turbulenta, en el transcurso de la cual ha despertado odios enconados y ha sido víctima de los más injustos ataques. Ustedes sólo son los últimos de una larga serie de personas que han expuesto sus calumnias ante mí. Posiblemente alberga buenas intenciones, aunque me consta que es usted un agente a sueldo que lo mismo podría actuar a favor o en contra del barón. Pero, en cualquier caso, quiero que entienda de una vez por todas que le amo y que él me ama, y que la opinión del mundo entero no significa para mí más que el gorjeo de esos pájaros al otro lado de la ventana. Si su noble alma ha caído alguna vez, quizá es que yo estoy destinada a alzarla hasta el verdadero y elevado lugar que le corresponde. No sé muy bien”, dijo, volviendo sus ojos hacia mi compañera, “qué hace aquí esta joven”.
»Estaba a punto de responder cuando la muchacha estalló como un torbellino. Si alguna vez se enfrentaron el fuego y el hielo, fue en el encuentro de aquellas dos mujeres.
»“¡Le diré quién soy!”, exclamó, saltando de su silla con la boca retorcida por la pasión. “Soy su última amante. Soy la última del centenar de mujeres a las que ha tentado, usado, arruinado y arrojado luego al cubo de la basura, como hará con usted. Y lo más probable es que su cubo de basura sea en realidad una tumba, y quizá eso sea lo mejor. Se lo aseguro, estúpida mujer, si se casa con este hombre significará la muerte para usted. Será el corazón o el cuello roto, pero acabará con usted de un modo u otro. Y no le cuento todo esto porque la aprecie.
Me importa un bledo si vive o muere. Hablo por puro odio hacia él, para escupirle, para devolverle lo que me hizo. Pero da igual, no tiene por qué mirarme de ese modo, mi querida dama, es posible que, cuando todo esto acabe, usted haya caído más bajo que yo”.
»“Preferiría no hablar de estos asuntos”, dijo fríamente la señorita De Merville. “Permítanme que les diga de una vez que estoy enterada del episodio en el que mi prometido se vio atrapado en la red de tres calculadoras mujeres, y que estoy segura de que está sinceramente arrepentido de cualquier mal que pudiera haber causado”.
»“¡Tres mujeres!”, gritó mi compañera. “¡Idiota, es usted rematadamente idiota!”.
»“Señor Holmes, le ruego que demos por finalizada esta entrevista”, dijo la gélida voz. “He obedecido los deseos de mi padre aceptando entrevistarme con usted, pero no estoy obligada a soportar los delirios de esta persona”.
»Soltando una blasfemia, la señorita Winter se abalanzó sobre ella y, si no la hubiese aferrado por las muñecas, habría agarrado por el pelo a esta dama capaz de sacar de quicio a cualquiera. La arrastré hacia la puerta y tuve suerte de poder regresar al coche sin montar una escena, porque estaba fuera de sí de rabia. También yo, dentro de mi frialdad, me sentía furioso, Watson, ya que había algo indescriptiblemente molesto en la tranquila superioridad y suprema complacencia de la mujer que estábamos intentando salvar. Así que ya está usted al tanto de cuál es la situación; está claro que debo idear otra jugada de apertura, puesto que este gambito ya no nos sirve. Me mantendré en contacto con usted, Watson, porque es más que probable que tenga que interpretar su papel en este drama, aunque también es posible que sean ellos los que hagan el próximo movimiento, y no nosotros.
Y así fue. Descargaron su golpe, o, mejor dicho, lo descargó él, porque jamás he podido creer que la dama tomara parte en aquello. Creo que aún hoy podría señalar la losa de la acera en la que me encontraba cuando mis ojos cayeron sobre el letrero y una punzada de horror estremeció mi misma alma. Me encontraba entre el Grand Hotel y la estación de Charing Cross, donde un vendedor de periódicos, al que le faltaba una pierna, tenía expuestos los periódicos vespertinos. La fecha correspondía a dos días después de nuestra última conversación. Allí, en letras negras sobre fondo amarillo, la terrible hoja informativa decía lo siguiente:
MORTAL AGRESIÓN
CONTRA SHERLOCK HOLMES
Creo que permanecí atontado durante unos segundos. Conservo el confuso recuerdo de echar mano a un periódico, de un hombre reprendiéndome porque no le había pagado, y, finalmente, de detenerme en la puerta de entrada de una farmacia mientras buscaba el funesto artículo. Decía así:
Nos enteramos, con pesar, de que el señor Sherlock Holmes, el conocido detective privado, ha sido víctima esta mañana de una mortal agresión, a resultas de la cual permanece en estado grave. No disponemos de los detalles exactos del suceso, pero parece que tuvo lugar sobre las doce de la noche en Regent Street, a las puertas del Café Royal. Fue atacado por dos hombres armados con bastones que golpearon al señor Holmes en la cabeza y el cuerpo, provocándole heridas que los médicos califican de muy graves. Fue ingresado en el Hospital de Charing Cross, y más tarde insistió en que le trasladaran a sus habitaciones de Baker Street. Según parece, los malhechores que le atacaron eran hombres bien vestidos, que escaparon de los transeúntes que presenciaron la agresión entrando en el Café Royal y saliendo por la puerta trasera, que desemboca en Glasshouse Street. Sin duda, pertenecían a la fraternidad criminal que tantas veces ha tenido que lamentar las actividades y los éxitos del agredido.
No hace falta decir que, casi sin acabar de leer la noticia, me abalancé sobre un cabriolé y salí disparado hacia Baker Street. En el vestíbulo me encontré con el afamado cirujano sir Leslie Oakshott, cuya berlina esperaba junto a la acera.
—No existe peligro inmediato –me informó–. Dos heridas con desgarro en el cuero cabelludo y varias magulladuras de importancia. Ha sido preciso darle varios puntos de sutura. Le hemos inyectado morfina y resulta esencial que permanezca en absoluto reposo y tranquilidad, aunque no le prohíbo mantener una conversación de algunos minutos.
Con este permiso del médico entré silenciosamente en el cuarto. El paciente se encontraba completamente despierto y oí cómo pronunciaba mi nombre con un susurro ronco. Habían bajado la cortina hasta tres cuartos de la altura de la ventana, dejando pasar de soslayo un rayo de sol que iluminaba la vendada cabeza del herido. Una mancha carmesí asomaba donde la blanca compresa de lino se había empapado de sangre. Me senté junto a él e incliné la cabeza.
—Vamos, Watson. No ponga esa cara de susto –murmuró con voz débil–. Las heridas no son tan malas como parecen.
—¡Gracias a Dios!
—Entiendo algo de lucha con bastón, como bien sabe, y la mayoría de los golpes los recibí en posición de guardia. Fue el segundo asaltante el que pudo conmigo.
—¿Qué puedo hacer, Holmes? No cabe duda de que fueron enviados por aquel maldito canalla. Dé la orden y los despellejaré con mis propias manos.
—¡Mi querido Watson! No, no podemos hacer nada hasta que la policía les eche el guante a esos hombres. Tenían bien preparada la retirada. De eso podemos estar seguros. Espere un poco. Tengo mis planes. Lo primero que haremos es exagerar mis heridas. Vendrán a ver cómo me encuentro. Exagere de lo lindo, Watson. Dígales que seré afortunado si termino la semana con vida: rotura de cráneo, delirios… ¡Lo que guste! Nunca exagerará lo suficiente.
—¿Y sir Leslie Oakshott?
—Oh, no se preocupe por él. Me encontrará siempre en las últimas. Ya me encargaré yo de eso.
—¿Algo más?
—Sí. Dígale a Shimwell Johnson que aparte de la circulación a esa muchacha. Los distinguidos tipos que me atacaron la estarán buscando en estos momentos. Naturalmente, están al tanto de que ella me acompañaba. Si se atrevieron conmigo, no creo que se olviden de ella. Es de la máxima urgencia. Hágalo esta misma noche.
—Iré ahora mismo. ¿Algo más?
—Dejé encima de la mesa mi pipa y mi zapatilla del tabaco. ¡Muy bien! Venga a verme todas las mañanas y planificaremos nuestra estrategia.
Aquella misma tarde acordé con Johnson que se llevase a la señorita Winter a un barrio tranquilo de las afueras y que se ocupase de mantenerla al margen hasta que pasase el peligro. Durante seis días, el público quedó convencido de que Holmes se encontraba a las puertas de la muerte. Los informes médicos eran muy serios y aparecían siniestras noticias en los periódicos. Mis constantes visitas me tranquilizaron, cerciorándome de que el asunto no era tan serio como difundía la prensa. Su férrea constitución y su voluntad inquebrantable hacían maravillas. Se recuperaba con rapidez, y en ocasiones llegué a sospechar que se estaba recuperando más rápidamente aún de lo que me quería hacer creer. Aquel hombre tenía una curiosa tendencia al secretismo, lo que solía producir abundantes efectos dramáticos, y dejaba incluso que su más íntimo amigo hiciese cábalas sobre cuáles serían exactamente sus verdaderos planes. Llevaba al extremo el axioma de que el único conspirador seguro es el conspirador solitario. Yo era su persona más allegada y, a pesar de ello, siempre fui consciente de la brecha que nos separaba.
Al séptimo día de convalecencia le retiraron los puntos, a pesar de lo cual los periódicos vespertinos informaban de que sufría de erisipela. En esos mismos periódicos venía otra noticia que, por fuerza, tenía que comunicarle a mi amigo, estuviera sano o enfermo. Decía simplemente que el barón Adelbert Gruner se encontraba entre los pasajeros del Ruritania, de la compañía Cunard, que había de zarpar el próximo viernes de Liverpool, porque el aristócrata debía cerrar importantes asuntos financieros en los Estados Unidos antes de su inminente boda con la señorita Violet de Merville, la única hija del honorable, etc., etc. Holmes escuchó mi relato con una mirada fría y pensativa en su pálido rostro, lo que me hizo comprender que la noticia había supuesto un duro golpe para él.
—¡El viernes! –exclamó–. ¡Tan sólo nos deja tres días! Creo que el muy canalla quiere poner pies en polvorosa. Pero no lo conseguirá, Watson. ¡Por el mismísimo lord Harry, que no lo conseguirá! Bien, Watson, quiero que me haga un favor.
—Estoy aquí para ayudarle, Holmes.
—Bien, invierta las próximas veinticuatro horas en un estudio intensivo de la porcelana china.
No me dio más explicaciones y no se las pedí. La experiencia de años me había enseñado la sabiduría de la obediencia. Pero cuando salí de su habitación, caminando Baker Street abajo, no dejaba de darle vueltas a la idea de cómo iba yo a llevar a cabo una orden tan extraña. Finalmente me dirigí a la Biblioteca de Londres, en St. James’s Square, consulté el asunto con mi amigo Lomax, el segundo bibliotecario, y regresé a mi casa con un voluminoso libro bajo el brazo.
Suele decirse que el abogado que prepara un caso con demasiado detalle para interrogar a un testigo pericial el lunes, olvida los conocimientos antes del sábado. Naturalmente, no pretendo hacerme pasar por una autoridad en cuestiones de porcelana china. Sin embargo, pasé toda la tarde, la noche y la mañana siguiente, haciendo tan sólo un breve descanso, absorbiendo conocimientos y memorizando nombres y fechas. Aprendí los sellos de los grandes artistas decorativos, el misterio del calendario cíclico; las características de la cerámica de la época de Hung-wu y la hermosura de las piezas de la dinastía Yung-lo; los escritos de Tang-ying y el glorioso periodo primitivo de la dinastía Sung y la dinastía Yuan. Cuando fui a visitar a Holmes la tarde siguiente, iba cargado de todos estos conocimientos. Ya se había levantado de la cama, aunque nadie lo habría dicho, a juzgar por los partes médicos publicados en los periódicos, y se había acomodado en las profundidades de su sillón favorito, con la cabeza aún vendada apoyada en la mano.
—Vaya, Holmes –dije–, si uno creyera lo que dicen los periódicos, pensaría que está usted agonizando.
—Esa es la impresión que quiero dar –contestó–. Y ahora dígame, Watson, ¿ha estudiado usted la lección?
—Al menos lo he intentado.
—Muy bien, ¿sería capaz de mantener una conversación inteligente sobre el tema?
—Creo que sí.
—Entonces, acérqueme esa cajita que puede ver encima de la repisa de la chimenea.
Abrió la tapa y sacó un pequeño objeto cuidadosamente envuelto en seda oriental. Lo desenvolvió, descubriendo un delicado platillo de un hermoso color azul oscuro.
—Debe usted tratarlo con mucho cuidado, Watson. Es una auténtica porcelana «cáscara de huevo» de la dinastía Ming. En Christie’s no han subastado una pieza más fina. Un juego completo costaría el rescate de un rey; a decir verdad, no creo que exista un juego completo fuera del palacio imperial de Pekín. Un verdadero entendido se volvería loco al contemplar este platillo.
—¿Qué tengo que hacer con él?
Holmes me entregó una tarjeta en la que aparecía escrito:
«Doctor Hill Barton, 369 de Half Moon Street».
—Así es como se llamará usted esta noche, Watson. Irá usted a visitar al barón Gruner. Conozco sus costumbres, y es probable que no tenga ningún compromiso a las ocho y media. Le enviará una nota avisándole por adelantado de que pasará a verle, y en la que asimismo le dirá que le lleva un ejemplar de un juego absolutamente único de porcelana Ming. Puede incluso afirmar que es usted médico, ya que puede interpretar el papel sin dificultad. Usted es un coleccionista, esta pieza vino a parar a sus manos, ha oído que el barón está muy interesado en la porcelana china, y no tendría inconveniente en vendérsela por un precio.
—¿Qué precio?
—Buena pregunta, Watson. Naturalmente, quedaría usted fatal si no conociese el verdadero valor de sus piezas. Sir James me consiguió este platillo, y, según tengo entendido, proviene de la colección privada de su cliente. No exagerará si afirma que no existe en todo el mundo una pieza similar.
—Quizá podría sugerirle al barón que un experto debería tasar la pieza.
—¡Excelente, Watson! Está usted deslumbrante hoy. Sugiera que sea tasada por Christie’s o Sotheby’s. El platillo es de tal delicadeza que no es usted capaz de ponerle precio.
—Pero ¿y si no quiere recibirme?
—Oh, sí, le recibirá. Sufre de la enfermedad del coleccionismo en su forma más aguda, especialmente cuando hablamos de porcelana, tema en el que se le considera una autoridad. Siéntese, Watson, y le dictaré la carta. No necesita contestación. Simplemente dígale que va usted a visitarle y por qué.
La misiva era admirable, breve, cortés, capaz de picar la curiosidad del aficionado experto. Se envió a su debido tiempo mediante un mensajero de distrito. Aquella misma tarde, con el platillo en una mano y la tarjeta del doctor Hill Barton en la otra, me embarqué en mi propia aventura.
La hermosa mansión y los jardines que la circundaban daban a entender, como sir James había dicho, que el barón Gruner era un hombre de considerable fortuna. Un camino largo y serpenteante, bordeado de arbustos poco comunes, desembocaba en una gran plaza cubierta de grava y decorada con estatuas. El lugar había sido construido por un magnate del oro sudafricano durante la época del gran auge de las minas, y, aunque el edificio, largo y de baja altura, con torres en las esquinas, resultaba una pesadilla arquitectónica, hay que reconocer que impresionaba por su tamaño y solidez. Un mayordomo, que habría dado lustre al banco de los obispos, me hizo pasar, dejándome en manos de un lacayo lujosamente vestido, que me llevó ante el barón.
El Barón se encontraba de pie frente a una gran vitrina situada entre dos ventanas, la cual contenía parte de su colección de porcelanas chinas. Se volvió hacia mí cuando entré, sosteniendo un pequeño jarrón de color pardusco en la mano.
—Tome asiento, si es usted tan amable, doctor –dijo–. Estaba revisando mis trofeos y preguntándome si realmente puedo permitirme añadir alguno más. Quizá le interese este pequeño ejemplar de cerámica Tang, que data del siglo XVII. Estoy convencido de que no ha visto usted jamás una factura tan delicada o un esmalte tan suntuoso. ¿Ha traído el platillo Ming que me comentó?
Lo desenvolví cuidadosamente y se lo entregué. Se sentó en su escritorio, acercó la lámpara, ya que estaba oscureciendo, y se dispuso a examinarlo. Al hacerlo, la luz se proyectaba sobre sus facciones y pude estudiarlas a gusto.
Era, sin duda, un hombre de extraordinaria belleza. La celebridad que su apostura había alcanzado en Europa era realmente merecida. No pasaba de una estatura mediana, pero era de figura ágil y esbelta. Era de tez cetrina, casi oriental, con ojos grandes, oscuros y lánguidos, ojos que, sin duda, ejercían una poderosa fascinación en las mujeres. Su cabello y bigotes eran negros como ala de cuervo; estos últimos eran cortos, puntiagudos y estaban cuidadosamente arreglados con cera. Sus rasgos eran equilibrados y agradables, si exceptuamos su boca, de labios delgados y rectos. Si alguna vez he visto la boca de un asesino fue en esa ocasión; parecía un tajo en plena cara, cruel, duro, de bordes apretados, inexorable y terrible. Alguien le había aconsejado erróneamente que no la disimulase con el bigote, porque parecía una señal de peligro puesta ahí por la Naturaleza, como un aviso para sus víctimas. Su voz era atractiva y sus modales perfectos. Calculé que tendría poco más de treinta años, aunque más tarde supimos por sus documentos que tenía cuarenta y dos.
—¡Magnífico, verdaderamente magnífico! –dijo al fin–. ¿Y dice usted que tiene un juego completo de seis ejemplares? Lo que me desconcierta es que jamás había oído hablar de unas piezas tan magníficas. Sólo conozco otro ejemplar en Inglaterra que pueda compararse con este y, desde luego, es poco probable que se ponga en venta. ¿Sería demasiada indiscreción si le pregunto dónde lo obtuvo, doctor Hill Barton?
—¿Acaso tiene alguna importancia? –pregunté, con toda la indiferencia que pude reunir–. Ya ha comprobado usted que se trata de una pieza auténtica, y, en cuanto a su valor, considero que lo mejor es que un experto realice la tasación.
—Muy misterioso –dijo, y en sus ojos oscuros relampagueó una súbita sospecha–. Lo habitual, cuando se producen transacciones de este calibre, es que uno quiera informarse todo lo posible acerca del objeto que va a adquirir. La pieza es auténtica, de eso no me cabe duda. Pero suponga, ya que tengo la costumbre de tener en cuenta todas las posibilidades, que luego resulta que usted no tenía derecho a venderla.
—Estoy dispuesto a ofrecerle una garantía ante cualquier supuesto de esa clase.
—Lo cual nos obliga a plantear la cuestión del valor de la garantía que me ofrece.
—Mi banco responderá a su pregunta.
—Excelente. Pero, con todo, esta transacción me resulta de lo más extraña.
—Puede tomarla o dejarla –le dije con indiferencia–. Se la he ofrecido a usted en primer lugar porque había oído que era un entendido en la materia, pero no creo que tenga problemas para venderla a otra persona.
—¿Quién le dijo que yo era un entendido?
—Supe que había escrito usted un libro acerca de la cerámica china.
—¿Ha leído usted el libro?
—No.
—¡Caramba! ¡Cada vez entiendo menos! Usted es un entendido, un coleccionista que dispone de una pieza valiosísima en su colección, y no se ha molestado en consultar el único libro donde podría haber encontrado el verdadero valor e importancia de la pieza que tiene usted entre manos. ¿Qué me responde a esto?
—Soy un hombre muy ocupado. Regento una consulta.
—No me convence usted. Si un hombre tiene una afición, la lleva hasta las últimas consecuencias, aunque tenga otras actividades. Usted afirmaba en su nota que era un entendido.
—Y lo soy.





























