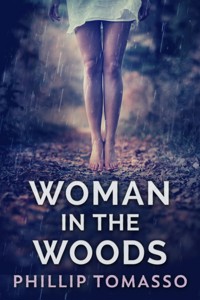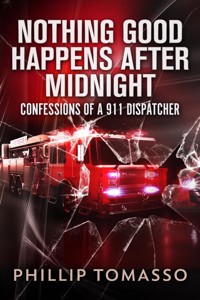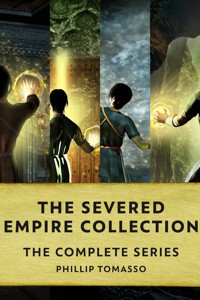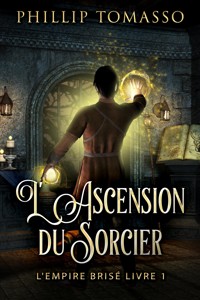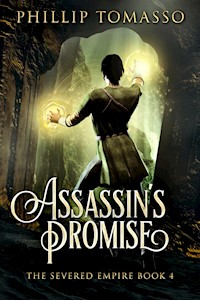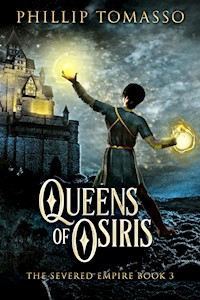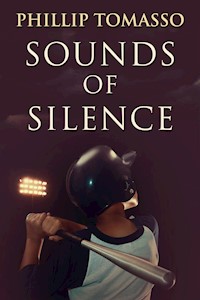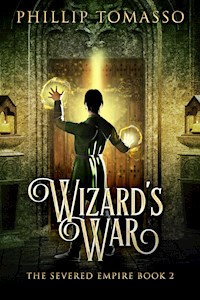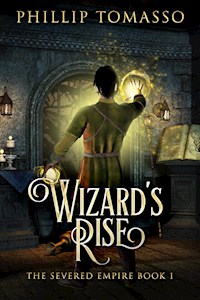0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Next Chapter Circle
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Durante más de doscientos años, el Imperio de Rye prohibió el uso de la magia. Ahora, el imperio ha caído y un nuevo y siniestro poder está surgiendo.
Ambicioso y corrupto, el Rey de la Montaña no se detendrá ante nada para alcanzar sus objetivos. Esclavizando a una hechicera para que cumpla sus órdenes, comienza su búsqueda de talismanes perdidos que puedan ayudarle a traer de vuelta a los hechiceros y aprovechar su poder.
Para salvar al Viejo Imperio de esta creciente y siniestra magia, Mykal, un granjero de diecisiete años, y sus amigos inician un viaje desesperado: deben recoger los talismanes antes que el Rey de la Montaña. En su camino, Mykal tendrá que enfrentarse a sus miedos y aceptar verdades que no sabía que existían.
Se avecina una guerra, y su tiempo se agota. Y si fracasan, una terrible oscuridad robará la luz del Reino de las Cenizas Grises... para siempre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
EL ASCENSO DEL HECHICERO
EL IMPERIO CERCENADO LIBRO 1
PHILLIP TOMASSO
Traducido porANA ZAMBRANO
Derechos de autor (C) 2016 Phillip Tomasso
Diseño de Presentación y Derechos de autor (C) 2022 por Next Chapter
Publicado en 2022 por Next Chapter
Arte de la portada por CoverMint
Editado por Celeste Mayorga
Este libro es un trabajo de ficción. Los nombres, personajes, lugares e incidentes son producto de la imaginación del autor o se usan de manera ficticia. Cualquier parecido con eventos reales, locales o personas, vivas o muertas, es pura coincidencia.
Todos los derechos reservados. No se puede reproducir ni transmitir ninguna parte de este libro de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el permiso del autor.
ÍNDICE
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
Capítulo 41
Capítulo 42
Querido lector
Próximo en la serie
Sobre el autor
Este libro es para mis hijos. Ellos son todo lo que es importante para mí, y lo saben.
CAPÍTULO1
La luz destellaba por encima y detrás de las espesas nubes, como si se librara una guerra silenciosa en los cielos. Como los cañones descargados por los Viajeros, cada oleada eléctrica iluminaba el mar embravecido revelando crecientes marejadas. El viento soplaba desde todas las direcciones. Las ráfagas se arremolinaban, se disparaban hacia arriba y volvían a estrellarse contra las aguas negras y furiosas.
El Mar del Ístmico era una frontera natural que dividía los dos principales reinos que quedaban del Viejo Imperio. Al oeste estaba la Tierra de Cenizas Grises, y al este, el Reino de la Cordillera. En el centro del mar, justo al sur de las Montañas Zenith y las Cataratas Carmesí, estaban las islas que los Viajeros llamaban hogar.
El capitán Sebastián daba órdenes. Helix, el contramaestre, las repetía. Cearl, el teniente del capitán, trabajaba con el resto de la tripulación izando velas negras y atándolas. Algunos trabajaban sin hacer ruido, pero con furia, haciendo lo que había que hacer antes de que la tormenta aplastara o volcara el barco. Otros gritaban en la cubierta por encima del sonido de las olas.
Cearl había navegado toda su vida. Esta tormenta no se parecía a ninguna otra que hubiera visto. Cuando empezó a llover, sus gotas saladas se clavaron como picaduras de abeja en la carne expuesta.
Un relámpago se escapó de las nubes y se astilló en el cielo, encendiendo la oscuridad. Brilló como si el sol brillara iluminando fragmentos de vidrio roto. Un gruñido ondulante cayó de los cielos y resonó en el mar antes de rebotar en las nubes. Cuando aquel estruendo se desvaneció, otra ráfaga de relámpagos se congeló por un momento en el cielo extendiéndose como dedos huesudos en la mano de un esqueleto.
El mar danzaba como si monstruos gigantescos surgieran de las profundidades sin fondo. Cada oleada amenazaba con aplastar su barco. Cearl temía que no sobrevivieran. No recordaba un mar tan furioso. Los gritos en la cubierta habían cesado. Todos se concentraron sin ruido en su trabajo, y tal vez pensaron en sus seres queridos en casa.
El silencio no duró. Un marinero, gritó. Venía de arriba, del mástil.
—¡Hombre al agua! —gritó alguien.
El capitán Sebastián estaba de pie en el timón con las asas de los radios de la rueda del barco agarrados a muerte. Su cuerpo se inclinó hacia la izquierda, usando su fuerza y peso en un esfuerzo por mantenerla recta y estable.
—¡Cearl!
Ni siquiera las experimentadas piernas de mar podían proporcionarle equilibrio mientras el teniente cruzaba de babor a estribor, buscando en los mares negros al hombre perdido. Se sujetó con fuerza cuando el barco se elevó sobre una ola, y aún más cuando cayó. El mar golpeaba desde arriba. Conteniendo la respiración, con los ojos cerrados, se agarró desesperadamente a la barandilla.
No vio a nadie en el agua. Era una noche demasiado oscura y el mar estaba tan negro como la muerte.
La tormenta había surgido de la nada; no había habido un cambio gradual en el clima. Las nubes habían aparecido en un abrir y cerrar de ojos, y atravesaron el cielo a toda velocidad. Se oscurecieron y se volvieron más gruesas, más pesadas, a medida que cruzaban desde las montañas de Rames sobre el Ístmico. El sol no tenía ninguna posibilidad; el manto de nubes traía la oscuridad. Si le hubieran preguntado, Cearl habría dicho que la tormenta apareció de la nada, como por arte de magia. Y ahora, en la cubierta, el capitán, la tripulación y Cearl luchaban por salvar el barco y a ellos mismos.
La madera crujió junto a la proa. Sonaba como si un árbol gigante se rompiera y se cayera. Si el casco estaba comprometido, se hundirían.
* * *
En las costas orientales del Mar de Ístmico, en el Reino de Osiris, un enorme castillo estaba encajado en el acantilado y se elevaba por encima de la cima de las Montañas Rames. Dentro de la torre central, la más alta, desde la que ondeaba la bandera de la Cordillera, Ida se encontraba sobre las llamas que bailaban en un cuenco de hierro colocado sobre un trípode con patas de acero pulido. Sólo el fuego y los relámpagos del exterior iluminaban la pequeña estancia. Las mangas de su larga capa negra colgaban sueltas de sus muñecas y se balanceaban cuando movía las manos de un lado a otro por encima de las llamas azules, naranjas y amarillas.
Con la capucha puesta sobre la cabeza, el fuego creaba sombras oscuras que hacían que su rostro pareciera más vivo, animado. Mechones de pelo blanco enmarcaban un rostro de piel gris flácida, una nariz larga y torcida, y unos ojos completamente negros colocados dentro de cuencas nudosas como la corteza del árbol. El rey Hermón Cordillera vio lo que revelaba la luz del fuego y se apartó de él.
El rey Hermón se mantuvo alejado de la bruja. Ella asustaba a la mayoría de la gente, incluso a él, pero no era por eso por lo que se mantenía alejado. Simplemente no quería interponerse en su camino mientras ella concentraba su magia. Familiarizado con su poder, sus excentricidades, sabía que debía mantenerse alejado de esos movimientos imprevisibles.
Observando la intención con interés, el rey Hermón esperó en silencio, pero con impaciencia. Cruzó los brazos sobre el pecho y se quedó mirando todo lo que ella hacía. Apretó los dientes para no quejarse cuando había pasado tanto tiempo. Necesitaba asegurarse de que todo iba según lo previsto. La tormenta sobre el mar se había agitado durante una hora, y todo lo que Ida le había dicho era que ella era la que manipulaba el clima. Él ya lo sabía.
En secreto, le fascinaban los hechizos, los utensilios de magia reunidos en la habitación y las pociones almacenadas en frascos guardados en estantes de madera que bordeaban las paredes de roca. La hechicería le había cautivado desde que era joven.
Miraba el contenido indistinto que había en los pequeños frascos de cristal; los cortes y la calidad únicos de las piedras preciosas; y los líquidos de colores que parecían vivos arremolinándose en el interior de esos frascos. Ida mantenía sus cosas en desorden, llenando cada centímetro de espacio en cada uno de los cientos de tablones montados. El polvo y las telarañas lo cubrían todo, señal de un uso largamente abandonado o tal vez de desinterés. Así era como trabajaba, y conseguía hacer las cosas. No le molestaba; los resultados eran lo único que importaba.
Ida se apartó del fuego y bajó la cabeza. Sus brazos cayeron a los lados, con las mangas largas ocultando sus manos. El fuego parpadeó. Con un silbido, las llamas se elevaron y luego se apagaron. Sólo quedaban brasas calientes que ardían y crepitaban en el fondo del recipiente de hierro.
El rey ya no podía ver el rostro de la bruja, por ese beneficio, no le importaba permanecer en la oscuridad.
Descruzó los brazos y dio un paso tentativo hacia ella.
—¿Ida? ¿Tienes algo para mí? ¿Viste algo en las llamas? Lo hiciste, ¿verdad?
Ella guardó silencio.
Él maldijo.
—No puedo ser paciente. Ya no. Sea lo que sea, lo que hayas visto, necesito saberlo. Debes decírmelo, ahora.
Las manos de Ida se dirigieron a la boca de su capucha y la apartaron lentamente de su rostro, hasta sus encorvados hombros. Se quedó junto a la única ventana. En un día claro podía ver hasta el mar, pero no hasta el Reino de las Cenizas Grises.
—Ella ha oído lo que había que oír. Está saliendo. Tan pronto como use su magia, la encontraremos.
El Rey Hermón sintió que su ojo izquierdo se movía. Sabía que no debía dudar de la hechicera. Ella había hecho predicciones, compartido visiones proféticas. Necesitaba que los eventos se alinearan perfectamente. Este era el comienzo. No quería simplemente declarar la guerra, quería garantías de que ganaría. Es lo que Ida prometió.
—¿Ella está fuera, entonces?
—Lo está.
El rey Hermón, el Rey de la Montaña, como le llamaban a menudo, luchó contra el impulso de sonreír. Era demasiado pronto para celebrar, e incluso demasiado pronto para sonreír.
—¿La tormenta?
—Es como he dicho. Ella sentirá la magia que hay detrás. Se aprovechará de mí y de mi fuerza. —Su tono de voz era plano, monótono, molesta por tener que repetirse—. Ella sabrá que estoy aquí.
—¿Y por dónde se ha ido? —El rey Hermón odiaba adelantarse a los acontecimientos, pero no podía negar la expectación y la emoción que le invadían. Todo el tiempo invertido en la preparación valdría la pena. El imperio sería suyo. Podía saborearlo como un cítrico en su lengua.
—Eso no lo sé. Todavía. Hasta que no use su magia, estoy en la oscuridad. Sin embargo, es sólo una cuestión de tiempo. Te lo aseguro.
Odiaba su voz, tan profunda y que sonaba ronca. Parecía resonar en la pequeña habitación. Ninguna voz debería resonar sin motivo, pero la de ella era especialmente desconcertante.
—¿Ella conocerá mi plan?
—Tal y como has ordenado. Una vez que se introdujo en mi magia, fue capaz de leer mis pensamientos, porque yo lo permití. —Ida no ocultaba muy bien su orgullo; lo llevaba como un sello—. Ella sabe lo que pretendes, hasta el último detalle que querías compartir. Está consciente.
Ver su sonrisa era doloroso. Sin embargo, el rey Hermón no apartó la mirada. No fue por respeto, sino porque demostró su intrepidez. Ella no lo asustaba. Nadie le asustaba.
—¿Pero serás capaz de encontrarla?
Ida suspiró, como si responder a sus preguntas la molestara.
—Cuando ella use su magia, brillará como un faro para que yo la vea. Ella rastreará a los otros magos por nosotros. Sentirá la necesidad de protegerlos, de advertirles, tal vez de reunirlos con la esperanza de derrotarte.
El rey Hermón sacudió la cabeza, encantado. Iba a conseguir la guerra que quería.
—¿Y el barco bajo la tormenta? ¿Qué pasa con él?
—Puede ser una pérdida desafortunada dadas las circunstancias. —Los brazos de Ida se levantaron y apuntaron sus manos hacia la ventana. Sus dedos se crisparon y se doblaron en un ángulo antinatural mientras los nudillos crujían en señal de protesta. Apuntó su magia hacia la única ventana—. Su destino aún no se conoce. Pueden hundirse, o no.
El rey Hermón observó los movimientos en silencio. Había una carga eléctrica en la habitación. Los vellos de su brazo se erizaron. Consideró lo que ella dijo. Los Viajeros podrían ser un poderoso aliado. Sus naves y sus hábiles tripulaciones tenían un valor incalculable. No importaba. O bien se arrodillaban voluntariamente ante él, o bien les rompía las piernas obligándoles a hacerlo. Con el tiempo, las naves y sus tripulaciones reconocerían su mando.
No podían saber que la tormenta era obra suya, pero una vez que supieran de su ejército de magos, no sería difícil atar cabos. No valía la pena preocuparse ahora.
—Si puedes salvarlos, sálvalos. Si no, así será.
Había pasado demasiado tiempo desde que los reinos circundantes se unificaron bajo un solo emperador. La insensatez de los gobernantes del pasado casi había eliminado el uso de la magia, matando a magos y hechiceros sin tener en cuenta su utilidad. El rey Hermón cambiaría todo eso. Comenzó con este único mago.
Tendría su guerra, y gobernaría los reinos sin largas e interminables batallas. Con la magia detrás de él, gobernaría más que el viejo imperio. Su poder sería ilimitado. Las tierras que conquistaría serían incontables.
La idea de ser imparable e invencible había ocupado sus pensamientos y sueños mucho antes de que su cabeza fuera adornada por la corona real.
—Tendré a mis hombres listos para ir donde se les indique. Cuando tengas algún indicio del paradero del mago, quiero que se lo digas al guardia de tu puerta. ¡Inmediatamente!
CAPÍTULO2
A Mykal no le gustaba la idea de dejar solo a su abuelo. Aunque había tenido tiempo de ordeñar las vacas, alimentar al ganado y limpiar algunos establos del granero, siempre había algo más que hacer.
Su parcela estaba delimitada por una deteriorada valla de madera que siempre pedía ser reparada. Los animales pastaban por separado en zonas por sección. Fuera del perímetro vallado crecía una exuberante hierba verde. En el interior, la tierra de Mykal estaba cubierta de suciedad y de finas briznas de hierba, pero sobre todo de maleza. El ganado, las ovejas y los caballos comían dientes de león y cualquier cosa verde. De vez en cuando, les dejaba pastar más allá de las vallas. Era peligroso, porque esa tierra pertenecía al rey, pero a veces era necesario.
Aunque Mykal quería quedarse en casa y terminar las tareas, el abuelo insistió en que fuera. Al limpiar la mesa del desayuno, Mykal decidió protestar por última vez.
—Creo que debería quedarme aquí. Hay demasiado que hacer. Si saltamos cada vez que el rey dice que saltemos…
—Si no saltas cada vez que el rey dice que saltes, bien podrías encontrarte con el siguiente en la fila para ser colgado. —El abuelo tenía setenta y dos años, y excepto por las tupidas cejas blancas sobre los ojos marrones de piel de ciervo, era calvo. Con un poco de peso por en medio, la pérdida de músculo abdominal no era culpa del abuelo. Le faltaba la pierna izquierda por encima de la rodilla. Había sido gravemente herido al levantar una horca luchando junto al ejército del rey Nabal. La batalla había sido contra un enemigo que invadía desde el noroeste intentando aumentar el tamaño de su reino. El rey Nabal se adjudicó una victoria fácil, con una pérdida mínima de vidas de Cenizas Grises. El abuelo no recibió nada a cambio de su patriotismo, de haberse ofrecido como voluntario para unirse a la lucha, y nada por la pérdida de un miembro. El único agradecimiento vino en forma de impuestos más altos para permitir más caballeros en el ejército del rey—. Además, quiero saber los nombres de los hombres que serán colgados esta mañana.
El abuelo siempre quería los nombres de los condenados a muerte.
—No sé por qué el rey Nabal exige que los aldeanos asistan a los ahorcamientos. —Mykal puso los platos y cucharas de madera dentro de un cubo de agua en la encimera, bajo la ventana de la cocina. Miró por el único cristal. A la derecha estaba el granero y la propiedad vallada. Las vacas mordisqueaban las pocas parcelas de hierba verde que quedaban. En lo alto, un cielo azul y sin nubes no mostraba señales de la tormenta de la noche anterior.
—Los ahorcamientos sirven para varias cosas, Mykal. —El abuelo se apartó de la mesa. Mykal había sustituido las patas de una silla de gran tamaño por cuatro ruedas; dos grandes ruedas en el centro de los brazos, y otras dos más pequeñas junto a los pies, para mantener el equilibrio. El abuelo mantenía una manta en su regazo y sobre sus piernas, independientemente de la temperatura. Era como si el muñón no existiera si no lo veía.
Mykal se dio la vuelta y se apoyó en el mostrador, con los brazos cruzados. Eran musculosos debido a las largas jornadas de trabajo en la granja y a la continua reparación de tramos de valla. Su cabello era de color cobrizo, como la moneda del rey, y demasiado largo para el verano. Cuando no se lo echaba hacia atrás y se lo ataba en una cola, le colgaba justo por encima de los hombros. El abuelo amenazaba con cortarlo con un cuchillo mientras dormía si no se lo cortaba pronto.
—¿Mostrar al pueblo que tiene un rey justo, un gobernante que no tolera el crimen?
El abuelo asintió.
—Así es. ¿No crees que eso es importante?
—Lo creo. Es importante. Cuando cuelgue a estos hombres por sus crímenes, se correrá la voz. No hay duda. Pero no veo la necesidad de exigir que todos asistan. No necesito ver a los hombres colgados para obedecer las leyes. —Mykal suspiró y se volvió hacia el cubo. Rápidamente fregó un plato con un cepillo—. Si me quedara en casa, nadie se enteraría.
—Si te quedaras en casa y alguien, por alguna razón, se lo contaría a otra persona, te arriesgarías a pasar un tiempo en el calabozo. Si eso ocurriera, sería propenso a bajar en silla de ruedas hasta el torreón y atravesar las puertas sólo por el placer de lanzarte coles podridas a la cabeza —dijo, y se encorvó.
Mykal dejó el tazón limpio a un lado y se rió.
—¡No lo harías! Además, no cultivamos coles.
—Oh, ¿no lo haría? No querrás averiguarlo. Confía en mí. Y por ti, compraría coles viejas sólo para lanzarlas. Ahora ve a cambiarte —dijo el abuelo.
—¿Cambiarme? Acabo de ponerme esta ropa. —Mykal tiró de la cintura de su túnica. La suciedad y las huellas mugrientas de las manos manchaban la tela, por lo demás blanca.
—Hueles a cerdo.
—Trabajo con cerdos, abuelo. —Mykal olfateó el aire que le rodeaba, mientras agitaba la mano haciendo llegar el olor a sus fosas nasales—. Y creo que es más un aroma a carne de vaca que a cerdo lo que detecto.
—No me hagas pedirlo de nuevo. —El abuelo señaló hacia la alcoba.
Mykal sabía que su abuelo hablaba en serio, pero también se divertía.
—¿Abuelo? —Mykal se quitó la camisa—. ¿Cuáles son las otras razones del rey para obligar a su pueblo a presenciar los ahorcamientos?
—Sólo hay una más.
—¿El miedo?
El abuelo asintió, con los labios fruncidos.
—El miedo. Un rey quiere ser respetado y temido por su pueblo. Combinados, tienden a mantener las rebeliones al mínimo.
Mykal se metió los brazos y la cabeza en una túnica nueva, pero se dejó los mismos pantalones. Eran los únicos que quedaban limpios. Lavaría la ropa cuando volviera de los ahorcamientos.
—Me voy, abuelo. Dependiendo del tiempo que esté fuera, prepararé una comida en cuanto vuelva. ¿O quieres que prepare algo rápido?
—Creo que si me da hambre mientras no estás, puedo preparar algo para comer —dijo el abuelo, con la sonrisa perdida—. Estaré bien, Mykal. Pero los nombres, no olvides los nombres —dijo.
El abuelo era excusado de asistir a los ahorcamientos. La razón era que le faltaba una pierna. Sin embargo, Mykal no creía que su abuelo quisiera presenciar las ejecuciones.
—No los olvidaré.
El anciano asintió.
—Gracias, Mykal. Gracias.
* * *
Volutas de color blanco casi transparente se deshacían en el cielo azul. Las franjas de nubes estaban suspendidas y aparentemente inmóviles. Para ser el final del otoño, habían sido unas semanas inusualmente calurosas. Hoy no era diferente. El calor del día ya era evidente; provocaba un espejismo que se asemejaba a manchas de aceite tembloroso en el suelo más adelante en el camino. El sol apenas había sobrepasado el horizonte oriental y el aire ya se sentía sofocante y casi demasiado caliente para respirar. Mykal se detuvo junto a su árbol favorito de camino al castillo. No era el más alto ni tampoco el más fuerte. Los crecimientos musgosos en la corteza y las ramas sugerían que el árbol podría estar enfermo y moribundo. Su abuelo había plantado el árbol cuando se casó por primera vez con la abuela de Mykal y colonizaron las tierras que les había dado el rey.
A menudo pensaba en subir a la cima, imaginando que la vista sería espectacular. Apostó que desde allí arriba sería capaz de ver el Mar de Ístmico al este, y el castillo de Nabal al oeste. Despegarse unos metros del suelo lo detuvo en seco. Su cuerpo se puso a sudar. Miraba hacia abajo y el suelo se desenfocaba inmediatamente, obligándole a volver a bajar. Las alturas preocupaban a Mykal.
El árbol era su favorito porque los agujeros y pliegues naturales de la corteza le permitían esconder su espada, su daga, su arco y sus flechas. Sacó su daga del cinturón y la colocó a salvo dentro del árbol con sus otras cosas. Miró a su alrededor, asegurándose de que nadie lo viera. No estaba cerca del Bosque de la Cícada, así que no le preocupaba que los habitantes de los árboles le robaran sus cosas. Esos arqueros no eran de fiar.
El sendero de tierra que seguía desembocaba en el camino principal que llevaba al centro de Cenizas Grises, donde se encontraba el castillo del Rey Nabal. Sus pies levantaron pequeños penachos. La nube marrón y las piedras se posaron en la parte superior de sus botas. Había pocos viajeros en el camino. Hizo lo posible por pasar desapercibido, caminando detrás de un grupo adornado con capas verdes y rojas, hombres que usaban grandes bastones y llevaban cestas de mimbre vacías. Le recordaban a su amigo Blodwyn.
Detrás de él venía un carro tirado por dos caballos manchados de blanco y marrón. Mykal, y los que iban delante de él, se apartaron para dejar pasar la carreta. La tormenta de la noche anterior no debía de haberse extendido tan al oeste. El polvo se arremolinó sobre ellos como resultado. Mykal se cubrió la boca y la nariz, y tosió, abanicando el aire frente a su cara con unos cuantos movimientos del brazo. Dio un salto hacia atrás cuando la suciedad se asentó. Una gran araña había intentado confundirse con el suelo y lo había hecho muy bien, hasta que movió las patas delanteras y las mandíbulas, como si también le molestara el polvo. El cuerpo del arácnido tenía la mitad del tamaño de la palma de la mano de Mykal, y la extensión de sus ocho patas lo hacía más grande que su mano. Mykal contuvo la respiración. No se le ocurría nada que temiera más que las arañas. Prefería subirse a un árbol que enfrentarse a una araña. Ni siquiera tenía el valor de pisarla. Se alejó de la cosa de múltiples ojos y se apresuró a alcanzar al grupo de delante, queriendo alejarse de la araña lo antes posible.
Un halcón sobrevoló la zona. Su presencia se hizo notar con un chillido y un graznido mientras daba vueltas antes de dirigirse hacia el mar, en busca de roedores o de cualquier pez que pudiera sacar del agua.
Tal vez después del almuerzo se escaparía para darse un baño rápido en el Ístmico. Ofrecía el único alivio verdadero del calor. Las axilas húmedas ya humedecían su túnica fresca. Los rumores sobre los monstruos que vivían en el mar no le asustaban. Sin embargo, nunca nadaba lejos, ni se adentraba demasiado. También pescaba en el mar, otro tabú. Pescaba lubinas o lucios, que cocinaba a fuego vivo y comía con placer, pero aún no había enganchado a ningún monstruo.
El muro de roca de la fortaleza se alzaba justo delante. El bosque de la Cícada se había extendido hasta aquí hace muchos, muchos años; mucho antes de que se pensara en él, sin duda. Todavía quedaban cientos de tocones de árboles. El abuelo decía que nadie quitaba los tocones porque servían como una pequeña forma de protección. Los que intentaban un asedio tenían que enfrentarse a ellos como primer obstáculo. No había un camino claro para correr en las murallas del castillo. La única ubicación mejor y más defendible podría haber sido a lo largo de la cara de una montaña, donde impenetrable era un eufemismo, como el legendario castillo del Reino de Osiris.
Dos guardias armados se situaban a cada lado de la barbacana, a unos treinta metros delante del puente levadizo bajado y de la puerta de hierro forjado levantada, mientras que varios iban y venían por encima en la pasarela de madera entre las almenas del recinto.
Sólo dos de los ocho bastiones eran visibles desde la carretera principal. A lo lejos, hacia el este, se distinguía un tercero. Las múltiples aspilleras en el ladrillo y la roca daban en tres direcciones: sur, oeste y este. Los otros baluartes también tenían fisuras, orientadas en tres direcciones. Tardó más de una hora, pero había recorrido la muralla muchas veces y las había visto todas. La estructura rocosa parecía extenderse sin fin. Cuando estaba de pie en el exterior de la torre de la fortaleza, los muros se alzaban sobre él. Tenía que hacerlo.
El foso impedía que los enemigos subieran por las murallas del castillo, y corrían rumores sobre una bestia del fondo que nadaba en círculos alrededor del castillo. El monstruo supuestamente fue capturado en el Ístmico y arrojado al foso. Mykal nunca vio señales de nada bajo la superficie, ni siquiera lubinas o lucios.
Cuando el grupo se acercó al puente rebajado, Mykal apuró sus pasos para acercarse con los hombres de capa. Los guardias del rey le producían aprensión. Si no estuviera ya sudando por el calor de la mañana, al verlos con espadas de acero a los lados, vestidos con cascos y cota de malla, y sosteniendo grandes escudos en forma de insignia con el escudo de Cenizas Grises, habría empezado a sudar.
Sus pisadas resonaban en el puente de madera, y arrugó la nariz ante el hedor que llegaba desde abajo, donde flotaba el agua estancada. La escoria y los cardos púrpura ensuciaban la plácida superficie. Las arañas de agua se deslizaban por la superficie esquivando a las libélulas que se preparaban para comer por la mañana. Los enjambres de mosquitos se amontonaban en las zonas situadas detrás de la maleza florecida creando un fuerte zumbido. Si un monstruo viviera bajo la superficie sin ondulaciones, cualquier corriente visible delataría su paradero. No había ningún indicio de este tipo.
Por suerte, por la entrada bajo los pinchos del elevado rastrillo no tuvo problemas y, una vez dentro, Mykal se distanció de los hombres encapuchados y se dirigió a la plaza del mercado. El mercado estaba activo, lleno de mercaderes, vendedores ambulantes y campesinos que pedían limosna. Los pasillos que rodeaban el centro de la fortaleza, y que rodeaban la torre, estaban repletos de carros cubiertos de paraguas donde se vendían productos frescos y carnes sacrificadas. Los demás granjeros, como Mykal y su abuelo, trabajaban en pequeñas parcelas de tierra por todo el Reino de las Cenizas Grises. Mykal y su abuelo rara vez tenían excedentes para la venta. Por no hablar de que las selecciones de carne, lácteos y productos de primera calidad se pagaban como impuesto al rey.
Mykal se dirigió hacia el centro de la ciudadela de la torre exterior. Una multitud se reunía ya en torno a la madera manchada de la horca. Parecía fuera de lugar, ya que todo lo demás era de piedra. Había unas escaleras que conducían a una plataforma elevada, un rectángulo hecho de vigas que se alzaban en los extremos, con una que atravesaba la parte superior de los dos pilares. De esa viga superior colgaban cuatro lazos.
Hoy, cuatro hombres serían colgados por sus crímenes.
Mykal cometió el error de caminar hacia la parte trasera de la horca. Los hombres que esperaban la muerte estaban encadenados, uno frente a otro, pie a pie y mano a mano. Sus ropas estaban gastadas, desgarradas, y sus rostros marcados con cortes y magulladuras.
No había duda de quiénes eran. No eran hombres de Cenizas Grises. Sus túnicas verdes y pantalones marrones eran el camuflaje natural para vivir entre las copas de los árboles. Estos criminales eran bandidos del Bosque de la Cícada.
CAPÍTULO3
Siete músicos se alinearon en los escalones de piedra a lo largo de la muralla suroeste del castillo. Una hilera de caballos negros entró al galope en la plaza. Las herraduras aplaudieron sobre el empedrado y el sonido rebotó en los altos muros. Los músicos alzaron las trompetas; el estruendo de las trompetas señaló el comienzo de la ejecución.
Mykal se estremeció y quiso apartar la mirada. En lugar de ello, se encontró con que estaba estirando el cuello para poder ver al rey. Nabal no era un gobernante terrible. Parecía preocuparse por el pueblo. Le recordó a Mykal la conversación anterior con su abuelo. Nabal quería el respeto y el miedo de sus súbditos. Sus métodos parecían duros a veces, pero no en exceso. Los rumores sobre peligrosos ladrones que vivían en las copas de los árboles de todo el Bosque de la Cícada se convirtieron en historias comunes, cuentos que se contaban para asustar a los niños a la hora de dormir advirtiéndoles que se comportaran.
Vestido con una túnica blanca y un chaleco marrón tierra bajo su capa real carmesí, el rey montaba un poderoso semental blanco. Los lacayos se apresuraron a ayudarle a bajar de la silla. La corona que llevaba había sido elaborada por un orfebre que vivió hace mucho tiempo, y que originalmente había hecho la corona para el rey Grandeer, el abuelo de Nabal. Luego pasó al rey Stilson, y finalmente a Nabal. La corona contenía cuatro diamantes blancos, y dentro de la placa triangular de oro de la frente había un gran cuadrado de diamante negro tallado, una gema rara extraída de las profundidades de las Cuevas del Desfiladero, bajo las Montañas del Cenit, al norte.
El rey Nabal, escoltado por los caballeros de su guardia personal, subió con orgullo los escalones hasta la plataforma de la horca. Saludó al pueblo. El pueblo lo llamó a su vez. Sus botas resonaron con fuerza sobre la madera cuando atravesó el improvisado escenario con los pulgares enganchados detrás de un ancho cinturón de cuero labrado de color marrón oscuro. Su capa ondulaba ligeramente por detrás a cada paso que daba, hasta que se detuvo en el borde delantero de la plataforma y levantó un brazo para hacer un último saludo.
La multitud le respondió con vítores.
Mykal vio a una mujer joven vestida de terciopelo azul oscuro, con un chal púrpura oscuro que le envolvía los hombros y le sujetaba el cuello con un gran broche de ópalo. Bajo una diadema de gruesos cordones, su pelo rubio estaba recogido y trenzado.
Sus ojos se encontraron. Mykal apartó la mirada. El rey no tenía ninguna hija, pero la llamativa joven tenía un aire de realeza. Era equilibrada y digna. También era hermosa. No tenía por qué aguantar su mirada, pero volvió a mirarla.
Ella lo miraba todavía, con los ojos muy abiertos.
Sacudió la cabeza, la bajó y sólo permitió que sus ojos vieran la suciedad alrededor de sus pies. La había ofendido. Lo último que quería o necesitaba eran problemas. Debatió abandonar la corte. Siempre podía mentir a su abuelo, alegando que el rey nunca dio los nombres de los colgados.
Eso no funcionaría. Su abuelo sabría que algo anda mal.
El rey habló, rompiendo la cadena de pensamientos de Mykal.
—Pueblo mío, nos hemos reunido aquí esta mañana para que se haga justicia. —Nabal se puso de pie con los puños en las caderas. Su voz se proyectó a través de la corte como si fuera un león rugiendo. La multitud guardó silencio, mirando fijamente a su líder real, esperando sus siguientes palabras.
»Los selectos caballeros de mi ejército, mi Guardia, detuvieron a unos ladrones que intentaban escalar los muros de nuestro castillo en la oscuridad de una noche sin luna. —Se movió por el escenario, su discurso formaba parte de todo el espectáculo—. Que las criaturas hayan llegado hasta nuestra torre de la fortaleza significa que primero han cruzado las fronteras de Cenizas Grises, escabulléndose entre las patrullas de guardia y los puestos de vigilancia. ¿Cuántos de ustedes dormían sin saber que había animales en sus tierras? ¿Cuántos de ustedes habían dormido bajo la pretensión de seguridad, sin saber lo cerca que habían estado de la muerte?
Mykal sabía que la gente del bosque era más que gente del bosque. Su abuelo había aludido al hecho de que muchos habían sido caballeros o habían servido al rey de alguna manera. Sin embargo, el rey tenía un punto válido. No le gustaba la idea de que estos rebeldes se infiltraran en el reino. Era un pensamiento desconcertante.
El rey Nabal levantó un puño en el aire.
—Incontables veces advertí a la gente del Bosque de la Cícada que no se aventurara fuera de la seguridad de su bosque encantado. No los culpo por venir a Cenizas Grises. Eso, en sí mismo, no es un crimen. Lo erróneo de sus acciones surge con el momento de su llegada.
»¿Por qué esperar hasta el amparo de la noche para acercarse a nuestros muros? ¿Por qué intentar escalar la roca, cuando la puerta principal estaría bajada por la mañana? —Hizo una pausa y miró a su gente como si esperara una respuesta. Nadie habló. El rey hizo un gesto despectivo con la mano.
Mykal oyó un murmullo entre los reunidos, murmullos, un movimiento entre la multitud, y luego unos pies en los escalones de madera. Observó cómo los cuatro criminales eran conducidos a la plataforma. Contempló el lento balanceo de los lazos vacíos en la ligera brisa. Mykal se llevó una mano al cuello y se acarició la piel con el pulgar.
Por el rabillo del ojo vio a la mujer rubia que lo miraba fijamente. Se encontraba a unos metros detrás del rey. Parecía que no quería, o no podía, apartar la mirada.
Junto a Mykal, varias señoras se amontonaban con vestidos plegados de color marrón sucio y delantales blancos manchados, y todas lloraban ya con los brazos alrededor de las demás para apoyarse. Dos parecían querer precipitarse a la horca y abrazar a los criminales del bosque. ¿Quizás conocían a los hombres condenados?
Los demás miembros de la multitud se agruparon en torno a él, todos preocupados por tener la mejor vista del ahorcamiento. Hombro con hombro se situó entre los demás plebeyos, sintiéndose cohibido porque sabía que lo observaban, y claustrofóbico porque no podía moverse.
Apretó la lengua contra el paladar. Era difícil tragar. Debería haber traído agua. Cómo había olvidado una cantimplora era un misterio. La caminata a casa bajo el sol de la tarde sería brutal. Su abuelo le decía que siempre iba demasiado rápido y que no dedicaba suficiente tiempo a pensar y prepararse. La responsabilidad se aprende a menudo con los errores.
—Pueblo mío —dijo el rey—, estos hombres no venían a Cenizas Grises a comprar carne, queso o cerveza en el mercado. No en medio de la noche. No venían a Cenizas Grises a ver a sus amigos o a su familia. Su intención era mucho más siniestra. Estamos agradecidos de haberlos atrapado antes de que se cometieran actos viciosos. Estamos agradecidos de haberlos atrapado antes de que hicieran daño, antes de que se llevaran a cabo los robos. Aunque se les dio todas las posibilidades, todas las oportunidades, de explicar su propósito para la visita nocturna, han optado por dar sus nombres, pero por lo demás se han callado y han permanecido en silencio sobre sus verdaderos y siniestros planes. Ese silencio es una admisión de culpabilidad. Mis advertencias fueron ignoradas. He juzgado a cada uno de ellos culpable. Su castigo, por lo que declaro un golpe de cobardía contra nuestro pacífico reino, es la muerte en la horca.
Unas cuantas exclamaciones de júbilo surgieron de la multitud, aunque no pudo ser una sorpresa.
Mykal mantuvo la mirada en el rey. Sintió el peso de la atención de la mujer. Sabía que ella seguía mirándolo. Eso hizo que se le erizaran pequeños bultos en la piel. Sin embargo, no iba a comprobarlo. No. Se negó a dar rienda suelta a su curiosidad buscando evitar más vergüenza y posibles problemas.
Dos caballeros con cota de malla bajo coraza desencadenaron a los cuatro criminales, les aseguraron las manos a la espalda y los condujeron cada uno a un lazo. Colocaron los lazos sobre las cabezas de los hombres de la Cícada y tiraron de los nudos hasta la nuca. Cada uno de los intrusos parecía aterrorizado, con los ojos muy abiertos, mirando furiosamente a derecha e izquierda, desesperados por un rescate imposible. Los labios agrietados apenas eran visibles bajo las barbas crecidas. El hombre del extremo derecho orinó, la mancha se extendió por la parte delantera de sus pantalones antes de acumularse alrededor de sus pies.
—Gary Slocum, Louis Styman, Haddly Wonderfraust y Thomas Blacksmith, los declaro culpables de intención maliciosa de asaltar y saquear el Reino de las Cenizas Grises. Por sus crímenes, los condeno a morir en la horca. Dado que han elegido mantener la boca cerrada durante el interrogatorio, les prohíbo cualquier última palabra. —El rey Nabal señaló con la cabeza al verdugo situado en el extremo derecho, junto al hombre que había soltado la vejiga.
Con una capucha negra, con cinturones de cuero para armas cruzando su pecho desnudo y musculoso, el verdugo agarró una palanca y tiró de ella hacia él.
Una trampilla en la plataforma se desprendió. Los cuatro hombres cayeron.
Las mujeres gritaron ante el horror del espectáculo, y siguieron llorando quizás por la pérdida de cuatro vidas.
Las cuerdas se apretaron con fuerza. El sólido travesaño apenas gemía bajo el peso.
Las piernas de los hombres pataleaban. Los ojos sobresalían de las órbitas. El primer hombre, Gary Slocum, tuvo suerte. Su médula espinal se rompió al instante. Su forma sin vida colgaba en el aire. El olor agrio de la orina se unió al de las heces licuadas que brotaban de los intestinos liberados. La mierda goteaba de la punta de su zapato. Los otros tres luchaban moribundos, agitándose y esforzándose por respirar. Su batalla duró minutos. Uno a uno, su piel se tornó azul, sus rostros se hincharon. La sangre rodaba como lágrimas por los ojos y las orejas. Y luego, uno a uno, perdieron la lucha.
Los espectadores guardaron silencio, y permanecieron mucho tiempo después de que el cuarto hombre muriera. Todos, es decir, excepto el pequeño grupo de mujeres reunidas. Gritaron, y dos de ellas cayeron de rodillas. Los demás intentaron ayudarlas a levantarse, colocándose delante de ellas para impedir que las mujeres vieran los cuerpos, o para mantenerlas ocultas a los ojos del Rey.
Mykal se dio cuenta de que la mujer rubia que estaba con el rey observaba a las mujeres, y a él, con curiosidad, pero cuando sus ojos se encontraron apartó la mirada.
El caballero que tiró de la palanca sacó su espada. Mykal esperaba que el caballero cortara las cuerdas y dejara caer los cuerpos al suelo. En cambio, las espadas se clavaron en el costado derecho de cada uno de los colgados. La espada ancha aserró la carne y el hueso de una sola estocada. La sangre no brotó de las puñaladas, sino que salió a borbotones de las heridas; cayó entre las tablas y en la tierra que había debajo del escenario.
Los cuerpos se balanceaban como vacas desolladas en ganchos en la carnicería.
Mykal había cumplido con su deber. Había viajado a la corte para el ahorcamiento, como exigía el rey, se había enterado de los nombres de los ahorcados, como quería su abuelo, y ahora, reseco e inquieto por la mirada de la mujer de pelo rubio, se volvió para emprender la vuelta a casa.
Periféricamente, la vio observándolo todavía mientras se abría paso entre la multitud. Caminó rápidamente por el patio. Su corazón era un martillo dentro de su pecho. No podía quitarse de encima la sensación de que algo andaba mal.
No, no era eso.
No estaba seguro de cómo lo sabía, pero su inquietud no se debía a que algo estuviera mal, sino a que algo estaba a punto de cambiar. Era la única forma en que podía describirlo.
Algo estaba a punto de cambiar.
CAPÍTULO4
El abuelo de Mykal descansaba en su silla en el porche delantero, con la manta aún extendida sobre su regazo y las manos cruzadas encima.
Mykal se sentó en el escalón de enfrente. El silencio llenó el espacio entre ellos durante varios momentos.
—Va a llover —dijo su abuelo.
—Anoche hubo una buena tormenta sobre el mar. Pensé que seguramente habría tocado tierra. Creo que ni siquiera llegó a la playa. Los truenos y los relámpagos me mantuvieron despierto, así que observé el cielo desde mi habitación. No iba a dormir, así que pensé, ¿por qué no? Era una tormenta furiosa. Una de las peores que había visto en mucho tiempo. —Mykal miró al cielo—. Pero no otra vez hoy, no creo.
—Se avecina otra tormenta.
Mykal sabía que la pierna del viejo era mejor para predecir el tiempo que los cambios de presión en el aire, pero a veces seguía optando por discrepar. Se levantó y se dio una palmada en los muslos para quitarse el polvo de la ropa.
—No hay ni una sola nube. De hecho, voy a bajar al mar a pescar un poco. A pescar algo de cena.
—Ten cuidado. —Su abuelo asintió—. Ah, y Mykal, ¿los nombres?
Mykal volvió a sentarse.
—Eran hombres del Bosque de la Cícada.
—¿Sus nombres? —dijo el abuelo, con un tono agudo.
Mykal cerró los ojos por un momento. Se imaginó al rey recitando los nombres. Eso le refrescó la memoria.
—Gary Slocum, Louis Styman, Haddly Wonderfraust y Thomas Blacksmith. Esos fueron los hombres que el rey colgó hoy. Sus muertes fueron horribles. Uno murió rápido. Los otros se negaron a irse todo lo que pudieron. No estaba seguro de que murieran. No fue algo que me gustaría presenciar de nuevo. ¿Abuelo?
El abuelo no parecía estar escuchando. Su boca funcionaba como la de un hombre que mastica cuidadosamente un filete áspero antes de tragar.
—Tráenos un poco de pescado. Tengo hambre.
—¿Estás bien?
—Estoy bien, Mykal. —El anciano sonrió.
Mykal se levantó y entró en su casa. Sacó agua de un cubo y bebió del cazo. Se limpió la boca con la parte posterior de su túnica. Su equipo de pesca estaba en un rincón. Recogió su arco y su caja de pesca y, antes de volver a salir, tomó una manzana verde del cuenco de madera que había en el centro de la mesa de la cocina.
Fuera dejó sus cosas y se arrodilló junto a su abuelo.
—¿Por qué siempre quieres saber los nombres de los hombres condenados a muerte?
—Merecen ser recordados. —El abuelo miró distraídamente hacia la ciudad.
—El rey dijo que los atraparon intentando escalar los muros del castillo. Cree que iban a robar, violar y matar a su pueblo. ¿Cómo es que eso merece un recuerdo, abuelo?
—¿Los hombres le confesaron al rey que ese era su plan?
Mykal negó con la cabeza.
—El rey dijo que los hombres se negaron a hablar.
—Es posible entonces que los hombres del bosque estuvieran tratando de entrar en Cenizas Grises por otra razón completamente distinta.
—¿En medio de la noche?
—Sin embargo, es posible. ¿No es así, Mykal?
Se encogió de hombros.
—Supongo, pero…
—Si es posible, entonces también puede ser probable. Ninguno de nosotros estaba presente cuando los hombres fueron capturados. ¿Sabemos con certeza que fueron capturados intentando escabullirse? ¿Estábamos allí cuando fueron interrogados? No sabemos qué se les preguntó, ni qué respuestas se dieron. Repetir, y tal vez recordar, los nombres de los colgados no es entonces un monumento tan extraordinario, ¿verdad?
Mykal negó con la cabeza. Le faltaba algo. Su abuelo tenía otras razones para querer los nombres de los hombres ejecutados. Sencillamente, no podía entenderlo. El viejo era así de desconfiado a veces, misterioso. Pensó en contarle a su abuelo lo de la joven que estaba con el rey, la forma en que no dejaba de mirarlo. Luego lo pensó mejor, ya que hacerlo podría preocupar al anciano. Él mismo ya estaba bastante preocupado por el encuentro. No había necesidad de que ambos se preocuparan por algo que probablemente no sería nada.
—Volveré pronto —dijo, levantó la caja de pesca y se colgó el arco de pesca al hombro.
—Vuelve antes de la tormenta —dijo el abuelo.
Mykal tuvo la tentación de burlarse, pero, al percibir el estado de ánimo del anciano, se abstuvo.
—Sí, señor.
* * *
El aire salado del mar se mezclaba con el sabor de la manzana dulce mientras caminaba hacia el Ístmico. Después de chapotear en las aguas poco profundas para refrescarse, se vistió y se sentó en el extremo de un muelle natural de rocas planas. Mykal tiró de la cuerda del arco hasta que el nudillo del pulgar se apoyó en su mejilla, y se concentró en el agua; la idea de una abundante cena agudizó su atención. Con un ojo cerrado, alineó su tiro y esperó.
Las gaviotas se acordaron de él. Daban vueltas, chillando y graznando su insistente parloteo en lo alto. Aunque normalmente daba en el blanco, de vez en cuando la flecha sólo hería a un pequeño nadador y las gaviotas se abalanzaban y atrapaban al herido como recompensa por su atención. Para recuperar un pez limpiamente, la flecha debía atravesar la parte carnosa del cuerpo. Así, al enrollar la flecha en su rollo de cuerda, no tendría que preocuparse de que se desprendiera de la carne. Tenía que ser rápido, ya que las gaviotas no tenían problemas para robar su captura.
Las olas se estrellaron contra las rocas que lo rodeaban; sus capuchones blancos se formaron como enormes dedos que se cerraban en un puño antes de golpear. El rocío empapó su túnica, refrescando su piel, de nuevo acalorada y sudorosa.
Cuando vio un gran pez entre las olas, Mykal relajó los dedos y soltó la flecha. Voló por el aire y atravesó el agua. La cuerda estaba enrollada a su lado, con un extremo atado al tobillo. Se colocó el arco sobre el hombro y tiró de la cuerda rápidamente, mano sobre mano, hasta que la flecha salió del agua sin su posible premio. La flecha, hecha de madera del árbol de paso, flotaba a pesar de su punta de acero. Tiró la flecha, retiró la cuerda del arco y esperó otro objetivo.
Era muy probable que su última flecha hiciera que los peces asustados se dispersaran. Practicó la paciencia. Ya volverían. Con cerebros del tamaño de una piedrecilla, sus memorias debían ser barridas cada pocos segundos.
Mantuvo sus ojos en el agua e ignoró el cielo azul sin nubes y los rayos de sol cegadores. El abuelo se equivocaba hoy. No había ninguna posibilidad de que lloviera, y mucho menos de que hubiera tormenta.
Cuando otro pez se detuvo a pastar en las algas y el plancton justo debajo de la superficie, Mykal apuntó, con el pulgar junto a la mejilla; las plumas del plumaje le hacían cosquillas en la piel. Cuando soltó la flecha y la lanzó, dio un grito de sorpresa.
Algo bastante grande engulló el pez que había sido su objetivo. La flecha atravesó a la criatura y ésta desapareció. Mykal miró rápidamente la cuerda enrollada. Antes de que tuviera un momento para reaccionar, la cuerda se tensó y desapareció por completo en el agua. Mykal fue arrancado de sus pies. Creyó que se golpearía la cabeza con una roca, pero fue arrastrado por el aire, por encima de una ola creciente y hacia el mar.
Mykal aspiró todo el aire que pudieron contener sus pulmones antes de ser arrastrado hacia abajo. Sus pensamientos se volvieron locos. En su infancia evocó imágenes de monstruos espeluznantes de los cuentos para dormir; historias aterradoras que hablaban de criaturas que nadaban en las turbias profundidades del Mar de Ístmico.
Mykal, que siempre había considerado una leyenda, se vio obligado a enfrentarse a los hechos. La cabeza de esta cosa no se parecía a nada que hubiera visto antes. No había visto su forma completa, ni podía calibrar la longitud o el volumen del cuerpo, sólo la cabeza era suficiente para asustarlo. Era triangular, como la cabeza de una serpiente, pero mucho más grande, como si cupiera en el cuerpo de una vaca. Los ojos eran grandes y negros como el carbón. Había visto unos dientes enormes, como colmillos, a ambos lados de la boca cuando había consumido su pretendida cena. Las grandes escamas eran de color púrpura y verde, y se tornaban iridiscentes cuando los rayos del sol incidían sobre ellas.
Con su cuchillo a salvo con sus cosas en las rocas, Mykal no tenía forma de cortar la cuerda que le rodeaba el tobillo. La velocidad con la que nadaba la criatura hacía imposible alcanzar su pierna. Estaba siendo arrastrado demasiado rápido por el mar. Estaba demasiado desorientado y sorprendido como para pensar en echar mano del cuchillo que llevaba al cinto. Las burbujas le cegaban de forma intermitente. Le rodeaban y explotaban a su paso. El agua del mar le escocía los ojos. No podía saber si se sumergía en las profundidades o si permanecía cerca de la superficie. Sus pulmones ardían. Los latidos de su corazón martilleaban como fuertes golpes en una puerta de madera detrás de sus costillas, y palpitaban en sus sienes.
Y, de repente, el movimiento se detuvo. Se sintió suspendido en el aire. Superando un poco su confusión, buscó la dirección de las burbujas que se elevaban.
Mykal levantó la rodilla y sus dedos tantearon el nudo del tobillo. Con ambas manos, tiró del lazo. La cuerda era fuerte como el alambre. Anteriormente, había enfrentado peces de nueve kilogramos en combate sin que la cuerda se rompiera. Por desgracia, ahora el nudo estaba demasiado apretado por la fuerza con la que la criatura lo había arrastrado por el mar. Sin embargo, se negaba a rendirse.
Sentía que sus pulmones iban a explotar. Necesitaba aire desesperadamente.
Consiguió meter un dedo entre la cuerda y su pierna, creando un pequeño hueco, y comenzó a desatar el nudo. Una vez libre, siguió las burbujas hacia la superficie. Pateando y bajando los brazos, nadó con tanta fuerza y rapidez como siempre. Por encima vio el claro velo ondulado de la superficie. El agua parecía un cristal en movimiento. Sin embargo, vio a través del agua, y en la vista distorsionada del cielo azul que antes era claro, vio una única nube oscura.
Su cabeza atravesó la superficie y un sonido no amortiguado llenó sus oídos. Las olas chocaban contra las rocas a su izquierda mientras él introducía aire en sus pulmones. El familiar parloteo de las gaviotas llegó desde lo alto, y un nuevo terror se apoderó de él. Temía que las gaviotas recordaran mejor a la bestia que a él.
No quería acabar como sobras para que los pájaros se alimentaran.
Mykal intentó dejar de jadear. Quería respirar lo más normalmente posible. Entrar en pánico era lo último que necesitaba hacer. Nadar era lo primero.
Aparecieron cinco aletas dorsales. A veinte o treinta metros. Como una serpiente sinuosa, las aletas se dirigieron hacia él. Lentamente al principio. Luego, aumentando la velocidad. ¿Era una criatura, o cinco? No tenía ni idea.
Las aletas dorsales desaparecieron. La criatura se había sumergido en la superficie.
Mykal respiró profundamente, retuvo la respiración y se sumergió. Con los ojos abiertos, ignorando el dolor punzante de la sal, lo vio.
Una gracia salvadora fue inmediatamente evidente. La flecha había atravesado la boca de la criatura, obligándola a cerrarla en su mayor parte. La cosa abrió un poco la boca, pero claramente no todo lo que podía. De todos modos, se veían filas de dientes dentados, tan afilados y mortales como los colmillos que se alineaban a los lados de la boca.
Mykal se preparó para el ataque, sabiendo que no había tiempo para escapar. Había visto lo rápido que había atrapado al pez que había elegido como objetivo. La criatura poseía la velocidad del rayo.
La idea, buena o mala, era agarrar la cabeza. Tal vez podría usar la flecha como agarradera. Nunca llegaría a la orilla. No era un nadador tan fuerte.
Manipular la cabeza. Esa era la idea.
En cambio, justo antes de que la cosa estuviera lo suficientemente cerca como para morderlo en dos, si no fuera por la flecha, se zambulló, y la última aleta le cortó la túnica, cortándole el pecho. El agua se volvió de un rojo lechoso a su alrededor.
Sangrar en el agua no iba a ayudar a la situación, en absoluto.
Mykal comprendió exactamente lo que estaba sucediendo, y creyó sentir que su corazón se aceleraba por el miedo.
La criatura herida no podía comérselo, pero sí podía cortarlo en dados como si fuera carnada. La sangre, sin duda, era como un triángulo sonoro que indicaba la hora de comer a otras viciosas criaturas marinas.
Su situación parecía desesperada. Mirando hacia abajo, con los pulmones empezando a arder de nuevo, vio que la criatura se acercaba a él. Rápido. En la oscuridad de las aguas más profundas, vio el vaivén de su cuerpo que impulsaba y propulsaba eficazmente a la criatura hacia él.
Luego giró 180 grados, de modo que las dorsales triangulares y enganchadas se alinearon con Mykal. Las cinco aletas se encontraban a lo largo de la única serpiente. Cada aleta tenía el tamaño de sus dos manos juntas.
La cola giraba impulsando el cuerpo de la bestia.
Sí, pretendía desollarlo; cortarlo en filetes y bistecs.
Cuando la primera dorsal le cortó el muslo, Mykal dio una patada con la pierna izquierda para intentar apartarse.
Al apartarse de la enorme criatura, volvió a salir a la superficie, llenó sus pulmones de aire y buscó tierra. Al ver la arena de la playa, corrió inmediatamente hacia la orilla, su única oportunidad de sobrevivir a este horror.
Pateó las piernas, sus brazos se movieron en el agua y giró la cabeza de vez en cuando para respirar.
Más adelante había grupos de aletas por encima del agua, al menos veinte. Estaba nadando directamente hacia ellas, y lo que es peor, se dirigían hacia él. Las aletas no eran de una sola criatura. Había tal vez cinco monstruos diferentes en el mar.
Su sangre había atraído a más bestias. Estas no tendrían flechas que impidieran sus fauces. Imágenes de pesadilla inundaron su mente, impidiéndole concentrar la poca energía que le quedaba para nadar.
Cada patada, cada brazada, le acercaba a la playa mientras se alejaba inútilmente de las criaturas que tenía delante.
Estaba cansado, herido y débil. El agua salada picaba ferozmente las profundas laceraciones. Gritaba mientras nadaba; gritaba por el dolor, gritaba con la esperanza de que alguien lo oyera, gritaba porque era lo único que podía hacer además de nadar por su vida.
Eran demasiados. Eran demasiado rápidos. Nunca lo lograría.
Sintió la subida de una gran ola que lo recogía. La playa parecía de repente asequible. La supervivencia parecía de repente posible. La ola se puso blanca en un extremo mientras rodaba cada vez más rápido hacia la orilla. Aplanó su cuerpo como si fuera una tabla. Era lo único que se le ocurría hacer. Se imaginó a sí mismo como un trozo de madera a la deriva y esperó que se pusiera a salvo en la cima. No quería que la ola se estrellara sobre él, que lo obligara a hundirse, que lo inmovilizara. Si eso ocurría, las bestias (ahora algo alejadas a su derecha y detrás de él) lo tendrían, y desgarrarían su carne con sus filas y filas de dientes.
Tumbado sobre la ola, flotó sobre el agua y corrió hacia la orilla. A pesar de lo rápidas que eran aquellas criaturas, se sentía como una gaviota volando por el aire, como un barco navegando a cien nudos por el mar.
Lo último que recordaba, justo antes de que la ola rompiera y rodara, era el chasquido apenas audible de unos dientes justo detrás de sus pies y piernas, y luego todo se volvió negro.
CAPÍTULO5
Mykal abrió los ojos. Estaba en la playa, con la cara hundida en la arena. El agua le llegaba a los pies. Se puso de rodillas y, a cuatro patas, se alejó del mar todo lo posible antes de volver a caer al suelo sobre el pecho. Tosió el agua de sus pulmones. Se atragantó con su salinidad y la escupió de la boca. Respirando con dificultad, se levantó sobre los antebrazos.
Estaba vivo. Eso sí lo sabía.
No estaba seguro de estar de una pieza. Una de las criaturas le había pisado los talones.
Una chica joven estaba allí, mirándolo. Reconoció el pelo rubio, el broche de ópalo.
Cerró los ojos. Debía estar alucinando.
Intentó incorporarse y se estremeció.
Le dolían el pecho y el muslo. Las aletas dorsales le habían cortado profundamente. No quería una infección.
La joven que esperaba que fuera una alucinación, no se desvaneció. Seguía de pie a un centenar de metros, mirándolo fijamente.
No caminó hacia él, ni huyó.
Mykal se puso en pie, tambaleándose antes de recuperar el equilibrio. Se dio la vuelta y miró al mar. En la arena había una serpiente. Podría haber sido fácilmente una de las que lo atacaron. No había estado allí antes de que él fuera arrastrado al mar.
Su carne escamosa parecía negra y quemada, como si se hubiera asado en un fuego abierto. Estaba muerto, y cocinado. No tenía ni idea de lo que le había pasado a esa serpiente. Se giró y miró al mar, pasándose las manos por las piernas para quitarse la arena.
Habían sido reales. Su herida de las serpientes era la prueba.
Cuando se volvió para mirar a la joven, se dio cuenta de lo fuera de lugar que parecía. El vestido de terciopelo azul estaba en bultos a sus pies y estaba cubierto de suciedad y arena húmeda.
Caminó hacia ella. Una parte de él esperaba que ella retrocediera, o que flotara hacia atrás, inalcanzable, como ocurre en los sueños.
Sin embargo, cada paso lo acercaba más. Ella tenía las manos cruzadas sobre el vientre.
La solitaria y oscura nube que recordaba haber visto a través de la visión distorsionada bajo el agua se había multiplicado varias veces en tamaño y/o había engendrado otras. La casi negrura amenazaba con tapar el sol. El abuelo tenía razón. Otra vez.
No estaba seguro de lo que le diría a la joven. ¿Se presentaría? ¿Preguntarle si estaba perdida? ¿Preguntar por qué estaba aquí? ¿O por qué podría estar siguiéndolo? ¿Lo había salvado? ¿O había sido testigo de cómo casi se lo comía un monstruo marino gigantesco?
Ella rompió el silencio.
—¿Estás bien?
Mykal se quitó la arena de los pantalones y las manos.
—Lo estaré.
—¿Le hiciste eso a esa Serpiente? —Señaló los restos detrás de él.
Mykal volvió a mirar el cadáver carbonizado. Negó con la cabeza.