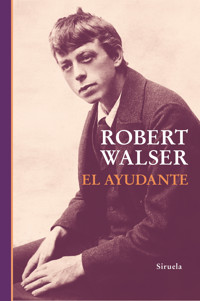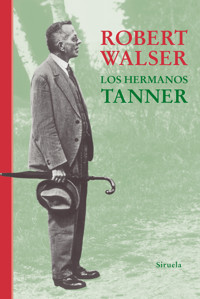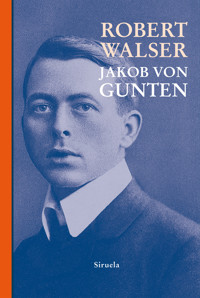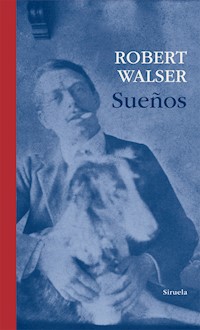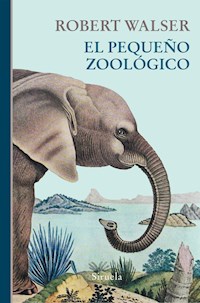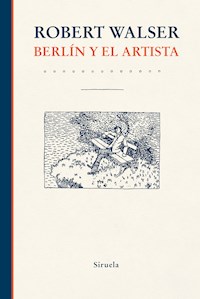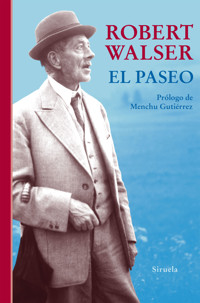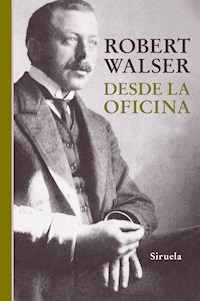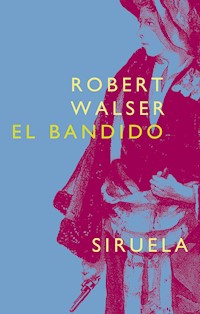
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Libros del Tiempo
- Sprache: Spanisch
Escrito en el verano de 1925, poco antes de que Walser abandonara para siempre la escritura, El bandido cierra el ciclo novelístico del escritor suizo y constituye la prueba irrefutable de la modernidad de su obra. Concebido como experimento literario –Walser jamás previó publicarlo–, El bandido es la historia de un pobre diablo enamorado de una camarera, de sus trifulcas, sus desplantes y todos los intentos que emprende con el fin de atraer para sí la belleza de su amor. Hasta aquí nada nuevo. Sin embargo, el genio de Walser va más allá y pone en tela de juicio buena parte de las convenciones de la novela tradicional. La distancia entre el narrador y el personaje se va diluyendo conforme avanza el relato, se nos prometen datos que no se nos darán y escenas que quedarán en el aire, se nos pide que colaboremos y que seamos condescendientes con el bandido, ese «inútil», ese «desecho» incapaz de atenerse a las leyes de una sociedad, la burguesa, que todo lo rige. Es éste un libro fascinante, único, en el que confluyen la ironía, la mordacidad y esa tímida melancolía tan típica de Walser.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 277
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Portadilla
El bandido
Nota del editor
Notas
Créditos
EL BANDIDO
Edith lo ama. Luego volveremos sobre ello. Tal vez no tendría que haber trabado relación con ese inútil sin dinero. Parece que ella le envíe delegadas o, cómo decirlo, mediadoras. Amigas así tiene él en todas partes, pero nunca ocurre nada serio, y aún menos con la famosa historia de los cien francos. En una ocasión puso por pura condescendencia, por filantropía, cien mil marcos en manos de otros. Si le toman el pelo, él se suma al cachondeo. Con eso bastaría para encontrarlo realmente sospechoso. No tiene un solo amigo. Durante «todo este tiempo» que lleva entre nosotros, no ha logrado, para su contento, ganarse el aprecio del mundo masculino. ¿Acaso no es esto una prueba de la mayor y más grave falta de talento que uno pueda imaginarse? Hace ya tiempo que sus buenas maneras «crispan los nervios» de mucha gente. Y esta muchacha, la pobre Edith, lo ama, mientras él sale todas las noches, a eso de las nueve y media, y porque aún hace calor, a tomar un baño. Lo hace por mi culpa, pero sin rechistar. Uno se ha esforzado lo indecible para crearlo. ¿Acaso cree este peruano, o lo que sea, que puede hacerlo él solito? «¿Qué hay?» Así es como las chicas del pueblo se dirigen a él, y él –¡ay, Dios mío!–, que parece idiota, cree que este modo que tienen las muchachas de preguntarle qué quiere es encantador. Hace tiempo que lo tratan, acá y allá, como a un auténtico desecho, y para colmo él se alegra. Le observan como si fueran a exclamar: «Para variar, ese tipo imposible vuelve a merodear por ahí. ¡Oh, qué pesado!». Le divierte que lo miren con ojos huraños. Hoy ha llovido un poquito, de modo que ella lo ama. Le cogió cariño casi desde el primer momento, aunque a él le pareciera inconcebible. Y ahora esa viuda que ha muerto por su culpa. Volveremos sin lugar a dudas sobre esta mujer relativamente honesta que tenía una tienda en una de nuestras calles. Nuestra ciudad guarda un parecido con una gran corte, tan unidas se encuentran sus partes. De eso también hablaremos. De todos modos seré breve. Estén convencidos de que únicamente les contaré cosas de buen tono. Y es que me tengo por un escritor distinguido, lo que tal vez sea muy insensato por mi parte. Quizá se cuelen también ciertas cosas de menos distinción. Así pues, con los cien francos no ocurrió nada en absoluto. ¿Cómo se puede ser tan prosaico como este individuo de humor incorregible, que ve cómo las muchachas que llevan hermosos delantales le dicen con sólo verlo: «Y ahora éste. Lo que faltaba»? Estas expresiones, naturalmente, le hacen estremecerse ante su propia persona, pero siempre acaba por olvidarlo todo. Sólo un inútil como él es capaz de dejar escapar tantas cosas importantes, bellas y útiles de su cabeza. Estar sin blanca es el sino de un inútil. En una ocasión estaba sentado en un banco, en el bosque. ¿Cuándo fue? Las mujeres de la alta sociedad lo juzgan con más indulgencia. ¿Será porque advierten que es un caradura? Y que le den la mano directores. ¿No es acaso muy curioso? ¿A un bandido como él?
La indiferencia, el pasotismo de los peatones en la calle irrita a los conductores. Por decirlo rápidamente: he ahí un representante que no me obedece. Le abandonaré a su terquedad. Lo olvidaré majestuosamente. Pero resulta que un tipo mediocre ha tenido cierto éxito con Edith. Sea como fuere, el caso es que lleva uno de esos sombreros elegantes que confieren un aire moderno a quien los porta. También yo soy mediocre y me alegra serlo, no así el bandido que estaba en el bosque, sentado en un banco, a quien, si no, le hubiera resultado imposible decirse en voz baja: «Hubo un tiempo en que solía deambular por las calles de una ciudad luminosa, como oficinista y delirante patriota. Si mal no recuerdo, fui a buscar, por encargo de mi patrona, una pantalla para una lámpara o lo que quiera que fuera aquello. Por aquel entonces me encargaba de vigilar a un hombre mayor, y le conté a una joven muchacha lo que había sido antes de recalar a su lado. En la actualidad estoy instalado en una desocupación de la que, por consideración a la justicia, hago responsable al extranjero. En el extranjero, con la sola promesa de mostrar talento, me pagaban un sueldo todos los meses. En lugar de dármelas de hombre culto y espiritual, iba a la caza de grandes distracciones. Un buen día mi benefactor me puso al corriente de la inconveniencia que suponía –así se lo pareció a él– seguir manteniéndome económicamente por mucho más tiempo. Este comentario por poco me deja mudo del asombro. Me senté a mi delicada mesa, a saber: en mi sofá. Mi casera me encontró llorando. “No te preocupes”, me dijo. “Si me alegras todas las veladas con una bella conferencia, dejaré que vengas a mi cocina y ases las costillas más jugosas sin pagar por ello. No todos los hombres han sido llamados a ser útiles. Tú eres una excepción.” Sus palabras fueron para mí la posibilidad de seguir existiendo sin tener que hacer nada. El ferrocarril me trajo luego hasta aquí para que el rostro de Edith me pareciera horroroso. El dolor que me provoca se parece a una viga maestra de la que penden los buenos momentos». Esto se decía bajo el cobertizo de hojas, cuando, saltando, salió al encuentro de un borracho que acababa de guardarse la botella de aguardiente en su chaqueta. «Eh, tú, detente», exclamó. «Confiesa el secreto que ocultas al mundo.» El interpelado se quedó de una pieza, no sin sonreír por ello. Se miraron mutuamente, tras lo cual el pobre hombre prosiguió su camino agitando la cabeza, desgranando toda suerte de comentarios sobre el espíritu de su tiempo. El bandido los recogió todos con mucho esmero. Había oscurecido, y nuestro conocedor de la región de Pontarlier regresó a su casa, a la que llegó con ganas de acostarse. En cuanto a la ciudad de Pontarlier, la había conocido gracias a un célebre libro. Entre otras cosas, hay en la ciudad una fortaleza en la que, durante cierto tiempo, tuvieron el placer de alojarse un poeta y un general negro. Antes de meterse en el nido o en la cama, nuestro asiduo lector y amante de la lengua francesa dijo: «Hace tiempo que tendría que haberle devuelto el brazalete». ¿Que en quién estaba pensando? Extraño monólogo éste, sobre el cual tendremos probablemente ocasión de volver. Solía limpiarse los zapatos él mismo, todas las mañanas a las once. A las once y media bajaba las escaleras a toda prisa. Al mediodía había casi siempre espaguetis, oh, sí, y se los comía siempre con mucho gusto. A veces se extrañaba de no haberlos aborrecido. Ayer me corté un bastón. Imagínenselo: un escritor pasea por el paisaje dominical, recoge un bastón, sospecha que le sienta de maravilla, se come un bocadillo de jamón y piensa, mientras devora este bocadillo de jamón, que la camarera, parecida al bastón por su maravillosa esbeltez, es la persona indicada para hacerle una pregunta: «Señorita, ¿le importaría golpearme la mano con este bastón?». Turbada, retrocede ante el solicitante. Hasta la fecha nunca ha querido hacer algo semejante. Llegué a la ciudad y toqué a un estudiante con mi vara. Había otros estudiantes sentados a la mesa redonda, en el café. El tocado me miró como quien observa algo hasta la fecha nunca visto; el resto de estudiantes me miraba de la misma manera. Como si, de repente, hubiera muchas cosas que jamás habían comprendido. ¡¿Pero qué estoy diciendo?! En todo caso fingieron asombro por motivos de decencia, y, mientras tanto, el héroe de nuestra novela, o quien está llamado a serlo, estira la manta hasta la altura de la boca y se pone a pensar en alguna cosa. Tenía la costumbre de pensar siempre en alguna cosa, la costumbre de, por así decirlo, filosofar aunque nadie le diera nunca nada a cambio. De un tío que había pasado su vida en Batavia recibió la suma de ¿cuántos francos? Exactamente no sabemos a cuánto ascendió. Siempre ha habido algo refinado en la incertidumbre. De vez en cuando, en lugar de un almuerzo ordinario, es decir, completo, nuestro Petruchio comía un simple pedazo de pastel de queso que se hacía acompañar de un café. Éstas son cosas que no podría describiros si su tío de Batavia no le hubiera ayudado. Gracias a esta ayuda podía seguir, por así decirlo, su particular existencia; y gracias a esta poco común y sin embargo común existencia puedo yo construir un libro serio del que no hay lección que aprender. Y es que existe gente que pretende sacar de los libros enseñanzas para la vida. Por consiguiente debo decir que, muy a mi pesar, no escribo para esta clase tan honorable de gente. ¿Si es una pena? Oh, por supuesto. Eh, tú, el más seco, el más sólido, el más bueno, el más burgués, el más amable y silencioso de los aventureros, que duermas bien entretanto. El muy tonto. Mira que contentarse con una mansarda en lugar de pedir a gritos: «Dadme el palacio que estáis obligados a poner a mi disposición». Es algo que él no acaba de entender.
No sé si estoy o no autorizado a decir, como aquel príncipe Vronski [sic] en el libro Humillados y ofendidos, del ruso Dostoievski, que necesito dinero y compañía. Puede que dentro de poco ponga un anuncio matrimonial en una de nuestras gacetas locales. Cómo pudo este granuja una noche, una vez concluida la cena que consistía principalmente en pollo y ensalada, lanzar la propina a los pies de ella, tan simpática y hermosa. Ya habrán advertido, amigos míos, que estoy hablando del bandido y de su Edith, que durante un tiempo trabajó de camarera en un distinguido restaurante. ¿Podría un demonio tratar al objeto de su veneración de modo más grosero, rudo y despiadado? No se figuran la cantidad de cosas que podría contarles. Lo necesario, o cuando menos importante, sería para mí disponer de un buen amigo, si bien considero que la amistad es irrealizable, pues parece una tarea harto difícil. Son muchas y muy diversas las reflexiones que podrían hacerse sobre este asunto en particular, pero el dedo meñique me obliga a no extenderme. Hoy he contemplado una maravillosa tormenta cuyo fragor me ha entusiasmado. Está bien, está bien. Me temo que ya he aburrido soberanamente al lector. ¿Dónde estarán ahora esas «famosas ocurrencias» como, por ejemplo, la de hacer que el bandido se aloje en casa de la mujer de gran papada? El marido de esta mujer era ferroviario, vivían justo debajo del tejado. En la planta baja tenía su sede una tienda de partituras, y en el bosque, sobre la ciudad, habitaba una vagabunda cuyos labios, pese a no despedir precisamente el mejor de los perfumes, él besaba con denuedo; él, que de casa de la mujer papada se marchó a Múnich para, en lo posible, establecerse como un verdadero genio. Cruzó el lago de Constanza a la luz de la luna. Tanto el viaje a Múnich como la historia con la mujer papada son experiencias prematuras. En Múnich por lo menos se compró unos guantes de cabritilla. Desde entonces jamás volvió a llevar unos guantes como aquéllos. El Englischer Garten le causó la impresión de ser casi delicado en exceso. Estaba más acostumbrado a la maleza que a la gran extensión de césped cortado. Hoy en día apenas si se ven papadas por el mundo. En este sentido se han producido cambios evidentes. Una vez, siendo yo muy niño, paseando con mis padres, vi a un mendigo sentado en el suelo. Una enorme mano tendía a los paseantes un sombrero para que éstos tiraran sus limosnas. Aquella mano era un verdadero quiste de color azul y rojo. En nuestros días apenas si se permitiría que una mano tan aparatosa estuviera expuesta al público. Y es que entretanto la medicina ha hecho sus progresos, de modo que protuberancias como una papada o unas manos de cíclope se pueden remediar en cuanto aparecen. La mujer de la papada le deseó al buscador de nuevas experiencias todo lo mejor en su carrera. Tenía hasta lágrimas en los ojos. ¿No fue muy amable por su parte comportarse como una madre en una separación forzosa? Mientras tanto, como aquel príncipe ruso en la historia del famoso escritor, yo busco toda suerte de cosas agradables, cuantas más mejor, y mi pequeño bandido tendrá que pedir perdón a su amada por haber gritado en su presencia y en la de otros invitados: «¡Arriba el comunismo!». Le facilitaré el cumplimiento de un deber que él asume acompañándolo, pues sufre de timidez. Son muchos los valientes que carecen de valor, y muchos los orgullosos sin orgullo; muchos son también los débiles que carecen de la fuerza en el alma para reconocer su debilidad. A menudo vemos a los débiles presentarse como fuertes; a los enfadados, como alegres; a los humillados, como altivos; a los vanidosos, como humildes, como por ejemplo yo, que por pura vanidad no me miro nunca en el espejo, pues todo espejo me parece impertinente y descortés. No hay que descartar que me dirija por carta a alguna representante de nuestras mujeres y proclame, ante todo, que sólo tengo buenas intenciones, aunque tal vez sea mejor no hacer ni sombra de proclama. Podrían pensar que tengo mala opinión de mi persona. Tengo algunas revistas sobre la mesa. ¿Acaso puede uno ser mediocre cuando lo han nombrado suscriptor de honor? Con frecuencia recibo fajos de cartas, lo que indica sin lugar a dudas que aquí y allá hay gente que piensa mucho en mí. Si tuviera que hacer una visita allí donde una visita es importante, la haría con sumo placer y el mayor respeto aunque, por lo demás, algo desmañado, como si tuviera una mano en el bolsillo. Y es que parecer un poco torpe es divertido, me refiero a que tiene la eficacia de lo bello. Pobre bandido, te he olvidado por completo. Por ahí se dice que le encanta la papilla de sémola, y que, si le preparas un buen rosti, con su tocino y sus patatas bien cocidas, ralladas y salteadas, te amará siempre. Bien es verdad que esto es una calumnia, aunque con un tipo así no tiene importancia. Hablemos ahora de la malograda viuda. Tengo frente a mí una casa cuya fachada es un poema. Ya las tropas francesas que entraron en nuestra ciudad en 1798 pudieron contemplar el rostro de esta casa, si es que se tomaron la molestia o tuvieron tiempo de reparar en ella.
Ser tan olvidadizo es realmente imperdonable. Cierta vez, en un pequeño y pálido bosque de noviembre, y después de detenerse en una imprenta y de haber charlado una horita con el propietario de la misma, el bandido se cruzó con la mujer pintada por Henri Rousseau, totalmente vestida de marrón. Se quedó atónito. Le vino a la cabeza la idea de que, tiempo atrás, con motivo de un viaje en tren y en medio de la noche, le había dicho a una mujer que viajaba con él las siguientes –si así puede decirse– palabras exprés: «Voy a Milán». Del mismo modo, con la rapidez de un rayo, pensó en las chocolatinas que uno compra en las tiendas de especias. Hacen las delicias de los niños, y también las del bandido, que de vez en cuando comía algunas, como si la debilidad por las chocolatinas fuera una de las obligaciones de todo buen bandido. «No mientas», dijo la dama de marrón, abriendo su encantadora boca. Interesante, ¿verdad?, esta boca tan encantadora, y prosiguió: «Pretendes siempre hacer creer a todos los que te rodean y quisieran hacer de ti un hombre de provecho que te falta aquello que es importante para la vida y sus placeres. Pero ¿te falta ese algo tan esencial? No. Lo tienes de sobra. Es sólo que no te importa, que lo consideras un lastre. Durante toda tu vida has ignorado el bien que poseías». «Yo no tengo ningún bien al que no le hubiera sacado partido», repliqué. «Por supuesto que lo tienes, pero eres un perfecto comodón. Cientos de acusaciones, ya sean razonables o injustificadas, te persiguen como una larga serpiente o como la cola de un sombrío vestido. Pero tú no te das cuenta.» «Muy estimada y querida mujer de Henri Rousseau, se equivoca usted; yo soy sólo lo que soy, tengo lo que tengo, y mucho me temo que nadie sabe mejor que yo lo que tengo o dejo de tener. Tal vez los caprichos del destino tendrían que haberme convertido en un vaquero, bien es verdad que soy sumamente superficial.» La dama contestó: «Eres demasiado perezoso como para pensar siquiera que hay gente que sería muy feliz contigo y con los dones que posees». Pero él lo negó: «No, no es que sea demasiado perezoso para pensar algo así, sino que me falta la herramienta con la que inspirar felicidad», y prosiguió su camino. El bosque parecía irritado ante su negativa a creer en las afirmaciones de la dama de marrón. «Lo que de verdad importa es la fe», dijo la sombría criatura. «¿No será usted, en una palabra, testarudo?» «¿Por qué insiste tanto en que tenga algo cuando siento intensamente que ese algo me falta?» «Pero no lo ha extraviado. Algo así no lo ha perdido usted nunca.» «No, de ninguna manera. No puedo haber perdido lo que nunca tuve. Tampoco puedo haberlo vendido ni regalado; no hay nada en mí que jamás haya descuidado. He usado todos mis dones con empeño, le ruego que me crea.» «¡De usted no me creo nada!» Ella siempre en busca de las cosas delicadas. Sin más ni más, se le había metido en la cabeza que él renegaba de sí mismo, de una parte de sus facultades; y a fe que nadie podía apartarla de la opinión –se equivocaba– de que él estaba cavando su propia tumba, de que echaba a perder sus mejores oportunidades, de que era uno de esos que se tratan a sí mismos como a un perro. «Soy gobernanta de hotel», dijo ella en un recodo del camino. Los árboles sonrieron ante tan sincera declaración. El bandido parecía, de puro arrebol, una rosa, y la mujer, un juez; como si las jueces, en su afán por no renunciar a la sentencia, no pudieran hallarse en el camino equivocado. «¿Acaso eres una de esas almas a quienes causa desazón el solo hecho de pensar que, por pequeño que sea, siempre habrá algún agujero que puede quedar socialmente desaprovechado? Lástima que el espíritu mercantilista se haya generalizado. Ya ves que estoy en paz conmigo mismo. ¿Puede eso disgustarte?» «Tu modestia no es más que una difícil pirueta. Te lo digo a la cara: eres un infeliz. Sólo te preocupa parecer feliz.» «Esta preocupación es tan hermosa que me hace feliz.» «No cumples tus deberes como miembro de la sociedad.» Tenía, quien así habló, los ojos más negros que jamás se hayan visto; no es de extrañar, pues, que sus palabras fueran tan negras y severas. «¿Es usted doctora?», preguntó el fugitivo. El bandido huyó de la mujer de marrón como una muchacha. Fue en noviembre. La campiña estaba helada. A duras penas podía uno imaginarse una habitación caliente, y el devorador de chocolatinas, el amante de los bastoncillos de chocolate, huía de la administradora del bien comunal, que no hacía más que pensar en sí misma. «Estuve una vez en un gran concierto de Beethoven. El precio de la localidad parecía, en su nimiedad, un monumental edificio. Sentada a mi lado, tenía a una princesa.» «Eso fue en el pasado.» «Sí. Pero ¿no podría, con tu amable permiso, seguir vivo en mí como recuerdo?» «Eres un enemigo de la opinión pública. Me debes ternura. En nombre de la civilización tienes que creer sin falta que estás hecho para mí. Advierto en ti virtudes de buen esposo. Me parece que tienes una espalda robusta. Tus hombros son anchos.» Él lo negó aduciendo con voz queda: «Mis hombros son lo más delicado que jamás se haya creado al respecto». «Eres un Hércules.» «Sólo lo parece.» Así era el fugitivo que se paseaba con ropas de bandido. Llevaba un puñal en el cinto. Los pantalones eran anchos y de un azul apagado. De su delgado cuerpo colgaba un fajín. Tanto el sombrero como el cabello recordaban al principio de intrepidez. Un volante de encaje adornaba la camisa. A decir verdad, el abrigo estaba un poco deshilachado, aunque conservaba los ribetes de piel. El color de esta pieza de su indumentaria era un verde no muy verde. Debió de producir un efecto excelente en la nieve. Tenía la mirada azul. Había algo más o menos rubio en sus ojos, que pedían a gritos la hermandad con las mejillas. Esta afirmación resultó ser la pura verdad. La pistola que sostenía en la mano se reía de su propietario. Parecía de decoración. En cuanto a él, recordaba el producto de un pintor de acuarelas. «Sé benévola conmigo», le pidió a su asaltante, que había comprado Sendas de mujer, de Schlatter, en la librería, y lo había estudiado con diligencia. Ella lo amaba, pero el bandido no era capaz de olvidar a Edith. A todas horas la veía frente a sí, altísima; significaba mucho para él. Y ahora hablemos de Rathenau.
Qué diferencia hay entre nuestro mozalbete y un Rinaldini, que en aquel tiempo ya había partido la cabeza a cientos de buenos ciudadanos, sableado a los ricos y entregado sus riquezas a los pobres. ¡Eso sí es un idealista! Este de aquí, el nuestro, se limitó a matar, en un café vienés y a los acordes de una orquesta húngara, la paz interior de una hermosa muchacha que estaba sentada a la ventana, con el penetrante rayo de su inocente mirada y con la insistente transmisión de sus ideas. Escuchando música sabía, con verdadera maestría, ser infeliz como nadie; y habida cuenta de que esto suponía un peligro de muerte para la gente sensible, encomendaron su vigilancia a un maestro de primaria, que había de seguirle hasta que el bandido se diera cuenta. Uno de estos protectores o guardianes le dijo a Orlando: «Flojo en religión, ¿no?», sonriendo resignado. El bandido tenía muchos defectos. Luego hablaremos de ello en confianza. Vayamos de momento a pasear con él por el Gurten, que es como se llama la montaña más cercana. Si de mí depende, allí arriba, al aire libre, podemos hablar de política a pedir de boca. Seguro que hablaremos de las emperatrices de su fantasía. Tampoco olvidaremos a la malograda viuda, incluido todo su menaje. Hay que ver cómo mantenemos la atención en todas partes. Algunos podrían decir que es terriblemente cansado, pero es justamente lo contrario. Prestar atención resulta sumamente refrescante. Es la falta de atención lo que consume. Son las diez de la mañana; bajando las praderas de un verde claro, regresa a la ciudad, en donde un cartel anuncia la muerte por asesinato de Rathenau1. ¿Y qué hace este maravilloso y singular gandul? Aplaude, en lugar de desmayarse por el susto y la tristeza ante tan conmovedora noticia. Que alguien trate sólo de explicarnos el aplauso. Tal vez la manifestación de aprobación tenga algo que ver con una cucharilla. Es una lástima, dicho sea de paso, que me hayan prohibido poner los pies en el buffet de segunda clase después de que diera al maître mi sombrero de paja para que lo colgara, un gesto de hombre de mundo que fue reprobado por todos los comensales. Este aire divino en lo alto de la montaña, los ejercicios de respiración en el bosque de abetos, y para colmo el placer añadido de poder leer que un grande ha sucumbido ante los insignificantes. Pues ¿acaso no es la contemplación, la participación en una tragedia, según Nietzsche, un gozo, un enriquecimiento de la vida en el mejor y más elevado sentido? «Bravo», ha llegado a exclamar antes de meterse en un café. ¿Cómo se explica un «bravo» tan bruto? Un nudo difícil de deshacer éste; pero vamos a intentarlo. Antes de decidir que subiría al Gurten –dios de la exactitud, dame fuerzas para poner los puntos sobre las íes– relamió la cucharilla de la viuda creyéndose que era su paje. Sucedió en la cocina, en casa de ella. La cocina estaba presidida por una gran y espléndida soledad, una soledad de verano, y es probable que el bandido hubiera visto la vigilia, en el escaparate de una librería o de una galería de arte, una reproducción del cuadro Le baiser à la dérobée, de Fragonard. Debió de entusiasmarle esta pintura. Es realmente uno de los cuadros más elegantes que jamás se hayan pintado. De modo que, a la sazón, no había en la cocina más alma que la suya. Junto a la pila, en una taza, reposaba y soñaba la cucharilla que la viuda había utilizado para tomar el café. «Ella se ha llevado la cucharilla a la boca. Tiene una boca preciosa. El resto de su persona es cien veces menos hermoso que su boca. ¿Debería yo vacilar en venerar la belleza que hay en ella besando, como quien dice, esta pequeña cuchara?» Tal era el calado de sus elucubraciones literarias. Soltó lo que podríamos denominar un profundo ensayo, regocijándose, claro está, en su perorata. A todo el mundo le gusta creerse agudo e inteligente. En una ocasión se encontró a la viuda cuando ésta se disponía a lavarse los pies. A ese lavatorio habrá que volver sin falta. Aunque sea sólo por la gloria de nuestra bella y querida ciudad, amén de por amor a la verdad. Y es que, al respecto, queremos aclararlo todo y con la mayor justicia posible. ¡Ay, si pudiera detenerme en ese lavatorio ahora mismo! Pero me temo que habrá que posponerlo. Un salto de alegría, cuando menos, habrá dado después de besar la cucharilla. Qué cara no habría puesto ella si lo hubiera presenciado. Será mejor no pensar en eso. En la susodicha cocina reinaba por lo demás una suerte de penumbra, una luz crepuscular y siempre poética, una noche interminable, algo rejuvenecedor, y tal vez fue aquí y en ningún otro lugar donde el bandido se convirtió en chiquillo, de modo que logró grandes méritos en el terreno del erotismo, él, que hasta la fecha siempre había sido flojo o insuficiente en esta disciplina, y fue entonces cuando subió a lo alto de su montaña, pensando sólo en la cucharilla, y a la misma hora, lejos de allí, en el imperio, un héroe del pensamiento exhalaba su último suspiro, después de que gentes de bien lo hubieran abatido de un disparo. El aplauso sigue pareciéndonos un misterio. El grito de bravo lo atribuiremos a su insolencia, azul como el cielo. Es evidente que nos las habemos con la irreflexión más alegre y soleada. ¿O acaso la muerte de Rathenau le pareció bien y, por lo tanto, prometedora? Es difícil confirmarlo. Esta yuxtaposición inmediata de utensilios para viudas y de acontecimientos cotidianos altamente significativos que merecen la condición de históricos es un tanto rara. Por un lado, el asunto de una taza de café y la conducta encantadoramente furtiva de un paje; por el otro, la aparición, en un periódico, de una noticia que hace temblar y estremecer a todo el mundo civilizado. Y a eso cabe añadir la siguiente confesión: Rathenau y el bandido se conocían personalmente. La relación se remonta a la época en la que quien después sería ministro no lo era todavía. Fue en una finca de la marca de Brandenburgo donde nuestro bandido, con su irrefrenable tendencia a enamorarse, rindió visita al que era hijo de un acaudalado industrial. Se habían conocido por pura casualidad en la Potsdamerplatz de Berlín, en medio de un continuo tráfico de vehículos y personas. Fue entonces cuando el hombre conspicuo invitó al hombre menos importante a visitarlo algún día, invitación que tuvo consecuencias. Podríamos decir que se daba casi por sentado. En un salón cubierto de papel con motivos chinos habían tomado el té de la tarde. Un criado al que poco le faltaba para infundir respeto entró en la peculiar habitación, que tan pronto parecía alemana como exótica, para escurrirse luego obedientemente como una sombra, como si la diligencia fuera lo único vivo en él, como si su persona no tuviera otro sentido que la justa apreciación de los ceremoniales. Una vez hubieron tomado el refrigerio, visitaron el jardín. Durante el paseo hablaron de islas, poetas, etc., hasta que le llegó el turno a la espantosa noticia, a propósito de la cual dijo el bandido: «¡Espléndido, acabar así su carrera!». Es probable, por supuesto, que pensara también en otras cosas. Pero ante todo había algo... nos gustaría decir que encantador, en su modo de reaccionar ante la noticia, que lo dejó consternado y que en cierto modo contenía algo alegre, helénico, algo de la viveza de las antiguas leyendas. Ya en aquel entonces, en Berlín, el bandido se comportó una vez como una auténtica muchacha. Sucedió en un círculo de caballeros. En ese momento el bandido estaba muy pero que muy ofendido. Hoy en día recuerda esta ofensa con una sonrisa de satisfacción, lo que atestigua cierto equilibrio por su parte. Seguro que con el tiempo acabará aceptándose tal y como es. En el mencionado círculo de caballeros se dejó llevar por un impulso, por un atrevimiento atrevido en exceso, por una brusquedad demasiado brusca, o como quieran ustedes que lo llame. Fue esta prisa apresurada lo que le traicionó, esto es, lo que proporcionó información indirecta sobre su naturaleza. Es probable que dos o tres señores se rieran altaneros, con algo de imprudencia, o digamos que de una manera poco elegante, de la figura del bandido. Esa sonrisa de desprecio era como una fuente inagotable que humedecía abundantemente su pequeña nariz. Por suerte no murió de irrigación. Faltaría más. Como si tuviera que morir allí por una lección de nada. Pero ahora, con permiso, hablaremos de una criada, de un beso en la rodilla y de un libro que llegó a un pequeño chalet.
Parece que concibe el beber vino como Sancho Panza, cuyos padres eran viticultores. En el vino hay como un derecho de superioridad. Cuando bebo vino, entiendo los siglos pasados, me digo que también estaban hechos de cosas contemporáneas y de las ganas de acomodarse a ellas. El vino nos convierte en expertos de los estados del alma. Uno lo aprecia todo y a la vez no aprecia nada. En el vino reluce el tacto. Si eres amigo del vino, también eres amigo de las mujeres y protector de lo que éstas quieren. Las relaciones, incluso las más difíciles, que existen entre un hombre y una mujer brotan como flores de una copa de vino. Todas las canciones que se han hecho sobre el vino deberían ser dignas de elogio. «Algo así no es propio de un Dätel», me dijeron hace tiempo en una casa. Desde entonces sólo he observado esa casa de lejos, con una mezcla de curiosidad y temor. Dätel es un título que se otorga a ciertos soldados. Durante el servicio militar fui un simple soldado, así, a secas, circunstancia que me duele sobremanera. En la época de la viveza de espíritu todo se tiene en cuenta; ¿por qué no iban a considerar también el grado militar? Me parece más que plausible. La casa, en la que ningún Dätel