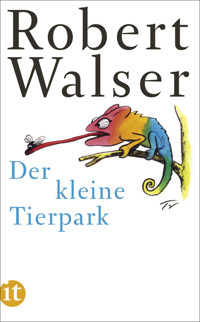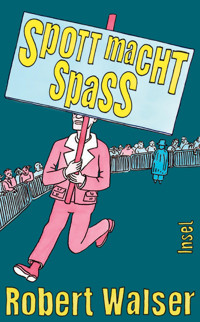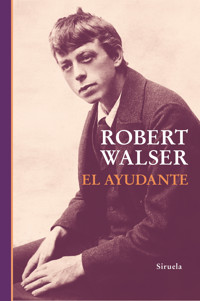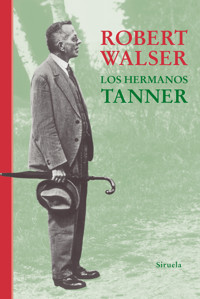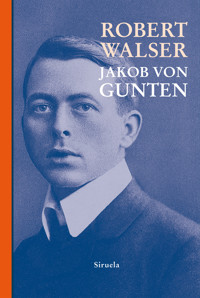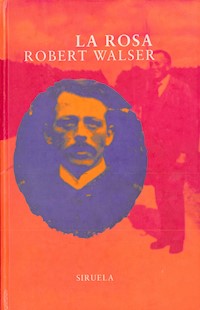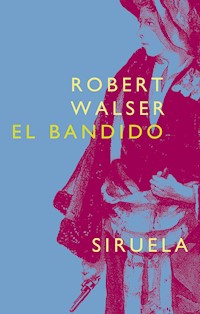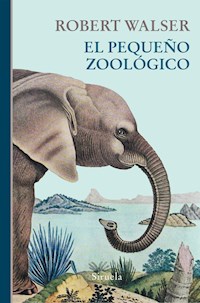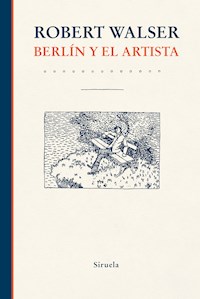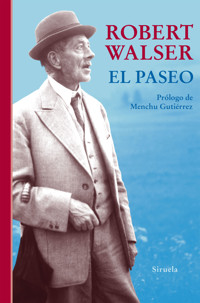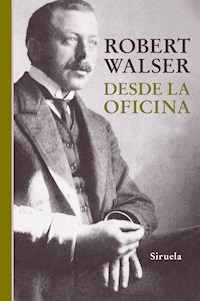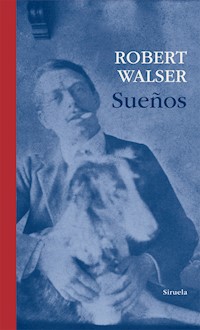
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Libros del Tiempo
- Sprache: Spanisch
«Robert Walser es un escritor fundamental. Un Paul Klee en prosa, delicado, astuto, obsesionado. Un miniaturista que reivindica lo antiheroico, lo humilde, lo pequeño. Sus virtudes son las del arte más maduro, más civilizado. Es en verdad un escritor maravilloso, desgarrador.» Susan Sontag Sueños reúne textos en prosa de la época de Biel (1913-1920) que Robert Walser no incluyó en sus libros editados, así como relatos y fragmentos inéditos o publicados por primera vez en libro. En sus relatos idílicos y ensoñaciones, en sus retratos e historias simbólicos, en su manojo de recuerdos y en las reflexiones tanto humorísticas como serias, Robert Walser contrapuso su mundo personal a la traumatizante experiencia del tiempo: la esperanza de redención a través de la naturaleza, la conciencia de lo pequeño y sencillo y el gusto por los juegos estilísticos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 579
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Portadilla
Breve excursión
Breve excursión
Las ovejitas
Primavera
Hora matinal
La noche
En la terraza
En el bosque
«Siete pequeños estudios», mayo de 1915 en el dominical de Der Bund
Junto al lago
La ciudad (II)
La primavera
«Tres poemillas», enero de 1915 en Neue Zürcher Zeitung
Paseo vespertino
La taberna
Ambas, abril de 1915 en Die Ähre
Paseo vespertino
Noviembre de 1915 en Vossische Zeitung
Navidad
Diciembre de 1915 en Der Bund
La calle de Abajo
Diciembre de 1916 en Der Bund
Domingo
Junio de 1917 en el dominical de Der Bund
El ramo de flores
Julio de 1918 en Neue Zürcher Zeitung
El teatro, un sueño (II)
Diciembre de 1918 en Neue Zürcher Zeitung
Büren
Octubre de 1917 en el dominical de Der Bund
Carta de Biel
Enero de 1919 en Pro Helvetia
La calle (I)
Mayo de 1919 en Der Neue Merkur
Una experiencia de viaje
Junio de 1919 en Pro Helvetia
Fiesta en el bosque (I)
Agosto de 1919 en Neue Zürcher Zeitung
Un cuento de Navidad
Diciembre de 1919 en Pro Helvetia
Domingo en el campo
Diciembre de 1920 en Neue Zürcher Zeitung
Una velada literaria
Enero de 1921 en Pro Helvetia
Visita a la escuela
Febrero de 1921 en Pro Helvetia
Imágenes
Cuatro imágenes
I Jesús
II El pobre hombre
III Möri
IV Los trabajadores
Junio de 1916 en Die Weissen Blätter
El niño (I)
Abril de 1915 en Die Ähre
Pintor, poeta y cantante
Abril de 1915 en Die Ähre
Noche de verano
Noviembre de 1915 en Vossische Zeitung
Nocturno
Abril de 1915 en Die Weissen Blätter
El cobarde
Marzo de 1916 en el dominical de Der Bund
Fantasear
Abril de 1915 en Zeit-Echo
Soñar
Julio de 1920 en Schweizerland
La sociedad
Revista desconocida
Viaje en tren
Octubre de 1920 en Die Weltbühne
El palacio de Sutz
Noviembre de 1920 en Die Weltbühne
La pequeña ciudad
Octubre de 1919 en Pro Helvetia
La dama (I)
El juego infantil
«Dos pequeñas historias», enero de 1919 en Wissen und Leben
El filósofo
Mayo de 1919 en Der Neue Merkur
El proletario
Mayo de 1920 en Das Tage-Buch
El artista
Septiembre de 1921 en Kunst und Künstler
Un genio (II)
Enero de 1920 en Der Basilisk
El banquete
Junio de 1920 en Der Basilisk
Una historia endiablada
Una historia endiablada
Enero de 1916 en Neue Zürcher Zeitung
Dos mujeres
Octubre de 1914 en Deutsche Monatshefte ( Die Rheinlande)
El matrimonio
Marzo de 1915 en Neue Zürcher Zeitung y Deutsche Monatshefte ( Die Rheinlande)
Rosa
Mayo de 1915 en Deutsche Monatshefte ( Die Rheinlande)
El documento
Octubre 1915 en Deutsche Monatshefte ( Die Rheinlande)
El joven viajante de comercio
Noviembre de 1915 en Vossische Zeitung
El peluquero Jünemann
Noviembre de 1915 en Deutsche Monatshefte ( Die Rheinlande)
Dos relatos de criminales
El barón
El capitán
Septiembre de 1915 en Schweizerland
Sebastian (I)
Febrero de 1915 en Der Neue Merkur
Könnemann
Agosto de 1915 en Neue Zürcher Zeitung
El niño (II)
Mayo de 1916 en Neue Zürcher Zeitung
Pauli y Fluri
Julio de 1915 en Deutsche Monatshefte ( Die Rheinlande)
El tendero
Junio de 1916 en el suplemento de Der Bildermann
El señor Krüger
Febrero de 1916 en Die Ähre
Pintor, poeta y dama
Abril de 1917 en Kunst und Künstler
Dos hombres
Agosto de 1918 en Deutsche Monatshefte ( Die Rheinlande)
La historia del hijo pródigo
Noviembre de 1917 en Neue Zürcher Zeitung
Martin Weibel
Febrero de 1918 en Deutsche Monatshefte ( Die Rheinlande)
El joven poeta
Agosto de 1918 en Neue Zürcher Zeitung
Un poeta (I)
Marzo de 1919 en Jugend
Un poeta
Diciembre de 1920 en Das Tage-Buch
Saúl y David (I)
Manuscrito inédito, 1913
Saúl y David (II)
Marzo de 1919 en Die Weissen Blätter
Teseo
Septiembre de 1920 en Das Tage-Buch
Ulises
Julio de 1920 en Das Tage-Buch
Hércules
Mayo de 1920 en Das Tage-Buch
Retrato de un hombre
El aviador
Enero de 1921 en Der Neue Merkur («Dos estudios»)
Brentano (II)
Noviembre de 1920 en Neue Zürcher Zeitung
Relato de Olga
Julio de 1921 en Pro Helvetia
Mirada retrospectiva
Mirada retrospectiva
Manuscrito inédito, hacia 1919
Hutchitti
Noviembre de 1915 en Vossische Zeitung
Sobre mi juventud
Septiembre de 1919 en Saturn
El primer poema
Abril de 1919 en Der Einzelne
Los poemas (II)
1919, como autoedición, en una serie de ediciones para bibliófilos (Berna) publicadas por J. Bührer
El camarada
Mayo de 1919 en Die Schweiz
Los chicos
Mayo de 1918 en Neue Zürcher Zeitung
Retrato
Marzo de 1921 en Das Tage-Buch
Múnich
Mayo de 1921 en Der Bücherwurm
La cubierta
Enero de 1920 en Neue Zürcher Zeitung
El secretario
Octubre de 1917 en Neue Zürcher Zeitung
Completo
Agosto de 1916 en Die Weissen Blätter
La señora Bähni
Febrero de 1916 en Die Ähre
Esbozo (II)
Noviembre de 1920 en Das Tagebuch
La señora Scheer
Diciembre de 1915 en Deutsche Monatshefte ( Die Rheinlande)
Regreso entre la nieve
Diciembre de 1917 en Der Bund
Carta a una chica (I)
Abril de 1918 en Neue Zürcher Zeitung
Friburgo
1919, en Alemannenbuch, Hermann Hesse (ed.)
Misiva a una chica
Junio de 1920 en Der Neue Merkur
Moissi en Biel
Agosto de 1920 en Die Weltbühne
La última composición en prosa
Octubre de 1919 en Die Rheinlande
Ceniza, aguja, lápiz y cerilla
Ceniza, aguja, lápiz y cerilla
Abril de 1915 en Die Ähre
Cesto de viaje, reloj de bolsillo, agua y guijarro
Enero de 1916 en Vossische Zeitung
El soldado
Diciembre de 1914 en Neue Zürcher Zeitung
Unas líneas sobre el soldado
Julio de 1915 en Schweizerland
En el ejército
Septiembre de 1915 en Neue Zürcher Zeitung
Retrato de una dama
El salón de baile
«Dos cuadros de mi hermano», septiembre de 1915 en Schweizerland
La batalla de los caballeros de Carlos
Abril de 1915 en Die Ähre
El cuadro de Van Gogh
Mayo de 1918 en Neue Zürcher Zeitung
La vieja fuente
Mayo de 1919 en Neue Zürcher Zeitung
Corte de pelo
Abril de 1916 en Neue Zürcher Zeitung
Nervioso
Junio de 1916 en Neue Zürcher Zeitung
Poetas
Enero de 1917 en Vossische Zeitung
El cavernícola
Mayo de 1918 en Neue Zürcher Zeitung
Comida (II)
Publicación periodística sin fecha
Verde (II)
Publicación periodística sin fecha (posiblemente, primavera de 1919)
Lluvia
Septiembre de 1918 en Neue Zürcher Zeitung
Otoño (I)
Septiembre de 1919 en Saturn
Invierno
Noviembre de 1919 en Neue Zürcher Zeitung
Recuérdalo
Recuérdalo
Noviembre de 1914 en Neue Zürcher Zeitung
El jesuita
Septiembre de 1915 en Deutsche Monatshefte (Die Rheinlande)
Tratado
Febrero de 1915 en Deutsche Monatshefte (Die Rheinlande)
Plática
Marzo de 1916 en Die Weissen Blätter
Notas
I
II
III
IV
Diciembre de 1915 en Die Weissen Blätter
Campanilla de las nieves
Marzo de 1919 en Neue Zürcher Zeitung
La lengua alemana
Mayo de 1919 en Neue Zürcher Zeitung
Querida y diminuta golondrina
Junio de 1919 en Neue Zürcher Zeitung
Carta de amistad
Septiembre de 1919 en Saturn
Apunte a lápiz
Noviembre de 1919 en Der Bücherwurm
Página de diario (I)
Marzo de 1920 en Der Bücherwurm
La naturaleza
Octubre de 1920 en Kunst und Künstler
Mañana y tarde
Las flores
Ambas, mayo de 1920 en Neue Zürcher Zeitung
Apéndice
Textos y fragmentos tachados
Felicitación por el vigésimo quinto aniversario de la aparición de la revista Die Schweiz
Enero 1921 en Die Schweiz
Epílogo
Jochen Greven
Cronología
Notas
Créditos
SUEÑOS
BREVE EXCURSIÓN
Breve excursión
Hace poco regresé a un paraje que he recorrido con frecuencia. El pueblo, ubicado junto a un hermoso río, recibe obviamente su nombre del puente que a buen seguro fue edificado en tiempos antiquísimos. Descendí de la colina hasta el torrente y lo seguí, el sol a mi espalda. A la orilla del río varios campesinos ejecutaban distintas faenas. Dirigí mi serena mirada a la gente y a sus apacibles ocupaciones. Miré a izquierda y derecha, el campo estaba verde y a través de él corría alegre, tranquilo y apacible el benéfico torrente cuya agua despedía un brillo muy delicado. El verdor, de variadas tonalidades, parecía sonar como una suerte de música; en otros lugares parecía sonreír como una hermosa boca. En otra zona hablaba un idioma serio, aunque no triste. Qué próximos entre sí estaban cielo y tierra. Yo contemplaba todo con atención, ya fuese el campo, una casa de labor, o una persona. El día era claro y apacible. Crucé a la otra orilla por un estrecho puente y caminé hacia el sol poniente, que había iniciado un juego maravilloso con el vasto paisaje. Pasaban bellezas doradas, figuras que a veces veía y otras no. Un sentimiento crepuscular me acompañaba al seguir el curso del río, que fluía envuelto en un embeleso dorado y melancólico. Las casas situadas más arriba y más abajo tenían todas un sabor áureo, y los prados verdes un profundo resplandor celestial. La sombra era larga y de un color vivísimo, intensísimo. Se oía un canto quedo en el aire, igual que cuando una persona, conmovida por la belleza meditabunda del anochecer, entona su canción de despedida. El campo se convirtió entonces en una canción, bellísima por cierto. Algunas personas salieron a mi encuentro en silencio por la orilla, y nos dimos las buenas noches. En una hermosa noche en pleno campo la gente se saluda espontáneamente. Más tarde vi a una mujer arrastrando tras de sí una carga de leña que me dirigió una mirada muy grata con sus ojos perspicaces. Qué delicado era su rostro, qué alta su figura. Me habría gustado detenerme a su lado, hablar con ella y preguntarle por su vida. Era tan bella en su pobreza, tan noble junto a su carga de leña. Regresé a casa meditabundo, casi feliz.
Las ovejitas
Durante un paseo que me llevó por el campo llano recuerdo haber visto y oído a dos tipos de niños, es decir, campesinos y de ciudad. El espectáculo, aunque modesto, me cautivó y me dio que pensar. Unos chiquillos de campo conducían a golpes de vara por la carretera a unas ovejitas para llevarlas a la ciudad. Unos niños de ciudad de la más tierna edad estaban en ese momento junto al camino y, al ver aproximarse a la tropa campesina, exclamaron con ingenuo entusiasmo:
–¡Oh, qué ovejitas tan preciosas!
Y saltaron hacia los animales para contemplarlos más de cerca y acariciarlos. Entonces reparé de pronto en la enorme diferencia que existe entre la juventud campesina y la urbana, entre dos diferentes tipos de niños. Los chicos campesinos sólo pensaban en la despiadada conducción de las ovejas, mientras que a los niños de ciudad únicamente les llamó la atención la belleza conmovedora y el encanto de los pobres animales. La escena me emocionó sobremanera y mientras me dirigía a casa me propuse no sepultarla en el olvido.
Primavera
En cierta ocasión, la pasada primavera, poco antes de comer, estaba a punto de bajar a la ciudad, a media altura de la montaña, desde donde se disfruta de una vista tan preciosa del paisaje. La tierra húmeda olía a primavera; yo acababa de salir del bosque de abetos y me detuve junto a un matorral o arbusto sobre cuyo ramaje espinoso se posaba un pajarito con el pico muy abierto, similar a una tijera con la que alguien pretendiera cortar algo. Evidentemente el delicado y pequeño animalito posado en la rama intentaba ejercitarse en el canto forzando la garganta. Qué bonito, dulce, amigable era todo a mi alrededor... Por doquier se apreciaba y se escuchaba un presentimiento delicado y alegre, un alborozo, un embeleso aún no desvelado, un júbilo inadvertido y no liberado. Yo veía la primavera en el piquito abierto del pájaro, y al avanzar unos pasos, pues allí abajo tocaban a mediodía, vi a la dulce, querida, divina primavera bajo otra figura completamente distinta. Una pobre anciana, abatida y encorvada por los años, sentada sobre un murete, miraba taciturna al infinito, como si estuviera sumida en prolongadas reflexiones. Qué suave era el aire y qué benigno el bondadoso sol. La viejecita estaba sentada tomando el sol. «La primavera ha venido», cantaba el aire por doquier, desde todos los rincones y esquinas.
Hora matinal
Poco antes de despertar soñé algo extrañamente bello de lo que media hora más tarde apenas sabía nada más. Al levantarme, sólo me vino a la mente la imagen de una hermosa mujer a la que adoraba rebosante de sentimiento juvenil. Me sentía maravillosamente reanimado y excitado por la floreciente juventud del bonito sueño. Me vestí deprisa, todavía estaba oscuro. El aire invernal se abatió sobre mí desde la ventana abierta. Los colores eran tan serios, tan nítidos... Un verdor frío y noble luchaba con el incipiente azul; el cielo estaba repleto de nubes rosáceas. El día que despertaba aún llevaba al cuello a la luna como una joya de plata y se me antojaba de una celestial belleza. Me apresuré a salir al aire libre, a la calle, alegre, emocionado y animado por el bonito sueño y el hermoso día. Invadido por un deseo y una esperanza juvenil, había adquirido una delicada y al tiempo ilimitada confianza en mí mismo. No quería pensar en nada, en nada más, ni indagar qué me alegraba tanto. Caminé monte arriba, feliz. Qué sublime te sientes cuando estás alegre, qué feliz te sientes con una confianza renovada, y qué bien estás cuando la cabeza y el corazón rebosan de esperanzas renacidas.
La noche
Ayer el aire era templado, suave. Ni un gatito se arrimaría con más delicadeza y cuidado. Con esa dulzura acaricia una madre a su pequeño e inocente bebé. Subí por el conocido y empinado camino rocoso hacia la montaña. Qué hermoso y tranquilo era el trayecto. Los árboles de fino ramaje y formas negras se alzaban hacia la suave brisa nocturna gris plata, y un manantial murmurador, que brotaba melodioso, saltaba junto a la carretera de montaña por encima de algunas rocas en su descenso hacia el bosque, un bosque de cuento; y yo, mientras caminaba, era como el caminante del cuento. ¡Qué infinita paz y silencio! Faltaba la luna, claro; era una noche sin luna, pero las estrellas miraban a veces como ojos amables a través del bosque y de su oscuridad fabulosa para imprimirle un carácter cautivador. Pensamientos silenciosos y alegres parecían deslizarse en pos mío por el bosque. La magia que se extendía alrededor aumentó con el tiempo y los pasos. Todo estaba como encantado, la montaña dormía como un niño de mil años, grandote y bueno, y la noche misma intensificaba su lazo con brazos femeninos de indecible ternura. Cuando llegué a un lugar despejado, sin árboles, vi desplegarse allí abajo, a una profundidad maravillosa y tenue, la ciudad con sus edificios apenas perceptibles y sus numerosas luces, que, esparcidas con tanta gracia por la llanura, parecían flotar en un mar de cordialidad, candor y honradez. Me detuve un instante; la profundidad y la altura parecían sonreír, retozar y pronunciar palabras rebosantes de amor. Después continué mi camino y, en cuanto salí del bosque, llegué ante una casa solitaria por encima de cuyo tejado crecían árboles altos y ante la cual murmuraba una fuente. El silencio nocturno, la serenidad del aire, la enorme tranquilidad en el espacio oscuro y querido, amén del chapoteo de la fuente, la noble casa solitaria y el bosque lleno de una sinceridad y honradez tan antiquísimas, la casa tan cercana, tan cálida junto al bosque, y en el bosque una grandeza tan majestuosa, me obligaron a detenerme y a pensar que me encontraba en el reino de lo más grande, delicado y sublime. Dos ventanas mostraban una iluminación rojiza. Nadie venía por el camino. Estaba solo en medio de la hermosa noche, de la hermosa oscuridad.
En la terraza
Ocurrió en fecha indeterminada. No consigo fijar el momento con precisión. Me encontraba sobre una especie de terraza rocosa y, apoyado en el sencillo parapeto, contemplaba la delicada profundidad. Entonces empezó a llover a cántaros, unos cántaros blandos y generosos. El lago cambió de color, el cielo mostraba una maravillosa y dulce excitación. Me situé bajo el tejado de un pequeño pabellón emplazado sobre la roca. El verdor se empapó deprisa. Abajo, en la carretera, algunas personas se cobijaban debajo de los frondosos castaños, que parecían paraguas descomunales. Qué extraño parecía todo, no acerté a recordar haber visto nunca algo parecido. Ni una sola gota de lluvia atravesaba la tupida masa de hojas. El lago era azul en ciertas zonas y gris negruzco en otras. Y en el aire, qué rumor tan agradable, tan tempestuoso y tan encantador. Qué blando era todo. Habría podido permanecer allí horas y horas, deleitándome con la visión del mundo. Pero acabé marchándome.
En el bosque
En el bosque empinado que crece por encima de nuestra ciudad me pasaron fugazmente por la cabeza todo tipo de pensamientos, pero ninguno me parecía lo bastante bello. Meditaba sobre mi propia meditación y pensaba en mis propios pensamientos. La noche se había abatido sobre el bosque, entre los troncos y las ramas relucían allí abajo las luces de la ciudad. De improviso la luna, la pálida y noble hechicera, surgió desde detrás de una nube y todo cobró una belleza divina, y yo y lo que me rodeaba quedamos hechizados. Pensé que había muerto. La sonrisa de la luna era de una belleza, amabilidad y bondad celestiales. Así sonríe a sus criaturas un dios bondadoso y sublime. ¡Con una sonrisa melancólica! Aquí y allá, en el oscuro bosque una suave lluvia, un presentimiento, un delicado, sutil movimiento. Pero por lo demás reinaba el silencio como en una sala alta y remota. Mientras contemplaba la luna, pensé en una mujer. Era como si la pálida luna me hubiera susurrado ese pensamiento. Antes amiga, ahora nos habíamos vuelto extraños el uno para el otro, y ya no nos saludábamos, ni nos mirábamos. Mas, qué curioso, yo la quería lo mismo que siempre, ella era para mí tan cara y preciada como de costumbre. Y seguramente yo también le era tan querido como siempre. No pude evitar una sonrisa. Me encantaba estar tan solo en el bosque, como un amigo noble, querido y adorador de la luna. Me sentía animado y tranquilo, como si a partir de entonces nada malo, desagradable o feo pudiera afectarme. Seguí caminando con calma entre los árboles silentes sobre los que la luna proyectaba su maravilloso resplandor. Me acerqué más a los árboles, el entorno estaba lleno de ramas y de paz espectral. De vez en cuando surgía un resplandor en medio de la negrura. Celestial oscuridad, profundo, alegre hechizo. Me habría encantado tumbarme y no volver a salir nunca del bosque. No vivir ningún otro día claro, inquieto, sino únicamente una noche perpetua, alegre, silenciosa, serena, pacífica y amorosa.
Junto al lago
Una tarde, después de cenar, salí deprisa hacia el lago que ya no recuerdo bien en qué oscura y lluviosa melancolía estaba envuelto. Me senté en un banco colocado bajo las ramas abiertas de un sauce, y mientras me abandonaba a cavilaciones vagas, me imaginé que no estaba en ninguna parte, idea esta que me proporcionó un bienestar singularmente atractivo. Era maravillosa la imagen de tristeza junto al lago lluvioso, en cuyas aguas, cálidas y grises, caía una lluvia diligente y cautelosa, si se me permite la expresión. Mi anciano padre de blancos cabellos se presentó en mi mente, convirtiéndome en el acto en un crío tímido e insignificante, mientras la imagen de mi madre se unía al chapoteo suave y quedo de las delicadas olas. Con el vasto lago mirándome, vi la infancia que a su vez me contemplaba con ojos claros, bellos, bondadosos. Olvidaba por completo dónde me encontraba y volvía a saberlo. Algunas personas paseaban en silencio y con cuidado por la orilla, arriba y abajo; dos jóvenes obreras se sentaron en el banco vecino y empezaron a charlar entre ellas, y fuera, en el agua, en el lago encantador, donde se difundía suavemente el llanto benigno y apacible, los amantes de la navegación se deslizaban en lanchas o barquillas, con paraguas abiertos por encima de sus cabezas, una visión que me hizo fantasear que me encontraba en China, en Japón o en cualquier otro país fantástico, poético. Caía una lluvia dulce, mansa, sobre el agua, y estaba tan oscuro... El pensamiento dormía y un momento después velaba. Un barco de vapor se adentró en el lago; sus luces doradas brillaban en el agua reluciente, plateada y oscura que sostenía al hermoso barco, como si se regocijara por la fabulosa aparición. Poco después llegó la noche y con ella la orden amable de levantarse del banco bajo los árboles, alejarse de la orilla y emprender el regreso a casa.
La ciudad (II)
Recuerdo lo bonita que era nuestra ciudad en los anocheceres de primavera. Las cómodas, amplias y viejas calles brillaban a la luz oscura. Animada como es, por sus calles pululaban numerosas personas desocupadas, tranquilas y educadas. Los bonitos escaparates relucían. Una de las calles estaba atestada de gente de toda suerte y condición. Yo escuchaba el débil y agudo parloteo y las risas de las chicas jóvenes. Los hombres pasaban o se quedaban parados formando grupos silenciosos e informales en medio de la calle. Algunos fumaban en pipa. En una de las tranquilas bocacalles, una banda de música daba un concierto. Alrededor se congregaba un nutrido público que escuchaba regocijado. El tráfico visible era muy tranquilo, muy simpático, y las ventanas estaban abiertas para dejar entrar en las oscuras habitaciones la suave brisa nocturna. Era como si esa bonita y alegre ciudad hubiera sido creada ex profeso para la primavera, como si en ese momento no pudiera ser primavera en ningún otro lugar salvo allí. A mí me encantaba cuanto veía y oía. Me sentía como si hubiera rejuvenecido de golpe diez años. Aquí y allá, en los jardines, los árboles crecían a maravillosa altura, espléndidos castaños de copa redonda, frondosa, oscura, y en otros lugares abetos esbeltos y puntiagudos cuyas copas intentaban trabar amistad o flirtear con las estrellas y la luna. El aroma, los bisbiseos y sones de la primavera, del amor y de las relaciones encantadoras flotaban por doquier. La noche y la ciudad me parecían expresión de inocencia y despreocupación. Me sentía muy benévolo y a la vez muy tranquilo. Soledades y delicias, franquezas y secretos se habían unido entre sí formando un sonido y un vínculo. Los edificios se alzaban negros o vivamente iluminados por la luz de la calle como figuras amistosas con las que era posible hablar y relacionarse. En la querida, oscura y cálida noche las luces trinaban, cuchicheaban y revelaban sus dulces y tiernos secretos, y en la densa oscuridad, bajo las ramas colgantes de los árboles, volví a sentirme infinitamente bien cobijado. El tiempo parecía haberse detenido porque tenía que escuchar la belleza y el embrujo del anochecer. Todo soñaba porque vivía, y todo vivía porque era capaz de soñar. Mujeres hermosas y distinguidas llegaban paseando lentamente del brazo de su marido o de su amante. La ciudad entera paseaba, y en el cielo flotaban nubes enormes y caprichosas, semejantes a bellas figuras de dioses, a manos bondadosas que reposan en la frente, a divinidades benéficas deseosas de proteger a la ciudad de todo mal. Qué primorosas, placenteras, idílicas parecían las calles vestidas de noche. Los padres paseaban en compañía de sus hijos, y todos se sentían bien.
La primavera
El joven verdor primaveral me parecía un fuego verde. Azul y verde se fundían en un tono armonioso. Yo creía no haber visto nunca un mundo tan bello ni a mí mismo tan satisfecho. Cómo me reconfortaba pisar la piedra rocosa. El suelo se me antojaba un hermano secreto. Las plantas tenían ojos que me lanzaban miradas rebosantes de amor y de amistad. Los arbustos hablaban con voz dulce, y el amable, melancólico y alegre canto de los pájaros resonaba por doquier. A la caída del sol los abetales exhibían una enigmática belleza, los abetos se alzaban como formaciones fantásticas, tan nobles, tan majestuosos, tan gráciles. Sus ramas parecían mangas que señalaban con un gesto serio a un lado y a otro. Cuán encantador lucía el sol en las mañanas alegres, luminosas, casi de excesiva dulzura. En medio de tanta alegría, de tanto color, yo me convertía siempre en un niño pequeño. Me habría gustado juntar las manos en una oración llena de confianza. «Qué bello es el mundo», repetía sin cesar en mi interior. Situado sobre la loma, veía en la llanura, de brillo atractivo, la ciudad con sus bonitos edificios y calles por las que se movían unas figuritas, mis conciudadanos. Qué apacible y cautivador, claro y misterioso era todo. ¡Oh, qué bien se estaba en la peña por encima del lago cuyo color y dibujo se asemejaban a una tierna sonrisa, a una sonrisa que sólo pueden esbozar los amantes, siempre tan parecidos a los niños! Yo recorría siempre los mismos caminos, que se me antojaban continuamente nuevos. Nunca me cansaba de alegrarme por lo idéntico y de recrearme en lo análogo. ¿No es el cielo siempre el mismo, no son siempre los mismos el amor y la bondad? La belleza me salía plácidamente al paso. La singularidad y la normalidad se daban la mano y parecían hermanas. Lo importante se desvanecía y yo dedicaba a las cosas más insignificantes una minuciosa atención, sintiéndome muy feliz mientras lo hacía. Así transcurrieron los días, las semanas, los meses y enseguida terminó el año; pero el nuevo año se parecía al pasado, y yo me sentí bien de nuevo.
Paseo vespertino
La tierra estaba peculiarmente oscura, las casas claras y silenciosas, los agradables postigos verdes les conferían un tono alegre, agradable, conocido de antiguo. Aquí y allá, algunas personas seriamente endomingadas. Hombres, mujeres y niños. Los niños juegan a juegos primaverales en los blandos, limpios, húmedos senderos, y el cielo apacible y cálido acogía un movimiento suave y tempestuoso. En los altos muros la siempreviva, y esos mismos muros y rocas hablaban el lenguaje de la juventud, como si todo lo vivo hubiera rejuvenecido de improviso. Qué alegre, liviano, tierno, delicado era todo. Yo paseaba con una cierta y cuidadosa parsimonia, manteniéndome siempre en silencio y dándome la vuelta como si fuera a perderme esta o aquella belleza. Desemboqué en una antigua plaza de confortable anchura, donde en medio de viejos jardines nobles se alzaban casas de similar antigüedad y nobleza. Todas ellas tenían un tinte nostálgico y primaveral, como si las desbordara una alegría secreta y sufrieran una pena leve y delicada, un dolor sereno, una tristeza benévola. El mundo era claro y oscuro, alegre y pensativo a partes iguales. Dos o tres viejas torres parecían sonreírme en secreto con sus piedras extrañas y dedicarme un saludo fantástico con una especie de mano. Los árboles y las piedras brillaban mojados y polícromos, y alrededor de los objetos diseminados fluía la luz vespertina dulce y blanda, y el sol proyectaba una magia rojiza, un dolor rosado contra los muros dirigidos hacia poniente, de tal manera que parecía que una mano divina dorada y bondadosa acariciaba la pobre tierra perdida que se asemejaba a un niño que no sabe adónde ir. En esa atmósfera pura y transparente se oían los ecos extraños de las voces y los pasos de la gente, y vaporosas invisibilidades, bellezas invisibles se deslizaban alrededor de jardines y casas, susurrando entre sí, como si por doquier bullese otro mundo misterioso y ajeno, una segunda vida. Espíritus e ideas caminaban audible y visiblemente invisibles con ropajes largos preciosos y rostros de cautivadora belleza.
El aire estaba inundado de alegría contenida, de emoción, alma e inquietud, de anhelo y al mismo tiempo de satisfacción. Un rostro de mujer pálido y delicado me miraba con ojos extrañamente inquisitivos desde una ventana retirada y tranquila, tan silencioso e inmóvil como si la que se sentaba tras la ventana descolorida y cerrada mirando la calleja transitada por contadas personas fuese realmente un cuadro. Lo esencial y real desapareció para dar paso a temas del ensueño y de la fantasía. Lo imaginado apareció con claridad, gesticulando mucho fue de un lado a otro como un cuerpo, mientras que los objetos sólidos parecían a punto de desvanecerse. De otra casa cercana llegó a mis oídos el tono de una tímida música de muchacha, cuando yo me paré cual si fuera la atención misma y me fui. Me sentía como si el hermoso anochecer poseyera un ojo propio con el que me contemplaba y una boca con la que me hablaba. De una pequeña iglesia situada sobre la colina salía mucha gente, casi todas mujeres, con libros de plegarias en las manos y satisfacción en los rostros, de manera que capté claramente el alivio espiritual que sentían. Volviendo a la delicada música nocturna de la chica que tocaba en la habitación, evocaba el sueño de la Bella Durmiente y la nostalgia de un animado, feliz despertar, como si un bondadoso caballero valiente y vigoroso tuviera que abrirse paso hasta ella a través de las espinas, impedimentos y obstáculos para liberarla del encantamiento. Seguí caminando con cautela. Arriba, en la montaña, el bosque era pálido y delicado. El sol se puso con una canción de despedida desbordante de amor y belleza. Los abetos guardaban silencio. Dando un rodeo por el bosque, regresé a casa.
La taberna
Un anochecer estaba en una pequeña taberna de muy mala fama. Había todo tipo de gente extraña sentada y de pie, por ejemplo, dos carreteros empapados charlaban de pie con mucha gracia. Unos pobres harapientos, hatajo de ladrones y vagabundos, se sentaban ante una mesa formando una atractiva tertulia. El humo del tabaco flotaba, azulado, por la estancia, y el grupo de vagabundos del bosque poseía un encanto peculiar y pintoresco que me recordaba las pinturas de Cézanne que había tenido ocasión de ver en distintos lugares de la capital. La cara de un hombre barbudo que se sentaba solo a una mesa, sumido en pensamientos apesadumbrados, poseía una conmovedora belleza. Pero el que parecía más alegre y de mejor humor era el tabernero. En ese momento se dedicaba a explicar a la parroquia de bebedores cómo había partido la cabeza a diez o veinte. Una pandilla de bribones, contó, se había confabulado para darle una paliza, pero él se les había anticipado. Agarrando una silla por la pata, les había sacudido con ella a los camorristas en los morros hasta que empezaron a sangrar. Hasta ahora, comentó, se había sacudido con la mano, pero él había demostrado que también se podía repartir leña con las sillas. Todos los parroquianos reían, y la verdad es que el tabernero era divertido. Nunca había visto a un tabernero tan animado y alegre. Era un toro joven, una especie de confederado suizo de pura cepa, un bravucón rudo pero risueño. La cabeza, el pescuezo, el cuerpo y la mirada relampagueante expresaban una incontrolable contundencia; el hombre era en verdad para reír a mandíbula batiente.
Allí se sentaba además una mujer, borracha si se me permite la expresión, con un cuerpo de llamativo volumen que, sin embargo, lanzaba con tal rapidez de un lado a otro que cabría pensar que era de goma. Era la mar de asombroso. Y cuánto me divirtió un relojero que con expresión irónica contaba la historia del tabernero y la tabernera que, desconsolados porque no acudían parroquianos, comían y bebían ellos mismos toda la comida y bebida que poseían. Una joven hermosa y pálida de ojos oscuros muy simpática hacía de camarera. Dos críos rubios, los hijos del posadero, paseaban satisfechos entre las piernas del padre. Allí se sentaban también dos mozos de tez morena. Uno de ellos preguntó al otro: «¿Puedes decirme qué es aquello de lo que la gente muere si lo come?». El segundo mozo reía y reía. Al final reconoció que no lo adivinaba. «Entonces te lo diré», repuso el primero: «Es nada, porque si la gente nada come, muere». Ambos rieron. En ese momento entraron por la puerta bailando, alborotando y cantando, cinco jóvenes, uno de ellos tocando la cítara. Entonces sí que se animó la cosa. El local atronaba. He olvidado mencionar a un profesor de Bellas Artes que lucía una barba a lo Rubens y que, lleno de benévola condescendencia, invitó al tabernero a visitarlo en su taller para echar un vistazo a las obras de arte conclusas e inconclusas. Como entretanto había llegado la hora de cenar, me fui.
Paseo vespertino
Estaba parado, sin decidirme a avanzar. Cuando andaba, me sentía obligado a detenerme, y cuando me detenía, sentía el impulso de avanzar. El anochecer me embelesaba con su singularidad; oscuros colores fantasmales, dorados tonos de nostalgia se alzaban ante mí. Me sentía como si fuera ciego y ya no captara lo bello, me sentía tan extraño, con el corazón tan frío, y sin embargo tan a gusto, tan complacido. Miraba atento a todas partes, para divisar detrás y al lado de los objetos cosas nuevas e inéditas. Los colores del crepúsculo resonaban como una inocente, dulce, temerosa canción de despedida, y me sentía capaz de ver los tonos y escuchar el sonido de los colores. ¡Atardecer, qué maravilloso cuadro compones! El sol se extendía con sus ondas doradas y su magia crepuscular y proyectaba un torrente de belleza sobre la montaña, que parecía un héroe adormilado de tiempos remotos. Las casas ponían una cara melancólica, en todas las pequeñas, modestas ventanas relucía un fuego maravilloso, y el amor, la bondad y una divina inundación anímica se derramaban y flotaban sobre todo lo visible, sobre el profundo e intenso verdor de los prados, dorando los árboles desnudos y hechizando el bosque sereno y amado. El anochecer es un mago que convierte el mundo en sueño, conduce en silencio a las personas, de la mano, hasta países ultraterrenales, fantásticos, donde la intuición vale más que la sabiduría, las sensaciones vagas más que la inteligencia preclara. Cuando la oscuridad aumentó a mi alrededor, vi en el profundo resplandor de la oscuridad impregnada de humedades la humilde casa situada junto al camino, que más que una casa era una choza, una ruina más que un edificio, y entré. En ella vivía Klara.
Navidad
Nuestra ciudad es tan bonita porque está situada muy cerca de la montaña boscosa. Hoy al atardecer he subido deprisa al bosque donde me he topado con tres auténticos hombres selváticos y navideños que llevaban abetos encima de los hombros. Por nada del mundo querría haberme perdido ese encuentro. Ya desde lejos escuché sus voces resonando en el bosque vespertino e invernal. Qué primitivos parecían con sus barbas y rostros morenos.
Después bajé a la ciudad situada tan cerca de la montaña que casi podría denominarla una urbe boscosa y montañosa. Qué hermoso, qué reconfortante es salir del silencioso, oscuro, vasto bosque natural, por un camino rocoso, empinado, y a continuación bajar por las escaleras para entrar en la ciudad, tan cálida, tan próxima, tan repentina. No puedo imaginar la naturaleza y la ciudad tan gratamente unidas y relacionadas como aquí. Y luego, en cuanto te adentras en la ciudad, con qué intimidad te abrazan las casas. Uno camina como si estuviese en un castillo, donde todo está apretado y próximo, el ayuntamiento y la plaza mayor, la calle de Arriba y la calle de Abajo, y la alta, buena, antigua iglesia, y alrededor callejuelas más pequeñas, con oscuros rincones y esquinas. Y después las figuras tan gentiles y amables, los rostros serenos. Figuras más claras y más oscuras, lugares claros y oscuros. Y pasas por una plaza vetusta, antiguo foso, que está indescriptiblemente silenciosa y bonita y tranquila, aquí y allá un tejado, un audaz frontón, un farol o un antiquísimo torreón.
Y, además, la noche invernal tan suave, con tan oscuros, buenos, silenciosos y sinceros ojos. Y también la vieja idea de belleza intemporal de que pronto llegará la Navidad a estos muros, cuando sobre los ánimos y los corazones de todos los humanos se abate un peso tan extrañamente dulce, pesado y leve, cuando cada ojo ve su árbol de Navidad y su vela navideña, cuando en todas las calles estrechas y anchas resuena y huele a paz, a dulce perdón, a hermosas y cordiales reconciliaciones. Oh, qué bella, qué ojos tan grandes, qué dulzura y qué ternura posee nuestra ciudad en esta tranquila época invernal, en el tranquilo anochecer, en esta dulce, tranquila, amada época navideña. Todos los escaparates están atiborrados de las cosas más bonitas. Desde la calle se ve al carnicero en la carnicería, al panadero en la panadería, al lechero en la lechería. Todas las tiendas resplandecen, y en especial las jugueterías, que hablan al corazón de los niños. Hoy al anochecer, como ya he dicho, he bajado desde el bosque a la ciudad y me he sentido perdidamente enamorado de ella, completamente cautivado por ella.
La calle de Abajo
Es posible que pocos valoren la calle de Abajo, que a mí me gusta por su antigüedad. En cualquier caso, es bastante cierto que no me dejaré engañar por representaciones y descripciones de avenidas y bulevares en la convicción y la agradable creencia de que la calle de Abajo es bonita a su modo. De todas las calles de aquí es la que, en mi opinión, ha conservado mejor el carácter e impronta de lo tradicional, y cuando digo que casi podría ser una calle de Jerusalén en la que entra cabalgando con humildad Jesucristo, el redentor y libertador del mundo, estoy pensando en ciertas representaciones de Rembrandt de la historia bíblica de conmovedora belleza. De hecho la calle de Abajo, con sus pasadizos y sótanos llenos de recovecos y con su pobreza a medio camino entre la alegría y la tristeza, recuerda a algunos dibujos del mencionado gran maestro que representaba de maravilla lo insignificante y lo humilde.
¿No vislumbré por ventura hace poco el interior de un cuartito de la calle de Abajo primoroso, bonito, antiguo, encantador, muy grande y de poca anchura, simpático, delicioso, alegre, amable, pintado de verde claro, y acaso no me contó la mujer del sastre, que llevaba veintidós años viviendo allí, la repentina muerte de su marido? ¡Ya lo creo! Y puedo decir que en cualquier momento podría optar por mudarme como un inquilino tranquilo y formal.
¿Acaso no he visto a cualquier hora del día y en cualquier época del año cosas atractivas y dignas de atención en la calle de Abajo, en la que también se ubica la sede del Ejército de Salvación? Estoy convencido de ello, pues a diario la recorro presuroso, con todo tipo de ideas útiles o inútiles en la cabeza, creyendo tener que dirigir siempre al pasar a la carrera miradas atentísimas a zapaterías, a graciosas tiendas de baratijas que exhiben novelas de terror como El vampiro o La condesa y el león o El secreto de París, boticas, droguerías, verdulerías, tiendas de ultramarinos y de cueros, mantequerías, carnicerías y panaderías. Quizá cuente algo muy cotidiano y carente de interés si revelo que recientemente tres honrados obreros filósofos, que contemplaban asombrados y juzgaban los precios, caras y figuras firmes y cándidas que me encantaron, estaban a la luz de la iluminación nocturna del escaparate ante el esplendor pintorescamente rosado de la carne de una carnicería. Los vi estudiar con agudeza casi profunda los distintos cortes de carne expuestos, como entrecot de ternera y de buey, ragú, chuletas, riñones, sesos e hígado, y oí a uno de los hombres, que parecían incapaces de separarse de todas esas maravillas, decir lentamente con tono muy serio: «Lengua, un franco cuarenta». Me alegré mucho de haber oído la pronunciación, porque he de confesar con franqueza que soy de las personas que aman el acento popular. A mí y quizá también a otros, la pronunciación del pueblo sencillo, sincera, sin adornos, me dice mucho más que todo lo que escucho en los salones finos y elegantes. De hecho, la voz del pueblo tiene algo importante que evoca profundamente a la patria.
Ahora me referiré a un soldado en apariencia valiente, quiero decir que hace poco me topé en la calle de Abajo con un hombre joven, esbelto, muy guapo, que caminaba con muletas, al que tomé por un oficial que podía haber participado en la guerra por su parálisis y la mirada de inusual seriedad con que me escrutaba. La severa y grave expresión del hombre joven y guapo traslucía en cierto modo una exhortación a demostrar seriedad y elevados sentimientos en los tiempos difíciles. Su aspecto era muy distinguido y noble; yo creí poder entender en el acto el hermoso lenguaje de sus ojos, pero el joven acaso no fuera lo que yo pensaba, y mi rápida suposición tal vez se basase en un error. Con todo, me causó una impresión hermosa y buena, que me satisfizo.
¿A continuación podrían ser quizá muy poca cosa para merecer la atención del apreciado lector dos pobres chiquillos de la calle de Abajo? Apenas puedo creerlo, pues considero a los que leen estas líneas personas amables y de buen corazón. Después hablaré de una dama que hace su compra navideña en una librería. Haciendo uso de la licencia poética, relacionaré a la dama con los chicos. De los dos chiquillos es preciso decir que parecían hermanos, que a la hora de la mañana en que yo caminaba deprisa por la calle se dedicaban a sus juegos, que rodaban por ahí casi como bolas, que vestían gruesas ropas de invierno, por lo que, según acabo de decir, se parecían a objetos redondos que rodaban por la calle, y con voces roncas y chillonas se decían o, más bien, se gritaban el uno al otro todo tipo de cosas al parecer de capital importancia. Al verlos jugar, me dije que la vida humana había sido siempre un juego y en el futuro seguiría siéndolo, un juego ciertamente caprichoso y azaroso. Uno de los chicos gritó al otro: «¡Quédate ahí!». El grito fue singular en la medida en que revelaba un grado alto, quizá el más alto posible, de alegría de vivir y de gozo juvenil. «Las coronas de reyes y emperadores», me dije al instante, «no brillan ni relucen tanto como este sencillo esparcimiento infantil. Qué grandes y ricos son los chicos que juegan. Cualquier otra alegría palidece si la comparamos con la alegría de la infancia». En sus voces chillonas y por eso francamente feas y groseras, resonaba una ternura fraternal e infantil encantadora. «¡Cuánto se quieren estos dos críos! ¿Se querrán siempre igual? ¿Qué les deparará el futuro?», me pregunté, y mientras me asaltaba este pensamiento, me llamaron la atención dos cosas importantes en los chicos: su maravillosa y pura felicidad infantil, y su miserable pobreza callejera digna de lástima, o dicho con otras palabras: la áurea corona refulgente, la excelsa joya, la radiante y deliciosa quintaesencia de la alegría, y al lado, en la gélida calle invernal, sus voces malsonantes, pobres, ateridas de frío.
Cuando después, a última hora de la tarde, vi a la mujer distinguida, refinada, bien vestida, ya mencionada, haciendo sus compras navideñas en la librería elegante y brillantemente iluminada, la tierra, la vida terrenal y el juego social de las personas me parecieron extraños y enigmáticos, aunque no en sentido grave y malo, sino hermoso y bueno. La hermosa mujer, el buen gusto que difundía alrededor y el agradable aroma de conocimiento, cultura y esparcimiento instructivo me llamaron involuntariamente la atención sobre mí mismo, sobre los dos niños pobres de la calle de Abajo, sobre la inminente Navidad y sobre el extraño sueño que llaman mundo, y me pregunté: «¿Qué regalos navideños recibirán esos dos niños? ¿Habrá alguien que les dé una alegría? ¿Estarán encendidas en la estrecha habitación las luces de un árbol de Navidad? ¿Habrá alguien que les demuestre una pizca de bondad? ¿Habrá alguien que les diga una palabra de ternura? ¿Y los demás niños? ¿Habrá alguien que piense en ellos, que les traiga y les diga algo agradable?».
Domingo
El otro día, mientras ascendía el domingo por la mañana por un singular camino o sendero empinado, muy pegado al precipicio, entre intrincados matorrales, hacia un rinconcito rocoso oculto en medio del campo que había descubierto poco antes en el curso de mis vagabundeos, volví a recordar las palabras que a cierta hora y en determinada ocasión dirigió una persona a un congénere:
«No caigas en el desaliento, ni pienses que todo es malo. La relación conmigo y la ternura que siento hacia ti deben propiciar pensamientos más bellos y elevados».
Cuando, trepando y trepando, llegué arriba, me senté sobre un bloque de piedra que parecía creado por la propia naturaleza para una confortable inactividad. Miré hacia abajo, hacia una profundidad prometedora de brillo amable, me deleité con la visión del lago en cuyo brillante espejo se reflejaban los encantadores dibujos de las casas y árboles de la orilla, divisé a algunas personas paseando tranquilas por la calle luminosa en la susurrante mañana de domingo y medité en la importancia del domingo; todo en derredor, en el cielo y en la tierra, parecía apacible y tranquilo, infinitamente bondadoso, suave y amistoso, y pensé de pasada en el desasosiego y la pasión que pueden convertir nuestra vida en increíblemente turbulenta y triste; de pronto, a través del delicado ramaje de los árboles, llegó volando al castillo rocoso un alado portador de alegre mensaje, parecido a un benévolo enviado que hubiera asumido la misión de difundir la alegría y la felicidad en el mundo y la paz entre los hombres: el tañido de las campanas dominicales de la ciudad cercana.
Mientras dejaba actuar, penetrar dentro de mí el domingo y su querido y alegre repique, ese son que parecía caer a chorros del cielo, deslizarse, solemne, arriba y abajo, mientras me bañaba en el placer que me deparaba la atenta escucha del sonido siempre verde, eternamente bello, estaba sentado en silencio bebiendo el tono de fuego, comprendiendo el sonido de las campanas, experimentando su vida espiritual, me dejaba arrastrar por su sonoridad, por su alegre anuncio a las regiones de la indiscutida existencia intelectual donde reina un orden alegre basado en los pilares de la pura razón, lo que es y será tan bello como sencillo, tan bueno como cierto, miraba sin estorbo aquí y allá, al entorno abierto, rico, a la lejanía, donde entre los ligeros vapores del sol de la mañana, flotando en una temblorosa luz blanca, se destacaban fantásticos, como una exhalación, como un sueño, los contornos de la
ISLA ROUSSEAU, aparición a la que di la bienvenida.
Sin darme cuenta, pasé de pensar en el domingo a la cuestión de la paz y la libertad, preguntándome si la paz y la libertad eran posibles.
«La paz y la libertad ficticias», me dije para mis adentros, «son fáciles de alcanzar. Pero ¿lograremos alguna vez la paz auténtica y la verdadera libertad?
»Estos asuntos no son superficiales, sino íntimos, y sólo las personas de buena voluntad pueden de hecho ser libres y estar en paz.
»¿Guerreará alguna vez la buena voluntad contra la mala? Pero en ese caso no sería una batalla exterior, sino interior, pues el enemigo está dentro de cada cual.
»Solamente la cultura, el trabajo duro y esforzado en el propio ser y la lucha de cada uno contra sí mismo alcanzarán quizá la victoria después de mucho tiempo en las campañas de la humanidad.
»La paz y la libertad sólo se instalarán entre nosotros cuando dejemos vivir en paz y libertad a los demás.
»Para poder existir, la paz y la libertad deben estar primero en el interior de nosotros mismos».
El ramo de flores
Arriba, en el prado de montaña, donde reina una libertad hölderliniana, recolecté un ramo de flores que me llevé a casa metido en el bolsillo. No pesaba demasiado. De haberse tratado de troncos de árbol habría tenido que cargar y arrastrar, y no se me ocurrió ni por asomo contar las flores. Pues tratándose de flores no importa tanto un recuento minucioso, como en el caso del dinero, por ejemplo, que debido a la dura necesidad es imprescindible, de lo que muchos de nosotros estamos bastante hartos. Las flores no son ni imprescindibles ni importantes ni pesadas. No desempeñan un papel relevante; uno puede apañárselas muy bien sin ellas. Son tan bellas como impunemente olvidables o por lo menos soslayables. Durante tres o seis meses no se piensa en las buenas y queridas flores. Ojalá pudiera decir lo mismo o algo parecido de la comida, de la bebida y de los omnipresentes negocios. En lugar de eso, ¿deben ser eternamente azotadas las espaldas y acosados y atormentados de continuo los ánimos temerosos?
Después coloqué las flores, que quedaban de maravilla, encima de la mesa, en un bote de leche Cham lleno de agua, y ahora vuelvo a estar en la cárcel o mazmorra, en el calabozo o angosta celda, es decir en la habitación o en el cajón, lanzando de vez en cuando miradas amorosas al ramo divino que me recuerda con la más absoluta nitidez el bosque y el camino empinado, el tono de las esquilas de las cabras, el fresco aire de las alturas, los verdes lugares de recreo y la mayor alegría del mundo.
Seguro que mi ramo no puede competir con una mina de carbón en tamaño y dimensión, y comparado con una manifestación masiva debe parecer casi diminuto. Los aviones pueden ser mucho más grandes y por ende más imponentes que este puñado de encantadores ricitos y copitos, y colocado al lado de cañones enormes uno sencillamente suelta una carcajada al ver las tímidas cabecitas balanceándose y oscilando de su delgado cuellecito o tallo, de modo que se las podría asir con la máxima facilidad por los pelos o por el pescuezo y liquidarlas, si a uno le apeteciera, acto que sin embargo sería, en mi opinión, demasiado rudo y bárbaro siendo como son criaturitas tan delicadas.
Qué bonitos, delicados, variados, apacibles colores, y sin embargo apenas son más de cinco o seis clases diferentes, que sólo corren alrededor y regresan con descaro ofreciendo una abigarrada policromía. El rojo, el blanco, el azul, dos clases de violeta, una pálida suave como la seda y otra oscura y seria, tienen una profusa representación; una manchita aislada, pícara y caprichosa, de verde, y entre medias, bellamente representado y cuajado por doquier, el claro, alegre, apetitoso amarillo.
No existen contrastes; todo cuelga muy cálido, unido y entremezclado. Lo que podría gritar y refunfuñar está excluido. No hay descontento; más bien cada ser particular, al apoyarse sobremanera en el otro, siente una satisfacción plena y una alegría serena. Del atractivo desorden emana un orden que no es rígido, ni duro, ni demasiado elegante y plano. Lisura y superficie están dobladas hasta formar una redondez que tiene algo terrestre y no parece llana. Diversas figuritas viven en alegre asociación formando un conjunto rico, libre, sano. Se llevan bien, ya que se estimulan y complementan. La subordinación por propia voluntad es buena y natural. Nadie se interpone en el camino del otro porque cada cual tiene su buen destino, su rinconcito modesto donde inspira y espira tranquilamente. Ninguna de ellas se considera una autoridad con grandes pretensiones muy prolijas, punto de vista muy sensato, sino sirvientes que se someten sumisos al bien común, por lo que el conjunto parece un pensamiento grato. Un buen pensamiento siempre es grande, y sólo puede ser bueno, y en el fondo no hay pensamientos ni malos ni pequeños, porque todo lo malo, pequeño, peleón, quejicoso y criticón se basa en la ausencia de pensamientos.
Mas retornemos al ramo de flores: qué agradable parece en conjunto y en todos sus detalles. Aquí cuelga algo, allí intenta sobresalir con descaro; ora aparece esto, ora aquello, pero ninguno con demasiada intensidad. Tan pronto es una novedad como un pasado ya ido. Pero en realidad cualquiera es juvenil y complaciente. A veces pretende asemejarse a un platito, otras a una gorra, o a una estrella. En ocasiones tiene algo de campanita, otras de niño desgreñado. Nunca es igual, pero tampoco radicalmente distinto. Todo tiene algo en común, y en eso precisamente creemos que radica la corrección del asunto.
Ojalá las personas también pudieran saberse unidas en una sociedad tan pacífica y benévola y con unos acuerdos tan inteligentes y afectuosos.
El teatro, un sueño (II)
Mientras me apresuraba a acudir al teatro, me decía que habría que abandonar de una vez muchas malas costumbres. Todo tipo de novedades brillaban maravillosas, al menos así me lo parecía, enfervorizado. El cansancio me parecía superado de pronto. Nuevas delicias, normas radicalmente nuevas.
La larga calle era como un pasadizo subterráneo de hermosa bóveda. Una acariciadora tormenta de nieve envolvía el entorno. Todo lo accesorio, banal, había sido apartado de un manotazo, valga la expresión, para que sólo quedase lo esencial.
Mi paso me animaba mucho. Un torrente reconfortante recorría mi cuerpo, refrescándolo. La calle atestada de gente parecía un poema. Todo el mundo perseguía en silencio su propósito. Por lo visto, todos sabían lo que querían.
Reinaba una belleza de ensueño. Era como si todos los deseos humanos estuvieran a punto de cumplirse. El abrigo casi me molestaba. Las gentes caminaban como niños alegres, y el mundo era una estancia llena de conversaciones apacibles y juegos.
Un paisaje veraniego surgió, benigno, ante mí. Me vi bañándome, ascendiendo montañas, remando, tumbado bajo una floresta verde preciosa. Una bailarina danzaba cerca, en la hierba tupida crecían flores, el aire fresco acariciaba mi cabeza mientras los trinos de los pájaros me hacían gozar como si asistiese a una función de ópera inolvidable.
Fue ésta una fantasía pasajera. Había llegado al teatro. Las damas se apeaban con movimientos gráciles de taxis y coches elegantes, lo que se asemejaba a un evento social del periodo Rococó. Pronto llegué al patio de butacas. El asiento era estrecho, pero me gustaba estar rodeado por seres humanos y aguardar lo que aguardaban los demás. Los ojos bonitos brillaban y las luces relampagueaban. Cuando se abrió el telón se hizo un profundo silencio. Todos los ojos apuntaban al escenario. Cuando comenzó la obra, los susurros enmudecieron y los actores animaron las tablas.
Qué bonita fue entonces la honda empatía, ese profundo compartir la vida con los que sufrían, la alegría con las caras alegres, la visión de los gestos parlantes y la comprensión del lenguaje pronunciado por labios singulares.
Yo tenía la sensación de que todos los intérpretes estaban solos en un ambiente extraño donde reinaba el alboroto y la brutalidad. Después volvían a parecerme conocidos y familiares como cualquier persona sencilla. Sin embargo, yo nunca salía del todo del sueño; éste persistía, y todo lo que sucedía poseía su voz y su línea.
Espantoso fue, por ejemplo, un ataque inesperado. Asustarme con los asustados fue espontáneo. No lo deseas y sin embargo no te queda más remedio, y precisamente la violencia que ejerce te satisface, mientras tu corazón late como si estuviera a punto de salírsete del pecho.
Fue muy digno amar con los amantes, sentir con ellos el beso. La propia experiencia recorrió la vida en el drama como si fuera un caminante. Completamente fascinado por lo ajeno, conmovido por lo interpretado, extasiado por lo representado, me sentí conducido a las alturas y libre, por encima de muchas cosas reales que tomaba demasiado en serio y miraba de hito en hito, y ahora me reía de lo que mi amargura había provocado.
¿Quién no ha sentido un desagrado ocasional hacia sí mismo torturándose porque su propio ser lo oprimía en exceso y añoraba partir hacia cotas más luminosas y generosas?
Por eso alabo el teatro. La fantasía nos salva, el sueño es nuestro libertador.
Büren
Si me lo permiten, contaré que hace poco estuve en Büren, una ciudad antigua, bonita y pequeña situada no lejos del Jura, a orillas del Aar, con lo que seguro que no digo nada nuevo, pues esto lo sabe cualquier colegial. Que los extranjeros observen el mapa, que les aclarará enseguida los detalles.
Nuestra cabeza de partido cuenta con el palacio del gobernador o provincial y sede oficial, un edificio interesante, grandioso, señero, atractivo y por tanto digno de verse.
Dado que el retumbar de los cañones de la guerra europea resuena a veces casi a diario en nuestro país, saltando por encima de las montañas limítrofes, permítanme preguntar por qué viejas plazas fuertes como Büren ven desaparecer sus fortificaciones. ¿Es esto admisible? Con el correr del tiempo, los seres humanos ven caer algunas de sus mejores, más poderosas herramientas mordedoras, o dientes; las ciudades pierden sus viejas puertas porque a veces son consideradas un impedimento para el tráfico, lo que puede ser comprensible, mas no por ello menos lamentable.
Büren está situada en un bonito paraje, arrimada por el sur a una montaña de moderada altura, boscosa, elegante. A suave y sutil altura se alza un gracioso establecimiento recreativo o baile y restaurante, cuyo antiguo ecónomo, según me contaron, fracasó y se arruinó por ampliarlo, embellecerlo y agrandarlo, hecho lamentable, faltaría más. Porque cuando la gente adolece de planes demasiado audaces e ideas asaz elevadas, las cosas se tuercen fácilmente. Me atrevo a suponer que hasta hoy han muerto muchas menos personas debido a la modestia y al autodominio que al ansia de dominio y de lucro, y en general de cualquier clase de desenfreno. Pero como estoy convencido de que los excesos son igualmente insanos en cuestiones morales, me refreno, me reprimo, me modero y me contengo, y prefiero no largar demasiado al respecto. En relación con esto me vienen muchas cosas a la punta de la lengua, pero prefiero silenciarlas diciéndome que basta con vigilar bien por los cuatro costados y mantener la capacidad de autodefensa. Se mire por donde se mire, el peligro acecha. Todos los pensamientos y cosas giran como el mundo, todo es liso como un espejo, redondo y escarpado. Pero pretendo caminar menos cabizbajo pues he de visitar una amable localidad.
¿Qué atractivos y bellezas atesora Büren? ¡Sus tres o cuatro calles viejas y familiares! Además, sus apetitosos alrededores campestres, en verano casi exclusivamente verdes, en invierno probablemente blancos, en otoño amarillentos y pardos, en primavera primaverales, cálidos, delicados, tranquilos. Alrededor de la pequeña ciudad se alzan todo tipo de casas de campo y de labor, entre ellas algunas muy elegantes y notables. La mayoría de la gente entiende entre dos y seis palabras en francés. Además, posee su preciada caja de ahorros y monte de piedad que da y reparte dinero, por lo que ciertamente cobra intereses, hecho por lo demás explicable; al igual que su oficina de correos, estación de ferrocarril y escuela; a esta última la vi repleta de militares o soldadesca, por lo que me di a la fuga. Donde alardea, descortés, el cañón y amenaza la artillería pesada, intento inconscientemente poner pies en polvorosa lo más deprisa posible para escapar y poner a salvo mi apreciada persona. ¡Esta mera visión ya duele! ¡Ay!
Büren, además, posee una iglesia adornada con tumbas que exhala un hálito de rara y gris antigüedad, y, finalmente, su animada y floreciente industria de relojes que, según mis audaces fantasías, entrega y envía a Londres, por lo que se mantienen relaciones muy estrechas, óptimas y llenas de confianza, y por ende tremendamente agradables, con Gran Bretaña e Irlanda, que están rodeadas de submarinos y ejercen la hegemonía mundial.
Considero esta delicada frase mercantil y por fortuna neutral. La opinión libre y sin ceremonias en cuestiones comerciales y en alta política siempre surte efecto, impresiona y tiene éxito, mientras que, al contrario, el murmullo misterioso, el cuchicheo y el susurro pueden ser a veces, por desgracia, según creo, muy sospechosos. En los preciosos atardeceres cálidos también suelen murmurar las hojas, y a la orilla del río o del lago, entre los juncos, se oyen de vez en cuando cuchicheos absolutamente claros, pero no es nada chocante, sino inofensivo y banal.
En el palacio de Büren el caminante recién llegado y cubierto de polvo contempla la fecha de 1620, que le recuerda la Guerra de los Treinta Años, concluida felizmente con las negociaciones de paz celebradas en Münster, Westfalia. Ojalá también finalizasen pronto los conflictos actuales que hacen suspirar y sufrir al continente, cuya desunión debería ser únicamente geográfica. Muchos se dicen que ya es hora, a pesar de que, según nuestro parecer, personas independientes prefieren no intervenir en el despropósito, aunque les gustaría hacerlo.
Los caminantes sedientos o medio muertos de sed hallarían en Büren, dicho sea de paso, hosterías de las que cabe afirmar con razón que atraen por su limpieza, su hospitalidad y su intimidad. Confieso con agrado que cuando el insignificante hombre que esto escribe miró a su alrededor en busca de tascas y establecimientos de recreo, tuvo la idea de entrar rápidamente en el León donde, según osa asegurar, halló la mejor acogida.
No obstante, antes de describir escenas tabernarias, quiero aventurarme a dibujar y pintar rápidamente puentes, aunque sea de pasada. Porque con su puente sobre el Aar, de antigüedad venerable, techado, adornado con escudos de Berna, en verano fresco y ventilado como un frigorífico y un pabellón de recreo, Büren posee un monumento tan poderoso como espléndido, tan honorable como resistente a la intemperie, tan cómodo como extraordinariamente autóctono. Estar allí parado y mirando hacia abajo, al río benéfico y antiguo, entraña una satisfacción íntima, por lo que se entiende casi sin necesidad de mayores explicaciones que uno sueñe con un novelesco viaje en barco.
No me cuesta convencerme e imaginarme que soy un lanchero que rema afanoso por el Aar abajo. En nuestro país, que amará cualquiera que lo conozca, las travesías fluviales y lacustres son antiquísimas, tan antiguas o incluso más que montar a caballo y viajar en coche. Tocamos ligeramente Solothurn. Pasamos inadvertidos y ligeros por Wangen junto al Aar, dejándonos llevar tranquila y confiadamente por olas suaves; llegamos a Aarburg, donde se cobra y puede ser reembolsado el fielato, y momentos después a Olten, donde Hauenstein, altanero y rocoso, nos contempla desde lo alto. Vemos Aarau, pasamos por Brugg, ciudades encantadoras y apacibles que encarnan la paz y la sociabilidad, y las aguas del Aar siguen siendo nuestras benéficas y cálidas amigas, honradas a carta cabal, cuya naturaleza buena y fiel nos ayuda de múltiples maneras a avanzar, para alcanzar la vasta lejanía azul y con ello perspectivas halagüeñas para nuestra empresa, que en modo alguno puede tener un carácter hostil y belicoso, sino pacífico, impulsor de la amistad y del comercio. Con precaución, aunque con valor y osadía, nos adentramos en el Rin y llegamos a Rheinfelden. No tardamos en alcanzar la noble, muy fiel y firme desde tiempos inmemoriales Basilea, desde donde partimos navegando hacia territorios lejanos, Estrasburgo por ejemplo, a la que saludamos cordialmente con buenas y antiguas relaciones de vecindad, hacia Frankfurt, ciudad comercial y de tránsito muy grande y famosa, donde nació el filántropo y literato, y luego hasta Colonia, donde nos sale al paso su mítica y majestuosa catedral. La vida en el Rin, que es padre o hermano del Aar, nos torna alegres, confiados y felices, y unos semblantes humanos y rostros fraternales buenos y amables aparecen amistosos ante nosotros para deslizarse como una aparición ante nuestros ojos, sinceramente asombrados por las numerosas y abundantes incertidumbres que ven. Continuando la travesía descansadamente sobre propicias, benéficas olas verdes, desembarcamos por fin en Ámsterdam y conocemos así la singular capital de Holanda y a su laboriosa población. Mañana, mediodía y medianoche, el paciente y lento atardecer, montañas coronadas por ruinas de castillos que surgen de los estratos de niebla, idiomas extranjeros, mujeres pensativas y bellas, canciones, países y personas. ¡Oh, qué hermoso y magnífico es esto! ¡Qué maravilloso es viajar y navegar por ríos solemnes, con la tierra a ambos lados, la vida preciosa e incansable sobre ella y en nuestro pecho una alegre esperanza!