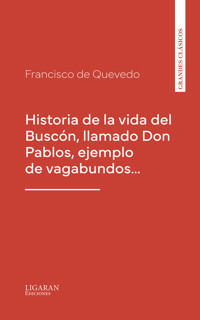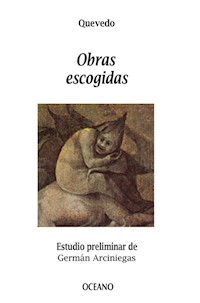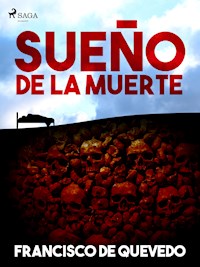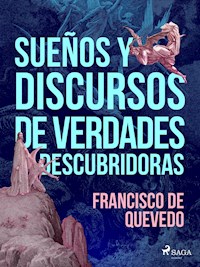Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ANAYA INFANTIL Y JUVENIL
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: CLÁSICOS - Clásicos a Medida
- Sprache: Spanisch
"El Buscón" nos cuenta las aventuras de Pablos, un pícaro con "altos pensamientos de caballero". En el deseo de mejorar su posición social, el protagonista sale de su Segovia natal hacia otras ciudades como Madrid, Toledo y Sevilla, desde donde embarca a las Indias en un desesperado intento de cambiar su suerte. El ingenio y la magistral pluma de Quevedo consiguen que el lector disfrute con estas aventuras y desventuras de Pablos: sus desgracias con el dómine Cabra, las terribles novatadas de sus compañeros de escuela, las burlas de ladrones y damas, el robo de sus ganancias... Esta edición presenta una versión adaptada de la novela de Quevedo, dirigida a aquellos lectores que están poco familiarizados con el castellano del Siglo de Oro y que, precisamente por eso, rehúyen la lectura de los clásicos o los abandonan, impotentes, en las primeras páginas. Tomando como base las ediciones más conocidas de la obra (Lázaro, Cabo, Jauralde, Ynduráin y Rey, entre otras), la presente adaptación mantiene los episodios fundamentales de la vida del Buscón, facilita su lectura al sustituir las expresiones en desuso por otras del español actual y se muestra respetuosa con el tono y el estilo de Quevedo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 164
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Francisco de Quevedo
El Buscón
Adaptación de Juan Manuel Infante Moraño
Ilustraciones de Diego Blanco
Índice
Introducción
El Búscon
Capítulo 1. En que cuenta quién es el Buscón
Capítulo 2. De cómo fue a la escuela y lo que en ella le sucedió
Capítulo 3. De cómo fue a un pupilaje como criado de don Diego Coronel
Capítulo 4. De la convalecencia y salida hacia Alcalá de Henares para estudiar
Capítulo 5. De la entrada en Alcalá y novatadas que le hicieron
Capítulo 6. De las crueldades del ama y travesuras que Pablos hizo
Capítulo 7. De la despedida de don Diego, y noticias de la muerte de los padres de Pablos
Capítulo 8. Del camino de Alcalá para Segovia, y de lo que le sucedió en él hasta Rejas, donde durmió aquella noche
Capítulo 9. De lo que le sucedió hasta llegar a Madrid, con un poeta
Capítulo 10. De lo que hizo en Madrid, y lo que le sucedió hasta llegar a Cercedilla, donde durmió
Capítulo 11. Del hospedaje de su tío, y visitas, la cobranza de su hacienda y vuelta a la Corte
Capítulo 12. De su huida, y lo que le sucedió hasta llegar a la Corte
Capítulo 13. De lo que le sucedió en la Corte cuando llegó
Capítulo 14. En que trata los sucesos de la cárcel
Capítulo 15. De cómo tomó posada, y la desgracia que le sucedió en ella
Capítulo 16. De cómo buscó casamiento, y las desgracias que le sucedieron
Capítulo 17. De su cura y otros sucesos peregrinos
Capítulo 18. De lo que le sucedió en Sevilla hasta embarcarse para las Indias
Apéndice
Créditos
Pícaros hay con ventura
de los que conozco yo
y pícaros hay que no.
Pícaros y buscones
A don Francisco de Quevedo le bastaba mirar a su alrededor para encontrar tipos como Pablos, pues las plazas y calles de Madrid, Toledo, Segovia o Sevilla estaban llenas de buscones y buscavidas. El pícaro fue, más que una invención literaria, el reflejo de la sociedad española del Siglo de Oro.
A comienzos del siglo XVII, España se acercaba a los siete millones de habitantes. Un cuarenta por ciento de la población estaba constituida por criados, pícaros, mendigos y pobres de solemnidad, es decir, por gente que se buscaba la vida de forma lícita o ilícita. La pobreza y la picaresca iban unidas de tal forma que muchos niños —analfabetos y desnutridos— eran entregados por sus padres a personas mayores sin escrúpulos que los maltrataban. Estos jóvenes se vieron obligados a sobrevivir, desarrollando su ingenio y su astucia hasta límites insospechados, como bien refleja la literatura picaresca de la época: Lazarillo de Tormes, Guzmán de Alfarache y El Buscón, entre otras novelas.
En el otro extremo se hallaban la nobleza y el clero, estamentos privilegiados que despreciaban el trabajo manual por considerarlo oficio vil y plebeyo. La principal preocupación de las clases altas era mantener el honor y la honra, pilares fundamentales de una sociedad en decadencia. Mientras los pobres sufrían numerosas necesidades, la nobleza disfrutaba de los placeres de la Corte, con la mayor ostentación y lujo. No es de extrañar que los que se decían pobres, pero honrados aspiraran a la vida ociosa de los nobles, ni que Pablos tuviera desde chiquito «pensamientos de caballero».
¡Agua va!
Yo, señora, soy de Segovia, confiesa Pablos al inicio de la novela. Las ciudades de España estaban escasamente pobladas como consecuencia de las guerras, de la expulsión de los moriscos (unos trescientos mil entre 1609 y 1614) y de las epidemias de peste y hambre, que causaron cerca de un millón de muertos a comienzos del siglo XVII. Segovia era una ciudad casi desértica y su industria textil había desaparecido. Solo Madrid y Sevilla pasaban de los cien mil habitantes y, en consecuencia, eran lugares propicios para la formación de cofradías de maleantes. La Plaza Mayor de Madrid y las Gradas de la Catedral de Sevilla daban testimonio permanente del mundo de la delincuencia.
El Buscón es un espejo de la sociedad española del XVII. Gran parte de la vida del protagonista transcurre en Madrid, una ciudad con calles de tierra, sin aceras, polvorientas en verano y llenas de barro en invierno. El mal olor era insoportable, pues no existía alcantarillado ni servicio de recogida de basuras, y las aguas sucias eran arrojadas por las ventanas al grito de «¡Agua va!». Que Pablos caiga del caballo sobre un charco de inmundicias no es ninguna exageración del autor.
La animación de la Corte se observa en las muchas personas que pasean, de día, por sus calles: forasteros, soldados, artesanos, hidalgos, criados, mendigos, rufianes, nobles a caballo, damas en carruajes, etc. Pero la falta de iluminación nocturna convierte la capital en lugar idóneo para los capeadores o ladrones de capas, a pesar de la presencia de alguaciles y corchetes; por ello, la gente no sale después del toque de oración de las campanas o lo hace armada y escoltada con criados.
La sopa boba
El pícaro organiza su vida en función de la comida, de ahí que el tema del hambre sea consustancial a la novela picaresca. Si no tiene qué comer, lo pide, lo roba o se pega a alguien de quien pueda sacar tajada. Estos pícaros gorrones son, en palabras del propio Quevedo, «susto de los banquetes, polilla de los bodegones, cáncer de las ollas y convidados por fuerza».
Aunque el consumo de vino era habitual entre los españoles, tomado con moderación (salvo en casas de rufianes como la del tío de Pablos), la bebida de moda entre todas las clases sociales era el chocolate, importado de América. El alimento básico era el pan, que los pobres acompañaban casi exclusivamente de ajo y cebolla. Los ricos preferían la carne a las verduras (consideradas alimentos para animales y pobres), comían tres veces al día y, a menudo, organizaban banquetes, servidos en espléndidas vajillas como signo de distinción. Las clases populares, en cambio, apenas tomaban pescado ni carne, y esta era de tan mala calidad que se sospechaba que los carniceros vendían gato por liebre. La mayor parte de los días se comía un guiso conocido como «olla podrida»; se trataba de un cocido con carne de cerdo, vaca o carnero, tocino, garbanzos, chorizo y cebollas como principales ingredientes. Los campesinos solo hacían dos comidas: migas al amanecer y olla por la noche. Finalmente, los mendigos tenían que conformarse con lo que les daban en los conventos, la llamada «sopa boba», un caldo compuesto de mucha agua, poco vino blanco, mendrugos de pan, hortalizas y algunos huesos.
Esta es la España del Buscón, la España barroca que se mueve entre la miseria y los sueños de grandeza de unos tipos sociales retratados magistralmente por Quevedo para deleite de los lectores de ayer y de hoy.
Esta edición
Esta edición presenta una versión adaptada de la novela de Quevedo, dirigida a aquellos lectores que están poco familiarizados con el castellano del Siglo de Oro y que, precisamente por eso, rehúyen la lectura de los clásicos o los abandonan, impotentes, en las primeras páginas.
Tomando como base las ediciones más conocidas de la obra (Lázaro, Cabo, Jauralde, Ynduráin y Rey, entre otras), la presente adaptación mantiene los episodios fundamentales de la vida del Buscón, facilita su lectura al sustituir las expresiones en desuso por otras del español actual y se muestra respetuosa con el tono y el estilo de Quevedo.
CAPÍTULO 1
En que cuenta quién es el Buscón
Yo, señora1, soy de Segovia. Mi padre se llamó Clemente Pablo, y había nacido en este mismo lugar (¡Dios le tenga en el cielo!). Según dicen, fue barbero, aunque eran tan altos sus pensamientos que se avergonzaba de que le llamasen así, diciendo que él era «sastre de barbas». Dicen que era de muy buena cepa2, y, por lo mucho que bebía, debe de ser verdad.
Estuvo casado con Aldonza de San Pedro, hija de Diego de San Juan y nieta de Andrés de San Cristóbal. En el pueblo se sospechaba que no era cristiana vieja3, aun viéndola con canas, aunque ella, por los nombres y apellidos de sus antepasados, quiso demostrar que lo era. Fue mujer hermosa, persona de valor4y muy conocida por su oficio.
Padeció muchas penalidades recién casada, y aun después, porque las malas lenguas iban diciendo que mi padre metía el dos de bastos para sacar el as de oros5. Y se demostró que a todos los que arreglaba la barba a navaja, mientras les levantaba la cara para el lavatorio, un hermanico mío de siete años les sacaba el dinero de las faltriqueras. Murió el angelico de los azotes que le dieron en la cárcel. Mi padre lo sintió mucho, porque el niño era tan cariñoso que no solo les tenía robados los corazones, sino todo lo demás.
Por estas y otras niñerías mi padre estuvo preso, y la justicia le paseó por las calles. Iba montado en un asno, con las manos en las bridas y los pies colgando. Según me han dicho después, salió de la cárcel con tanta honra, que le acompañaron doscientos cardenales6, solo que a ninguno llamaban «señoría».
Y mi madre, ¿no pasó calamidades? Un día, hablándome bien de ella una vieja que me crió, decía que era tal su encanto, que hechizaba a cuantos la trataban.
Tenía fama de hacer pasar por vírgenes a las mujeres que no eran doncellas, resucitaba cabellos encubriendo canas, ponía pantorrillas postizas en las piernas, colocaba dientes; en definitiva, era remendona de cuerpos. Unos la llamaban «zurcidora de gustos»; otros, «juntona»; otros, «tejedora de carnes» y, por mal nombre, «alcahueta». Ella oía esto de todos y se reía.
Hubo grandes diferencias entre mis padres sobre a quién había de imitar en el oficio, mas yo, que desde chiquito siempre tuve pensamientos de caballero, nunca me esmeré en parecerme a ninguno. Mi padre me decía: «Hijo, esto de ser ladrón no es oficio de artesanos, sino de gente hábil». Y después de suspirar, añadía: «Quien no roba en el mundo, no vive. ¿Por qué piensas que los alguaciles y jueces nos aborrecen tanto? Unas veces nos destierran, otras nos azotan y otras nos cuelgan…; ¡no lo puedo decir sin lágrimas!» —lloraba como un niño el buen viejo, acordándose de las veces que le habían azotado las costillas—; «porque no querrían que donde están hubiese otros ladrones sino ellos y sus ayudantes. Mas de todo nos libró la buena astucia. En mi mocedad siempre andaba por las iglesias7, y no de puro buen cristiano. Nunca confesé sino cuando lo mandaba la Santa Madre Iglesia. Preso estuve por pedigüeño en los caminos y a pique de que me colgaran en la soga. Mas de todo me ha librado el tener la boca cerrada, el chitón y los nones. Y con esto y mi oficio, he mantenido a tu madre lo más honradamente que he podido».
—¿Cómo que me habéis mantenido? —dijo ella con gran cólera—. Yo os he mantenido a vos y os he sacado de las cárceles con mi ingenio. Si no confesabais, ¿era por vuestro ánimo o por las bebidas que yo os daba? ¡Gracias a mis pócimas! Y si no temiera que me habían de oír en la calle, yo dijera lo de cuando entré por la chimenea y os saqué por el tejado.
Puse paz entre ellos diciendo que yo estaba decidido a ser hombre virtuoso y seguir adelante con mis buenos pensamientos, y que para esto me llevasen a la escuela, pues sin leer ni escribir no se podía lograr nada. Les pareció bien lo que decía, aunque lo gruñeron un rato entre los dos. Mi madre se metió adentro y mi padre fue a rapar a uno —así lo dijo él—, no sé si la barba o la bolsa: lo más frecuente era ambas cosas a la vez. Yo me quedé solo, dando gracias a Dios porque me hizo hijo de padres tan celosos de mi bien.
1Señora: siguiendo el modelo del Lazarillo de Tormes, Pablos dirige su relato en forma de carta a un destinatario desconocido, al que da tratamiento de señora y, más adelante, de vuestra merced (V. Md.).
2Cepa: dilogía o juego con el doble significado de la palabra, como «origen familiar» (padre de buen linaje) y como «raíz de la vid» (padre de buen beber).
3Cristiana vieja: la que desciende de familia cristiana, sin antepasados judíos o moriscos.
4Persona de valor: quiere decir «persona que tiene precio», es decir, «prostituta».
5Asde oros: era ladrón, pues metía dos dedos (bastos) para robar monedas.
6Cardenales: en el doble sentido, como: «prelados que forman parte del Sacro Colegio o Consejo del Papa, y reciben el tratamiento de señorías», y «moratones».
7Iglesias: porque los delincuentes solían refugiarse en las iglesias para evitar la acción de la justicia.
CAPÍTULO 2
De cómo fue a la escuela y lo que en ella le sucedió
Al día siguiente, ya tenía comprada la cartilla y habían hablado con el maestro. Fui, señora, a la escuela. Me recibió muy alegre, diciendo que tenía cara de hombre agudo y de buen entendimiento. Yo, por no desmentirle, di muy bien la lección aquella mañana. El maestro me sentaba a su lado, ganaba la palmatoria1 casi todos los días por llegar el primero y me iba el último por hacer algunos recados a la «señora» (que así llamábamos a la mujer del maestro). Con semejantes caricias, a todos me los tenía ganados; me favorecían demasiado, y por esto creció la envidia en los demás niños. Me acercaba, sobre todo, a los hijos de caballeros y personas principales, y particularmente a un hijo de don Alonso Coronel de Zúñiga, con el cual compartía meriendas. Los días de fiesta me iba a su casa a jugar y le acompañaba cada día. Los otros niños, o porque no les hablaba o porque les parecía demasiado orgullo el mío, siempre andaban poniéndome nombres tocantes al oficio de mi padre. Unos me llamaban don Navaja, otros don Ventosa; uno decía, por disimular la envidia, que me quería mal porque mi madre le había chupado la sangre de noche a dos hermanitas pequeñas; otro decía que a mi padre le habían llevado a su casa para que la limpiase de ratones (por llamarle gato2). Unos me decían «zape» cuando pasaba, y otros «miz».
En fin, con todo lo que murmuraban, nunca me ofendieron, gracias a Dios. Y aunque yo me avergonzaba, disimulaba. Todo lo soportaba, hasta que un día un muchacho se atrevió a decirme a voces que era hijo de una puta y hechicera; y como me lo dijo tan claro, agarré una piedra y le descalabré. Salí corriendo hacia mi madre y le pedí que me escondiese; le conté el caso y me dijo:
—Muy bien hiciste; bien muestras quién eres; solo te faltó preguntarle quién se lo dijo.
Cuando yo oí esto, como siempre tuve altos pensamientos, me volví hacia ella y le rogué que me declarase la verdad: si me había concebido a escote entre muchos o si era hijo de mi padre. Se rió y me dijo:
—¡Ah, en hora mala! ¿Eso sabes decir? No serás bobo, pues gracia tienes. Muy bien hiciste en quebrarle la cabeza, que esas cosas, aunque sean verdad, no se han de decir.
Yo con esto quedé como muerto, dándome por novillo3 de legítimo matrimonio, y decidido a salir cuanto antes de la casa de mi padre: tanto pudo conmigo la vergüenza. Disimulé, fue mi padre, curó al muchacho, lo calmó y me llevó de nuevo a la escuela, adonde el maestro me recibió con ira, hasta que, oyendo la causa de la riña, se le aplacó el enojo, considerando que había tenido razón.
En todo esto, siempre me visitaba aquel hijo de don Alonso de Zúñiga, que se llamaba don Diego, porque me quería bien naturalmente: que yo le daba de mi almuerzo y no le pedía de lo que él comía, le compraba estampas, le enseñaba a luchar, jugaba con él al toro, y le entretenía siempre. Así que muchos días, los padres del caballerito, viendo cuánto le contentaba mi compañía, rogaban a los míos que me dejasen con él a comer y cenar, y aun a dormir la mayoría de los días.
Sucedió, pues, que uno de los primeros días de escuela por Navidad, viniendo por la calle un hombre que se llamaba Poncio de Aguirre, el cual tenía fama de judío converso, me dijo el don Dieguito:
—Anda, llámale Poncio Pilato y echa a correr.
Yo, por darle gusto a mi amigo, le llamé Poncio Pilato. Se ofendió tanto el hombre que empezó a correr tras de mí con un cuchillo desnudo para matarme, de suerte que fue necesario meterme huyendo en casa de mi maestro, dando gritos. Entró el hombre tras de mí, agradecida por mis servicios, y el maestro me protegió para que no me matase, asegurándole que me castigaría. Y enseguida (aunque «señora» le rogó por mí, agradecida por mis servicios, de nada me sirvió), me mandó desatar las calzas, y azotándome, decía tras cada azote: «¿Diréis más Poncio Pilato?». Yo respondía: «No, señor»; y veinte veces respondí así a otros tantos azotes que me dio. Quedé tan escarmentado de decir Poncio Pilato, y con tal miedo, que, mandándome el día siguiente decir, como solía, las oraciones a los otros, llegando al Credo (advierta V. Md. la inocente malicia), al tiempo de decir «padeció bajo el poder de Poncio Pilato», acordándome de que no había de decir más Pilato, dije: «padeció bajo el poder de Poncio de Aguirre». Al maestro le dio tanta risa oír mi simplicidad y ver el miedo que le había tenido, que me abrazó y me prometió perdonar los azotes de las dos primeras veces que los mereciese. Con esto me fui yo muy contento.
En estas niñeces pasé algún tiempo aprendiendo a leer y escribir. Llegó el tiempo de Carnaval, y, para divertirnos, ordenó el maestro que hubiese rey de gallos4. Lo echamos a suerte entre doce señalados por él, y me tocó a mí. Avisé a mis padres de que me buscasen ropa de gala.
Llegó el día y salí en un caballo flaco y mustio, el cual, más por manco que por educado, iba haciendo reverencias. Las ancas eran de mona, sin cola; el pescuezo, más largo que el de un camello; tuerto de un ojo y ciego del otro; en cuanto a edad, no le faltaba sino cerrar los ojos; en fin, de tener una guadaña, habría parecido la muerte de los rocines.
Iban tras de mí los demás niños, todos disfrazados. Pasamos por la plaza (aún tengo miedo al recordarlo), y, llegando cerca de las mesas de las verduras (Dios nos libre), agarró mi caballo un repollo, y ni fue visto ni oído cuando lo despachó a las tripas.
La verdulera —que siempre son desvergonzadas— empezó a dar voces; se acercaron otras verduleras y, con ellas, unos pícaros, y alzando zanahorias, nabos, tronchos y otras legumbres, empezaron a lanzarlas contra el pobre rey. Yo, viendo que era batalla nabal5, y que no se había de hacer a caballo, comencé a apearme; mas tal golpe le dieron a mi caballo en la cara, que, yendo a empinarse, cayó conmigo en una gran plasta de excrementos. Me puse como V. Md. puede imaginar. Ya mis muchachos se habían armado de piedras y las lanzaban contra las verduleras, y descalabraron a dos.
Vino la justicia, comenzó a pedir información, prendió a verduleras y muchachos, quitándoles a todos las armas, porque algunos habían sacado las dagas que traían de adorno y otros, espadas pequeñas. Llegó hasta mí, y, viendo que no tenía ninguna, porque me las habían quitado y las habían metido en una casa a secar con la capa y el sombrero, me pidió, como digo, las armas, y le respondí, todo sucio, que si no eran ofensivas contra las narices, que yo no tenía otras.
El alguacil me quiso llevar a la cárcel, y no me llevó porque no hallaba por donde cogerme: así estaba de sucio. Unos se fueron por una parte y otros por otra, y yo me vine a mi casa desde la plaza, martirizando cuantas narices topaba en el camino. Entré en ella, conté a mis padres el suceso, y tanto se avergonzaron al verme, que me quisieron pegar. Yo le echaba la culpa a las dos leguas de rocín6