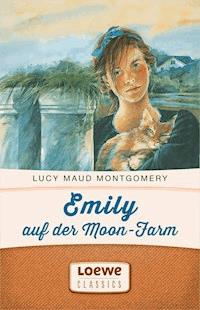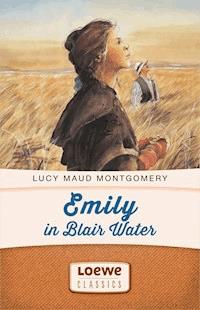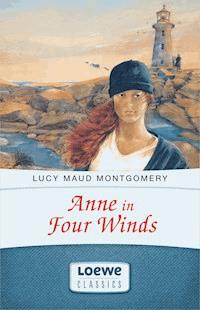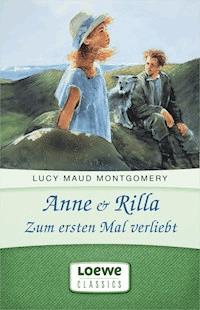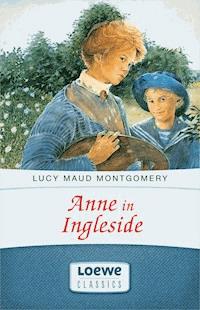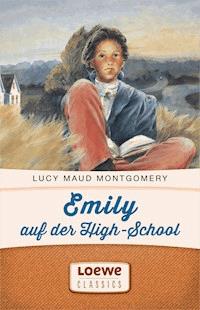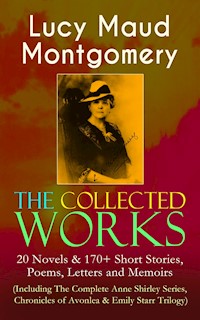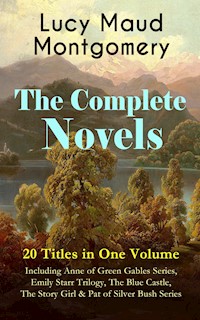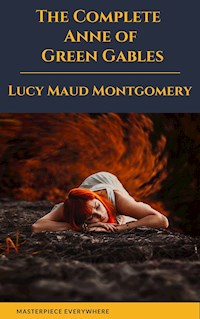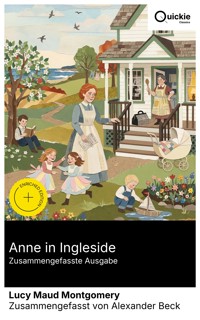3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ALEMAR S.A.S.
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
- Esta edición es única;
- La traducción es completamente original y se realizó para el Ale. Mar. SAS;
- Todos los derechos reservados.
El castillo azul es una novela de la escritora canadiense Lucy Maud Montgomery, publicada por primera vez en 1926. Es una novela encantadora que gira en torno a Valancy Stirling, una mujer de 29 años que vive una vida monótona y opresiva en un pequeño pueblo canadiense a principios del siglo XX. Valancy está dominada por su prepotente familia, que la considera una solterona con poco que ofrecer. Su única vía de escape es su imaginación, donde sueña con un hermoso «Castillo Azul» en el que es libre y feliz. La vida de Valancy da un giro dramático cuando su médico le da un diagnóstico estremecedor: está enferma del corazón y le queda menos de un año de vida. Ante este sombrío pronóstico, Valancy decide liberarse de su restrictiva existencia y empezar a vivir a su manera. Se muda de casa, desafía las expectativas sociales y empieza a tomar decisiones que le aportan alegría y satisfacción. En su búsqueda de una vida con más sentido, Valancy se enamora de Barney Snaith, un hombre solitario con un pasado misterioso. Juntos, construyen una vida llena de felicidad y aventuras en su propia versión del Castillo Azul.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Índice
Capítulo I
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V
Capítulo VI
Capítulo VII
Capítulo VIII
Capítulo IX
Capítulo X
Capítulo XI
Capítulo XII
Capítulo XIII
Capítulo XIV
Capítulo XV
Capítulo XVI
Capítulo XVII
Capítulo XVIII
Capítulo XIX
Capítulo XX
Capítulo XXI
Capítulo XXII
Capítulo XXIII
Capítulo XXIV
Capítulo XXV
Capítulo XXVI
Capítulo XXVII
Capítulo XXVIII
Capítulo XXIX
Capítulo XXX
Capítulo XXXI
Capítulo XXXII
Capítulo XXXIII
Capítulo XXXIV
Capítulo XXXV
Capítulo XXXVI
Capítulo XXXVII
Capítulo XXXVIII
Capítulo XXXIX
Capítulo XL
Capítulo XLI
Capítulo XLII
Capítulo XLIII
Capítulo XLIV
Capítulo XLV
El castillo azul Lucy Maud Montgomery
Capítulo I
Si no hubiera llovido cierta mañana de mayo, la vida de Valancy Stirling habría sido completamente distinta. Habría ido, con el resto de su clan, al picnic de compromiso de la tía Wellington y el doctor Trent se habría ido a Montreal. Pero llovió y oirán lo que le ocurrió a ella a causa de ello.
Valancy se despertó temprano, en la hora sin vida y sin esperanza que precede al amanecer. No había dormido muy bien. A veces, una no duerme bien cuando al día siguiente tiene veintinueve años y está soltera, en una comunidad en la que las solteras son simplemente aquellas que no han conseguido un hombre: .
Hacía tiempo que Deerwood y los Stirling habían relegado a Valancy a una soltería sin esperanza. Pero la propia Valancy nunca había renunciado del todo a cierta esperanza lastimera y avergonzada de que el romance se cruzaría en su camino... nunca, hasta aquella mañana húmeda y horrible en que se despertó con el hecho de que tenía veintinueve años y ningún hombre la había buscado.
Ay, ahí estaba el aguijón. A Valancy no le importaba tanto ser una solterona. Después de todo, pensó, ser una solterona no podía ser tan terrible como estar casada con un tío Wellington o un tío Benjamin, o incluso un tío Herbert. Lo que le dolía era que nunca había tenido la oportunidad de ser otra cosa que una solterona. Ningún hombre la había deseado.
Las lágrimas afloraron a sus ojos mientras yacía allí sola en la tenue oscuridad grisácea. No se atrevía a llorar tanto como quería, por dos razones. Temía que el llanto le provocara otro ataque de ese dolor alrededor del corazón. Había tenido un ataque después de acostarse, bastante peor que cualquier otro que hubiera tenido hasta entonces. Y temía que su madre se diera cuenta de que tenía los ojos enrojecidos durante el desayuno y la acosara con preguntas minuciosas y persistentes, como las de un mosquito, sobre la causa.
"Supongamos", pensó Valancy con una sonrisa espantosa, "que respondiera con la pura verdad: 'Lloro porque no puedo casarme'. Qué horror le daría a mamá... aunque cada día de su vida se avergüenza de su solterona hija".
Pero, por supuesto, había que guardar las apariencias. "No", podía oír Valancy la voz primorosa y dictatorial de su madre, "no es de doncellas pensar en los hombres".
Pensar en la expresión de su madre hizo reír a Valancy, pues tenía un sentido del humor que nadie en su clan sospechaba. De hecho, había muchas cosas de Valancy que nadie sospechaba. Pero su risa era muy superficial y en seguida se quedó tumbada, acurrucada y fútil, escuchando la lluvia que caía fuera y observando, con un desagrado enfermizo, la luz fría y despiadada que se colaba en su fea y sórdida habitación.
Conocía de memoria la fealdad de aquella habitación, la conocía y la odiaba. El suelo pintado de amarillo, con una horrible alfombra de "gancho" junto a la cama, con un grotesco perro de "gancho" sobre ella, que siempre le sonreía al despertarse; el papel descolorido de color rojo oscuro; el techo descolorido por viejas goteras y atravesado por grietas; el lavabo estrecho y pellizcado; el lambrequín de papel marrón con rosas moradas; el viejo espejo manchado con una grieta que lo atravesaba, apoyado en el tocador inadecuado; el frasco de popurrí antiguo hecho por su madre en su mítica luna de miel; la caja cubierta de conchas, con una esquina reventada, que la prima Stickles había hecho en su igualmente mítica niñez; el alfiletero de cuentas con la mitad de su fleco de cuentas desaparecido; la única silla amarilla y rígida; el viejo y descolorido lema, "Desaparecido pero no olvidado", trabajado en hilos de colores sobre el rostro sombrío y viejo de la bisabuela Stirling; las viejas fotografías de antiguos parientes desterrados hacía mucho tiempo de las habitaciones de abajo. Sólo había dos fotos que no fueran de parientes. Una, un viejo cromo de un cachorro sentado en un umbral lluvioso. Aquella foto siempre hacía infeliz a Valancy. Aquel perrito desamparado, agazapado en el umbral de la puerta bajo la lluvia torrencial. ¿Por qué nadie le abría la puerta y le dejaba entrar? El otro cuadro era un grabado descolorido y anticuado de la reina Luisa bajando una escalera, que la tía Wellington le había regalado generosamente en su décimo cumpleaños. Durante diecinueve años lo había mirado y odiado, a la hermosa, engreída y autosatisfecha reina Luisa. Pero nunca se atrevió a destruirlo ni a quitarlo. Mamá y la prima Stickles se habrían horrorizado o, como Valancy expresó irreverentemente en sus pensamientos, les habría dado un ataque.
Todas las habitaciones de la casa eran feas, por supuesto. Pero abajo se guardaban un poco las apariencias. No había dinero para habitaciones que nadie veía. A veces Valancy pensaba que ella misma podría haber hecho algo por su habitación, incluso sin dinero, si se lo hubieran permitido. Pero su madre había rechazado cualquier tímida sugerencia y Valancy no insistió. Valancy nunca insistía. Tenía miedo. Su madre no soportaba la oposición. La Sra. Stirling se enfurruñaba durante días si la ofendían, con aires de duquesa insultada.
Lo único que le gustaba a Valancy de su habitación era que podía estar sola allí por la noche para llorar si quería.
Pero, al fin y al cabo, ¿qué importaba que una habitación, que no se utilizaba más que para dormir y vestirse, fuera fea? A Valancy nunca se le permitía quedarse sola en su habitación para ningún otro propósito. Las personas que querían estar solas, según creían la señora Frederick Stirling y el primo Stickles, sólo podían querer estar solas con algún propósito siniestro. Pero su habitación en el Castillo Azul era todo lo que una habitación debe ser.
Valancy, tan acobardada y sometida, anulada y desairada en la vida real, solía dejarse llevar espléndidamente en sus ensoñaciones. Nadie en el clan Stirling, ni en sus ramificaciones, sospechaba esto, y mucho menos su madre y el primo Stickles. Nunca supieron que Valancy tenía dos casas: la fea caja de ladrillos rojos de la calle Elm y el Castillo Azul en España. Valancy había vivido espiritualmente en el Castillo Azul desde que tenía memoria. Era una niña muy pequeña cuando se encontró poseída por él. Siempre, cuando cerraba los ojos, podía verlo claramente, con sus torreones y estandartes en la altura de la montaña cubierta de pinos, envuelto en su tenue y azul belleza, contra el cielo del atardecer de una tierra hermosa y desconocida. Todo lo maravilloso y bello estaba en aquel castillo. Joyas que podrían haber lucido las reinas; ropajes de luz de luna y fuego; divanes de rosas y oro; largos tramos de escalones de mármol poco profundos, con grandes urnas blancas, y con esbeltas doncellas vestidas de niebla que subían y bajaban por ellos; patios con columnas de mármol, donde caían fuentes resplandecientes y los ruiseñores cantaban entre los mirtos; salones de espejos que sólo reflejaban apuestos caballeros y hermosas mujeres; ella misma era la más hermosa de todas, por cuya mirada morían los hombres. Lo único que la ayudaba a soportar el aburrimiento de sus días era la esperanza de poder soñar por la noche. La mayoría de los Stirling, si no todos, habrían muerto de horror si hubieran sabido la mitad de las cosas que Valancy hacía en su Castillo Azul.
Para empezar, tenía bastantes amantes en ella. Oh, sólo uno a la vez. Uno que la cortejó con todo el ardor romántico de la época de la caballería y la conquistó tras una larga devoción y muchas hazañas, y se casó con ella con pompa y circunstancia en la gran capilla del Castillo Azul, colgada de estandartes.
A los doce años, este amante era un muchacho rubio con rizos dorados y ojos azul celeste. A los quince, era alto, moreno y pálido, pero necesariamente guapo. A los veinte, era ascético, soñador, espiritual. A los veinticinco, tenía la mandíbula bien cortada, ligeramente sombría, y un rostro más fuerte y robusto que apuesto. Valancy nunca superaba los veinticinco años en su Castillo Azul, pero recientemente -muy recientemente- su héroe había tenido el pelo rojizo y leonado, una sonrisa retorcida y un pasado misterioso.
No digo que Valancy asesinara deliberadamente a estos amantes cuando los superaba. Uno simplemente se desvaneció cuando llegó otro. Las cosas son muy convenientes en este sentido en Castillos Azules.
Pero, en esta mañana de su día del destino, Valancy no podía encontrar la llave de su Castillo Azul. La realidad la apremiaba demasiado, ladrándole a los talones como un perrito enloquecedor. Tenía veintinueve años, estaba sola, no era deseada ni favorecida, era la única chica hogareña en un clan de guapos, sin pasado ni futuro. Por lo que podía ver hacia atrás, la vida era monótona e incolora, sin una sola mancha carmesí o púrpura en ninguna parte. En cuanto a su futuro, parecía seguro que seguiría igual hasta que no fuera más que una solitaria hojita marchita aferrada a una rama invernal. El momento en que una mujer se da cuenta de que no tiene nada por lo que vivir -ni amor, ni deber, ni propósito, ni esperanza- encierra para ella la amargura de la muerte.
"Y tengo que seguir viviendo porque no puedo parar. Puede que tenga que vivir ochenta años", pensó Valancy, con una especie de pánico. "Todos somos horriblemente longevos. Me da asco pensarlo".
Se alegró de que lloviera, o mejor dicho, se sintió tristemente satisfecha de que lloviera. Aquel día no habría picnic. Este picnic anual, en el que tía y tío Wellington -siempre se pensaba en ellos en esa sucesión- celebraban inevitablemente su compromiso en un picnic treinta años antes, había sido, en los últimos años, una verdadera pesadilla para Valancy. Por una pícara coincidencia era el mismo día de su cumpleaños y, una vez pasados los veinticinco, nadie la dejaba olvidarlo.
Por mucho que odiara ir al picnic, nunca se le habría ocurrido rebelarse contra él. No parecía haber nada revolucionario en su naturaleza. Y sabía exactamente lo que todos le dirían en el picnic. El tío Wellington, a quien ella odiaba y despreciaba a pesar de haber cumplido la máxima aspiración de los Stirling, "casarse por dinero", le diría en un susurro de cerdo: "¿No piensas casarte todavía, querida?", y luego soltaría la carcajada con la que invariablemente concluía sus aburridos comentarios. La tía Wellington, a quien Valancy admiraba profundamente, le hablaba del nuevo vestido de gasa de Olive y de la última carta de devoción de Cecil. Valancy tenía que parecer tan complacida e interesada como si el vestido y la carta hubieran sido suyos o, de lo contrario, la tía Wellington se ofendería. Y Valancy hacía tiempo que había decidido que prefería ofender a Dios que a la tía Wellington, porque Dios podría perdonarla pero la tía Wellington nunca lo haría.
Tía Alberta, enormemente gorda, con la amable costumbre de referirse siempre a su marido como "él", como si fuera la única criatura masculina del mundo, que nunca podía olvidar que había sido una gran belleza en su juventud, se condolía con Valancy por su piel cetrina...
"No sé por qué todas las chicas de hoy en día están tan quemadas por el sol. Cuando yo era niña mi piel era rosa y crema. Me consideraban la chica más guapa de Canadá, querida".
Tal vez el tío Herbert no dijera nada, o tal vez comentara jocosamente: "¡Qué gordo te estás poniendo, Doss!". Y entonces todo el mundo se reiría por la idea excesivamente humorística de que el pobre y flacucho Doss estuviera engordando.
El apuesto y solemne tío James, a quien Valancy no apreciaba pero respetaba porque tenía fama de ser muy inteligente y, por tanto, era el oráculo del clan -los cerebros no abundan demasiado en la conexión Stirling-, probablemente comentaría con el sarcasmo propio de un búho que le había granjeado su reputación: "Supongo que estos días estarás ocupado con tu cofre de la esperanza".
Y el tío Benjamín preguntaba algunos de sus abominables enigmas, entre risitas sibilantes, y los respondía él mismo.
"¿Cuál es la diferencia entre Doss y un ratón?
"El ratón desea dañar al queso y Doss desea encantar al he's".
Valancy le había oído preguntar esa adivinanza cincuenta veces y cada vez quería lanzarle algo. Pero nunca lo hizo. En primer lugar, los Stirling sencillamente no tiraban cosas; en segundo lugar, el tío Benjamín era un viejo viudo rico y sin hijos y Valancy se había criado en el temor y la amonestación de su dinero. Si ella lo ofendía, él la excluiría de su testamento, suponiendo que estuviera en él. Valancy no quería ser excluida del testamento del tío Benjamín. Había sido pobre toda su vida y conocía su amargura. Así que soportó sus acertijos e incluso esbozó pequeñas sonrisas torturadas por ellos.
La tía Isabel, franca y desagradable como el viento del este, la criticaba de alguna manera; Valancy no podía predecir cómo, porque la tía Isabel nunca repetía una crítica; siempre encontraba algo nuevo con qué pincharte. La tía Isabel se enorgullecía de decir lo que pensaba, pero no le gustaba que los demás le dijeran lo que pensaban. Valancy nunca decía lo que pensaba.
La prima Georgiana -llamada así por su tatarabuela, que había recibido el nombre de Jorge IV- contaba con dolor los nombres de todos los parientes y amigos que habían muerto desde el último picnic y se preguntaba "cuál de nosotros será el siguiente en morir".
Opresivamente competente, la tía Mildred hablaba sin parar de su marido y de sus odiosos prodigios de bebés a Valancy, porque Valancy era la única que podía encontrar para soportarlo. Por la misma razón, la prima Gladys -en realidad, prima hermana de Gladys, según la estricta forma en que los Stirling tabulaban el parentesco-, una señora alta y delgada que admitía tener un carácter sensible, describía minuciosamente las torturas de su neuritis. Y Olive, la chica maravilla de todo el clan Stirling, que tenía todo lo que Valancy no tenía -belleza, popularidad, amor-, presumía de su belleza y presumía de su popularidad y ostentaba su insignia de diamantes del amor ante los ojos deslumbrados y envidiosos de Valancy.
Hoy no habría nada de todo esto. Y no habría empaquetado de cucharillas. El empaquetado siempre se dejaba para Valancy y la prima Stickles. Y una vez, hacía seis años, se había perdido una cucharilla de plata del juego de boda de la tía Wellington. Valancy nunca supo nada más de aquella cucharilla de plata. Su fantasma aparecía en cada banquete familiar.
Oh, sí, Valancy sabía exactamente cómo sería el picnic y bendijo a la lluvia que la había salvado de él. Este año no habría picnic. Si la tía Wellington no podía celebrarlo el mismo día sagrado, no tendría celebración alguna. Gracias a los dioses que fueran.
Como no iba a haber picnic, Valancy decidió que, si la lluvia aguantaba por la tarde, iría a la biblioteca a buscar otro de los libros de John Foster. A Valancy no se le permitía leer novelas, pero los libros de John Foster no eran novelas. Eran "libros de naturaleza" -así se lo dijo la bibliotecaria a la señora Frederick Stirling- "todo sobre el bosque y los pájaros y los bichos y cosas así, ya sabe". Así que a Valancy se le permitió leerlos, bajo protesta, pues era evidente que los disfrutaba demasiado. Era permisible, incluso loable, leer para mejorar tu mente y tu religión, pero un libro que era agradable era peligroso. Valancy no sabía si su mente estaba mejorando o no, pero tenía la vaga sensación de que si hubiera encontrado los libros de John Foster años atrás, la vida habría sido diferente para ella. Le parecía que le ofrecían vislumbres de un mundo en el que podría haber entrado alguna vez, aunque ahora la puerta le estaba vedada para siempre. Hacía sólo un año que los libros de John Foster estaban en la biblioteca de Deerwood, aunque el bibliotecario le dijo a Valancy que era un escritor muy conocido desde hacía varios años.
"¿Dónde vive?" había preguntado Valancy.
"Nadie lo sabe. Por sus libros debe de ser canadiense, pero no se sabe nada más. Sus editores no dicen nada. Es muy probable que John Foster sea un seudónimo. Sus libros son tan populares que no podemos retenerlos en absoluto, aunque realmente no puedo ver lo que la gente encuentra en ellos para delirar."
"Creo que son maravillosos", dijo Valancy, tímidamente.
"Oh-bueno-" La señorita Clarkson sonrió de un modo condescendiente que relegó al limbo las opiniones de Valancy. "Yo misma no puedo decir que me interesen mucho los bichos. Pero ciertamente Foster parece saber todo lo que hay que saber sobre ellos".
Valancy tampoco sabía si le importaban mucho los insectos. No era el asombroso conocimiento de John Foster sobre las criaturas salvajes y la vida de los insectos lo que la cautivaba. Difícilmente podría decir lo que era: algún atractivo tentador de un misterio nunca revelado, algún indicio de un gran secreto un poco más allá, algún eco tenue y evasivo de cosas encantadoras y olvidadas... La magia de John Foster era indefinible.
Sí, ella conseguiría un nuevo libro de Foster. Hacía un mes que no le regalaban Cosecha de cardos, así que seguramente mamá no tendría nada que objetar. Valancy lo había leído cuatro veces y se sabía pasajes enteros de memoria.
Y casi pensó en ir a ver al Dr. Trent por aquel extraño dolor alrededor del corazón. Últimamente era bastante frecuente y las palpitaciones empezaban a ser molestas, por no hablar de los mareos ocasionales y la extraña falta de aliento. Pero, ¿podría ir a verle sin decírselo a nadie? Era una idea muy atrevida. Ninguno de los Stirling había consultado nunca a un médico sin celebrar un consejo familiar y obtener la aprobación del tío James. Entonces, fueron a ver al Dr. Ambrose Marsh de Port Lawrence, que se había casado con la prima segunda Adelaide Stirling.
Pero a Valancy no le gustaba el doctor Ambrose Marsh. Y, además, no podía llegar a Puerto Lorenzo, a quince millas de distancia, sin que la llevaran allí. No quería que nadie supiera lo de su corazón. Se armaría un alboroto y todos los miembros de la familia bajarían a hablar de ello y a aconsejarla y a advertirla y a prevenirla y a contarle horribles historias de tías abuelas y primas cuarenta veces mayores que habían sido "igualitas" y "habían caído muertas sin previo aviso, querida".
Tía Isabel recordaría que siempre había dicho que Doss parecía una muchacha que tendría problemas de corazón: "tan pellizcada y en punta siempre"; y tío Wellington se lo tomaría como un insulto personal, cuando "ningún Stirling había tenido nunca una enfermedad del corazón"; y Georgiana presagiaría en apartes perfectamente audibles que "me temo que a la pobre y querida Doss no le queda mucho tiempo en este mundo"; y la prima Gladys diría: "Vaya, mi corazón ha estado así durante años", en un tono que implicaba que nadie más tenía por qué tener siquiera un corazón; y Olive-Olive se limitaría a parecer hermosa y superior y asquerosamente sana, como diciendo: "¿Por qué tanto alboroto por una superfluidad descolorida como Doss cuando me tenéis a mí?"
Valancy pensaba que no podía contárselo a nadie a menos que fuera necesario. Estaba segura de que no le pasaba nada grave en el corazón y no tenía por qué preocuparse si lo mencionaba. Se escabulliría discretamente y visitaría al Dr. Trent ese mismo día. En cuanto a la factura, tenía los doscientos dólares que su padre le había ingresado en el banco el día que nació. No se le permitía utilizar ni siquiera los intereses, pero en secreto sacaba lo suficiente para pagar al Dr. Trent.
El Dr. Trent era un viejo brusco, franco y despistado, pero era una autoridad reconocida en enfermedades cardiacas, aunque sólo fuera un médico de cabecera en el excéntrico Deerwood. El Dr. Trent tenía más de setenta años y corrían rumores de que pensaba jubilarse pronto. Nadie del clan Stirling había acudido a él desde que, diez años antes, le había dicho a la prima Gladys que su neuritis era imaginaria y que se lo pasara bien. No se podía tratar con condescendencia a un médico que insultaba así a tu prima política, por no mencionar que era presbiteriano cuando todos los Stirling iban a la iglesia anglicana. Pero Valancy, entre el diablo de la deslealtad al clan y el profundo mar del alboroto, el estrépito y los consejos, pensó que se arriesgaría con el diablo.
Capítulo II
Cuando el primo Stickles llamó a su puerta, Valancy supo que eran las siete y media y que debía levantarse. Desde que tenía memoria, la prima Stickles había llamado a su puerta a las siete y media. La prima Stickles y la señora Frederick Stirling llevaban levantadas desde las siete, pero a Valancy se le permitía permanecer en cama media hora más por la tradición familiar de que era delicada. Valancy se levantó, aunque esta mañana odiaba levantarse más que nunca. ¿Para qué levantarse? Otro día monótono como todos los anteriores, lleno de pequeñas tareas sin sentido, sin alegría y sin importancia, que no beneficiaban a nadie. Pero si no se levantaba de una vez, no estaría lista para desayunar a las ocho. En casa de la señora Stirling, los horarios de las comidas eran estrictos y rápidos. Desayuno a las ocho, cena a la una, cena a las seis, año tras año. No se toleraban excusas para llegar tarde. Así que Valancy se levantó, temblando.
La habitación estaba amargamente fría, con el frío crudo y penetrante de una húmeda mañana de mayo. La casa estaría fría todo el día. Una de las normas de la señora Frederick era que no era necesario encender fuego después del veinticuatro de mayo. Las comidas se cocinaban en la pequeña estufa de aceite del porche trasero. Y aunque mayo fuera gélido y octubre helador, según el calendario no se encendía fuego hasta el veintiuno de octubre. El 21 de octubre la Sra. Frederick empezó a cocinar en la cocina y por las noches encendía el fuego en la estufa del salón. Se murmuraba por ahí que el difunto Frederick Stirling había cogido el resfriado que le causó la muerte durante el primer año de vida de Valancy porque la señora Frederick no encendía el fuego el veinte de octubre. Lo encendió al día siguiente, pero era demasiado tarde para Frederick Stirling.
Valancy se quitó y colgó en el armario su camisón de algodón basto y crudo, de cuello alto y mangas largas y ajustadas. Se puso ropa interior de naturaleza similar, un vestido de guinga marrón, medias negras gruesas y botas de tacón de goma. En los últimos años había adquirido la costumbre de peinarse con la persiana de la ventana junto al espejo bajada. Las arrugas de su rostro no se veían tan claramente entonces. Pero aquella mañana subió la persiana hasta arriba y se miró en el leproso espejo con la apasionada determinación de verse tal como la veía el mundo.
El resultado fue espantoso. Incluso a una belleza le habría resultado agotadora aquella luz lateral, dura y sin suavizar. Valancy vio un pelo negro y liso, corto y fino, siempre sin brillo a pesar de que cada noche de su vida le daba cien pasadas de cepillo, ni más ni menos, y de que le frotaba fielmente en las raíces el Vigor Capilar de Redfern, más sin brillo que nunca en su aspereza matutina; cejas negras, finas y rectas; una nariz que siempre le había parecido demasiado pequeña incluso para su cara blanca, pequeña y de tres picos; una boca pequeña y pálida que siempre se abría un poco sobre unos dientes blancos, pequeños y puntiagudos; una figura delgada y de pecho plano, bastante por debajo de la estatura media. De algún modo había escapado a los pómulos altos de la familia, y sus ojos castaño oscuro, demasiado suaves y sombríos para ser negros, tenían una inclinación casi oriental. Aparte de sus ojos, no era ni guapa ni fea, sólo insignificante, concluyó amargamente. ¡Qué claras se veían las líneas alrededor de los ojos y la boca bajo aquella luz despiadada! Y nunca su cara blanca y estrecha había parecido tan estrecha y tan blanca.
Se peinaba con un pompadour. Hacía tiempo que los pompadours habían pasado de moda, pero estaban de moda cuando Valancy se recogió el pelo por primera vez y la tía Wellington había decidido que siempre debía llevarlo así.
"Es la única manera que te queda bien. Tu cara es tan pequeña que debes añadirle altura con un efecto pompadour", dijo la tía Wellington, que siempre enunciaba lugares comunes como si pronunciara verdades profundas e importantes.
Valancy había anhelado peinarse con el pelo recogido bajo sobre la frente, con mechones por encima de las orejas, como Olive llevaba el suyo. Pero el consejo de la tía Wellington tuvo tal efecto en ella que nunca más se atrevió a cambiar su estilo de peinado. Pero había muchas cosas que Valancy nunca se atrevía a hacer.
Toda su vida había tenido miedo de algo, pensó amargamente. Desde que tenía uso de razón, cuando le tenía un miedo atroz al gran oso negro que vivía, según le había contado su primo Stickles, en el armario de debajo de la escalera.
"Y siempre lo estaré, lo sé, no puedo evitarlo. No sé cómo sería no tener miedo de algo".
Miedo a los enfados de su madre, miedo a ofender al tío Benjamin, miedo a convertirse en blanco del desprecio de la tía Wellington, miedo a los comentarios mordaces de la tía Isabel, miedo a la desaprobación del tío James, miedo a ofender las opiniones y prejuicios de todo el clan, miedo a no guardar las apariencias, miedo a decir lo que realmente pensaba de cualquier cosa, miedo a la pobreza en su vejez. Miedo, miedo, miedo: nunca pudo escapar de él. La ataba y enredaba como una tela de araña de acero. Sólo en su Castillo Azul podía encontrar una liberación temporal. Y esta mañana Valancy no podía creer que tuviera un Castillo Azul. Nunca podría volver a encontrarlo. Veintinueve años, soltera, no deseada... ¿qué tenía ella que ver con la hada de su Castillo Azul? Eliminaría para siempre de su vida esas tonterías infantiles y se enfrentaría a la realidad sin vacilar.
Se apartó de su antipático espejo y miró al exterior. La fealdad de la vista siempre la golpeaba con fuerza; la valla raída, la vieja y destartalada tienda de carruajes en el solar de al lado, cubierta de anuncios burdos y violentamente coloreados; la mugrienta estación de ferrocarril más allá, con los horribles vagabundos que siempre la rodeaban incluso a esas horas tempranas. Bajo la lluvia torrencial, todo tenía peor aspecto que de costumbre, especialmente el bestial anuncio: "Conserva ese cutis de colegiala". Valancy había conservado su tez de colegiala. Ése era el problema. No había ni un destello de belleza en ninguna parte, "exactamente como mi vida", pensó Valancy con tristeza. Su breve amargura había pasado. Aceptaba los hechos con la misma resignación con que siempre los había aceptado. Era una de esas personas a las que la vida siempre pasa de largo. Aquel hecho era irreversible.
Con este estado de ánimo, Valancy bajó a desayunar.
Capítulo III
El desayuno era siempre el mismo. Gachas de avena, que Valancy detestaba, tostadas y té, y una cucharadita de mermelada. A la señora Frederick le parecían extravagantes dos cucharaditas, pero eso no le importaba a Valancy, que también odiaba la mermelada. El frío y lúgubre comedor era más frío y lúgubre que de costumbre; la lluvia caía a cántaros por la ventana; los Stirlings difuntos, en atroces marcos dorados, más anchos que los cuadros, brillaban desde las paredes. Y, sin embargo, el primo Stickles deseó a Valancy muchas felicidades.
"Siéntate derecho, Doss", fue todo lo que dijo su madre.
Valancy se sentó derecha. Hablaba con su madre y con la prima Stickles de las cosas de las que siempre hablaban. Nunca se preguntó qué pasaría si intentara hablar de otra cosa. Lo sabía. Por eso nunca lo hacía.
La señora Frederick estaba ofendida con la Providencia por enviarle un día lluvioso cuando ella quería ir de picnic, así que desayunó en un malhumorado silencio que Valancy agradeció bastante. Pero Christine Stickles seguía quejándose sin cesar, como de costumbre, de todo: del tiempo, de la gotera en la despensa, del precio de la avena y la mantequilla -Valancy sintió de inmediato que había untado su tostada con demasiada mantequilla- y de la epidemia de paperas en Deerwood.
"Doss seguro que los atrapa", presagió.
"Doss no debe ir adonde pueda contraer paperas", dijo la señora Frederick.
Valancy nunca había tenido paperas, ni tos ferina, ni varicela, ni sarampión, ni nada que debiera haber tenido, sólo unos resfriados horribles todos los inviernos. Los resfriados invernales de Doss eran una especie de tradición en la familia. Parecía que nada podía evitar que los cogiera. La señora Frederick y el primo Stickles hacían todo lo que podían. Un invierno mantuvieron a Valancy encerrada de noviembre a mayo en el cálido salón. Ni siquiera le permitieron ir a la iglesia. Y Valancy cogió un resfriado tras otro y acabó con bronquitis en junio.
"Nadie de mi familia fue nunca así", dijo la señora Frederick, dando a entender que debía de ser una tendencia de los Stirling.
"Los Stirling rara vez se resfrían", dijo la prima Stickles con resentimiento. Ella había sido una Stirling.
"Creo", dijo la señora Frederick, "que si una persona se decide a no tener resfriados no los tendrá".
Así que ese era el problema. Todo fue culpa de Valancy.
Pero aquella mañana en particular, el insoportable agravio de Valancy era que la llamaran Doss. Lo había soportado durante veintinueve años, y de repente sintió que no podía soportarlo más. Su nombre completo era Valancy Jane. Valancy Jane era bastante terrible, pero a ella le gustaba Valancy, con su extraño sabor a tierra. A Valancy siempre le extrañó que los Stirling hubieran permitido que la bautizaran así. Le habían dicho que su abuelo materno, el viejo Amos Wansbarra, había elegido el nombre para ella. Su padre le había añadido Jane para civilizarla, y toda la familia se libró de la dificultad apodándola Doss. Sólo los forasteros la llamaban Valancy.
"Madre", dijo tímidamente, "¿te importaría llamarme Valancy después de esto? Doss parece tan-tan-que no me gusta".
La señora Frederick miró a su hija con asombro. Llevaba unas gafas con cristales enormemente fuertes que daban a sus ojos un aspecto peculiarmente desagradable.
"¿Qué le pasa a Doss?"
"Parece tan infantil", titubeó Valancy.
"¡Oh!" La Sra. Frederick había sido una Wansbarra y la sonrisa Wansbarra no era una ventaja. "Ya veo. Bueno, entonces te vendrá bien. Eres bastante infantil en conciencia, mi querida niña".
"Tengo veintinueve años", dijo desesperadamente la querida niña.
"Yo que tú no lo proclamaría a los cuatro vientos, querida", dijo la señora Frederick. "¡Veintinueve! Yo llevaba casada nueve años cuando tenía veintinueve".
"Me casé a los diecisiete años", dijo el primo Stickles con orgullo.
Valancy los miró furtivamente. La señora Frederick, salvo por aquellas terribles gafas y la nariz aguileña que la hacían parecer más un loro de lo que podría parecer un loro en sí, no era mal parecida. A los veinte años podría haber sido bastante guapa. Pero, ¡la prima Stickles! Y sin embargo, Christine Stickles había sido una vez deseable a los ojos de algún hombre. Valancy sentía que la prima Stickles, con su cara ancha, plana y arrugada, un lunar justo en el extremo de su nariz rechoncha, los pelos erizados de la barbilla, el cuello amarillo y arrugado, los ojos pálidos y salientes y la boca delgada y fruncida, tenía sin embargo esa ventaja sobre ella, ese derecho a mirarla por encima del hombro. Y aun así, la prima Stickles era necesaria para la señora Frederick. Valancy se preguntaba lastimosamente cómo sería ser deseada por alguien, necesitada por alguien. Nadie en todo el mundo la necesitaba, ni echaría nada de menos en la vida si ella desapareciera de repente. Era una decepción para su madre. Nadie la quería. Nunca había tenido ni siquiera una amiga.
"Ni siquiera tengo un don para la amistad", se había confesado una vez a sí misma con lástima.
"Doss, no te has comido las cortezas", dijo la señora Frederick en tono de reprimenda.
Llovió toda la mañana sin parar. Valancy hizo una colcha. Valancy odiaba hacer colchas. Y no era necesario. La casa estaba llena de edredones. Había tres grandes arcones repletos de colchas en el desván. La señora Frederick había empezado a guardar edredones cuando Valancy tenía diecisiete años y seguía guardándolos, aunque no parecía probable que Valancy los necesitara nunca. Pero Valancy debía trabajar y los materiales de lujo eran demasiado caros. La ociosidad era un pecado capital en la casa de los Stirling. Cuando Valancy era niña, la obligaban a anotar todas las noches en un pequeño y odiado cuaderno negro todos los minutos que había pasado ociosa ese día. Los domingos, su madre la obligaba a recogerlos y rezar sobre ellos.
En esta particular mañana de este día del destino, Valancy pasó sólo diez minutos sin hacer nada. Al menos, la señora Frederick y el primo Stickles lo habrían llamado ociosidad. Fue a su habitación a buscar un dedal mejor y abrió Culpablemente Cosecha de cardos al azar.
"Los bosques son tan humanos", escribió John Foster, "que para conocerlos hay que vivir con ellos. Un paseo ocasional por ellos, ciñéndose a los caminos trillados, nunca nos admitirá en su intimidad. Si queremos ser amigos debemos buscarlos y ganárnoslos con visitas frecuentes y reverentes a todas horas; por la mañana, al mediodía y por la noche; y en todas las estaciones, en primavera, en verano, en otoño, en invierno. De lo contrario, nunca podremos conocerlos realmente y cualquier pretensión que podamos hacer en sentido contrario nunca les impondrá. Tienen su propia manera de mantener alejados a los extranjeros y de cerrar sus corazones a los simples curiosos. Es inútil buscar los bosques por cualquier motivo que no sea el puro amor por ellos; nos descubrirán enseguida y nos ocultarán todos sus dulces secretos del viejo mundo. Pero si saben que acudimos a ellos porque los amamos, serán muy amables con nosotros y nos regalarán tesoros de belleza y deleite que no se compran ni se venden en ningún mercado. Porque los bosques, cuando dan algo, lo hacen sin escatimar nada y no ocultan nada a sus verdaderos adoradores. Debemos acercarnos a ellos con amor, con humildad, con paciencia, con vigilancia, y aprenderemos qué belleza conmovedora se esconde en los lugares salvajes y en los intervalos silenciosos, bajo la luz de las estrellas y la puesta de sol, qué cadencias de música sobrenatural suenan en las viejas ramas de los pinos o cantan en los bosquecillos de abetos, qué delicados sabores exhalan los musgos y los helechos en los rincones soleados o en los húmedos arroyos, qué sueños, mitos y leyendas de tiempos pasados los rondan. Entonces el corazón inmortal de los bosques latirá contra el nuestro y su vida sutil se colará en nuestras venas y nos hará suyos para siempre, de modo que no importa adónde vayamos o lo lejos que vaguemos, siempre seremos atraídos de vuelta al bosque para encontrar nuestro parentesco más duradero".
"Doss", llamó su madre desde el pasillo de abajo, "¿qué haces tú solo en esa habitación?".
Valancy dejó caer Cosecha de cardos como un carbón caliente y huyó escaleras abajo hacia sus parches; pero sintió el extraño regocijo de espíritu que siempre le invadía momentáneamente cuando se sumergía en uno de los libros de John Foster. Valancy no sabía mucho de bosques, excepto los bosques encantados de robles y pinos que rodeaban su Castillo Azul. Pero siempre los había deseado en secreto y un libro de Foster sobre bosques era lo más parecido a los bosques mismos.
A mediodía dejó de llover, pero el sol no salió hasta las tres. Entonces Valancy dijo tímidamente que pensaba ir al centro.
"¿Para qué quieres ir al centro?", preguntó su madre.
"Quiero coger un libro de la biblioteca".
"Recibiste un libro de la biblioteca la semana pasada".
"No, fueron cuatro semanas".
"Cuatro semanas. ¡Tonterías!"
"Realmente lo era, madre."
"Se equivoca. Es imposible que hayan pasado más de dos semanas. No me gustan las contradicciones. Y no veo para qué quieres un libro, de todos modos. Pierdes demasiado tiempo leyendo".
"¿Qué valor tiene mi tiempo?", preguntó Valancy con amargura.
"¡Doss! No me hables en ese tono".
"Necesitamos té", dijo la prima Stickles. "Podría ir a buscarlo si quiere dar un paseo; aunque este tiempo húmedo es malo para los resfriados".
Discutieron el asunto durante diez minutos más y finalmente la señora Frederick aceptó a regañadientes que Valancy fuera.
Capítulo IV
"¿Te has puesto las gomas?", llamó el primo Stickles cuando Valancy salió de casa.
Christine Stickles nunca se había olvidado de hacer esa pregunta cuando Valancy salía en un día húmedo.
"Sí."
"¿Tienes puesta tu enagua de franela?", preguntó la señora Frederick.
"No."
"Doss, realmente no te entiendo. ¿Quieres volver a morirte de frío?". Su voz daba a entender que Valancy ya se había muerto de frío varias veces. "¡Sube ahora mismo y póntelo!"
"Madre, no necesito una enagua de franela. Mi enagua de satén es suficientemente abrigada".
"Doss, recuerda que tuviste bronquitis hace dos años. ¡Ve y haz lo que te digo!"
Valancy se fue, aunque nadie sabrá nunca lo cerca que estuvo de arrojar la planta de goma a la calle antes de irse. Odiaba aquella enagua de franela gris más que cualquier otra prenda de su propiedad. Olive nunca tuvo que llevar enaguas de franela. Llevaba volantes de seda y de encaje. Pero el padre de Olive tenía "dinero de casado" y Olive nunca tuvo bronquitis. Así que ahí estabas.