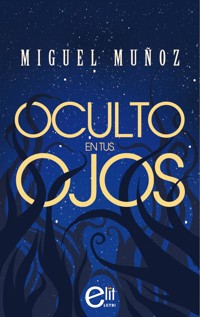3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQN
- Sprache: Spanisch
Hay sombras que te incitan a sentir lo que nunca imaginaste. Bruno vive en el edificio de enfrente. Nunca han intercambiado palabra alguna, pero se han saludado por la ventana en alguna ocasión. Érik tiene la sensación de que hay algo raro en él, en la forma en que su figura se recorta tras las cortinas a altas horas de la madrugada, como si estuviese acechando, observando. Pronto, el azar revelará a Érik que no es Bruno el que se deja ver en la ventana. ¿Quién es, entonces, teniendo en cuenta que su vecino vive solo? Este hallazgo lo llevará a iniciar un viaje en el que no solo encontrará un misterio por resolver, sino también una relación de amor atípica y especial.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 433
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Portadilla
Créditos
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
www.harlequiniberica.com
© 2025 Miguel Muñoz
© 2025 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
El chico tras la ventana, n.º 319 - junio 2025
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
Sin limitar los derechos exclusivos del autor y del editor, queda expresamente prohibido cualquier uso no autorizado de esta edición para entrenar a tecnologías de inteligencia artificial (IA) generativa.
® Harlequin, y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Arte de cubierta: CalderónSTUDIO®
ISBN: 9791370005184
Conversión y maquetación digital por MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
Capítulo 41
Capítulo 42
Capítulo 43
Capítulo 44
Capítulo 45
Capítulo 46
Capítulo 47
Capítulo 48
Capítulo 49
Capítulo 50
Capítulo 51
Capítulo 52
Capítulo 53
Capítulo 54
Capítulo 55
Capítulo 56
Capítulo 57
Epílogo
Agradecimientos
Sobre el autor
Capítulo 1
ÉRIK
Gabi tiene que estar al llegar. Hemos quedado a las diez y media y son las once menos diez; pronto se cumplen sus treinta minutos de retraso reglamentarios. Hubo una época en la que estaba seguro de que cambiaría a mejor, pero, teniendo en cuenta que ya estamos en 2017, lo he dado por perdido.
Me levanto de un brinco del sofá y me desperezo con sonoridad, sacando toda la bestia que llevo dentro. Desesperado, aparto la cortina y me asomo al balcón. El vecino de enfrente está ahí fuera, apoyado en su baranda. ¡Con el frío que hace! Abro la ventana y lo saludo con la mano. Él me devuelve el saludo. Diría que me sonríe, pero vete tú a saber la cara que ha puesto, si ya es hasta de noche. Tiritando, cierro la ventana y corro las cortinas. Justo entonces oigo el timbre de la puerta. Una vez. Dos veces. Quince veces y me va a fundir el puto timbre. Gabi está al otro lado, con un par de cajas de pizza en la mano y cara de haber roto todos los platos que se le pasan a uno por delante en la vida.
—Menos mal que has llamado cuarenta mil trillones de…
—Eh, eh —me interrumpe—. No te pases. He llamado veintisiete veces.
Suelto el aire en una carcajada.
—Y las habrás contado y todo —le digo.
—Las he contado.
Me aparto y dejo que entre. Va directo a colocar las pizzas sobre la mesa baja que hay frente al sofá. Mi piso es pequeño: todas las habitaciones, menos el dormitorio y el baño, se encuentran apiñadas en un mismo espacio abierto. Bastante reducido, además. Gabi se mueve por la casa como si fuera la suya. Ha estado mil veces aquí, o sea que tampoco me sorprende. Él mismo va al frigorífico y saca un par de latas de Coca-Cola. Solo nos hace falta eso y un buen montón de servilletas para empezar a devorar las pizzas espatarrados en el sofá. Gabi hasta se ha quitado las zapatillas. Di que sí. Le estoy oliendo los putos pies desde aquí. Que yo también voy descalzo, vale, pero es mi casa, no la suya.
De repente, empieza a descojonarse solo.
—¿Qué? —pregunto, intrigado.
—Nada.
Intenta seguir comiendo, pero vuelve a partirse la caja y un trocito de pollo de la pizza acaba de vuelta en el cartón.
—Tío, ¿qué pasa?
—Es que hoy he estado mirando la carpeta de porno de mis años de insti.
—¿Por qué sigues teniendo eso?
—No sé. Nunca me dio por borrarla. El caso es que… —y vuelta a descojonarse. Igual algún día me acabo enterando de por qué se ríe, yo qué sé— me he encontrado cada cosa ahí dentro… Había un vídeo en el que aparecía una vaca, no te digo más.
Ahora soy yo el que se ríe.
—Tío, estás mal, ¿eh? —insinúo.
—Tú también tendrías tus peculiaridades, digo yo.
—Yo no he visto porno en mi vida —respondo.
—Y una mierda.
—En serio.
—No me lo trago.
—Te lo juro. No he visto porno ni una sola vez. Bueno, miento.
—¡Ajá! —exclama él.
—Algo sí que he visto. Una vez que viniste a casa y me obligaste a entrar en una página porno de monjas o no sé qué.
Gabi se descojona. Me da que se ha atragantado un poco, pero yo lo dejo ahí, que se consuma. Ya saldré en su ayuda si veo que la cosa se pone fea de verdad.
—No me acuerdo de eso —alega.
—Pues qué suerte. A mí me dio todo el yuyu del mundo y estuve una semana con pesadillas en las que me azotaban con una regla por blasfemo.
—Seguro que eso te pone cachondo y todo.
—¿Que me peguen? Sí, claro —expreso, sarcástico.
A ver, puede que un poco sí me excite. Mierda. Me estoy empalmando de pensarlo. Venga, toca imaginarse algo muy chungo. En plan, yo qué sé, un rayo cayéndole a un árbol y mandándolo a la mierda. Perritos ahogándose. Joder, ahora estoy triste. Pobres perritos. ¡Ellos solo buscaban a alguien que los quisiera! ¡Ellos no eligieron nacer y ser un estorbo para la gente! Tío, debería ser guionista o algo. Mi cabeza funciona que lo flipas.
—De todas formas, te mereces que te pegaran en sueños —añade Gabi.
—Joder, si fuiste tú el que me puso el porno de las monjas.
—No, digo que te lo mereces por no haber visto porno en tu vida. Eso es raro, tío. Eso es raro.
Se me suben un poco los colores.
Sí, ahora va a resultar que no ver a desconocidos follando es lo raro.
Gabi pasa de hablarme del porno a hablarme de mujeres. Y yo ahí desconecto. Porque es que el tío es un puto fantasma. Allá donde va, todas las pavas lo miran a él y se interesan por él, y en no sé qué aplicación tiene cuarenta mil solicitudes y todo lo que tú quieras. Pero luego lleva sin novia desde junio. En un determinado momento, me levanto para ir en busca de otra Coca-Cola (o de un poco de arsénico, porque la pizza me está sentando como el culo). Y no tiene nada que ver con que me esté metiendo yo solo para el cuerpo una mediana entera. No. Sin duda, no tiene nada que ver. Antes de acercarme a la nevera, sin embargo, me detengo a mirar por la ventana.
—¿Qué haces? —me pregunta Gabi. Aprovechando que he abandonado mi puesto, ha montado los pies en el sofá. El que se fue a Sevilla perdió su silla, claro.
—No, nada —expreso, antes de continuar mi viaje en busca de la Coca-Cola—. Es que mi vecino es un poco raro, ¿sabes?
—¿Quién?
—Mi vecino. El de ahí enfrente. A veces son las tantísimas de la madrugada, miro por la ventana y veo su luz encendida. Y también lo veo a él, de pie, detrás de las cortinas, como si estuviera, no sé, espiando o algo. Como una sombra.
Doy un buen trago a la lata de camino al sofá. Me siento sobre los pies de Gabi, que los retira con un quejido.
—Cabrón —gruñe—. ¿Está ahí ahora?
—¿Quién?
—Tu vecino.
—No. La luz está encendida, pero no lo veo a él.
Gabi se levanta y se asoma a la ventana, descorriendo las cortinas como si fuera el dueño del mundo. A que se las carga y todo.
—Qué mal rollo, ¿no? Lo de que se ponga en plan acosador.
—Parece majo, en realidad —apunto.
—¿Lo conoces?
—No, pero a veces nos asomamos a la ventana y nos saludamos.
—Ah, y como te saluda, eso ya lo convierte automáticamente en un tío majo. Érik, eres como esa gente de las noticias que se sorprende cuando su vecino se carga a medio barrio.
Sonrío.
Y no hablamos más del tema.
Gabi se queda hasta las dos de la madrugada. Cuando se pira, yo estoy reventado. Pero teniendo en cuenta que él se había quedado dormido en el sofá, imagino que estará peor que yo. Mañana tengo clase. Menuda mierda. Me da que me voy a saltar las dos primeras horas. O las cuatro primeras. Bah. Mañana es viernes, alargamos el finde y punto. Total, ¿qué hay de importante mañana? Sí, el examen ese. Total, no he estudiado, ¿para qué me voy a presentar?
Creo que me iré directo a la cama. Ya recogeré todo esto cuando me despierte.
Antes de acostarme, me da por asomarme a la ventana. La luz de mi vecino sigue encendida. Tras las cortinas, su figura se recorta como una sombra negra y acechante.
Sip.
Mejor me piro a dormir.
Capítulo 2
ÉRIK
Puta mierda de día.
¿Un dos y medio en el parcial de una de las dos únicas asignaturas que aspiro a aprobar este cuatrimestre? ¡Perfecto! Y hoy me toca matarme a currar para terminar el trabajo que llevo posponiendo dos siglos y medio. Que, además, no me va a servir de nada, porque el trabajo no cuenta si no apruebas el examen. Pues pasando del trabajo, ¿no? Claro, a dedicar la tarde a algo más productivo, como viciarme a la consola o mirar pasar las nubes, que el capítulo de hoy se prevé interesante.
Alguien me saluda de repente y yo me aturullo. ¿Quién es ese? ¡Ah, joder!
—Eh —correspondo, parándome en seco.
Él también se detiene, cuando ya pasaba de largo. Me ha costado reconocerlo. Es mi vecino de enfrente. Lleva una mascarilla blanca ocultándole la boca y la nariz. ¿Por qué? El pelo castaño y el sitio en el que nos encontramos me han dado la pista de quién es. Sobre todo lo segundo.
—Es la primera vez que te veo fuera del balcón —comento, sonriendo.
—Lo mismo digo.
Su voz suena extraña por debajo de la mascarilla. Acabo de darme cuenta de que nunca había escuchado su voz. Es suave.
—Oye, ¿tú tienes insomnio o algo? —Necesito salir de dudas, ¿qué pasa?
—¿Yo? No, ¿por qué?
—Es que te he pillado más de una vez mirando por la ventana a horas muy chungas. En plan, las dos de la madrugada, las cuatro. Ayer, por ejemplo, creo que te vi.
—¿Ayer? ¿Pasadas las dos? Creo que no.
—¿No? —pregunto.
—Me acosté temprano. Suelo acostarme temprano, en realidad.
—Ah.
—Igual te has confundido. Sería otra ventana o…
—No, no —lo interrumpo, las manos en los bolsillos del chaquetón—. Estoy seguro de que era la tuya. La luz estaba encendida.
—Sí, bueno. —Sus ojos adoptan una forma extraña. Creo que están sonriendo, a falta de labios que lo expresen—. Duermo con la luz encendida. A lo mejor viste una sombra, algún mueble o algo así, y pensaste que era yo.
—No sé. Bueno, puede ser —admito, encogiéndome de hombros.
Él vuelve a sonreír; o sea, sus ojos lo hacen.
—Bueno, nos vemos por la ventana. —Alza la mano y se pone en marcha; ya no hay quien lo detenga.
—Eso. Nos vemos —me despido.
Me quedo un momento aquí, pasando frío. Porque hace un frío de cojones, pero esa no es la cuestión.
Lo de ayer no era un mueble, estoy seguro. Y también estoy seguro de que la luz que vi era la de su piso.
¿Por qué miente?
Me acerco al portal de casa, que está justo al volver la esquina, y, cuando estoy metiendo la llave para entrar, me acuerdo.
Mierda.
¡Tengo que ir a comprar al Mercadona!
Capítulo 3
BRUNO
Venga, Bruno, que lo peor lo has hecho ya.
Respiro hondo. Suelto el aire. Respiro hondo. Lo vuelvo a soltar.
Ya solo queda desinfectar la compra y darte una ducha. Sí, es un trabajo duro el que te espera, pero ya estás en casa. Ya estás a salvo. La puerta se abre con su crujido habitual.
Y comienza el ritual.
Me froto los pies en el felpudo. Una vez, dos veces, tres veces. Y más. Doy un par de pasos al frente, me quito las deportivas y, en su lugar, me calzo unas zapatillas de andar por casa que hay preparadas justo a la entrada del piso. Las deportivas las pongo en el lado contrario, listas para cuando tenga que salir, que confío en que no ocurra antes de una semana. Dejo las bolsas de la compra en el suelo de la cocina y, antes de emprender cualquier otra acción, me lavo las manos en el fregadero. Con lavavajillas. El agua sola no sirve para nada. Realizo el famoso lavado de veinte segundos; no hay que dejar ni un solo rincón de la mano sin frotar. Y, por si acaso, me doy una segunda pasada rápida antes de quedarme satisfecho. Ahora ya puedo quitarme la mascarilla; también la chaqueta, que cuelgo en la percha. Lo primero es desinfectar la compra. Y tengo que echarle valor. Respiro hondo, porque la ansiedad amenaza con devorarme. Me armo con el bote de desinfectante y con un trapo limpio y me pongo manos a la obra. Me lleva sus buenos quince minutos dejarlo todo en perfecto estado y colocar cada cosa en su sitio. Luego, me vuelvo a lavar las manos y me quito la ropa que llevo puesta. Toda la ropa que llevo puesta. La coloco en la silla para la ropa de calle. Nunca me siento en esa silla. Los calzoncillos y los calcetines los pongo en el cesto de la ropa sucia, claro.
Y, por fin, me meto en la ducha.
Llegados a este punto, estoy agotado. Exhausto. Por suerte, sé que solo queda un último esfuerzo. Cuando salgo, estoy relajado. Aunque también cansado. Me visto con la ropa de estar en casa e inspiro tranquilo.
Una semana más, todo va bien.
Todo va bien, hasta que deja de ir.
Porque entonces me asalta el recuerdo del chico rubio al que me encontré en la calle; mi vecino de enfrente. Quiero decir, del edificio de enfrente. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Que había visto a alguien en mi piso a las dos de la madrugada? No. Que solía ver a alguien en mi piso entre las dos y las cuatro de la madrugada. Pero eso es imposible. Porque yo rara vez me acuesto pasadas las doce de la noche.
Aún no me he vestido. Sigo aquí, de pie, con la mitad del cuerpo envuelto en la toalla, mirando a un lado y a otro: al pasillo y al interior de la habitación. Ha tenido que confundirse. Lo que dice es imposible. Este piso ni siquiera es lo bastante grande como para que alguien se esconda.
¿O sí?
A ver, Bruno, tranquilízate. Estás empezando a ir más allá. Mucho más allá. ¿De verdad vamos a pensar que es posible que tengamos a un señor viviendo en esta casa y que por la noche le dé por aparecerse a los vecinos justo detrás de la ventana? No, no vamos a concebir siquiera esa posibilidad, porque es una estupidez. Ese chico se habrá confundido. Sería otro vecino o creería que había visto a una persona, cuando en realidad era otra cosa.
¿Qué cosa?
No hay nada frente a la ventana que se pueda confundir con una figura humana.
No, Bruno, ya se te está yendo la olla otra vez. Calma.
Venga, para quedarme tranquilo, en cuanto acabe de vestirme, echaré un vistazo por toda la casa. Así confirmaré que no hay nadie. Claro. Empuñaré un cuchillo si hace falta.
En este piso no hay nadie.
No hay nadie, ¿verdad?
Capítulo 4
BRUNO
Y con este último clic, la página web está terminada. Ya solo falta escribir al cliente por correo electrónico para que me dé el visto bueno. En mi experiencia, siempre hay algo. Nunca están completamente satisfechos y tienes que volver a modificar un diseño que ya era bastante perfecto como estaba. Los clientes no suelen tener buen gusto. ¿Le pones al texto una fuente sencilla, elegante y fácil de leer? Ellos quieren una letra que resalte, una caligrafía con llamas o algo muy muy hortera. ¿Te molestas en que los colores de la web sean agradables a la vista y combinen bien unos con otros? El cliente quiere un rojo y un naranja chillón para que «llame más la atención». A la ambulancia es a quien hay que llamar después de mirar algo así. Una vez me tocó diseñar para un asador de pollos. El cliente quería que repartiera fotografías de pollitos adorables por toda la web. Decía que así la gente tendría la impresión de que los pollos eran frescos. A mí me pareció que echaría a los clientes para atrás. «Mira, estos son los encantadores huerfanitos del pollo que te vas a comer». No sé. Un poco grotesco, ¿no? Le tuve que poner sus fotografías de pollitos, claro. No hubo manera de convencerlo de lo contrario.
El negocio cerró el mes pasado.
Me levanto de la silla y me propongo hacer un descanso. Ya le mandaré al cliente el correo después. Suspiro y me estiro mientras me dirijo a la cocina. Me duelen todos los huesos y más. La verdad es que últimamente voy bien servido de trabajo. Solo hoy me han entrado dos encargos, sin contar los que ya tenía pendientes. Por suerte, mañana es sábado, y en fin de semana no entra trabajo, así que hay tiempo para ponerse al día.
¡Por suerte!
¿Seré tonto?
«¡Por suerte, mañana es sábado y puedo dedicar el finde a currar!».
Puede que trabaje un poco mañana por la mañana; el resto del finde me lo tomaré de relax. Lo juro. Bueno, no lo juro. Conociéndome como me conozco, igual acabo cayendo en la trampa del capitalismo y la productividad.
Regreso a la habitación y dejo el vaso de agua en el escritorio, después de haber bebido un par de sorbos. Antes de volver a sentarme, abro la ventana y apoyo los brazos sobre la baranda del balcón. Hace frío. Mucho. Pero siempre se me ha dado bien soportar las bajas temperaturas. A veces necesito abrir y, no sé, respirar. Esta casa me asfixia. Aunque supongo que no es problema de esta casa en concreto; soy yo el que me asfixio a mí mismo.
La luz del vecino de enfrente está encendida.
Y entonces siento un escalofrío.
Me asalta la certeza de que hay alguien a mi espalda, contemplándome desde las entrañas del piso. No puedo moverme. No puedo darme la vuelta para comprobar que no hay nadie ahí. Porque estoy seguro de que no lo hay.
Cuento hasta tres.
Uno.
Dos.
Tres.
Cuatro, cinco, seis…
Venga, Bruno, no seas tonto. Date la vuelta, no hay nadie observándote.
Siete, ocho, nueve…
Diez.
Me doy la vuelta.
Tenía razón. No hay nadie.
Aunque el piso luce más oscuro y silencioso que de costumbre. Cada sombra, cada pedazo de penumbra y cada crujido se me antoja premeditado, parte del plan maestro de una mente maquiavélica.
Eres tonto, Bruno. Todo esto es culpa del chico de ahí enfrente. Seguro que se ha inventado la historia esa de que ha visto una sombra en tu ventana y tú te la estás creyendo y montándote una buena película. Ya he comprobado antes que no hubiera nadie en casa. La llave está echada y puesta por dentro, así que no hay forma humana de que alguien se haya colado aquí dentro en las horas que llevo pegado a la pantalla del portátil. Eso es. Tienes que agarrarte a la lógica, Bruno. Es imposible que haya alguien aquí dentro. No hay que pensar en nada más. Ese chico ha querido gastarte una broma de mal gusto. No parecía el típico bromista, la verdad. Fíjate tú las sorpresas que te da la vida.
Me siento frente al portátil y bebo otro trago de agua.
¿Y ese ruido?
Suena como un zumbido distante. ¿Viene del techo? ¿Ha estado siempre ahí? Puede que sí. Me estoy obsesionando otra vez. Es probable que ahora me busquen cientos de percepciones que hasta el momento he dado por sentadas. Seguro que llevo conviviendo con ese zumbido desde hace meses. Venga, voy a mandarle al cliente el correo con los archivos para que pueda decirme que cambie esto o lo otro y que vaya fondo más simple he elegido y que añada unas cuantas fotos por aquí y por allá. Lo peor de trabajar en esto es que no le dejan a uno expresarse con libertad. Ni crear cosas bonitas. Porque intentas hacerlo (dentro de las especificaciones absurdas del cliente) y, con todo, te obligan a tirarlas por tierra.
Busco el correo electrónico al que tengo que enviar el proyecto y…
Me da por mirar hacia el pasillo.
Todo parece tranquilo. Pero yo no estoy tranquilo. No soy capaz de quitarme de encima la absurda, ilógica e infundada sensación de estar siendo observado. Ilegítima, inconcebible, paranoica, ridícula, disparatada… Puedo pensar en mil adjetivos. Bueno, mil son demasiados.
Me levanto de la silla y me acerco de nuevo al cristal. Decido abrir la ventana de par en par; me da tranquilidad. Creo. Aunque haga frío. Todas las habitaciones de mi piso, excepto la cocina, asoman en la misma dirección, hacia la misma calle estrecha, de un solo carril y sin plazas de aparcamiento. El chico de enfrente está junto a la ventana. Creo que habla por teléfono. Lo saludo y él me corresponde. Parece distraído, eso sí. No lo veo tan animado como de costumbre.
Venga, Bruno, no conoces de nada a este chico, no creas que puedes psicoanalizarlo.
Y otra vez la maldita sensación de que me están observando.
Cuento hasta tres.
Uno.
Dos.
Tres.
Me doy la vuelta.
Capítulo 5
ÉRIK
Odio ir a comprar al Mercadona.
En cuanto llego al súper, es como si me explotara la mente y a la mierda todo lo que había anotado en mi cabeza que tenía que comprar. ¿Podría hacer una lista física, en plan, en papel y eso? Sí. Pero aquí me tienes, viviendo al límite. Me he gastado cerca de cuarenta pavos y aun así siento que me faltan cuarenta mil cosas. ¿Soy yo o siempre pienso en el mismo número? Cuarenta mil. Tío, cerebro, estírate un poco y dame un treinta y nueve mil o algo así, ¿no?
Me está costando la misma vida llegar a casa porque se me ha ocurrido la feliz idea de comprar dos paquetes de papel higiénico. Entre eso y las otras dos bolsas que llevo, no hay quien cargue con esta mierda. Tengo los dedos en carne viva. Pero es que no quiero tener que volver a limpiarme el culo con servilletas. Se me quedó todo irritado la última vez. ¿Con qué las fabrican? ¿Con termitas?
Nada más entrar en casa, dejo toda la compra en la misma puerta. Joder, qué puto descanso. Saco las cuatro pizzas congeladas de la bolsa y otros dos o tres productos que se pueden echar a perder si se quedan fuera. El resto lo dejo donde está, bien colocadito en el suelo de la entrada. Ya lo guardaré luego. O iré cogiendo las cosas de la bolsa conforme las vaya necesitando, como se ha hecho toda la vida de Dios. O sea, como yo he hecho toda la vida de Dios.
Puede que sea un poco vago. No está confirmado. Lo estamos investigando.
Me tiro en el sofá para descansar. Pereza me da hasta quitarme el chaquetón, así que me lo dejo puesto. Tío, es que ha sido un día muy duro. Primero, ir a clase. Que me he saltado las tres primeras horas, vale, pero en las otras dos he estado ahí, al pie del cañón. ¿Eso no cuenta o qué? Luego, a comer en la cafetería de la facultad, con los compañeros. Eso también cansa, claro. Y, por último, ir al Mercadona a comprar. Pues, joder, ¿cómo no voy a estar reventado?
Me retuerzo en el sofá para alcanzar el bolsillo de mis vaqueros. Me cuesta lo suyo. Y no sirve de nada, porque no encuentro el móvil. Busco en el otro bolsillo y de repente oigo el porrazo. Mierda. Lo tenía guardado en el chaquetón y acaba de estamparse contra el suelo. Es un milagro que la pantalla siga intacta. No por lo de ahora, sino por los diecisiete millones de veces que se me ha caído hasta el momento, millón arriba, millón abajo.
Reviso los mensajes por encima y me acojono al llegar a la conversación con mi madre.
Mamá
Holaaa 🙂
Te puedo llamar?
Mala señal. Si mi madre pregunta si te puede llamar, ponte a temblar y cágate encima, porque se puede liar la más grande. Me mandó el mensaje hace cuarenta minutos. Podría hacerme el loco y llamarla luego. O esperar a que ella me dé otro toque. No, mejor me quito el muerto de encima cuanto antes. Vamos a echarle valor. Respiro hondo, me atraganto y la llamo.
—Pero si es mi niño —me saluda.
Uf, esto es chungo. Muy chungo. Su voz suena demasiado dulce y me ha llamado «mi niño». Voy a ir haciendo las maletas, hay que huir del país cuanto antes.
—El niño en persona —respondo yo.
—¿Cómo estás?
—Cansado. Acabo de llegar al piso después de estar todo el día fuera.
—Anda. ¿Qué has estado haciendo?
—Pues, ya sabes, cosas de amo de casa.
—¿Y qué tal van las clases? ¿Bien?
—Como siempre.
No se puede decir que haya mentido. He dicho que van «como siempre», lo cual no quiere decir que vayan bien.
Mi madre guarda silencio. Creo que ya sé por dónde van a ir los tiros.
—He estado hablando con papá.
Dios, me van a estallar todas las alarmas. Si fuera un detector de peligro, tendría todas las putas luces encendidas.
—Hemos pensado que si la carrera no te gusta, o no te satisface, puedes volverte a casa al terminar el curso.
—¿Por qué dices que no me gusta?
—Bueno —su voz se suaviza—, porque ya sabes cómo acabaste el curso pasado. Fueron bastantes suspensos.
—Sí, y los estoy recuperando ahora, ¿no? —No, pero ese es otro tema—. Cada uno lleva las carreras a su ritmo. Algunos necesitan más tiempo que otros.
—Ya.
Quiere decir algo más. Lo preveo. Lo presiento. La conozco como si la hubiera parido, aunque haya sido al revés.
—Esta mañana he visto que tu última conexión de ayer fue a las tres de la madrugada.
Tío, tengo que quitar ya la última conexión de WhatsApp, porque me está jodiendo la vida.
—¿Ahora resulta que estoy monitorizado?
Necesito levantarme del sofá. Voy hasta la ventana, descorro las cortinas y contemplo la calle, sin verla. Fuera ya está oscureciendo.
—Ha sido casualidad. Quería escribirte y he visto tu última conexión.
—Sí, ya. Pues bien que no me has escrito hasta hace un rato. ¿Qué pasa? ¿Ibas a escribirme por la mañana, viste mi última conexión y se te quitaron las ganas de repente?
Mi madre calla de nuevo. Normal, porque vaya excusa de mierda. Claro que me controla. Y yo soy lo suficientemente gilipollas como para ponérselo fácil. Mis ojos vagan de un lado a otro y acabo topándome con la figura del vecino, que me saluda desde el otro lado de la calle, en su ventana. Correspondo de manera distraída y luego aparto la mirada.
—Este año queremos que apruebes, al menos, la mitad de las asignaturas que tienes —sentencia mi madre, por fin—. No podemos seguir pagando segundas y terceras matrículas.
—No sé si voy a…
—Tu padre dice que, si no lo consigues, te vuelves a casa.
Chasqueo la lengua.
Ya me conozco su juego. Cuando hablo con mi madre, es mi padre quien dice; cuando hablo con él, es justo al contrario. Una forma de hacerse ver como un mero intermediario. Y, claro, uno no puede discutir con un intermediario. Un buen truco, todo hay que decirlo.
—¿Y qué haré si vuelvo? —pregunto, casi suplicando.
—No tienes que volver si apruebas la mitad.
Joder.
Acabo de admitir mi derrota sin saberlo. Me tiene agarrado por los huevos. Y lo sabe. No puedo aprobar la mitad de las asignaturas. Me he matriculado de cinco este cuatrimestre y es más que probable que suspenda cuatro. Lo que significa que tengo que aprobar cuatro del cuatrimestre que viene. Ni de coña. No lo consigo ni de coña.
—Vale, muy bien. Pues te dejo, me pongo a estudiar desde ya —espeto, con retintín, justo antes de cortar la llamada sin dejar que se despida de mí.
Suelto el teléfono en la mesa y me tiro en el sofá. Esta vez, hundo la cara en uno de los cojines.
Últimamente, hablar con mis padres solo me pone de mal humor. Lo único que les importa es que apruebe. El resto les da igual. Si me rapta una banda de narcotraficantes y me da tiempo a estudiar y aprobarlo todo en pleno secuestro, seguro que ellos estarían satisfechos. Montarían una fiesta, de hecho.
No puedo volver a casa.
En serio.
No puedo.
Capítulo 6
ÉRIK
No sé por qué, pero estoy en una terraza con un antiguo profesor del instituto. De pronto, sin venir a cuento, se saca un papel arrugado del bolsillo y lo coloca sobre la mesa. Un examen, dice. Y tengo media hora para terminarlo, contando desde ya. ¿Qué? ¿Cómo que un examen? Pero si yo no he estudiado nada. Y estoy muerto de sueño. Se me cierran los ojos. ¿Cómo voy a aprobar esta mierda? Es lo último que necesito para que mis padres me manden de vuelta a casa. Suena el telefonillo. ¡Lo que me faltaba! Joder, no tengo ni idea de lo que estoy leyendo. No me suenan de nada las preguntas. ¿Qué asignatura es esta, Biología? ¿Este hombre no daba clase de Mates?
Y vuelve a sonar el telefonillo.
Ya no estoy en la terraza. Estoy en el salón de mi piso, envuelto en una oscuridad desconocida para mí. ¿Me he quedado dormido y se me ha hecho de noche? Estoy desorientado. Y aletargado. Me cuesta moverme. Pero han llamado al telefonillo, ¿no?
Hago un esfuerzo y me pongo de pie, gruñendo y quejándome. Voy hasta el recibidor.
—¿Sí?
—¿Vive ahí el chico rubio al que me he encontrado esta mañana en la calle?
—¿Qué?
¿Chico rubio? Vale, sí, eso encaja. Pero ¿quién es este tío? ¿Cómo voy a saber si me lo he encontrado en la calle?
—¿Vive ahí el chico rubio al que veo de vez en cuando desde la ventana del edificio de enfrente?
¡Ah! Eso lo explica todo, ¿ves?
—Sí, soy yo. ¿Eres el tío de la mascarilla?
—Sí. ¿Puedo subir? Es mejor hablar esto cara a cara.
Cara a cara. Joder, eso suena un poco chungo, ¿no? Qué mal rollo. Lo malo es que ya he pulsado el botón para abrirle.
Mierda.
Me pongo a dar vueltas por la habitación mientras espero a que suba. Me asomo a la ventana. No hay mucho ajetreo en la calle; parece una ciudad fantasma.
Espera.
Si mi vecino de enfrente está subiendo ahora por las escaleras, ¿por qué está encendida la luz de su casa? Estoy bastante seguro de que vive solo.
No hay tiempo para pensar. Acaba de sonar el timbre. De pie, sin dar un paso en ninguna dirección, me quedo mirando la puerta, a lo lejos. Esto me está dando muy mal rollo, en serio. Y el piso sigue a oscuras. Enciendo la luz de camino a la puerta. ¿Qué hago? ¿Debería abrir? Venga, Érik, échale huevos. El chico ese no parece peligroso. Aun así, ¿por qué está encendida la luz de su casa? ¿Y si cojo algo que me haga parecer más… imponente? ¿El ventilador, por ejemplo? Ya que estamos, ¿por qué no he guardado aún el ventilador? Lleva ahí desde el verano. ¿Tan vago soy?
No, espera. Ya sé por qué no está guardado. ¡Porque no cabía en ningún sitio! ¿Ves? ¡No soy tan vago! Mierda, el timbre. Que sí, que ya voy. Sin ventilador ni nada, a pelo, me estoy jugando la vida.
La figura del chico aparece al otro lado del umbral, bajo la luz pálida y deprimente del descansillo. Lleva una mascarilla cubriéndole la nariz y la boca, así que solo puedo verle los ojos. Aunque ahora se me antojan distintos a cuando los vi esta mañana. Parecen serios. Graves.
—Hola —saludo, algo cohibido.
—¿Ibas a salir?
—¿Eh?
Ah, mierda, el chaquetón. Todavía lo llevo puesto. Me lo quito y lo cuelgo en la percha que hay en el recibidor.
—No, no —respondo—. Se me ha olvidado quitármelo.
—¿Lo que me dijiste antes era verdad?
—¿Qué?
—¿Es cierto que a veces ves a alguien tras la ventana de mi piso? ¿O era una broma?
—Sí.
—¿Sí lo has visto o sí era una broma?
—Lo primero. O sea, eso creía. Pero si dices que no…
—Da igual lo que yo diga. ¿Lo has visto?
Joder, este chaval parece un poco cortante ahora. ¿Está nervioso o qué le pasa?
—Sí —afirmo.
—¿Cómo de seguro estás?
—Mucho.
—¿Del uno al diez?
—Nueve. —No me gusta la cara que pone, así que rectifico—. Diez. No está siempre ahí, así que dudo que sea un mueble o algo por el estilo. Yo pensaba que eras tú, pero…
—No soy yo. ¿Puedo verlo?
—¿Cómo?
—¿Puedo pasar y verlo?
Vacilo un momento.
—Su… supongo, sí —titubeo—. Aunque ahora no está. Ah, oye, la luz de tu piso está encendida.
—La he dejado yo encendida.
—¿Por qué?
—Para ver a la persona.
Expresa la palabra con un marcado retintín. Está deseando dejarme por mentiroso.
—Pasa —lo invito—. Pero te advierto que no está siempre ahí. Igual tienes para rato.
—Bueno.
Me adentro en el salón y el vecino da unos pocos pasos hacia el interior; después, se detiene en seco. Me da la sensación de que sus ojos estudian con disimulo los entresijos de la casa. Hago un alto para esperarlo. Oye, que se ha dejado la puerta abierta. ¿Qué le costaba cerrarla? Retrocedo y lo hago yo. Luego llego hasta la ventana y descorro las cortinas. La oscuridad se cierne sobre la ciudad y los cristales del vecino son de los pocos resplandores que brillan al otro lado de la calle. Son su dormitorio y su salón. No se ve a nadie al otro lado. El chico se acerca; no demasiado. Mantiene las distancias; conmigo y con el propio cristal.
—¿En qué ventana se supone que ves a esa persona?
Ya está otra vez marcando las palabras con ese tonito. Me toca mucho los cojones. ¡Tío, que te he abierto las puertas de mi casa!
—En esa. —Señalo—. La de la izquierda.
—El dormitorio.
—Sí.
—¿Y qué se supone que hace esa persona?
—Nada. Se dedica a estar ahí de pie, sin más. A veces me he quedado mirando un rato y no se ha movido un pelo. Alguna vez he pensado que eras tú mirándome en plan acosador.
Igual debería callarme la puta boca. No conozco a este tío y no sé si es un acosador. Si resulta que lo es y descubre que sé demasiado, puede ser un buen momento para que me saque el cuchillo y me la líe muy gorda. Así que, venga, a tranquilizarse y a fingir que soy gilipollas. No voy a tener que fingir muchísimo, porque un poco gilipollas sí que soy, ¿o no?
—Por lo general, suele aparecer más tarde —informo.
—¿Puedo esperar aquí?
—Bueno, sí. Pero ya te digo que igual va para largo.
—Vale.
Me aparto de la ventana.
—¿Quieres beber algo?
—No, estoy bien.
—Siéntate, si quieres.
—Da igual.
Me quedo mirándolo fijamente. Él se percata de ello.
—Es que llevo todo el día sentado. Me apetece estirar las piernas.
—Vale.
Me da a mí que es una excusa, pero, oye, no le voy a apuntar a nadie con una pistola para que se siente. ¿Qué hora es? Joder, ¿las nueve y media? ¿Cuánto tiempo me he pasado dormido en el sofá? Iba a coger una Coca-Cola; visto lo visto, mejor pillo una Coca-Cola y pan para mojar.
Es broma. O sea, nunca mojaría pan en Coca-Cola. Y aquella vez con nueve años no cuenta, no.
—Oye, ya que te vas a quedar, ¿pedimos unas pizzas? —propongo.
—No te preocupes, he cenado ya.
—Ah.
Pues nada, no quiere beber, no quiere comer, no quiere sentarse. Lo único que quiere es quedarse ahí, en la ventana, observando lo que hay fuera. Bien mirado, es normal que esté preocupado. O sea, se supone que he visto a alguien en su ventana que no es él. Si todo esto es cierto y no una especie de cámara oculta que me están metiendo doblada, pues, desde luego, es un asunto bastante heavy. En realidad, si lo pensamos fríamente, esto no puede ser verdad, ¿no? Algo tiene que estar mal. O yo me he confundido al mirar o este tío me está gastando una broma o… No sé. No es verosímil. Él parece preocupado, eso sí. No me da la impresión de que esté fingiendo.
Pongo el horno a precalentar, pillo una Coca-Cola y me acoplo en el sofá. Aprovecho para observar un poco al chico, ahora que no me presta atención. Debe de tener dieciocho o diecinueve años. Fijo que acaba de empezar la carrera. Lleva el pelo castaño alborotado; algo que tenemos en común. Lo de llevarlo alborotado, digo, porque yo soy más rubio que un pollo. Tiene un par de discretos pendientes en las orejas. Negros. Le quedan bien. Yo también los uso. Hoy llevo unos aros pequeños de color gris. Aunque tengo unos muy parecidos a los suyos. Me los voy cambiando.
—¿Quieres jugar a la Play o algo? También tengo Netflix.
—No —responde, sin mirarme.
—¿Seguro que no te quieres sentar? Pueden pasar horas hasta que aparezca, si es que aparece. Mira, ya sé.
Me levanto del sofá y lo arrastro hasta colocarlo frente a la ventana, de forma que veamos su piso aun estando sentados en él. Apenas tengo que mover nada de lo que hay alrededor.
—Venga, ya te puedes sentar.
El chico me mira primero a mí; después, al sofá. Se acerca despacio, como quien está a punto de tocar un puercoespín. O la hélice de un helicóptero en marcha. Por fin, se sienta en el borde, sin dejarse caer en el respaldo y con las manos cruzadas sobre su regazo. No entiendo qué le pasa.
—¿Cómo te llamas? —pregunto.
—Bruno.
—Anda. Yo conocía a un Bruno. Aullaba cada vez que sonaba una ambulancia.
—¿Era un perro?
—No, era gilipollas.
Sonríe. Al menos, eso creo. Es difícil saberlo teniendo en cuenta que solo puedo verle los ojos. Igual mi intento de romper el hielo ha servido de algo.
—¿Por qué llevas la mascarilla?
—Ah. —Se la toca con el dedo—. Tengo alergia.
—¿A qué?
—Al polen y al polvo.
—En tu casa no la llevas, ¿no?
—No.
—Aquí no hay polen, creo —comento. Lo que sí puede que haya es polvo. Vamos, que estoy viendo ahora mismo una mata de pelusas por debajo del mueble de la tele y, por el tamaño que tiene, si esta noche me descuido me come un par de dedos del pie.
—¿Cómo te llamas tú?
—Érik.
Bruno estrecha los ojos mientras me observa.
—Te pega —dice.
—¿En serio?
—Sí. Tienes cara de llamarte Érik.
Creo que ha vuelto a sonreír. Tengo la sensación de que se ha relajado un poco.
Bebo un trago de Coca-Cola y me acuerdo del horno. Igual ya es momento de poner la pizza. La saco del congelador, la meto dentro (la pizza) y me vuelvo al sofá.
—¿Qué estás estudiando? —me intereso. En parte, porque el silencio hace toda esta situación surrealista bastante más incómoda.
—Me dedico al diseño de páginas web —explica.
—¿Estás estudiando diseño de páginas web?
—No. Trabajo de eso. Soy graduado en Informática.
Frunzo el ceño.
—Estás de coña.
—No, ¿por qué?
—Pero si tú tienes que tener dieciocho o diecinueve años.
Bruno se ríe. Es una risa suave y sutil.
—No. Tengo veintidós.
—Me estás vacilando —insisto.
Él vuelve a reír.
—Suelen decirme que aparento menos edad. Te puedo enseñar el carné, si quieres.
—No, no. Joder. Yo pensaba que estarías en primero de carrera. —Sonrío.
—¿Qué edad tienes tú?
—Veinte.
Bruno asiente un par de veces y, después, vuelve a centrarse en la ventana. Las luces de su piso siguen encendidas. Obviamente. Raro sería que no lo estuvieran. Cada vez que las miro, me inunda una tensión que pone mis entrañas a palpitar. ¿Y si de verdad aparece alguien en la ventana? ¿Cómo vamos a explicar eso? O sea, sí, se explica con el simple hecho de que alguien ha estado colándose en su casa durante… ¿cuánto tiempo? Es que da muy mal rollo, tío.
Pasan los minutos sin que apenas nos dirijamos la palabra. Yo saco la pizza del horno y empiezo a comérmela en cuanto me aseguro de no quemarme el paladar (por segunda vez). Él casi no se mueve en el sofá: está rígido como una estatua. Me dan ganas de empujarlo y decirle: «¡Relájate, joder!». Pero, claro, ¿cómo va a relajarse con la que se le viene encima? No puede. Yo tampoco.
A las once de la noche, recibo una llamada de teléfono. Me acuerdo de todo en cuanto veo el nombre en la pantalla. Me disculpo antes de saludarlo siquiera.
—Joder, Gabi, lo siento.
—Tío, llevo esperándote casi una hora. Y estoy muerto de hambre, porque has dicho que traías tú las pizzas.
—Pues no voy a poder ir.
—¿Cómo que no?
—Me ha surgido algo muy chungo. No puedo ir. Ya te contaré.
—Podrías haberme avisado, ¿sabes? He cancelado un plan por ti.
—Ya, se me ha olvidado por completo. Perdona.
Me cuelga sin despedirse. Joder, se ha enfadado. Me fastidia un poco, la verdad, porque yo no me cabreo con él cada vez que quedamos y se retrasa media puta hora por norma. Pero, vale, reconozco que lo mío ha sido bastante peor. Encima, casi podría decirse que me estaba haciendo un favor al quedar conmigo: tenía planes con unos colegas y ha accedido a verme porque estoy depre por lo de mis padres y la uni.
Tío, vaya amigo de mierda estoy hecho.
—Si tienes que ir a algún sitio… —murmura Bruno.
—Esto es más importante.
—En serio, no quiero…
—No —lo interrumpo—. Tenía que haberlo avisado y se me ha olvidado, ya está. Ese es el único problema.
—Bueno.
En el silencio que surge con la caída de nuestras voces, oigo un murmullo. Un rugido. El de sus tripas. O sea, estoy bastante seguro de que lo es. Él me devuelve la mirada cuando lo observo.
—¿Has cenado poco? —Suena como si no hubiese cenado nada, pero no conozco a este tío y es mejor que sea sutil—. ¿Quieres que te prepare algo?
—No, no hace falta.
—Tu estómago dice lo contrario. —Creo que sonríe—. Venga, te preparo algo. ¿Qué quieres?
—¿Qué tienes?
—Dime qué quieres y te digo si tengo.
—Me vale con una pizza.
—Vale, pues ahora te la pongo.
Tarda unos quince minutos en tenerla sobre la mesa. Y entonces va y me pide un cuchillo y un tenedor. Cuchillo y tenedor para comerse una pizza. Oh, no. ¡Bruno es de esas personas! ¡He dejado entrar a una de esas personas en mi casa! Es broma, es broma. Pero siempre me hace gracia que alguien no se coma la pizza a bocados. Parece que estén hechas para eso.
Por fin, llega el momento de quitarse la mascarilla. Porque con ella puesta no puede comer, claro está. Le cuesta arrancársela, eso sí. Lo veo reticente. En lugar de colocarla en la mesa, en el sofá o en cualquier otro lugar, se pasa las tiras elásticas por el antebrazo para que se le quede ahí, bien sujeta. Al ver su rostro al completo, es como si de pronto toda su expresión cobrase sentido. Ahora que tengo la imagen definitiva, veo lo que sus ojos han querido siempre expresar; lo que no han logrado transmitir por sí solos.
Creo que es tristeza. O, si no, algo muy parecido a eso.
Al principio se niega a que le sirva algo de beber, pero acaba pidiéndome un vaso de agua. Qué trabajito cuesta ser cortés con este tío. Una vez que se zampa la cena, vuelve a ponerse la mascarilla y seguimos contemplando la luz al otro lado de la calle.
Cuando dan las doce de la noche, Bruno empieza a adormecerse. Dijo que solía acostarse temprano, ¿no? Yo, con la siesta que me he pegado, estoy más fresco que un calabacín, o como sea el dicho ese, que ahora no me acuerdo. Bruno se ha dado un par de paseos por el salón; y yo también. Porque estar tantas horas tirado en el sofá al final te jode un poco. Sobre todo a él, que sigue empeñado en ocupar el borde del cojín, con la espalda recta, tiesa, y las manos recogidas sobre los muslos.
Y entonces llega el momento.
El momento que llevo temiendo desde que nos pusimos a contemplar la ciudad tras el cristal.
—Joder —mascullo—. Joder, joder, joder…
—¿Qué? —pregunta él.
—Esa es tu casa, ¿no?
—¿Cuál?
—¿Cómo que cuál? La tuya. La que tiene la luz encendida y la sombra esa detrás. Hay que llamar a la Policía.
—¿Qué sombra?
—¿Me estás vacilando?
—¿Me estás vacilando tú?
Nos miramos fijamente. Yo estoy confundido; él parece cabreado.
—¿Esto es una broma o algo así? —me suelta.
—¿Qué?
—Porque no tiene gracia —asegura.
—Tío, ¿de verdad no la ves?
—No veo nada. Porque no hay nada. —Se pone de pie con violencia. Sus ojos bastan para transmitir el odio que siente ahora mismo—. Me has hecho perder una noche entera. Eres un capullo.
Me quedo bloqueado. No lo entiendo. ¿Por qué no lo ve?
—¿Cómo es posible que no…?
Bruno resopla por debajo de la mascarilla y se dirige a la entrada.
—Espera. ¡Espera! Por favor, espera.
Por fin, logro que se detenga.
—¿Qué?
—No vuelvas a tu piso, por favor.
—¿Por qué?
—Porque… Joder, ¡porque hay alguien ahí! —Me tiemblan las manos. Estoy a punto de ponerme a llorar. Coño, Érik, contrólate—. ¿Por qué te crees que tengo el móvil en la mano? Porque iba a llamar a la Policía. De hecho, voy a llamar. En cuanto me digas el número, porque no sé cuál es.
—Ahí no hay nadie, Érik.
Odio cómo acaba de pronunciar mi nombre. Siento que acaba de pisotearme la espalda con un tacón afilado. Lo miro a él, desesperado, y vuelvo a echar un vistazo a la ventana. Está ahí. La sombra. La veo con toda claridad. De pie, inmóvil, como si estuviese observando algo. O a alguien. ¿Cómo es que no puede verla? O sea, tiene que ser él quien me está vacilando. ¿Es eso? ¿Esa sombra es alguno de sus colegas? Parece demasiado serio para ser un truco. Parece que esté cabreado conmigo de verdad.
—Tío, te juro que yo la estoy viendo ahora mismo.
—Me estás asustando —dice.
—Coño, ¡es para estarlo! ¡Hay alguien en tu casa!
—Para.
—Para tú.
Se da la vuelta y prosigue el camino hacia la puerta.
Joder.
¡Joder!
—Mira, deja que llame a la Policía —le suplico—. Seré yo el que haga la llamada, el que dé la información. Si hay consecuencias de algún tipo, caerán sobre mí.
Se ha detenido.
Se lo está pensando.
Capítulo 7
BRUNO
Al final, Érik me convenció para que llamáramos a la Policía. Supongo que yo tampoco me quedaba del todo tranquilo dejando las cosas así. Aunque en esa ventana no hubiera nadie. Aunque no hubiera nada.
Un par de agentes llegaron alrededor de veinte minutos después del aviso. Una mujer y un hombre. Se reunieron con nosotros en el piso de Érik y él les explicó lo que había visto. Alteramos un poco la versión porque, claro, no puede ser que uno afirme ver una cosa y el otro lo niegue en rotundo. Decidí apoyarlo: dije que yo también había visto «algo», pero que Érik lo había identificado mejor que yo. La verdad es que hicieron una investigación bastante pormenorizada. Revisaron cada rincón de la casa, tomaron huellas, comprobaron que la cerradura no hubiese sido forzada, examinaron las ventanas… No encontraron nada, claro. Lo que yo sí encontré es una profunda ansiedad; porque, antes de llamar, no me imaginaba que los agentes fueran a pisar y mancillar mi casa de esa forma. Y mientras los veía ahí, entregados a sus labores, yo estaba más preocupado por el hecho de que, mañana por la mañana, si no esta misma noche, me aguarda una de esas sesiones de limpieza que me hacen desear la muerte en comparación. Han pisado el suelo con zapatos de calle. Ni siquiera se los han limpiado en el felpudo. ¿Cuántas veces voy a tener que fregar el suelo para dejarlo tan limpio como estaba? Todo esto es culpa de Érik. Aun así, me cuesta enfadarme con él. No sé, no parece que estuviera fingiendo.
De hecho, se le veía tenso.
Ahora, los agentes, Érik y yo nos encontramos en el recibidor. La mujer termina de tomar notas mientras el hombre nos observa con cara de tener delante a unos niñatos con afán de protagonismo y un exceso de tiempo libre entre los dedos. Creo que no le quita ojo a mi mascarilla. Ya he explicado que tengo alergia, aunque no sea cierto.
—¿Hay alguien más que tenga la llave de esta casa? —me pregunta el hombre.
—El casero —respondo.
—¿Alguien más?
—No lo sé. Espero que no.
—¿Ha avisado al casero?
—¿De esto? No.
—Tiene que hacerlo.
—Sí, claro.
La agente termina de anotar en su cuaderno y nos mira a ambos por turnos, para luego centrarse solo en mí.
—Ya hemos comprobado que aquí no hay nadie. Si usted echa la llave y la deja metida en la puerta, nadie podrá entrar, con lo cual, estará seguro. Pero, si han visto lo que dicen que han visto, tendrán que cambiar la cerradura.
—Sí.
«Si han visto lo que dicen que han visto».
Tengo que reprimir un suspiro.
¿Por qué me siento ofendido? Yo ni siquiera he visto nada. Todo ha sido cosa de Érik.