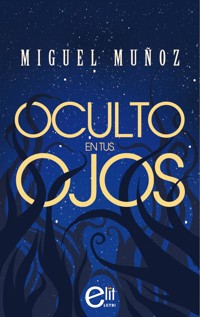
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: eLit LGTBI+
- Sprache: Spanisch
"Siempre he pensado que los ojos de la gente nunca mienten. El problema es… que no sabía qué decían los tuyos". Ansioso por dejar Madrid, Marc acepta un trabajo en Pilar de Hondos, un pueblo en mitad de la nada. A primera vista, es justo lo que necesita. Con lo que él no cuenta es con conocer a Abel, el chico que vive solo en las afueras del pueblo. Abel lo advierte de las múltiples desapariciones en la zona y hará que su concepción del mundo dé un giro de ciento ochenta grados. Porque hay algo extraño en Pilar de Hondos. De eso no hay duda. ¿Qué es lo que ve Marc en los ojos de Abel? ¿Por qué no puede adivinarlo, por más que los mire?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 482
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2024 Miguel Muñoz
© 2024 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
Oculto en tus ojos, n.º 25 - octubre 2024
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S. A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Elit y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Diseño de cubierta CalderónSTUDIO®
I.S.B.N.: 9788410743687
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
Capítulo 41
Capítulo 42
Capítulo 43
Capítulo 44
Capítulo 45
Capítulo 46
Capítulo 47
Capítulo 48
Capítulo 49
Capítulo 50
Capítulo 51
Capítulo 52
Capítulo 53
Capítulo 54
Capítulo 55
Epílogo
Agradecimientos
Prólogo
Antes incluso de llegar, cuando recorría en moto la sinuosa carretera de montaña que me conduciría hasta mi destino, ya se palpaba que Pilar de Hondos era una localidad peculiar. Tuve la sensación de que estaba asentada en lo que queda después de que un caimán del tamaño de cincuenta hormigoneras (ni una más, ni una menos) pegue una dentellada a la montaña. Como un parásito que ha infectado una herida. Como si, en cualquier momento, tanto lo vivo como lo muerto fuese a deslizarse hacia un irrefutable vacío. Lo más insólito, sin embargo, se encontraba más abajo, allí donde los bosques confabulan para crear una pendiente cada vez más pronunciada, adoptando formas semejantes a las espirales, hasta perderse en una fosa que parece no tener fondo.
El abismo, lo llaman.
El curro pintaba bien: un local tranquilo de comida para llevar. Mi jefe, por lo poco que había hablado con él vía telefónica, prometía ser bastante majo. Por supuesto, lo que yo jamás habría podido imaginar era que ese trabajo iba a cambiarme la vida de una forma tan radical. Y lo digo en más de un sentido. En sentidos, de hecho, que jamás llegué a pensar que pudiesen existir. Porque mi concepción del mundo estaba a punto de irse a tomar por culo.
Pero ya llegaremos a eso.
Capítulo 1
MARC
El local está tranquilo, para variar.
Son las seis de la tarde y el naranja del cielo ha empezado ya a oscurecer. Desde que he llegado, tengo la sensación de que anochece más temprano; como si las sombras de todo el valle se reunieran aquí para dormir antes que en el resto de lugares. Supongo que las montañas de la zona crean una suerte de cárcel a nuestro alrededor.
Estirado sobre el mostrador de madera (que ya he limpiado dos veces en la última media hora para matar el tiempo), me dedico a revisar las redes sociales en mi móvil. Desde que estoy aquí, no he dejado de subir fotos a Insta. Habré conseguido como una treintena de seguidores nuevos gracias a Pilar de Hondos. Aunque mi cara bonita y mi cuerpo de escándalo también ayudan, claro. Esto de posar lo llevo yo en la sangre. Y no, no necesito que nadie me eche flores; ya lo hago yo solito, siempre llevo la cesta conmigo. Pero, bueno, ¿qué hago si me encanto a mí mismo?
Reviso las notificaciones y me encuentro con una solicitud de mensaje bastante sospechosa. No puedo evitar resoplar con ganas. Ni cinco segundos tardo en comprobar su cuenta y bloquearla; del tirón. Ya sé quién es. A pesar de que no tiene fotos subidas, ni en el perfil, ni en la historia, ni en ningún sitio.
Sé quién es.
Con un suspiro, me guardo el teléfono en el bolsillo. Se me han quitado las ganas de mirar las redes, así que me vuelco de nuevo en el atardecer que se ve a través del escaparate.
La tarde está tonta. Y cuando digo que está tonta, quiero decir que el único cliente que ha entrado ha sido una mosca que aún sigue entre nosotros, revoloteando sin cesar entre la barra y la puerta. No se aburre, la tía. El jefazo está en la trastienda. No en la cocina, sino en ese pequeño cuartucho equipado con un televisor, un portátil y un sofá que tiene más de esqueleto que de chicha. En serio, el otro día me dejé caer y te juro que pensé que me tragaba. Volviendo a lo del jefazo, la verdad es que solo sé que no ha muerto de combustión espontánea (o de cualquier otra causa probable) porque tiene un resfriado de cojones y lo oigo sorber por la nariz de vez en cuando. Y son sorbos de los que alimentan, ¿sabes?
Dios, borra eso, borra eso.
Al poco de dar las seis y media, el timbrazo del teléfono me arroja al borde del infarto.
—El Buen Manjar, ¿dígame? —respondo, ya recompuesto.
—Quiero hacer un pedido a domicilio —me dice una voz grave y seca.
—Pues has llamado al sitio indicado. ¿Qué te pongo?
Cada vez que suelto esa frase, mi cerebro responde: «Cachondo. Me pones cachondo». No sé, es la típica contestación que soltaría yo entre amigos, ¿sabes? Soy un chaval sencillo. Un joven de costumbres. Me gustan el chocolate blanco y las salidas de tono.
Bueno, el caso es que el cliente este tiene que ir a montarse la fiesta padre, porque me pide comida como para un regimiento, sus mujeres (bueno, sus cónyuges y parejas, que lo de mujeres suena muy sexista) y hasta para el bando enemigo si resulta que al final acaba imponiéndose la paz. Apunto un pollo asado, una ración de carne en salsa, otra de carne con tomate, dos de patatas fritas y una hamburguesa Deluxe (que es igual que la normal, pero con salsa Deluxe).
—¿Algo más? —pregunto, cuando parece que se acaba la retahíla.
—No.
—Invítame a la juerga, ¿no? —bromeo.
—¿Cómo? —Es evidente que el tío no se esperaba mi comentario.
—Nada, nada. ¿Necesitas cambio?
—Pago con tarjeta.
—¿A qué dirección lo llevamos?
Anoto lo que me dice en la libreta, justo debajo del pedido. No me suena de nada. A ver, que no llevo aquí ni una semana, normal que no me conozca el sitio, pero yo lo aporto como dato informativo.
Una vez cuelgo el teléfono, arranco la hoja del cuaderno y se la llevo al jefazo, que se dedica a ver un programa de cotilleos en la trastienda. Se me queda mirando un momento.
Javi (o el jefazo, como lo he llamado yo desde el primer día) es de estos hombres de entre treinta y cincuenta años que se proponen eludir la calvicie rapándose la totalidad de la cabeza. Tiene una barba tupida y unos ojos bonitos. Siempre me he fijado mucho en los ojos. Vale, se viene confesión filosófica, que se tape los oídos el que no quiera morir de vergüenza ajena: creo que los ojos dicen más de nosotros mismos que ninguna otra parte del cuerpo. Ya está, podéis abrir las orejas. Al menos no he dicho eso de que los ojos son el espejo del alma, ¿no?
No lo he dicho, pero lo pienso.
—Han pedido esto —le digo, pasándole la hoja de papel.
—¿Para cuándo? —pregunta, con su voz tirando a aguda.
—Para ya. La dirección no me suena. ¿Por dónde anda?
El jefazo echa un vistazo a mi caligrafía y asiente con la cabeza, como si todo cobrase sentido de repente.
—Este es el Abel —anuncia.
¡Claro! ¿Quién no conoce al Abel?
—¿Quién? —cuestiono.
—Un chaval que nos hace pedidos bastante a menudo.
En el tiempo que llevo vivido en este y otros pueblos del país, he aprendido que la gente rural considera chavales a la población comprendida en el rango de edad que va de los diez a los sesenta años, así que resulta una afirmación un tanto ambigua. Por lo que yo sé, mi «chaval» me puede recibir con un andador y escupirme la dentadura postiza al hablar. Le meto el pollo asado en el pasapuré, si quiere.
—Está un viaje de lejos —comenta el jefazo, dando golpecitos en el papel y alzando la cabeza, como si con ese gesto me transmitiera por Bluetooth las coordenadas exactas—. Pero nos hace pedidos tan grandes que compensa. Cuando termines, no hace falta que vuelvas. Te puedes ir a casa directamente.
—¿Seguro? —pregunto, arqueando las cejas.
—Total, hoy cerramos pronto.
Meneo la cabeza a un lado y a otro.
—Eso lo quiero por escrito y firmado con la sangre de tu primer varón —bromeo. El jefazo se echa a reír. ¿Qué puedo decir? Le gusta mi sentido del humor. ¿A quién no? A la gente con mal gusto. Los hay a montones, tío.
—¿No te vale con un escupitajo?
—Pues sí, venga —accedo. No soy muy bueno negociando.
El jefazo no tarda en ponerse el delantal y entrar en la cocina. Antes de eso, le ha subido el volumen a la tele, para poder oír sus cotilleos desde allí, claro, pues es de suma importancia enterarse de con quién se ha liado el torero ese al que ya nadie conoce o por qué la hija de no sé quién ha roto con su pareja después de unas vacaciones idílicas en Ibiza. Hoy le toca a él cocinar. Otras veces viene la Paqui, una mujer que tiene menos expresividad facial que el yeso con el que se construyen las paredes. ¿Grandes muros de la historia? El Muro de Berlín, el Muro de las Lamentaciones y la Paqui. Yo no pierdo la esperanza de hacerla sonreír. Eso sí, el día que lo consiga, igual se le cae un trozo de labio en la comida. Es que no está acostumbrada, la pobre.
—¿Te echo un cable? —me ofrezco.
—No hace falta. Esto lo hago yo en nada.
Y es verdad que lo hace en nada. En menos de veinte minutos, ya tengo todos los envases metidos en un par de bolsas de plástico. Antes de salir, me pongo la chaqueta de marca (que, por cierto, me salió tirada de precio), porque entre la velocidad y el frío que hace, ¡cuidado! Mi móvil da justo las siete cuando lo reviso, ya en la calle, antes de subir a la moto de la empresa. Lo poco que queda de luz se lo traga ya el horizonte, engullido por las montañas, que ahora no son más que recortes en sombra sobre un manto salpicado de estrellas. Es lo bueno que tienen los pueblos: las estrellas.
El rugido del motor no tarda en romper el silencio sepulcral de Pilar de Hondos, mientras recorro las calles estrechas y en pendiente que perlan todo el pueblo. Los últimos abueletes han empezado ya a recoger las sillas de plástico en las que se han pasado buena parte del día sentados, a orillas de sus casas. La mayoría de los negocios cierra ya sus puertas y el traqueteo de las persianas se une al aullido de mi jinete metálico, como si ambos sonidos se hablaran y comunicaran en lenguas que los humanos no conoceremos jamás. Si bien en Pilar de Hondos se respira vida y cierto ajetreo durante el día, al caer la noche, se transforma en una tumba abierta. La gente se evapora y tan solo queda el silbido del viento y de los animales que aúllan desde las angostas profundidades del valle, allí donde la vegetación compone caprichosos remolinos hacia lo que todos llaman «el abismo». Juliana, la panadera, me saluda desde un lado de la calzada y poco me falta para atropellarla, porque la gente de los pueblos no teme a nada ni a nadie y se tira en mitad de la carretera como si las calles fueran suyas.
Total, que resulta que el jefazo tenía razón cuando dijo que esto estaba «un viaje de lejos». ¡Y más de uno! ¡Su puta madre! Si esto está ya fuera del pueblo. Al principio, hasta creo que el GPS se está columpiando y doy unas cuantas vueltas absurdas para evitar salirme de la localidad. Pero no, no, resulta que sí que tengo que salir. Voy en dirección norte, camino a un matadero (que, según los carteles, se encuentra a veintiocho kilómetros) y ascendiendo por una carretera que es aún más estrecha y retorcida que la que tomé para llegar al pueblo. Y el caso es que no hay forma de dar con la casa. Me da que me equivoco al menos dos veces en un par de cruces. Al final, gracias a Dios que no le hago caso al GPS, porque, de momento, y hasta lo que yo sé, mi moto no es capaz de levitar sobre abismos sin fondo. Estamos en ello, pero todavía nos queda mucho camino por recorrer.
Para cuando consigo entrever mi destino entre los árboles (yo ya pensaba que el Abel este iba a vivir en la ermita aquella que se ve en lo alto), se acercan las ocho de la tarde y todo lo que veo es gracias a las luces de la moto, que podían dar un poco más de sí. La residencia de Abel es una casita discreta de ladrillo tras un corto sendero de tierra que parte de la carretera. La puerta delantera, por alguna razón, no da a la calzada, sino a la parte de atrás, donde el bosque reclama el territorio y un pronunciado desnivel incita a la muerte accidental.
Menos mal que soy un tío optimista y despreocupado y, cuando llamo a la puerta, no me pongo a pensar en que traigo el pedido con al menos cuarenta y cinco minutos de retraso. Bueno, menos. Incluso sin errores, creo que me habría llevado quince o veinte minutos llegar hasta aquí. La puerta se abre enseguida, como si el tío estuviera esperando al otro lado. Y, vale, resulta que Abel sí que es un chaval de verdad. No llegará a los treinta años. ¿Cuántos puede tener? ¿Veintiséis? ¿Veintiocho? Veintisiete. Va, esa es mi respuesta final. Nos la jugamos. Tiene el pelo castaño y revuelto, con greñas que le acarician el cuello. Sus ojos…, sus ojos albergan cierta hostilidad, pero, en el fondo…
¿Qué hay en el fondo?
—Perdona, me he perdido un poco al llegar —me disculpo, plasmando todo mi encanto natural en la sonrisa.
No sé por qué, pero tengo la sensación de que se sorprende al verme. ¿Qué? ¿No esperaba ver un cuerpazo como el mío aparecer por la puerta?
—Eres nuevo, ¿no? —dice. Su voz suena menos seca que cuando hablamos por teléfono, aunque le falta más de un condimento.
—Yep! No llevo ni una semana. En el curro y en el pueblo.
Abel se queda inmóvil, como si no supiera cómo proceder. Sus ojos viajan entre mi rostro y el paisaje que tengo detrás, del que ya queda poco más que una noche cerrada. Al final, aunque con una duda que se palpa en sus manos y en sus ojos, alarga los dedos para tomar las bolsas con el pedido. Yo me saco el datáfono de la riñonera y él no tarda en cogerlo, tarjeta de crédito en mano.
—Vida de ermitaño, ¿no? —comento, mientras él teclea el número secreto—. Aquí, apartado de todo.
Abel levanta un momento la mirada antes de volver a bajarla.
—Podría decirse —comenta, escueto.
—Puede decirse, hombre, no te van a meter en la cárcel por decirlo.
Abel se me queda mirando como si no entendiera el chiste o como si lo entendiera pero quisiera matarme por ello. Si ya decía yo que hay mucha gente que tiene un gusto de mierda en lo que a humor se refiere.
—¡Gracias! —exclamo, en cuanto oigo el pitido del datáfono y Abel retira la tarjeta—. Pues que os aproveche —añado, y me dispongo a marcharme, despidiéndome con la mano.
Pero me detiene una voz.
La suya, claro.
Un gruñido, en realidad.
—¿Qué? —cuestiono, sin perder la sonrisa.
—Has dicho que eres nuevo en el pueblo —me recuerda.
—¡Tiene usted buena memoria! —exclamo, señalándolo teatralmente con el dedo.
—No…
—¿No?
No termina de arrancarse. Espero y, al final, lo oigo chasquear la lengua.
—Es tarde —dice—. Está oscuro y no deberías volver al pueblo. Se tarda un rato en llegar.
Me da por reír.
—Creo que sobreviviré —repongo.
—Igual no.
—¿Cómo? —pregunto, aún sonriendo.
—¿No has…? ¿No te has informado sobre el pueblo antes de venir?
A ver, que esto ya está empezando a pintar chungo, ¿eh?
—¿A qué te refieres?
Sus palabras se hacen de rogar y, cuando llegan, me producen un escalofrío que me recorre la espina dorsal.
—Pilar de Hondos no es un lugar seguro.
Capítulo 2
MARC
—¿Cómo que no es un lugar seguro? —replico de inmediato.
De pronto, me vuelvo consciente del silencio que se respira en esta zona del bosque. El viento apenas se levanta y los animales que normalmente pueblan la noche aún no han recibido el aviso de que les toca entrar en escena.
Abel, dubitativo, acaba chasqueando la lengua de nuevo.
—Entra un momento —dice.
¡Eh! ¡Eh, eh, eh!
Una más.
¡Eh!
¿Cómo que entre? ¿Así es como liga la gente en este pueblo? «Oye, sí, resulta que este sitio es peligrosísimo, entra en mi casa que te voy a enseñar lo que tengo entre las piernas». Y, ojo, que yo soy de los de «solo se vive una vez», pero todo tiene un límite, ¿sabes? El problema es que, aquí, lo que yo piense se ve que no importa demasiado, porque Abel me agarra por la muñeca y me mete dentro de un tirón. Y vale que yo podía haberme resistido, pero toda esta movida del pueblo peligroso me ha dejado un poco fuera de juego. El tío cierra la puerta tras de mí y luego lleva las bolsas hasta la cocina, que comparte espacio con el salón.
—Coloco esto y te lo explico —me advierte, sin mirarme.
Pues vale.
No, si está visto que aquí la peña hace las cosas muy a su manera.
Aprovecho para realizar un examen completo de la casa. De lo que veo, al menos. Lo primero que llama la atención son sus dimensiones. Porque, desde dentro, parece mucho más pequeña que por fuera. Las paredes, con un acabado de tronco natural, deben de ser bastante gruesas. En cuanto a mobiliario, parece la típica casa rural. Grandes sillones y sofás, lámparas de pie, lienzos de madera en las paredes y hasta una chimenea donde centellean los últimos vestigios de unas brasas. Muy chula, pero dudo que un chaval de veintitantos años haya obrado esta decoración.
Con todo, la casa arroja una sensación de… ¿Cómo decirlo? No resulta demasiado acogedora. Los gruesos cortinajes que cubren las ventanas hacen de pantalla a esa luz de la que, dada la hora, poco se puede ya aprovechar. La claridad artificial de las lámparas de pie y la que reina en el techo, justo en el centro de la estancia, se revela insuficiente y arroja una especie de bruma anaranjada sobre el espacio. Aunque lo peor son las manchas. Aquí y allá, el suelo exhibe pinceladas negras; salpicaduras que igual datan ya de la época de los Cristos y que ni el agua más jabonosa va a lograr erradicar jamás.
Cuando Abel vuelve conmigo, ya trae su teléfono móvil en la mano. Sin decir una sola palabra, me lo pasa, supongo que para que lea lo que hay en pantalla. Se trata de un artículo de un periódico llamado La Gaceta de Montesinos. Primera vez que lo oigo.
La tragedia sacude de nuevo Pilar de Hondos
(por Samanta R. Pelayo)
Esta mañana, los habitantes de la peculiar localidad de Pilar de Hondos despertaban con una terrible noticia: Sebastián Pozuelos, vecino de la comunidad desde hacía más de veinticinco años, ha sido hallado muerto en su propio patio trasero. Tras una investigación en la escena, la policía ha descartado ya cualquier indicio criminal y culpa a los lobos de esta nueva masacre. Justo la semana pasada, publicábamos un artículo sobre estos animales y su mala costumbre de acercarse cada vez más al pueblo y a sus habitantes, con motivo del cual entrevistamos a Argelio Miranda, ornitólogo de la zona, que afirmaba que «este asunto solo va a ir a peor» y que «hay que establecer algún tipo de regulación al respecto».
Las descripciones e imágenes que incluimos a continuación son duras y pueden herir la sensibilidad de algunos, por lo que recomendamos discreción a la hora de…
Dejo de leer por inercia. Bueno, y porque no quiero traumatizarme.
—¿Lobos? —es lo único que pregunto.
—Lobos —responde Abel.
Dejándome llevar por el automatismo, le devuelvo el teléfono. De pronto, como si escapara del estupor, me sale una sonrisa.
—Tío, yo voy en moto —alego—. No me va a pasar nada.
—Son agresivos.
—Vale, pero…
—Muy agresivos.
—… voy en moto. ¿De verdad crees que me puede pasar algo?
—Sí.
La rapidez y la determinación con las que responde bastan para mandarme otro escalofrío por la columna.
Joder.
—Mira, a ver —recapitulo—, supongamos que es peligrosísimo recorrer este trayecto de noche. ¿Qué pretendes que haga?
—Dormir aquí.
Rompo a reír. Pero no lo hago inmediatamente, no, me espero unos segundos, como si estuviera convencido de que alguien va a gritar «¡inocente!» justo en la habitación contigua.
—¡Tú flipas! —exclamo—. ¿Es una cámara oculta? —cuestiono, sin perder la sonrisa, girando la cabeza a un lado y a otro en busca de lentes y objetivos—. Ya está, el jefazo y tú os habéis compinchado. Es eso, ¿no? Es una novatada o algo.
Abel no se ríe.
Ni siquiera habla, de hecho.
Tan solo se me queda mirando con esos ojos que tienen algo de salvajes.
Y otro escalofrío. Jooooodeeeeer.
—No me va a pasar nada, tío —insisto.
—Vale —responde él. Cero expresividad.
—¿Vale?
—Vale.
Sin esperar respuesta, se da media vuelta y rebusca entre las bolsas que ha dejado en la encimera de la cocina. Cuando vuelve con la hamburguesa Deluxe, yo sigo justo en el mismo sitio. Y ahí me quedo mientras le da un mordisco y la salsa se desliza por entre sus dedos, antes de que la intercepte con la lengua.
—Vete, ¿no? —dice, con el pulgar aún presionándole los labios—. No te va a pasar nada.
Pero será… mal bicho el tío. Iba a decir algo peor, pero me lo guardo para la próxima. En serio, ¡ahora me ha metido el miedo en el cuerpo! Abel, que sepas que te odio. Te odio, te odio, te odio, te…
Sin decir nada, giro medio cuerpo para ver la puerta de entrada y lo poco de noche que se insinúa tras las cortinas. Pues así, a bote pronto, como que no me apetece mucho volverme al pueblo, ¿sabes?
Te odio.
—¿Cuándo empieza la cena? —pregunto, volviéndome hacia Abel. Solo busco ganar tiempo, la verdad.
El tío se me queda mirando con cara de póker y yo tomo su boca llena de hamburguesa como un interrogante. No puedo evitar fijarme en la forma que tiene su mandíbula de moverse al masticar. ¿Soy yo o hay algo jodidamente sexi en la imagen de un tío buenorro comiendo? Porque, admitámoslo, Abel está buenorro. No sé si me quedo con sus ojos, con su pelo o con los músculos de los brazos, que se le marcan por debajo de la sudadera azul marino que lleva puesta.
Nah, definitivamente me quedo con sus ojazos.
—Tienes invitados, ¿no? —apunto—. Por eso has pedido tanta comida.
Abel traga el pedazo de hamburguesa (con calma, como si no hubiese nadie esperando) y, solo entonces, me responde con la misma parsimonia.
—La comida es para mí.
—¡Vas a reventar!
Él pone los ojos en blanco.
—No me gusta tener que andar pensando en la comida. Por eso compro para varios días y la congelo o la guardo en la nevera. —Vale, reconozco que también es una explicación bastante buena—. ¿Te vas o no? —añade, justo antes de darle otro bocado a su cena.
Me encojo de hombros.
—No sé, ¿puedo pedir el comodín de la llamada? —bromeo, sonriendo.
Abel, sin inmutarse lo más mínimo, se saca el teléfono móvil del bolsillo y lo deja sobre la mesa de madera.
—Ahí lo tienes —dice.
—Bueno, si me lo pones así, tendré que quedarme —canturreo, al tiempo que me dejo caer en un sillón de orejas como quien no quiere la cosa; y como quien no tiene permiso, también—. Ya veo que no quieres pasar la noche solito. Solo tenías que decirlo, hombre.
Bueno, voy a parar, porque no parece que la broma le esté haciendo mucha gracia. De hecho, tiene cara de que me mataría si tuviera un hacha en la mano; por eso me dedico a buscar una por la habitación, para quitarla de en medio cuanto antes. Lo más afilado que hay es un pedazo de leña que reposa dentro de la chimenea. Como, hasta lo que yo sé, no soy un vampiro, supongo que no tengo de qué preocuparme.
Y entonces llega el silencio. Si en el pueblo, al caer la noche, ya es bastante intenso de por sí, aquí adquiere una nueva definición. Lo único que oigo es el ruido suave de Abel al masticar. Sigo sin poder quitarle ojo de encima. Pero, ahora, por motivos distintos.
Justo cuando va a meterse el último pedazo de hamburguesa en la boca, se detiene para preguntar:
—¿Te preparo un sándwich o algo?
¡Será cabrón! ¿Le he traído comida como para un regimiento y me ofrece un triste sándwich? Pues hasta me apetece y todo.
—¿Qué tienes?
—Pavo.
—Pues de entre todas esas opciones, creo que voy a elegir pavo.
Se me queda mirando fijamente.
—Se llama chiste —explico—. Lo que acabo de hacer, digo. La gente se ríe y eso cuando uno los cuenta.
Abel sostiene un par de dedos en el aire.
—Llevas dos —me advierte, impasible—. Al tercer chiste, te vuelves a tu casa.
—¡No puedes prohibir el humor!
—Esto no es humor, es decadencia.
No puedo evitar echarme a reír. ¡Es que me hace gracia la seriedad con la que suelta las cosas! A él no le hace gracia, no. ¿Se habrá reído alguna vez en su vida? Me gusta pensar que cuando sale con sus colegas se monta la fiesta padre y se convierte en un puñetero payaso (en el mejor sentido de la palabra). Aunque igual lo más cerca que ha estado nunca de un payaso es aquella vez que mató a uno por traer sonrisas a la gente.
—Soy Marc, por cierto —me presento. Él intenta articular algo con la boca llena; un gruñido, más que otra cosa—. Sí, ya sé que eres Abel. Oye, ¿yo dónde duermo? —pregunto.
Abel señala con el dedo mientras mastica el último trozo de hamburguesa.
Vale, duda resuelta. Digo yo que esa no será su habitación, porque lo de compartir cama ya sería pasarse. Bueno, no. La verdad es que yo a este tío lo cabalgaría día y noche hasta el fin de los tiempos.
—Con tu permiso, voy a robarte un poco de agua —anuncio, al tiempo que me pongo en pie y me dirijo a la cocina—. Tengo la garganta seca.
—Hay vasos en el armario de la derecha —me indica—. He dicho derecha. Derecha. Sigues en el de la izquierda.
—¡Que ya, que ya! Siempre he tenido ese problema, ¿vale?
—Si solo fuera ese…
—¡Oye! —exclamo, volviéndome hacia él, con las manos en la cintura—. No me conoces.
—Confundes las direcciones y destruyes el humor. Con eso me basta.
—Pues tengo casi diez mil seguidores en Insta —recalco, meneando el vaso que acabo de coger del armario.
—Será porque no les cuentas chistes.
Con un dedo en alto, estoy a punto de replicar.
Pero la verdad es que tiene razón.
—El agua de este pueblo se podrá beber, ¿no? —pregunto, aunque no espero a la respuesta antes de llenarme el vaso hasta arriba—. ¿O tampoco es segura?
Creo que mi retintín ha sido bastante palpable en la voz; Abel no dice nada, pero suspira con todas sus fuerzas, se levanta y se acerca a la cocina. Al principio temo que venga a cruzarme la cara de una guantada, pero resulta que solo busca hacerse con una de las medias raciones de patatas que le he traído yo. Antes de volver a sentarse en el sofá, ya tiene un buen puñado de ellas en la boca.
—El fiambre está en la nevera y el pan de molde en el armario de la izquierda. Si te lías, recuerda que la izquierda es la mano con la que no escribes.
Ja, ja, ja, qué gracioso.
Espera, ¿quiere que me prepare yo mismo el sándwich? ¿Ni eso va a hacer por mí? Pues nada, habrá que hacerlo. Aunque, más que el pavo, yo preferiría meter a Abel entre pan y pan y cenármelo ahora mismo. Bueno, bueno, definitivamente llevo demasiado tiempo sin sacar a mi amigo de paseo. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Después de la hambruna del 54?
—Pues que sepas que soy zurdo —replico.
—Bien por ti —dice él, antes de llenarse la boca de patatas.
A este tío no hay quien lo pille por banda.
Total, que al final me resigno y me preparo el sándwich yo mismo. La verdad, aparte del pavo, no es que Abel tenga mucho en la nevera. Diría que vive bastante al límite, sí. Y tiene que ser un coñazo ir y volver del pueblo cada vez que quiera comprar algo. ¿Tendrá coche? No lo he visto al llegar, aunque ya estaba oscuro. En fin, qué más da.
Cuando termino la master class del Arguiñano (¿aún sigue saliendo por la tele?), vuelvo al sillón de orejas con mi tercer vaso de agua de la noche y un sándwich con más lonchas de pavo de las que recomendarían las leyes de la cortesía y el decoro. ¿Qué pasa? Es mi venganza por haberse negado a prepararme la cena. Llego a tiempo de ver cómo Abel mastica las últimas patatas, justo antes de levantarse y anunciar, con tono solemne:
—Voy a meterme en mi habitación. Tengo que aprender a reparar un mando de PS4 y necesito concentración.
—¿Se te ha roto? —cuestiono.
—No.
Me quedo mirándolo fijamente, inquisitivo, con las manos sobre los muslos y las piernas cruzadas sobre el sofá. Hasta me he quitado las deportivas, o sea, ¿por qué no? El caso es que no se digna a darme una respuesta, así que toca azuzarlo.
—¿Entonces?
—Un chaval me trajo uno ayer. Arreglo cosas. Trabajo en la ferretería barra chatarrería barra tienda de reparaciones que hay en el pueblo.
—Ah, mola —asiento, apresurándome a tragar el primer bocado del sándwich. Me ha salido buenísimo, cómo se nota que he seguido la receta a rajatabla—. ¿Cómo se llama?
—¿La tienda? Ferretería barra chatarrería barra reparaciones.
Asiento con la cabeza.
—Estupendo —comento.
No responde.
Silencio.
Y más silencio.
—Buenas noches —dice al final.
—Buenas noches —correspondo, con la boca medio llena.
—Si necesitas algo…
—Te aviso, sí.
Abel se queda pensativo.
—Iba a decir que no me molestaras, pero vale —aclara.
No puedo evitar sonreír.
Sin decir nada más, Abel se adentra en su habitación y cierra la puerta tras de sí. Yo aprovecho para sacar el móvil y mirar la hora. No son ni las nueve de la noche y ya estoy «encerrado» en la casa de un desconocido que ni siquiera piensa socializar conmigo.
Pues muy bien.
¿Qué hago yo ahora?
Capítulo 3
MARC
Cuando me acabo el sándwich, llevo el plato a la cocina y decido, por mi cuenta y riesgo, enjabonarlo con el estropajo que hay junto al fregadero. Luego abro y cierro puertas hasta que encuentro la vajilla. Hecho esto, de vuelta al sillón. No puedo evitar fijarme en cómo cruje bajo mi peso. No puedo evitar fijarme en cualquier sonido, en realidad, por mínimo que sea. Desde que Abel se ha ido, el silencio parece todavía más espeso. Resulta un poco inquietante, la verdad.
Decido levantarme y darme un paseo por ahí. Y cuando digo «por ahí» me refiero a este salón-cocina que conforma buena parte del espacio vital de la casa. Solo son las nueve y cinco, pero hay algo en el aire o en la luz o en el negro que destilan las ventanas que induce a pensar que pasa la medianoche. Igual es el hecho de estar aislado en mitad de la nada. Me da por descorrer las cortinas y mirar por la ventana. Los árboles son como diablos ahí fuera, el viento los pone a bailar, a danzar a través de los ojos siguiendo un ritmo que no está al alcance de las criaturas terrenales. Ahora no dejo de imaginarme manadas de lobos rondando la casa y los bosques de alrededor.
¿De verdad son tan peligrosos?
Con un suspiro, me dejo caer de nuevo en el sillón y me saco el móvil del bolsillo.
Marc:
Tía
Estoy viviendo una situación surrealista
Yo creo que te lo cuento y no te lo crees
Noe es de las que, cuando les llega un mensaje, corren a ver quién es. Y, si es mío, suele responderme de inmediato. No es el caso, esta vez. Imagino que estará ocupada; su última conexión fue a las 6:47 de la tarde.
El plan B consiste en revisar las redes sociales. Tengo como cincuenta notificaciones, la mayoría de las cuales serán me gustas y comentarios del tipo «¡Guapooooo!», que nunca vienen mal, todo sea dicho, pero ahora tengo la cabeza en otras cosas. Ojeo los mensajes privados, eso sí, y me alegra comprobar que no hay ninguno de «esa persona», solo unos cuantos bots incitándome a hacerme embajador de su marca, una parrafada de Óscar (también conocido como «el Penas») y cuatro o cinco reacciones a mi historia, que es una foto mía echado sobre la moto, con la chaqueta puesta y unas gafas de sol a medio levantar. Soy peliculero hasta decir basta, vale, pero ¿qué hago si me comería la boca a mí mismo si pudiera?
Pues llegamos al plan C, que es, supongo, al que yo he querido acogerme desde el principio: investigar sobre los lobos y sus extravagantes cacerías en Pilar de Hondos. Mi búsqueda enseguida me lleva a topar con un artículo de hace varios años publicado por La Gaceta de Montesinos, el mismo diario digital del que salió la noticia que me ha enseñado Abel hace un rato. De hecho, creo que hasta lo ha escrito la misma persona.
Joven de diecisiete años aún desaparecida
(por Samanta R. Pelayo)
Tres semanas después, Dulce Santana, la joven de diecisiete años que fuera vista por última vez frente a la floristería de la calle de las Ciencias, continúa sin dar señales de vida. La policía no ha encontrado rastro alguno de la menor y ninguna de las partidas de búsqueda organizadas por los vecinos ha arrojado luz sobre el asunto. Sus desconsolados padres, más que nunca, piden a la ciudadanía de todo el país que comparta fotos y descripciones de su hija en las redes sociales. «Necesitamos que nuestra niña vuelva a casa», decía su madre en el último comunicado oficial a la prensa.
Tras semanas de silencio y ambiguas declaraciones, el alcalde de Pilar de Hondos ha tenido que pronunciarse hoy, después de que los vecinos dieran voz a unos más que fundados temores. Al fin y al cabo, el caso de Dulce Santana acontece tan solo un par de meses después de la desaparición de un joven de veintidós años en esta misma localidad. «No podemos conectar dos sucesos claramente aislados», decía el alcalde. «Pilar de Hondos siempre ha sido una localidad segura y las fuerzas del orden sabrán resolver la situación con la eficiencia acostumbrada». Un discurso que muchos han tachado ya de «fantasioso» y «alejado de la realidad», pues estas desapariciones suponen ya una tragedia más en un pueblo que lleva meses, si no años, sufriendo el acoso de los lobos salvajes. Resta saber si esta inacción traerá consecuencias en las urnas, en unas inminentes elecciones que ya han dado mucho de lo que hablar.
La noticia me deja pensando. Mientras contemplo, sin verla, una esquina oscura de la casa, me imagino a una manada de lobos hambrientos devorando a una pobre adolescente hasta los huesos. La visión se me aparece tan real que hasta me produce escalofríos.
Uf.
Aprovecho para investigar un poco más sobre el asunto, pero no hay mucho que rascar. Todo lo más, una noticia basada en fuentes poco fiables que situaban a la desaparecida Dulce Santana en el sur del país, con el pelo mucho más corto, al menos cinco meses después de que fuera vista por última vez en el pueblo. Descubro, ya de paso, que La Gaceta de Montesinos es un periódico local, con sede en el pueblo vecino, que se encarga de cubrir la actualidad de varias localidades de alrededor, entre las que se incluye Pilar de Hondos.
Cuando reviso la hora, me doy cuenta de que aún son las nueve y media. Teniendo en cuenta que hoy me he levantado a las diez de la mañana y que el curro ha brillado por su ausencia, mi nivel de cansancio es cero. Y, aun así, se me escapa un bostezo y todo. Será el aburrimiento.
Como eso de estarse quieto no es lo mío, me pongo de pie, me desperezo como si estuviese en una de esas máquinas de tortura de la inquisición y me pongo a dar vueltas por la casa, pensando en los lobos, en Dulce Santana y en Abel, al que imagino tumbado en la cama y viendo vídeos sobre reparaciones de mandos en YouTube. Ya sabes, el típico tutorial que te dura quince minutos, cuando perfectamente podrían habértelo resuelto en dos. Dos y medio; ni para ti, ni para mí.
De pronto, siento que el suelo se desplaza bajo mis pies; como si estuviera suelto. Al mirar hacia abajo, y estrechando los ojos para enfocar mejor en una claridad que deja bastante que desear, me encuentro una especie de hebilla metálica. No, no es una hebilla. Es una aldaba. Si la curiosidad mató al gato, yo soy el gato. Por eso me agacho y tiro con cuidado de la hebilla, o sea, de la aldaba. O del asa. O de lo que sea. El tablón de madera se desplaza con un crujido estridente que araña el silencio. Lo que asoma es una escalera de madera. Y oscuridad. Mucha oscuridad. Un olor raro, también. Como a cerrado o a viejo o a humedad. No sé por qué, pero me parece un olor… artificial.
¿Resulta que la casa tiene un sótano y todo?
—¿Qué haces?
¡Joder!
¡Qué susto acaba de darme!
—Nada —me excuso, cerrando de nuevo la puerta.
—Esta casa no es tuya —me recuerda Abel, tajante, plantado bajo el vano de la puerta.
—Ya, ya.
—No puedes bajar ahí. Joder, no puedes… curiosear, en general.
—Tío, lo siento —me disculpo, encogiéndome de hombros—. Es que me aburría, ¿vale? Se me hace incómodo estar en una casa que no es mía y contigo ahí, durmiendo o estudiando tutoriales o lo que sea.
Sin decir nada, Abel gira la cabeza hacia el televisor. Cuando vuelve a mirarme y dice lo que dice, tengo la sensación de que no eran esas las palabras que pretendía soltar en un principio.
—Deberías irte del pueblo.
Ya está.
Apenas me mira durante unos segundos mientras me habla.
No tengo tiempo de responder antes de que la puerta de su dormitorio vuelva a cerrarse tras él.
Con la cabeza a caballo entre las palabras de Abel y una realidad que no es realidad, me quedo mirando la trampilla que conduce al sótano. Y ya sé que esto es una gilipollez y que solo es cosa de la mente conectando puntos que tiene recientes en la memoria, pero…
No puedo evitar pensar que Dulce Santana se oculta ahí abajo.
Capítulo 4
MARC
Ni siquiera sé dónde estoy cuando abro los ojos.
Creo que he tenido sueños extraños durante toda la noche. Dulce Santana aparecía en ellos; la veía en un prado de amapolas, recogiendo flores para su madre o su novio. Entonces alguien venía y se la llevaba. Así, sin más. No era un lobo. No sé quién era. Al final, días después, alguien la encontraba muerta en el sótano de Abel.
Abel, eso es. Estoy en la casa de Abel. Y, ya de paso, averiguo que lo que me ha despertado es un tenue ajetreo procedente de una de las habitaciones cerradas; sonidos que no tardan en dar pie a que la figura de mi anfitrión se materialice en el salón. En cuanto me ve, se queda inmóvil, mirándome con esos ojos tan peculiares y llenos de algo semejante al odio o al recelo. A ver, es un consuelo saber que ya se despierta con esa cara y no es que quiera soltarme una hostia a mí específicamente. Yo me quedo donde estoy, a medio tumbar en el sofá (porque he debido de quedarme dormido aquí, al final), e intento evitar que mi mirada descienda poco a poco hasta esos muslos de escándalo, al descubierto por culpa de unos shorts que, además de hacer buen honor a su nombre, son lo bastante ajustados como para revelar secretos innombrables.
—¿Todavía estás aquí? —suelta, como si nada.
Joder. ¡Qué buena forma de empezar el día!
—Me he quedado para que tuvieras buenas vistas al despertar —bromeo, al tiempo que estiro los brazos hacia arriba y gimo como si fuese un tiranosaurio intentando recoger algo que se le ha caído al suelo.
—¿Y dónde están? —repone él, impasible.
—¿El qué?
—Las buenas vistas.
Yo me encojo de hombros y me señalo teatralmente con los pulgares, antes de añadir:
—Que si tengo que quitarme la camiseta para que… Eh, ¿a dónde vas?
—A prepararme —responde, desde la habitación contigua—. Tengo que trabajar.
En fin, yo no sé ni por qué intento seguir bromeando con este tío, si está claro que nació con el sentido del humor roto. ¿De estas cosas no se dan cuenta cuando te fabrican? No sé, igual de recién nacido aún te pueden actualizar el software, porque luego, de mayor, ya no tiene arreglo. Quizá sea el pequeño gran payasito que vive dentro de mí (ese que se alimenta de mis entrañas y entona cánticos espectrales todas las vísperas de luna llena), que quiere sonsacarle al menos una sonrisita a este chaval de ojos desconcertantes.
Pues nada, visto lo visto, me calzo las deportivas, me revuelvo un poco los mechones rubios y me preparo para salir. Me despido de Abel con toda la efusividad que me sale, pero él apenas me devuelve un gruñido como respuesta.
Cuando salgo, el sol ya brilla en el cielo y el frío aprieta bajo la chaqueta. Al calor del mayor de los astros, lo que ayer parecía una selva del averno y un barranco de pesadilla hoy se colma de una hermosa inocencia. Los pájaros vuelven a piar, las hojas de los árboles murmuran canciones al viento y del miedo no queda ya más rastro que un vago y difuso recuerdo. Ahora, haber dormido aquí se me antoja aún más absurdo e innecesario que anoche. Hasta resoplo con sonoridad de camino a la moto, y un grajo que se ocultaba en un árbol cercano huye despavorido por mi intervención. Me quedo unos segundos viéndolo volar. Porque hay algo extraño en su trayectoria, o igual soy yo, que no entiendo de pájaros. Pero me ha dado la sensación de que trazaba una suerte de semicírculo, en lugar de avanzar en línea recta, como si quisiera evitar el abismo de Pilar de Hondos.
Ay, Dios, estoy empezando a hablar como los conspiranoicos. De aquí a salir en la tele con un gorro de papel de aluminio en la cabeza hay solo un paso.
El camino de vuelta se me hace mucho más corto que el de ida, quizá porque es de día, no tengo prisa y ya sé perfectamente (bueno, hasta cierto punto) qué ruta tengo que tomar. Como aún es temprano, hago una parada por casa, me pego una ducha con final feliz y me hago un selfie para la historia de Insta en el que aparezco desnudo de cintura para arriba y hundiendo los dedos en el pelo, con un rollo casual, como si no estuviese posando para la foto. Cuando estoy a punto de salir, me encuentro con un mensaje de Noe.
Noe:
Te puedo llamar?
Todavía tengo tiempo, así que la busco entre los contactos (es fácil, aparece la primera, grabada como AANoe) y me adelanto a su llamada. No tardo ni dos tonos en oír su inconfundible y suave voz al otro lado de la línea.
—Hola, bebé. Perdona que no te respondiera al mensaje. Ayer tuve un día…
—Se te nota en la voz —reconozco—. ¿Mucho curro?
—Mucho curro —responde, exhausta—. Y por la tarde tuve que llevar a urgencias a uno de los nenes a los que doy clase, porque empezó a vomitar y sus padres no estaban en casa. Me tiré como media hora en el hospital hasta que vino su tía a hacerse cargo. Un show, vaya, un show. Luego me fui directa a otra clase y cuando llegué a casa estaba para morirme. Es que ni recuerdo haberme acostado, con eso te lo digo todo. Pero dormir he dormido.
—Joder. ¿Y el niño está bien?
—Sí, sí, ya está en su casa. Por lo visto se comió una tableta de chocolate entera de postre. Su madre no lo sabía, claro.
Me echo a reír.
—Eso lo hiciste tú una vez, ¿te acuerdas?
—Porque tú me retaste —protesta Noe—. Y todavía no sé cómo me convenciste.
—Los niños de antes estábamos hechos de otra pasta. Ahora no aguantan ni un poco de chocolate.
—Bueno, yo no vomité, pero bien que me pasé el día entero con diarrea. Porque el chocolate, además, llevaba como un par de años caducado.
—De eso no me acordaba, tú ves.
Los dos reímos al mismo tiempo.
—Bueno, ¿cuál es la situación surrealista que viviste ayer? —me pregunta Noe, al fin. Yo aprovecho para dejarme caer en la silla que hay en el recibidor; esa que uso como perchero improvisado y como portamaletas y, algún día, puede que hasta como trastero.
—Ah, sí, tía. Flipante, ¿eh? Resulta que ayer entrego un pedido a un chaval que vive en el quinto coño, ya fuera del pueblo y todo, y va y me suelta que no puedo volver tan tarde a casa, que lo mejor es que pase la noche en la suya.
—Qué forma más rara de ligar tiene la gente de ese pueblo.
—¡Eso mismo pensé yo! —exclamo, entre risas.
—No te quedarías, ¿no?
—Sí.
—¿Marc? ¿Hola?
—¡Es que me acojonó! Me dijo que había lobos, me enseñó un artículo, no sé. Me dio mal rollo.
—¿El tío estaba bueno? —pregunta.
—Tiene un polvazo, sí. ¿Qué tiene eso que ver?
—Pues que te conozco como si te hubiera parido.
—No me quedé por eso. ¡En serio! Me dio mal rollo, joder.
—¿Has mirado que no tengas una cicatriz sospechosa en la zona del riñón?
Suelto una carcajada al escucharla. Eso sí, también me levanto una pizca la camiseta, aunque no lo suficiente como para analizar el área en cuestión.
—Pues no —admito—, pero me dolería, supongo. Aunque sí que tengo cicatriz en el pecho, porque Abel, con sus ojazos y su cuerpazo, me ha robado el corazón.
Noe no responde.
Tan solo oigo toses forzadas saliendo del altavoz.
—Bebé —pronuncia, al cabo de los segundos.
—¿Qué?
—No hagas eso más.
—Ya, ya, me ha sonado patético cuando lo he dicho en voz alta.
—Pues imagínate yo, que tengo que seguir siendo tu amiga barra hermana postiza después de esto.
—Lo superarás —añado, con una sonrisa imborrable en los labios.
—Claro, porque soy una tía fuerte.
—Y porque me quieres mucho.
—Eso es, porque soy una tía fuerte.
De nuevo, nuestras carcajadas se sincronizan. Y supongo que esta es una de las cosas que más me gustan de Noe: la compenetración que tenemos. Reconozco que, a veces, en cierto modo, tengo la sensación de que seamos la misma persona; de que uno sea una prolongación más de la otra, y viceversa. Siempre me da por pensar en la familia y en la absurda importancia que se otorga a los lazos de sangre, cuando completos extraños llegan a sentirse más cercanos a veces.
—Por cierto, hablando de tíos —recuerdo—, ¿sabes quién me ha escrito?
Su voz se torna grave de repente.
—No me jodas —dice.
—Ya ves.
—¿Le has dicho algo o has hecho lo de siempre?
—Lo de siempre. Borrar y bloquear.
—Es lo mejor. Tarde o temprano tendrá que cansarse.
Sí, tarde o temprano tendrá que cansarse.
¿Cuánto tiempo llevamos diciendo lo mismo?
Capítulo 5
MARC
El optimismo siempre se ve recompensado. ¡En serio! Incluso en los momentos más oscuros, hay lugar para la luz. Como cuando, dos semanas después de haberte venido a vivir a un pueblo aislado en la montaña, te despiertas con cero ganas de salir de la cama y recibes una llamada de tu jefe avisándote de que no tienes que ir a trabajar. Yo me he quedado un poco igual al enterarme; te juro que hasta pensaba que seguía soñando.
—Hoy he decidido no abrir el local, Marc —me ha dicho al contactar conmigo, a eso de las nueve y media—. Voy a dedicarlo a limpiar a fondo.
—Ah, bueno —he murmurado yo, que a pesar de llevar un café y una ducha encima, aún tenía la neurona de vacaciones—. Voy y te echo una mano, si quieres.
—No, no, no hace falta. Estaré moviendo esto y lo otro, vas a estorbar más que otra cosa. Sin ofender. Te pago el día de todas formas, ¿vale?
Bueno, pocas razones tenía para ofenderme si me va a pagar por no trabajar, ¿no? Joder, me siento hasta sucio.
—Lo que mandes, jefe, pero me da un poco de palo.
Él me ha soltado una de sus carcajadas suaves; de esas que te recuerdan a un padre atento y cariñoso, de los que te animan a trabajar y a esforzarte porque saben que, en el fondo, es lo mejor para ti y para tu futuro. De los que moverían la tierra y los astros con tal de darte lo mejor. De los que yo jamás tuve la suerte de conocer.
Y por eso ahora estoy aquí, con la chaqueta puesta y el culo plantado en la silla de la entrada, sin saber qué hacer con el tiempo que el universo, a través de su magnánimo mensajero, me ha concedido sin esperar nada a cambio. Por lo general, me mola pasearme un ratito por el pueblo antes de meterme a currar. Ya sabes, estirar las patitas, conocer a la peña… No sé, me gusta mantenerme activo, y lo de socializar es algo que llevo en la sangre. Lo malo es que llevo tan poco tiempo aquí que todavía no conozco a nadie al nivel de salir a tomar algo, a dar de comer a las palomas o a visitar a los animales del zoo (asumiendo que Pilar de Hondos tuviera un zoo, porque lo más parecido a uno es el colegio municipal, que tiene todas las ventanas cubiertas con barrotes). En fin, no todo podían ser ventajas en la idílica vida rural. Y mira que yo intento arrimarme a cualquiera que se me cruce por delante, pero no me voy a ir de cañas con la panadera de setenta años o con mi casero de sesenta y cinco. Distintos ambientes, ¿no? Aunque, visto lo visto, igual para hacer amigos me basta con sacarme una silla plegable a la acera y unirme a alguno de los grupitos apostados en las calles. Son como mafias, tío. Yo creo que hasta tienen los territorios estudiados y, como te pases de la raya, te dejan una cabeza de cabra sobre la almohada a modo de advertencia.
Al final, en un atisbo de lucidez, cuando ya me había decidido a pasearme por ahí haciéndome selfies con los que llenar mi muro de Instagram, se me ocurre contactar con la única persona de mi edad a la que conozco algo, por poco que sea. ¡Abel! ¿Quién no querría pasar el rato con el tío que te invita a su casa y luego te echa a patadas? Mentiría si dijera que no ha encontrado un hueco en mi cabeza donde vivir sin pagar el alquiler. Y no lo digo precisamente porque esté para cenármelo entre pan y pan, no. Me refiero a lo que me contó aquella noche sobre los lobos, al misterio de lo que oculta su sótano (que probablemente no sea nada) y a la advertencia que me dedicó justo antes de encerrarse en su habitación por el resto de la velada.
«Deberías irte del pueblo».
Aún tengo escalofríos al recordar esas palabras. No hay noche en que no me tumbe en la cama de mi diminuto estudio y las recite una y otra vez en mi cabeza mientras la oscuridad reina a mi alrededor, arremolinándose y susurrándome las verdades que solo el vacío, en su infinita y abisal sabiduría, es capaz de componer.
Aunque hay otra cosa que me ha tenido la cabeza ocupada estos días. Puedes llamarme fetichista, obsesivo o lo que quieras, pero no he dejado de pensar en sus ojos; en lo que ocultan más allá de ese odio que blande contra el mundo. Y en por qué no soy capaz de averiguar de qué color los tiene. ¿Negros? ¿Grises? ¿Azules? ¿Cómo es posible que no lo sepa? ¡Yo, el fanático de los ojos!
El problema es que, al pensar en Abel, me doy cuenta de que no tengo su teléfono ni forma alguna de contactar con él. Sin embargo, como mi capacidad resolutiva no conoce límite alguno, recuerdo que trabaja en una tienda de reparaciones. Google no me ayuda mucho; no solo porque se ve que el camión de Google Maps no se ha dignado a pasarse por aquí, sino porque no parece haber nadie que se dedique a actualizar los negocios de la zona en la red. Según la aplicación, tengo una taberna típica justo en frente de casa y lo más parecido a un negocio que he visto ahí ha sido el camello ese que pasa pirulas los fines de semana. A ver, de momento es solo una teoría, pero me gusta pensar que hay movidas oscuras tejiéndose en la sombra de Pilar de Hondos.
Total, que, al final, no me queda otra que tirar del saber popular. Por eso bajo a la calle y pregunto a una de las mafias de las sillas, apostadas ya en sus tronos incluso antes de que el sol asomara por el horizonte, dónde puedo encontrar la tienda de Abel. Una señora de unos cincuenta años, con la cabeza llena de rulos y pinta de cortar el bacalao en su escuadrón, me indica amablemente el camino, justo antes de intentar convencerme para que me ligue a su hija de quince años, cosa que me perturba y horroriza a partes iguales.
—Ella también es rubia —me dice—. Bueno, lo era de más chiquilla. Tenéis mucho de común.
Bueno, ¡visto así! ¿Qué será lo próximo? «Tenéis mucho en común, a los dos os gusta beber agua». ¡Pues mala suerte, señora! ¡A mí no me gusta beber agua! Solo me la bebo para esquivar la muerte un día más. Es que, en serio, ¿a alguien le gusta el agua? Si no sabe a nada. Que digo yo que si no te queda otro remedio, pues te la bebes, pero ¿habiendo alternativas? Refrescos, cerveza, resina de pino… Yo qué sé, hay miles de opciones.





























