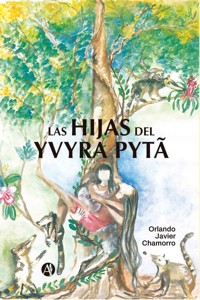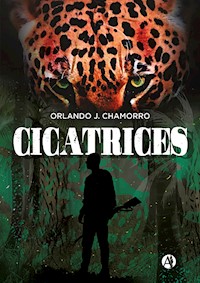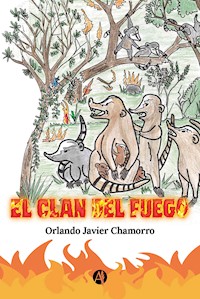
4,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Humanidad, flora y fauna viven, conviven y, muchas veces, sobreviven en la exótica Tierra Colorada. A través de sus relatos, esta nueva creación literaria pone sobre la mesa la complejidad de las relaciones que persisten en el tiempo. De esta manera, valores como la amistad, la tolerancia y la lealtad serán puestos a prueba por los personajes que dan vida a esta narrativa, cada uno con sus particularidades. Sin embargo, no todo es color rosa en Misiones; incendios forestales, rutas manchadas de sangre, delitos rurales y las cicatrices de la dictadura son solamente algunas de las problemáticas que aquejan hace años a los seres que habitan este suelo. Todas estas cuestiones se entrelazan en el presente libro constituido por fábulas y cuentos, plasmados con un lenguaje sencillo y propio de la región.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 145
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Orlando Javier Chamorro
El Clan del Fuego
Chamorro, Orlando Javier El Clan del Fuego / Orlando Javier Chamorro. - 1a ed - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2022.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-87-2372-3
1. Cuentos. I. Título. CDD A863.9282
EDITORIAL AUTORES DE [email protected]
Índice
Ángeles de barro
Los acopiadores
La reunión
El rabdomante
El Clan del Fuego
Acerca del autor
Para LaureanaPorque el aroma del almidón exprimido a la mandioca, con sus curtidas y protectoras manos,aún me transporta a la primera infancia.Porque siempre había un lugar para mí en su mesa. Ella dejó que sus hijos corrieran conmigopor los líneos del yerbal…Y nombró a Paulo como nuestro ángel guardián.
Éramos niños
a merced
de una gran tormenta.
Ángeles de barro
I
Tiempo actual. Ruta nacional número doce, Misiones.
Detuve el automóvil a un costado de la ruta y me deslicé hacia afuera; el olor fuerte y penetrante, característico de la planta celulósica, castigó mis fosas nasales. Tenía la columna agarrotada, los pies acalambrados y un sueño que trataba de vencerme desde hace un buen rato.
Controlé las dos urnas que estaban en el asiento trasero, todo estaba en orden.
A mi espalda, la estación transformadora emitía un amenazante siseo eléctrico que alteraba el silencio. Cada tanto, un camión cargado con rollos de pino ingresaba hacia el camino lateral en dirección a la fábrica.
¿Cuántas veces he cruzado por este lugar luchando contra mi voluntad para no detenerme? Muchas, aun así, siempre regreso aquí en el regazo de mis pesadillas. El tiempo, en vez de opacar mis reminiscencias, las fue fortaleciendo.
Luego de un momento, me introduje al automóvil y tomé el camino lateral, en dirección a San Onofre. No tenía opciones, debía cumplir una promesa; entonces, a pesar de todo, evoqué el pasado. Los recuerdos, ahora, me llegaban en oleadas incontenibles.
San Onofre. Año 1978
Me desperté con el canto de los benteveos y una renovada ilusión. Desde afuera, me llegaba el ruido característico que hacía la cuchara de madera contra la olla de hierro del abuelo Efraín.
—Gervasio, levántate, mi hijo; tenés visitas. –Era la abuela Paula, de voz suave pero desprovista de inseguridades y con un carácter que no admitía dudas ni peros.
El viejo camastro chilló cuando me incorporé y pedí su bendición; colocó sus manos sobre mi cabeza. Eran arrugadas, con dedos toscos, cortos, y las marcas que había en ellas, eran el testimonio de las interminables tarefas y desmontes que realizó en su vida.
—Dios te bendiga y los santos te acompañen siempre.
—Gracias, a usted también –respondí.
Su rostro se iluminó cuando dijo–: ¡Feliz cumpleaños, mi gurí!
Ella tenía los ojos del color de las esmeraldas, el pelo largo y gris como las cenizas que resignan los leños al consumirse en el fuego; de estatura media, un cuerpo delgado pero enérgico.
La abracé y una fragancia inundó mis sentidos, el aroma embriagante de ciertas flores que se despiertan al sol prendidas a las enredaderas.
—¡Gracias, abuela! –dije mientras me calzaba las zapatillas–. Voy a esperar el colectivo con…
—Usted se va a asear primero, o piensa recibir a sus amigos con la boca hedionda, ¿eh? Falta media hora para que entre el colectivo –me interrumpió seriamente. Sin protestar me dirigí al lavatorio de la casa para ponerme decente.
La fría brisa que soplaba desde el sur arrastraba el humo que despedía la planta de celulosa, el olor ácido y penetrante se esparcía por toda la zona.
Mi pueblo estaba asentado a pocos kilómetros de la enorme fábrica, flanqueado por yerbales, pinares y una extensa franja de monte nativo.
El camino terrado se desprendía de la ruta nacional número doce, a unos seis kilómetros aproximadamente, realizaba un giro de noventa grados frente a la fábrica, serpenteaba a un lado de las viviendas y continuaba su recorrido hasta finalizar en la ribera del río Paraná a escasos diez kilómetros.
Mi abuelo, “Kara–í” Efraín, interrumpió el incansable relato de sus días como hachero que les brindaba a mis amigos por enésima vez, cuando salí a recibirlos.
“Nena” y “Cambá” eran hermanos mellizos; tenían ocho años, la misma edad que a la que yo daba la bienvenida ese frío día de junio. Ambos se apresuraron a saludarme.
—¡Feliz cumpleaños, “Perereca! –dijeron al unísono. Ana Paula Da Silva, “Nena”, tenía los ojos verdes, una sonrisa encantadora y la piel color caoba; su cuerpo delgado y flexible parecía estar siempre en movimiento al igual que sus largos cabellos acaracolados.
Gustavo Aldair, “Cambá”, era todo lo contrario de Nena: callado y taciturno, parecía estar en constante meditación, era el de las ideas y la planificación de nuestros reducidos tiempos para los juegos y los festejos; los ojos verdes, el pelo crespo, de piel oscura y tersa que dejaban ver los huesos debajo de ella.
—Gracias. –Me alcanzaron un obsequio envuelto en papel periódico–, no… no hace falta.
—Si no agarrás vos, agarro para mí –murmuró el abuelo sin levantar la vista de su olla. Sus ojos grises se tornaban lagrimosos cuando el humo blanco de las maderas al fuego lo envolvían.
Con manos temblorosas desaté y desenvolví el pequeño paquete, que estaba compuesto por varios pliegos y quedé asombrado al ver su contenido: cuatro pequeñas figuras de bronce, una femenina y las otras tres, masculinas, y una letra A; todas éstas, unidas por un fino y delicado cordón de oro brillante.
—Somos los cuatro y la A es de amigos –dijo Nena y me sorprendió con un beso en la mejilla. Kara–í Efraín debió ver mi rostro encendido porque comenzó a reír y solo se detuvo cuando intervino la abuela.
—Gra… gracias –respondí con un nudo en la garganta, y desde ese día solo podía pensar en ella; ese beso alteró la cruel monotonía de la terca espera en que mi vida transcurría por esos días. La abuela Paula se acercó para admirar el pequeño tesoro.
—Es bellísimo –dijo.
—Lo hicimos entre los dos, la cadenita era de nuestra difunta madre. –La voz de Cambá era suave, estaba en cuclillas calentando sus manos en el fogón, embelesado con la olla de hierro de Kara–í.
—La pucha, m’hijo, eso vale mucho –dijo el abuelo, mientras le alcanzaba un plato enlozado cargado del humeante reviro. Cambá sonrió y amagó sentarse sobre un tronco para disfrutar de la comida, pero mi abuela tenía otros planes. Extendió su mejor mantel sobre la mesa de la galería mientras disponía más platos y tazas; no iba a ser un desayuno más.
Preocupado por el paso de los minutos, le pregunté al abuelo que hora marcaba su reloj, justo cuando la abuela salía, cambiada y maquillada como para asistir a una boda.
—Ustedes desayunen que yo voy a esperar el colectivo –dijo al pasar. Tuve que correr para alcanzarla.
—Abuela –comencé a decir–, hace frío, quédese usted que yo voy con Nena y Cambá. –Ella se detuvo y me tomó las manos entre las suyas, las sentí temblorosas.
—No, Gervasio, quedate a desayunar con tus amigos. Voy a aprovechar para comprar azúcar y confites para la torta en el almacén.
—Pero, abuela, yo…yo quiero ir…en una de esas, mamá vuelve hoy –imploré.
—Sin peros. –Me acomodó el pelo largo y lacio– Nos hubiera avisado con tiempo, si así fuera. Vaya, vaya con sus amigos. –Sin más, se perdió tras un recodo del camino.
Me quedé inmóvil observando al timbó, que se recortaba en el límite del monte. Era un árbol añoso, esbelto, era nuestro puesto de observación.
El recuerdo de aquella tarde, hace un año atrás, cruzó como un rayo por mi mente.
“Las sirenas de la fábrica, comenzaron su canción lúgubre y no se detuvieron hasta el otro día. Estábamos en clases con la maestra Lira; salimos al patio detrás de ella cuando se produjo la gran explosión. El humo negro de las calderas incendiándose, se elevaba hacia el cielo límpido, se mantenía estático un momento y luego se disipaba.
La maestra nos llevó en su camioneta a nuestras casas y luego se dirigió a la planta celulósica. Iba recogiendo a familiares de empleados por el camino, todos desesperados por conocer la suerte de estos.
Su esposo, que era ingeniero, había fallecido en aquel siniestro y ella nunca volvió a ser la misma; una sombra cruel flotaba constantemente sobre su rostro, apagando su fresca sonrisa. Tiempo después pidió el traslado y nunca más la volví a ver; fue difícil volver al aula después, sin ella al frente, se había llevado una parte de mí, tal vez nunca se enterara, pero así fue.
Junto a mis abuelos, mamá espero un tiempo prudencial el regreso de papá. Después ella también se unió a la peregrinación mientras que, con mis amigos, apoyamos la escalera echa de tacuaras sobre el grueso tronco del timbó y subimos hasta alcanzar la primer rama, luego nos desplazábamos hábilmente hasta la cima y, allí, donde antes veíamos un paisaje que invitaba a soñar con viajes a mundos fantásticos, ahora advertíamos una fábrica transformada en un dragón herido que lanzaba bocanadas de fuego y humo por una de sus fauces”.
—¡Peleleca! ¡Peleleca! –Estaba ensimismado y los gritos me trajeron de regreso a la realidad; ese apodo me lo había puesto mi abuelo, por mi habilidad para treparme a los árboles. En el Brasil, Perereca es el nombre que les dan a ciertas ranitas que viven en las plantas.
—¡Felí… felí, Peleleca! ¿En sehlio é hoy cumple año? –Por el mismo camino que había tomado la abuela, venía, a paso veloz, “Calucho”. Carlos Giménez era un gigante de dieciocho años, pero su mente se había quedado muy atrás en el tiempo. Era una mente distinta.
—Sí –respondí a secas. A veces me incomodaba su torpeza y aspecto.
—Te tlaje… yo hice para vo. –Del bolsillo de su pantalón sucio, extrajo un bollo de tela, extrañamente limpio, y me lo ofreció. Sus regalos se repetían todos los años, invariablemente.
La saliva se deslizaba por la comisura de sus labios constantemente y, de tanto en tanto, se limpiaba con los antebrazos.
Dudé unos segundos en tomarlo, él percibió mi irritación, pero mantuvo extendidos sus largos y velludos brazos. Parado al lado del fogón, el abuelo Efraín nos observaba; en realidad, analizaba mi sensibilidad.
—Gracias, Calucho. –Agarré el bollo de papel y lo invité a pasar. Caminó detrás de mí, como siempre lo hacía, ansioso por ver mi reacción al abrir su obsequio. Ya en la casa, se dirigió torpemente hacia el abuelo y le pidió su bendición; Efraín lo abrazó, luego, ante la sorpresa de todos, lo envolvió con su poncho.
—Acomodate al lado del fuego, Calucho, voy a buscar algo… ya vuelvo. –La voz de Efraín tenía un dejo de tristeza, y fue entonces cuando me percaté de que mi amigo distinto estaba desprovisto de calzados o de algún abrigo que pudiera darle calor.
Nena y Cambá dejaron la mesa y se sentaron a su lado, yo me acomodé de frente a ellos y comencé a desenvolver el regalo; sus pies morados por el frío estaban metidos entre las cenizas calientes del fogón.
Los nudos de la tela se resistían y, la ansiedad de Calucho, iba en aumento hasta que, por fin, las pequeñas figuras aladas quedaron expuestas sobre mis piernas.
II
Nos habíamos mudado al pueblo, a la casa de mis abuelos; cursaba el tercer grado de la escuela primaria.
Al sonar de la campana, anunciando el recreo largo, un tropel de niños y niñas salió disparada hacia el amplio patio; allí quedamos jugando a las bolitas, separados en grupos.
“Era normal, hasta que le tocó el pombero”. “El yasí lo llevó al monte y cuando le soltó, volvió así”. “Parece que también es un chupa sangre”. Un grupo de alumnos mayores comenzó a murmurar, mientras señalaban a alguien, que permanecía en el exterior del tejido perimetral.
Estaba parado, observándonos. Con sus descomunales manos aferraba el tejido, su cabeza se movía, cada tanto, hacia un lado y hacia el otro, como si esperara que algo apareciera de repente por su costado. Sin pensarlo, comencé a caminar hacia él; Cambá y Nena me seguían a prudencial distancia, tratando inútilmente de persuadirme.
Me detuve a unos metros del gigante y los latidos de mi corazón parecían escucharse nítidamente. Su cuerpo despedía un olor agrio y penetrante, los pantalones largos, estaban desgarrados en varias partes y la camisa había perdido todos sus botones. Estaba calzado con alpargatas viejas y rotas, los dedos de sus pies salían al exterior, las uñas largas y descuidadas se torcían hacia abajo.
—¡Cuidado con el lobizón! –El grito y las carcajadas que llegaron desde el patio, arrancaron un quejido lastimero al gigante. Dejó de mover la cabeza y posó sus pequeños ojos oscuros, en mí. No parecía sorprendido ante mi cercanía y, de repente, extendió su brazo derecho, este pasó entre los alambres, sin ninguna resistencia. Retrocedí unos pasos, sobresaltado.
—¡Juipi ta uira! –gritó Cambá–, volvamos al patio, Perereca. –El enorme adolescente mantenía estirado su brazo y el puño apretado.
—Engo un palagualita…, ¿vo tené un lechelita blanquita? –Abrió su mano y allí estaba. Una reluciente bolita, la paraguayita, con sus colores característicos. Muy difíciles de conseguir y valían el doble de las comunes.
—¿Qué? –Tardé unos segundos en reaccionar–, sí… sí. Tengo unas lecheritas. Metí la mano en el bolsillo de mi pantalón; las bolitas tintinearon mientras agarraba un puñado de ellas, busqué un par de las blancas y, al encontrarlas, el gigante comenzó a reír, feliz. Casi no le quedaban dientes, y la baba emergía de su boca sin control.
—Eh, camblio… ¿queré? –preguntó. Dudé en acercarme más pero, no lo supe bien en ese momento, había muchas cosas en sus ojos: inocencia, franqueza, libre de toda maldad o prejuicios. Me llevó mucho tiempo saberlo, conocerlo en su real dimensión y, en ese fabuloso trueque de bolitas, su vida y la mía, cambiaron para siempre.
Después de eso, comenzó a esperarme a las salidas de la escuela. Nos seguía, tolerando las burlas crueles de los alumnos mayores que, en cierto punto, decidieron que podían ir más lejos.
Dedujeron, tal vez, que las palabras o los gritos, no lo afectaban, o peor: Calucho les respondía con una horrible sonrisa, pura y sincera. El primer golpe lo recibió en su espalda. Sin pensarlo, volví tras mis pasos y le apliqué un puntapié al agresor, que giró sorprendido, pegando con violencia su mano abierta en mi rostro.
Recuerdo el repentino zumbido en mis oídos, caer bajo un aluvión de patadas; la mayoría las recibió Calucho, que se interpuso entre los agresores y yo, los gritos de Nena y Cambá, pidiendo auxilio.
—¡Basta! –Al grito del abuelo le sobrevino un tenso silencio que solo era interrumpido por los quejidos de mi amigo. La polvareda se fue aplacando, sus partículas cubrieron las hojas de los arbustos que crecían al costado del camino y lo pude sentir también en mi boca.
Se contaban algunas historias de Karaí Efraín; algunas eran ciertas y otras, no. Las verdaderas, se perdían en las brumas del tiempo y relataban sus duelos con otros hombres, en donde el monte virgen guardaba los secretos de la sangre derramada.
Desde joven trabajó como “descubiertero” para las empresas madereras o para terratenientes que mejor pagaban ese servicio. Se internaba solo en la selva para ubicar a los gigantescos árboles que luego serían talados para comercializar su madera.
No era el único que hacía este trabajo y las disputas entre estos hombres por los grandes especímenes se dirimían, casi siempre, a machete y cuchillo; así lo ameritaban sus cicatrices.
¿En qué momento dejó esa forma de ganarse el sustento? ¿Cuál fue la razón o el motivo de alejarse del monte? Hay una sola explicación: la abuela. Ella apaciguó su espíritu bravío y luego, cuando nació su única hija, mi madre, nadie más reconoció a ese intrépido descubiertero.
El más grande de los agresores no retrocedió, como sus “colaboradores”; tal vez intentó demostrar su liderazgo o simplemente ignoraba quién era ese anciano.
—Rajá de acá, viejo, esto no es tu…
—Si vas a seguir hablando, solo quiero escucharte pedir disculpas, gurí; pero rápido, porque tengo comprar cebollas antes de que cierren el almacén –lo interrumpió el abuelo. Tenía la camisa desabotonada, dejando al descubierto su tórax; estaba cubierto de cicatrices, pero sus músculos eran firmes.
El joven intentó que sus amigos lo apoyaran, pero estos retrocedieron aún más; al verse solo, el joven giró sobre sus talones y, en vez de una disculpa, lanzó una amenaza:
—Ya van a ver ustedes, manga de raros. –Nadie podría haber previsto jamás que esas palabras llevaban impreso un odio vengativo que nos marcaría por siempre.
—¡Kalaí! –gritó Calucho. Corrió hacia el abuelo y, con palabras atropelladas y gesticulaciones, intentaba explicarle lo sucedido.
—Qué tal, Calucho. ¿Está bien la gurisada? –preguntó, mientras apoyaba su mano en los anchos hombros de Carlos Giménez.
—¡Shiii! ¡Guau que van a pegalhe a los angelitos! ¡Guau! –repitió esta frase una y otra vez, por varios días. Desde ese instante, fue uno más del grupo.
En principio, nos observaba desde lejos, y esperaba a que lo invitáramos a nuestros juegos; luego comenzó a frecuentar la casa de mis abuelos. Allí se sentía comprendido; además, participaba de las comidas y agasajos de la familia, en donde los ángeles de barro eran, invariablemente, sus obsequios.