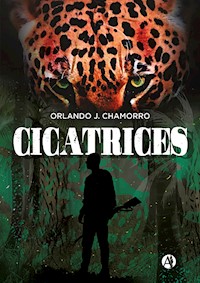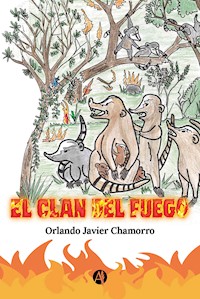5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
En Zahorí: Crónicas de un Rabdomante, Orlando Javier Chamorro nos sumerge en el enigmático mundo de Lucio Reyes, un hombre marcado por el rayo que lo convierte en un buscador de agua y en un puente entre lo natural y lo sobrenatural. Ambientado en los exuberantes paisajes de Misiones, el libro teje historias que van desde lo cotidiano hasta lo místico, donde los gatos son aliados, y los secretos de la tierra, el monte y las leyendas cobran vida. A través de cinco relatos, descubrimos cómo Lucio enfrenta fuerzas oscuras, conecta con espíritus y se convierte en testigo de los misterios del más allá. Este libro es una celebración de las tradiciones y mitos guaraníes, que nos invita a reflexionar sobre los límites entre la vida, la muerte y lo desconocido.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 113
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
ORLANDO JAVIER CHAMORRO
Zahorí
Crónicas de un rabdomante
Chamorro, Orlando Javier Zahorí crónicas de un rabdomante / Orlando Javier Chamorro. - 1a ed - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2024.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-87-5892-3
1. Cuentos. I. Título. CDD A863
EDITORIAL AUTORES DE [email protected]
Tabla de Contenidos
PRÓLOGO
ROSALÍA EN LA OSCURIDAD
EL REGRESO
ABANDONADO
BUSCANDO A GRECIA
HABITANTE
I - Eliana Vera
II - Verde
III - La parada
IV - Arnulfo y Rogelio Vázquez
V - Campamento Moconá
VI - Lukas Svanek
VII - Mariano Samaniego
VIII - Yaguareté avá
Para Lore
PRÓLOGO
El viejo Otto Luftz entregó parte de sus ahorros para la construcción de la fábrica de tung, allá por el año 1957 en Santo Pipó. Era uno de los tantos colonos que habían apostado al aceite de esa nuez originaria de China.
Su chacra, en la colonia de Jardín América, tenía cinco hectáreas de tungales, aunque los principales cultivos eran la yerba mate y el tabaco.
En el inicio del otoño, los árboles se desprendían de los frutos y de las hojas, después había que esperar un mes para cosechar directamente del suelo, una vez que estaban medianamente secos.
Desde mi casa, donde vivía con mi papá, hasta la chacra de don Luftz, había siete kilómetros. Yo los caminaba con él cada vez que necesitaban un par de brazos más para los trabajos de la cosecha de tung, tarefear en los yerbales, carpidas o lo que venga nomás. O sea, siempre se necesitaban mis brazos.
Fuera de esto, mi papá cada tanto se metía en el monte para buscar y cosechar las plantas de yerba mate que crecían en estado natural. Vendía esas hojas a los secaderos de la zona. Aunque era una actividad peligrosa, yo siempre lo acompañaba en estas travesías.
Tenía diez años en ese entonces, era a mediados de un mes de abril cuando caminamos a la madrugada hasta la casa de don Otto, con mi papá. Hacía mucho frío. En el camino, la espesa niebla no nos permitía ver mucho más allá del alcance de mis manos.
Llegamos bien temprano. La casa de madera era enorme. Esperamos unos minutos en un extremo del patio a que don Otto termine su desayuno, que era, carne frita de cerdo y el mate bien amargo. Mi estómago era un concierto cuando sentía ese aroma.
El humo que salía de la chimenea subía a las nubes en forma recta, no soplaba ni un vientito y eso era raro para esa época del año.
Al rato salió don Otto fumando su pipa. Era un hombre grandote como un oso, sin ningún pelo en la cabeza, que, parecía habían elegido crecer solamente en su cara, por la barba que lo adornaba. Sus ojos azules y fríos, parecían estar en constante alerta. Nos señaló el galpón. Yo conocía ese lugar donde descansaban sus dos tractores con acoplados, un camión Ford 7000, y muchísimas herramientas. El olor a grasa y gasoil impregnaban ese ambiente.
En una esquina habían colgado varios cachos de bananas, las frutas ya estaban agarrando el característico color amarillo de la madurez, ¡qué ganas de comer algunas! Cargamos las bolsas de arpillera, azadas, machetes y un rastrillo de metal, a uno de los acoplados, mientras, don Otto arrancaba su tractor y lo acomodaba para engancharlo, cosa que hizo mi papá.
Nos acomodamos contra el respaldo de madera del acoplado. El viejo alemán enfiló el tractor hacia la chacra, y, luego de diez minutos de viaje, me dejaron solo en los tungales. El rastrillo de metal era usado para remover las hojas y sacar de abajo las frutas del tung o para amontonarlas por sectores antes de meterlas en las bolsas.
Ellos siguieron viaje hacia un distante yerbal que mi padre limpiaría, preparándola para la tarefa que se avecinaba.
Me quedé parado mirando cómo el tractor se perdía detrás de una curva, hasta que dejé de escuchar el ruido del motor, solo entonces, salí corriendo, con el rastrillo en la mano, hacia un viejo trillo que se habría en un monte cercano.
La planta de mandarinas estaba cargada de frutas maduras, aunque algunas ya habían caído al suelo. Quería tomarlas con ansias porque realmente tenía hambre. Me ayudaba con el rastrillo para atraer hacia mí aquellas frutas que estaban en los bordes, lejos del alcance de mis manos.
Las más grandes estaban en la parte superior y eran esas las que yo quería. Así que comencé a trepar tratando de esquivar a las duras espinas. Llegué a la cima de la planta en un estado de júbilo. No me importaba los finos surcos sangrantes en mi piel, yo era un intruso y el árbol se defendía como podía.
Dejé el rastrillo a mi costado. Agarré la primera. Era grande como la palma de mi mano, su cascara amarilla estaba cubierta de rocío. La pelé ansioso; con la primera mordida, sentí su sabor fresco, dulce, un poco ácido. Las porciones carnosas estaban adornadas de semillas en su borde inferior, yo las escupía en sucesivas ráfagas hacia el suelo.
Una ligera llovizna cayó del cielo. Miré hacia arriba sin dejar de disfrutar de mi banquete. Varias nubes gordas, negras, cargadas de agua y energía, se desplazaban en mi dirección. Comencé a arrojar las frutas con la intención de seguir con el festín abajo.
El viento comenzó a zarandear a los árboles y la mandarina no escapaba a esa regla. Hice equilibrio y giré para agarrar el rastrillo; me detuve un segundo antes de tocar el fino y largo mango de metal, que, de la nada, se puso al rojo vivo.
De repente, el aire pareció irse a otra parte. Las ramas dejaron de moverse y, las gotas, antes frías, ahora hervían.
Destellos anaranjados se desprendieron de las nubes y bajaron hasta el rastrillo. El gusto a cítrico desapareció de mi boca, fue reemplazado por un sabor metálico, mientras, los vellos de mi cuerpo se erizaron respondiendo a una fuerza poderosa.
Sentía el crujir de mis huesos. Quise gritar un socorro desesperado pero mis pulmones estaban completamente secos.
El rayo hizo desaparecer el rastrillo delante de mis ojos y, un segundo después, sobrevino la explosión.
Todo se quedó en blanco. Mi cuerpo perdió el contacto con la planta de mandarinas y ahora solo pensaba en las espinas, si me caía. No quería caer.
Nunca sentí el golpe contra el suelo, pero si, opresión. De repente, era yo un ser microscópico e insignificante, pero consciente, y eso era lo terrorífico. Saber, por escasos segundos, que tu vida ya no te pertenecía.
Tampoco vi oscuridad, solo blancura inmaculada… y voces, escuchaba voces. Algunas eran de niños o mujeres, otras, de ancianos. No reconocía a ninguna de ellas.
Había momentos de silencio, y, de repente, gritos desgarradores, de miedo, de terror visceral. Silencio nuevamente. ¿Maullidos? Sí, eran de gato. Fue lo último que escuché, después de eso, nada. La oscuridad me envolvió por completo.
Al despertar, diez días después, había una gata acicalándose entre mis piernas. Me recliné un poco para verla mejor, parpadeé varias veces para enfocar la mirada; ella giró su cabeza hacia mí, me observó despreocupada y siguió con lo suyo. Nunca había tenido gatos en mi casa; papá decía que eran mensajeros del diablo.
Un hombre estaba descansando al lado de mi cama. Era Mariano Samaniego, mi padrino. A mi papá no lo volví a ver, culpándose por mi inminente muerte, desapareció sin dejar rastros. Fue un golpe muy fuerte.
La cara de sorpresa absoluta de mi padrino cuando me vio levantar la mano, la recuerdo hasta hoy. La de los doctores, ni hablar. Había quemado muchos libros de la medicina y la ciencia, al no morir después de la caída del rayo.
Tres días más y me dieron el alta. La gata negra me siguió hasta la camioneta de mi padrino. Antes de irnos, le acaricié el lomo por centésima vez, la quería llevar conmigo. Ella frotó su cabeza contra mis piernas y salió corriendo hacia la entrada del hospital. Un camillero trasladaba a un anciano hacia el interior del edificio. La vi acompañándolos hasta que los perdí de vista. Después, nos fuimos.
A partir de ese momento, mi vida ya no fue la misma, ni la vida de las personas que se me cruzaron a lo largo de mi existencia. No tengo idea de a donde fui luego de que el rayo me impactara, ni me preocupé en averiguar, pero al regresar, volví con cosas que antes no tenía: el don para encontrar agua subterránea, piedras preciosas y hasta cadáveres enterrados, desaparecidos a propósito; más adelante, vencimientos y curaciones.
Aprendí a querer y conocer a los gatos. De alguna manera compartimos esa misteriosa dimensión que escapa al común de la gente. Conozco, al igual que ellos, las puertas y ventanas para entrar y salir de esos lugares que solo nos asomamos en nuestros sueños y pesadillas.
Amigo lector, quería que sepas en dónde y de qué manera comenzó todo e invitarte a un viaje único con estas historias. Los sucesos tuvieron lugar en distintos puntos de Misiones y en diferentes épocas. Todas ellas me dejaron marcas imborrables que las llevaré conmigo hasta el fin de mis días.
“Vivir al límite no es gratis, tampoco volver de la muerte, todo es cuestión de saber cómo y con qué vas a pagar el boleto del regreso”.
Lucio Reyes
ROSALÍA EN LA OSCURIDAD
Las manos blancas, pequeñas, transparentespalpaban la nada misma.Su boca se abrió, y, un grito ahogadollegó hasta el fondo de mi alma.
—... Y cuénteme compadre, de esa vez que casi se muere en el fondo de un pozo allá en Colonia Delicia. —Me dijo Alipio mientras volcaba la yerba en la boca oscura del porongo.
En la comisura de sus gruesos labios, un rasgo de su ADN afroportugués, el charoto (cigarro grueso), despedía el humo blanco, impregnando el ambiente con el dulzor embriagante del tabaco.
Cambá, la gata, se acomodó sobre mi regazo, ella captó mi sorpresa inicial ante el pedido de Alipio.
No creo que mi compadre haya notado esa actitud mía, porque fueron segundos, en que, el oscuro y frío abismo acarició mi ser.
Con sus 75 años, mi compadre, Alipio Ramallo, tenía el don de mirar dentro de las personas; yo me creía inmune a ese poder suyo; pensaba que solo mi gata negra tenía esa extraña condición.
Aticé los leños de canela y naranjo que arderían en el fogón; chispas azules y rojas saltaban aquí y allá mientras trataba de recordar los detalles de aquello que sucedió hace mucho tiempo.
Cambá empezó un suave ronroneo cuando le comencé a contar esa historia a mi compadre.
“El hombre estuvo esperando afuera del almacén. Esperaba a que yo saliera; era un posible cliente, más que seguro.
Terminé de comer la mortadela y lo empujé con media jarra de vino tinto; agarré mi bolsa con mercaderías, la libreta de los fiados y encaré para afuera, tratando de no terminar con mi humanidad en el suelo.
—Buen día ¿usted es Lucio Reyes... el de los pozos?
—¿El de qué? —respondí mareado. El forastero dudó un instante; tal vez no pensaba encontrarme así; aunque así andaba yo últimamente: bien caú mismo.
Giró su cabeza pelada hacia el auto que estaba estacionado unos metros atrás. Una mujer, su esposa tal vez, lo alentó a seguir.
—Mire, queremos que limpie un pozo, es...
—Yo no limpio. —interrumpí. Mi orgullo asomó por no sé dónde— yo busco agua. Vean a otro por ahí.
El hombre dudó un instante; tal vez ya sabía que yo respondería eso. Seguí caminando. Él me seguía de cerca.
—Nadie quiere hacer el trabajo. El pozo tiene más de quince metros. Le pagaremos muy bien...”.
Alipio volcó el preparado dentro de la olla de hierro; se escuchó el típico chisporroteo de la masa cuando tocó el aceite caliente. En otra olla, ubicada al costado del fogón, el ticueí burbujeaba. Mi compadre se parecía a un brujo creando la sopa de la eterna juventud. Parecía ajeno a mi relato; sin embargo, no se perdía detalle.
Cambá se estiró dejando expuesto el pecho y vientre. Le acaricié con los dedos las suaves almohadillas de color gris oscuro.
No me gustaba ese hombre ni su esposa, que me miraba desde la comodidad de su lujoso automóvil. Había algo en sus ojos de harpía.
—Usted sabe, compadre, tengo un sexto sentido para estas cosas, pero necesitaba el dinero.
—Ya veo —dijo Alipio mientras volvía a tomar la pava, la había dejado sobre el rescoldo, entre las cenizas.
Afuera, las sombras se desperezaban anunciando a la oscuridad. Desde el arroyo nos llegaba el grito de una saracura.
Proseguí con mi relato:
—¿Cuánto? —me escuché preguntando.
—... Y también tendrá crédito abierto en el almacén.
—Me pasa a buscar bien tempranito. Quiero un ayudante que no sea flojo para trabajar y un lugar cerca del pozo para quedarme unos días. —Me alejé sin despedirme ni dar las gracias.
Así era yo pues; pero antes, compadre, ahora ya no.
Esa noche casi no pude dormir a causa de la pesadilla. Había una nena parada al lado de mi cama; parecía tan real.
Cuando le pregunté qué quería de mí, abrió su boca y comenzó a vomitar tierra. Me desperté gritando de miedo. En aquel tiempo tenía una gata tricolor que me seguía a todas partes. Noté que tenía el pelo del lomo todo erizado y miraba hacia ese lugar donde yo veía parada a la nena.