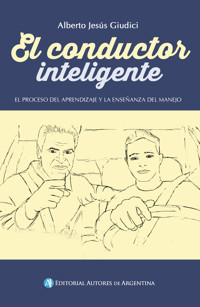
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Spanisch
La educación vial orientada hacia la prevención de accidentes surge como gran oportunidad de mejora ante una complicada situación actual del tránsito en la Argentina. En este sentido, El conductor inteligente brinda información esencial sobre el proceso de la enseñanza y el aprendizaje del manejo, especialmente para los niveles iniciales de la conducción de automóviles equipados con caja sincrónica de accionamiento manual.La particular consideración del manejo como una actividad inteligente, ofrece conceptos diferentes y superadores de los conocidos, que han evidenciado influir positivamente sobre la formación y también sobre las actitudes de los conductores, al reducir los sucesos accidentales y los costos relacionados con la operación de un automóvil.El texto proporciona herramientas didácticas, útiles y sencillas, que sintetizan una experiencia de más de 35 años en la instrucción del manejo. Esto facilitará en los lectores la comprensión de conocimientos básicos de las distintas áreas especializadas que son inherentes a la conducción segura y eficiente.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 283
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
El conductor inteligente
El proceso del aprendizaje y la enseñanza del manejo
Alberto Jesús Giudici
Editorial Autores de Argentina
Giudici, Alberto Jesús
El conductor inteligente. - 1a ed. - Don Torcuato : Autores de Argentina, 2015.
E-Book.
ISBN 978-987-711-103-3
1. Enseñanza de Manejo. I. Título
CDD 361.125
Editorial Autores de Argentinawww.autoresdeargentina.com
Mail: [email protected]
Índice
Nota de Samuel A. MarkovPrefacioIntroducciónCapítulo 1 - Premisas para formar en prevención1.1 Aprender del accidente. Precepto matricialCapítulo 2 - Neuromanejo. neurofisiología del aprendizaje2.1 El sistema nervioso central2.1.1 La neurona2.1.2 Sinapsis2.1.3 Neurotransmisores2.1.4 El cerebro2.2 La percepción y las sensaciones2.2.1 La memoria2.2.2 La motivación2.2.3 Del estímulo a la respuesta – El sistema perceptivo2.3 Sistemas de los que dependen nuestras acciones al manejar2.3.1 El sistema visual2.3.2 El sistema propioceptivo2.3.3 El sistema vestibular2.3.4 Sistema somatosensorial2.3.5 Sistema de elaboración táctica2.3.6 Sistema efector neuromuscular2.3.7 El acto reflejoCapítulo 3 - Mecánica de operación3.1 El motor de combustión interna3.1.1 Ciclo Otto3.1.1.1 Sistema de alimentación3.1.1.2 El sistema de encendido3.1.2 Ciclo Diesel3.1.2.1 Sistema de inyección3.1.3 Turbo - Intercooler3.1.4 Sistema de distribución3.1.5 Sistema de enfriamiento3.1.5.1 Componentes del sistema de enfriamiento3.1.5.2 Fluidos refrigerantes y anticongelantes3.1.5.3 Observación y medición de la temperatura en el motor3.1.6 Sistema de lubricación3.1.6.1 El indicador luminoso de presión3.1.6.2 Aceites3.2 El embrague3.2.1 Componentes de un embrague3.2.2 Uso adecuado del embrague3.2.3 Diagnóstico de fallas3.3 Caja de cambios3.3.1 El sistema de accionamiento de la caja de cambios3.3.2 Transmisión y desmultiplicación3.3.3 Esquema interno de una caja3.3.4 La caja secuencial3.3.5 El pasaje de cambios3.4 El diferencial3.4.1 Diferencial abierto o convencional3.4.1.1 Derivación del torque3.4.2 Diferenciales de deslizamiento limitado3.5 La suspensión3.5.1 Tipos de suspensión3.5.2 Los amortiguadores3.5.3 Límites de la suspensión en curvas3.5.4 La suspensión activa3.5.5 El neumático3.5.5.1 Mantenimiento del neumático3.5.5.2 El desgaste de los neumáticos3.6 La dirección3.6.1 Alineación de la dirección3.7 El sistema de frenos3.7.1 Principios físicos de funcionamiento3.7.2 Principios hidráulicos3.7.3 Clases de frenos3.7.4 Mantenimiento3.7.5 El sistema ABS3.7.5.1 Cómo proceder ante desperfectos3.8 Glosario técnicoCapítulo 4 - Planificación de la enseñanza4.1 Un programa tentativo4.2 El aprendizaje práctico4.2.1 Conceptos pedagógicos4.2.2 Organización temática4.3 Estructura didáctica4.3.1 Ejercicios analíticos primarios4.3.2 Ejercicios analíticos secundarios4.3.3 Ejer¡cicios “sintéticos”4.4 Ejercicios prácticos4.4.1 Ubicación frente al volante4.4.2 Comenzando a manejar4.4.3 Circulando en línea recta4.4.4 Cómo doblar4.4.5 Técnica del pasaje de cambios4.4.6 Técnicas de frenado4.5 Práctica en tránsito4.5.1 Circulando por calles - Intersecciones4.5.2 Circulación en avenidas4.5.3 Sobrepaso en rutas4.5.4 Planificación de un viaje en vacaciones4.6 Maniobras4.6.1 Marcha hacia atrás4.6.2 Estacionamiento en paralelo4.6.3 Arranque en pendientes ascendentes4.6.4 Ascensos y descensosCapítulo 5 - El manejo en condiciones adversas5.1 La conciencia y la actitud5.2 El miedo a manejar5.3 La violencia y la empatía5.4 Atención y distracciones5.5 Alcohol al volante5.6 La fatiga también mata5.7 Manejo nocturno5.8 El ripio5.9 Manejo con lluvia5.10 Manejando en la niebla5.11 El manejo en nieve y hielo5.12 Manejo en barro5.13 Compendio del conductor seguroBibliografías2
Nota de Samuel A. Markov
Director A.R.M. Services S.A. (Gerenciamiento de Riesgos)
En un mundo donde prima lo individualista y efímero, escribir y publicar un libro es, en sí mismo, un acontecimiento para celebrar, en especial si su contenido tiene el virtuoso objetivo de contribuir a la sociedad mejorando el proceso educativo referido a la seguridad vial. Esto es particularmente valioso para las familias si se considera que los accidentes de tránsito explican la principal causa de muerte de jóvenes entre 15 y 19 años.
Comparto con el lector que su autor – Alberto Jesús Giudici – es técnico en Automotores, especialista en accidentología y prevención vial, instructor de manejo inteligente y docente en prevención para la seguridad vial y sistemas de gestión vehicular con probada y exitosa actuación en empresas de varios países de Ameríca Latina.
Estas capacidades técnicas dan la certeza que lo que encontrará en este libro son consejos y formulaciones compartidas por quien ha pasado buena parte de su vida involucrado en experiencias reales, concretas (a veces dolorosas) y cotidianas vinculadas a personas y organizaciones preocupadas y ocupadas por mejorar su comportamiento detrás del volante. Pero lo más importante que debe saber es que Alberto es un luchador incansable, un apasionado por lo que hace, un individuo con inclaudicables convicciones, que cree en lo que dice y dice siempre lo que cree, con una calidad humana excepcional y una capacidad de crear, compartir e innovar inagotable.
Con enorme placer y orgullo acompaño a Alberto con este – su primer libro hecho realidad ¬- y le auguro al lector que a partir de su lectura vivirá un cambio radical en su comprensión de la seguridad vial en su propio beneficio, el de su familia y eso irradiará en la sociedad toda.
Samuel A. MarkovEnero 2014.
3
Prefacio
…la principal causa de muerte de jóvenes entre 15 y 19 años no es el SIDA, ni el cáncer, ni cualquier otra enfermedad, sino los accidentes de tránsito.
Declaración de la OMS – 2013
La educación vial orientada hacia la prevención de accidentes surge como gran oportunidad de mejora ante una complicada situación actual del tránsito en la Argentina.
En este sentido, El conductor inteligente brinda información esencial sobre el proceso de la enseñanza y el aprendizaje del manejo, especialmente para los niveles iniciales de la conducción de automóviles equipados con caja sincrónica de accionamiento manual.
La particular consideración del manejo como una actividad inteligente, ofrece conceptos diferentes y superadores de los conocidos, que han evidenciado influir positivamente sobre la formación y también sobre las actitudes de los conductores, al reducir los sucesos accidentales y los costos relacionados con la operación de un automóvil.
El texto proporciona herramientas didácticas, útiles y sencillas, que sintetizan una experiencia de más de 35 años en la instrucción del manejo. Esto facilitará en los lectores la comprensión de conocimientos básicos de las distintas áreas especializadas que son inherentes a la conducción segura y eficiente.
4
Introducción
El ser humano, en su génesis, no ha sido creado para desplazarse a las velocidades a las que lo hace en los automóviles actuales.
En 1900, cuando comenzó la producción masiva de automóviles, Karl Benz (1844-1929) decía que el mercado se vería limitado porque no iban a “existir más de 1 millón de personas (en todo el mundo) capaces de ser entrenados como chóferes (sic)”. Tal vez ponía en evidencia lo difícil que resultaba conducir ese tipo de vehículos y la preparación que aquello demandaba.
Bien podemos suponer que en los primeros tiempos del automóvil los conductores eran los propios mecánicos y que luego, con la producción masiva, se generaron las primeras distorsiones seguramente ante la falta de otros conductores idóneos que pudieran transmitir sus conocimientos. Por tanto, aparecía como una actividad restrictiva, por lo general limitada a los hombres con conocimientos técnicos.
En la actualidad podemos ver que la conducción de automóviles es considerada como una actividad simple y habitual para una enorme fracción de la población humana, y se piensa que puede aprenderse en un período relativamente breve y sin demasiadas dificultades.
En los años ’80 los factores humanos se constituían como disciplina formal. Sin embargo, en la actualidad, para el manejo no existe un modelo satisfactorio de cómo las personas pueden aprender esta habilidad y sobre la forma en que la ejecutan, aun cuando se haya acumulado una gran cantidad de literatura acerca de varios aspectos específicos, sobre todo de psicología y de lo actitudinal en la conducción.
En este libro vamos a centrarnos en la tarea de conducir automóviles, abordando esta actividad desde un punto de vista cognitivo de la neurociencia y lo conductual desde la psicología, con el propósito de examinar cómo interactúan estos niveles entre sí, aunque no se disponga de una teoría satisfactoria que los integre en una explicación global.
Para comenzar, nos remontaremos a la década de los ’80, en la que, realizando un curso de entrenador de voleibol, descubro a la psicomotricidad. En ese entonces también me desempeñaba como instructor en autoescuelas. Mi formación técnica, haber trabajado en empresas automotrices y la práctica del automovilismo deportivo se combinaron para relacionar y aplicar los conocimientos aprendidos, e investigar sobre el proceso del aprendizaje y la enseñanza para conducir automotores.
Quien necesita reparar su coche, es probable que vaya a un mecánico; para obtener ayuda jurídica, recurrimos a un abogado; para comprender si nuestro cerebro influye en el aprendizaje del manejo, ¿a quién consultamos?… En nuestra realidad contextual vemos que los jóvenes representan el colectivo de mayor riesgo, y muchos padres confían en que son ellos mismos los mejores para enseñar a sus hijos.
En defensa de esos padres podemos hablar de la inadecuada infraestructura dedicada a la formación, y que hasta hoy psicólogos y científicos siguen sembrando dudas y desacuerdos sobre algunos de los modos del aprendizaje y las conductas.
Veamos que la mayoría de las facultades universitarias no se ocupan debidamente de la educación vial. Mientras autoridades del gobierno y organizaciones políticas miran hacia otro lado, ocupándose de recaudar mediante leyes más duras, los medios de divulgación rara vez ofrecen la profundidad o el enfoque necesarios.
Considerar al manejo como una actividad inteligente y relacionar el aprendizaje con la neurociencia aparece para muchos como algo místico. Sin embargo este enfoque dispone de bases científicas y determina distintas formas de enseñanza, que por lo general históricamente fueron estructuradas en la psicología conductual cognitiva y desde lo operacional sobre la base del conocido manejo defensivo, con una gran multiplicidad de variantes.
El estudio permanente y una importante experiencia práctica en la iniciación, la evaluación y el perfeccionamiento de miles de conductores de todo tipo de vehículos ha sido mi escuela, habida cuenta de que aún al día de hoy no existen en la Argentina organizaciones educativas que trabajen profesionalmente en la formación de instructores.
A lo largo de estos años he visto crecer el parque automotor y el tránsito, conformando un sistema de alto riesgo, y es en ese contexto donde consta haber logrado buenos resultados como consecuencia de aplicar esta metodología.
Esto me ha hecho pensar que puede ser el momento oportuno de plasmar esas vivencias en un texto de carácter técnico específico del manejo, que resulte útil para la sociedad, especialmente para quienes se dediquen a la enseñanza del manejo, o también para aquellos con deseos de aprender cómo hacerlo.
Para los que durante años nos aventuramos en el propósito de dar forma a documentos conceptuales y novedosos, escritos con fundamento científico de los distintos aspectos del manejo como parte unívoca de la educación vial, tal vez se presenta como una aserción inverosímil y absurda con apariencias de legitimidad.
Estas pautas culturales son las que surgen como barreras que impiden nuestro desarrollo hacia el desempeño seguro a partir del conocimiento, y por esta razón el intento de transcribir de manera simple y con ilación razonable mis experiencias de enseñanzas de algo tan complejo como es la conducción eficiente y segura de automóviles. Esto emerge como una tarea difícil, y quizás la idea parezca presuntuosa.
Comprender que las actitudes y aptitudes manifiestas en nuestra forma de conducir son el resultado de la combinatoria de acciones de diversa índole que abarcan dimensiones cognitivas, afectivas y relacionales del propio conductor y tienen una fundamentación científica, donde la aplicación del rigor y el temor como formas de enseñanza representan una realidad superada.
Es necesario, para quienes entendemos a la educación en prevención como el camino correcto, asumir como un auténtico reto esta paradoja, para que entonces la enseñanza del manejo salga a la luz como una nueva aportación.
El texto busca sintetizar una experiencia de más de treinta y cinco años en la enseñanza del manejo y la investigación de los procesos cognoscitivos. Construir una certera combinación entre la praxis y el análisis teórico en la búsqueda de afinar conceptos de las ideas, que, fusionados en el conocimiento de los mecanismos de las habilidades y destrezas motrices, resultan en el manejo eficiente y seguro de un automóvil.
Toda evolución y paso orientado hacia el avance de esta idea, son el producto del pragmatismo aplicado en un complejo y delicado equilibrio con los fundamentos teóricos; pero es sabido que ambas se retroalimentan en una sabia progresión que en forma de espira proporcionaría el crecimiento de una nueva propuesta formativa.
Para ello, las situaciones prácticas y la original forma de plantear tareas se refuerzan con la comprensión de los argumentos teóricos.
Este texto atraviesa transversalmente varios de los temas vinculados que influyen en la conducción eficiente de vehículos, dentro de un campo educativo que, sin dudas, se proyectará expansivamente, desde la comprensión del manejo como actividad psicomotriz con propuestas distintas para los educadores, formadores y personas en general.
Sabemos que la conducción de vehículos conlleva riesgos y estamos convencidos de que un factor de seguridad esencial para reducirlos es el nivel de formación de los conductores, cuyos conocimientos y actitudes en el tránsito constituyen la principal garantía para evitar los sucesos accidentales.
Albert Einstein (1879-1955) dijo, al enterarse de la muerte del hijo de un amigo: “lo malo no sólo es la cantidad de jóvenes que mueren en accidentes, sino lo poco que parece que sabemos de porqué esto ocurre y, por lo tanto, lo poco que podemos hacer para evitarlo”.
5
Capítulo 1
Premisas para formar en prevención
Una premisa es aquello que se define como idea básica para dar soporte a un razonamiento. En nuestro caso, para prevenir los accidentes viales podemos enumerar las siguientes:
Las personas no quieren accidentarse.Los riesgos conocidos pueden controlarse.Los incidentes y accidentes pueden evitarse.El conocimiento influye en las actitudes del conductor.De esto podemos, entonces, inferir que la principal capacidad del manejo seguro es aquella que nos permite anticiparnos al accidente y que debemos conocer las formas para poder evitarlo.
Por lo tanto la capacitación debe orientarse hacia el estudio de las formas posibles de prevenir un suceso. Esto es “formar en prevención”.
Pero veamos entonces que formar en prevención no debe limitarse al respeto por las normas, tomar conciencia de los riesgos o a distintas técnicas para administrar una emergencia en el automóvil.
Formar en prevención consiste, además, en educarnos para “comprender cómo lograr anticiparnos a un suceso accidental y reconocer las formas en que podemos evitarlo”.
Al reflexionar sobre lo que podemos hacer, encontraremos una sentencia en la frase del escritor estadounidense Ernest Hemingway (1896-1961):
“El secreto de la sabiduría, del poder y del conocimiento es la HUMILDAD”.
Humildad que necesitamos para aceptar que podemos aprender a lo largo de toda nuestra vida y ser mejores cada día.Humildad para reconocer que la enseñanza mediante la psicología del temor a lo que nos puede ocurrir, es un modelo superado.Humildad para comprender que imponer el rigor de una ley más dura como prerrogativa de enseñanza ha demostrado sobradamente su ineficacia.6
1.1 Aprender del accidente. Precepto matricial
Lamentablemente, siempre que nos desplacemos en automóvil, estamos expuestos al riesgo de sufrir un accidente. Estos sucesos no deseados pueden producirse en cualquier tipo de vehículo y circunstancia como un evento que alteraría la planificación de algo que debería ser seguro, por lo que podemos deducir que existe algún tipo de disfunción en el sistema del transporte.
Para estudiar el accidente, comencemos por definirlo. Para la Real Academia Española: es un “suceso eventual que altera el orden regular de las cosas”.
Mientras, hay quienes observan al accidente de tránsito como un hecho fortuito en la vía pública, en el cual está implicado algún vehículo en movimiento y que tiene como resultado lesiones, muertes o daños a la propiedad o a las cosas.
Los accidentes son casi siempre la consecuencia de uno o más errores producidos en el ciclo operativo de la conducción, y esto permitiría una cierta dosis de optimismo si de lo que tratamos es evitarlos, ya que los errores, por propia definición, siempre se pueden evitar.
Sin embargo, la afirmación anterior cuenta con algunas excepciones. Por ejemplo, desde un punto de vista legal existe la figura de hecho fortuito o de fuerza mayor, para considerar un hecho que por ningún medio pudo haber sido previsto, o que en el caso de preverse no podría haberse evitado –generalmente asociado a terremotos, ciclones y hechos naturales similares–.
En este sentido, el adjetivo fortuito aplicado a la definición de accidentes resulta discutible, porque un suceso que podríamos haber evitado y no lo hemos hecho –a pesar que no tuviéramos la voluntad de provocarlo– no se puede considerar producto del destino o la fatalidad.
En el pasado, hubo quienes filosofaban sobre los accidentes como ocurrencia en pos del progreso y en momentos en el que el ser humano se encontraba forzando las fronteras del conocimiento, esto ocurría particularmente en la industria aeronáutica.
En la evolución actual, y a más de cien años de la aparición del primer automóvil producido en serie –el Ford T–, vemos un punto de inflexión en la electrónica que logra impresionantes cambios en la gestión de la seguridad, con ayudas como el cinturón y la bolsa de aire, que, si bien es cierto que nos ayudan, lo hacen cuando ya chocamos; y otros como el ABS y el ESP, que actúan en la emergencia, o sea sobre el límite físico del comportamiento dinámico del vehículo.
Esta combinación nefasta, muy poco es lo que ayuda para evitar el accidente, crea una falsa sensación de seguridad al distorsionar la percepción y engendra conductores ineptos que asumen cada vez mayores cotas de riesgo.
En definitiva, “NO EXISTE EL AUTO SEGURO, SOLO UN BUEN CONDUCTOR PUEDE SERLO”.
Al explicar un accidente como suceso eventual, podremos suponer que se trata de un hecho que no puede ser evitado, ya sea porque sus causas son desconocidas o bien porque son el resultado de un hecho fortuito o fuerza mayor.
El análisis de los accidentes revela que en la mayoría de ellos confluyen varias causas o errores. Sin embargo, la mayoría de las investigaciones sobre esos accidentes en el tránsito concluyen en que “uno o más partícipes, de alguna manera, habrían podido evitarlo”. Aparece entonces como un contrasentido decir que no existe el accidente evitable, pero, ¿tal vez esto será porque no son “accidentes” propiamente dichos?
Esto de tanto escribir sobre una discusión semántica donde se habla mucho y se dice poco, resulta útil para fundamentar nuestra simple y particular definición del accidente.
Como metodología de estudio y de trabajo, para el Manejo Inteligente el accidente es un “suceso evitable”.
Estos acontecimientos lamentables van más allá del costo que generan, pero a su vez son la principal fuente de aprendizaje para evitar que se repitan.
Cómo aprender del suceso accidental Los índices clasificados y medibles, junto al historial de sucesos, son herramientas valiosas para gestionar los accidentes a lo largo del tiempo. De acuerdo con estadísticas a nivel mundial, más del 90% de los accidentes de tránsito se deben a errores humanos. Sin embargo, limitarnos a esta repetida afirmación como estandarte es intentar tomar un rumbo que no es necesariamente el correcto o el mejor para trabajar en la prevención.
Cada accidente es único, y en él interviene un sinnúmero de variables (los errores son circunstanciales y pueden ocurrir en diferentes ocasiones y vehículos, en diversos ámbitos, etc.). Podríamos facilitar el proceso de la investigación y arribar a conclusiones válidas si logramos comparar un accidente con otros hechos similares (estadísticas).
Podemos resumir entonces a la investigación del accidente de tránsito como las múltiples diligencias para encontrar o descubrir las causas que lo provocaron. Si bien pueden ser varios los motivos por los que se investiga, en nuestro caso sólo nos ocupa llegar a aprender del accidente para evitar su reiteración y no la determinación de las culpas.
Investigar no solo implica hallar las causas que generaron o contribuyeron al mismo, es necesario un ordenamiento que permita jerarquizarlas de forma tal que se puedan gestionar las acciones correctivas para cada una de ellas. Este orden supone una dirección lógica a la vez de economía de tiempos y recursos.
Como metodología de trabajo, adoptaremos el ordenamiento matricial establecido por el investigador norteamericano William Haddon, que en el año 1978 postula la división del accidente en tres etapas:
Pre-Accidente: En esta fase analizaremos todas las acciones, hechos, eventos y circunstancias previos al suceso, aquí se encuentra contenido todo lo tendiente a las formas de prevenir un accidente.
Debemos definir el comienzo de esta etapa, que puede ser a partir del viaje en cuestión, o bien retroceder en el tiempo hasta llegar a un análisis que se remonta a los orígenes de la formación que recibió el conductor, por ejemplo.
Accidente: Ocurre a partir de la pérdida del control del vehículo, donde deberían actuar los sistemas de seguridad activa o seguridad pasiva hasta que el o los vehículos se encuentren detenidos en sus posiciones finales.
El Manejo Inteligente establece como inicio del accidente el procedimiento por acto reflejo, que en fisiología es definido como una acción que realiza una persona en forma independiente de su voluntad.
De esta manera, consideramos “accidente” a aquellos hechos en los que el conductor pierde el control al actuar por acción refleja, independientemente de que en el mismo se hayan producido o no daños a personas o cosas.
Post-Accidente: Estudia las acciones, hechos, eventos y circunstancias posteriores, como ser atención a heridos, planes de contingencia, etc.
En la lógica de este método, las ideas y la sucesión de los hechos se manifiestan y desarrollan de manera coherente, sin contradicciones entre ellas.
Con este ordenamiento básico nos proponemos investigar el accidente, orientando nuestro trabajo en la primera de las fases enunciadas, o sea en cómo en lo sucesivo podría prevenirse este suceso.
El accidente, cuando ocurre, debe ser gestionado como el resto de los factores involucrados en el manejo para aprovechar el máximo aprendizaje, donde se debe atender una sucesión de etapas:
1- Realizar un estudio por especialistas externos para garantizar la objetividad del informe. El especialista debe obtener y disponer datos de los siguientes elementos:
La escena del accidente.Los vehículos involucrados.Toda la documentación relacionada (entrevistas, datos de tacógrafos, gestión del viaje, informes médicos, etc.).2- Analizar el informe elaborado por el especialista para encontrar las causas del accidente, atendiendo no solo a las cuestiones técnicas del suceso, sino también a las más profundas, utilizando alguna metodología conocida (análisis causa efecto, los cinco por qué, etc.). Si contamos con políticas y procedimientos para la gestión vehicular, como plan de viajes o programas de mantenimiento, el cumplimiento y validez de los mismos deben ser el primer lugar a revisar.
3- Recuerde que el análisis es esencialmente un proceso iterativo para poder refinar y validar las pruebas, lo que podrá requerir de varios ciclos de reunión de hechos y personas.
4- Encontradas las posibles causas con el debido soporte científico, técnico o matemático, se deberá estudiar si demuestran o involucran una falla en nuestros procedimientos o presentan un riesgo potencial que no se tuvo en cuenta, para entonces decidir si es necesario aplicar e implementar mejoras (capacitaciones, auditorías, revisiones de estándares, etc.).
5- Finalmente, difundir de manera eficaz y sencilla el accidente para que sea capital común a todas las áreas que manejen vehículos. Es aquí donde realmente debe brindarse lo aprendido para evitar su repetición.
6- Por eso, la correcta comunicación utilizando diagramas, imágenes y animaciones es fundamental para que el personal no especializado en el tema pueda entender lo ocurrido y sus causas.
7
Capítulo 2
Neuromanejo. Neurofisiología del aprendizaje
La neurociencia cognitiva procrea una original tendencia explicativa sobre las formas para aprender y perfeccionar el manejo de automotores. Esta nos orienta hacia el Neuromanejo como un modelo que complementa y supera el clásico arquetipo del manejo defensivo, al fundamentar científicamente el comportamiento humano en la conducción de vehículos.
El conocimiento de los fundamentos neurobiológicos que intervienen en el proceso del aprendizaje, la enseñanza y el entrenamiento de un conductor, surge entonces como uno de los aportes más relevantes dentro de las herramientas disponibles para la capacitación.
Neurofisiología del aprendizaje
El aprendizaje de las acciones motoras simples nos permite evolucionar progresivamente hacia otras actividades psicomotrices con mayor nivel de complejidad, como el manejo de un automotor.
Al manejar todo lo que ocurre en nuestro entorno se manifiesta en formas de energía que son percibidas por nuestros sentidos y enviadas al cerebro, que elabora una respuesta, para luego accionar sobre los comandos del vehículo e interactuar con el medio.
Estas acciones tienen su origen en el conocimiento y la experiencia. Todo lo que vemos, lo que oímos y lo que tocamos es interpretado por nuestros sentidos y enviado al cerebro por medio del sistema nervioso central
8
2.1 El sistema nervioso central
El Sistema Nervioso es una extensa red de comunicación formada por redes especializadas y nervios que regulan el funcionamiento del organismo que controlan las relaciones con el medio exterior y determinan las funciones mentales. Está formado por el Sistema Nervioso Central, compuesto por el encéfalo y la médula espinal, y el Sistema Nervioso Periférico, con nervios que del SNC llegan a todo el cuerpo.
Su actividad se basa en las neuronas, células capaces de generar y transmitir mensajes mediante estímulos eléctricos y conexiones bioquímicas.
9
2.1.1 La neurona
Las neuronas son un tipo de células del sistema nervioso cuya principal función es la excitabilidad eléctrica de su membrana plasmática; están especializadas en la recepción de estímulos y conducción del impulso nervioso (en forma de potencial de acción) entre ellas o con otros tipos celulares, como, por ejemplo, las fibras musculares de la placa motora.
Altamente diferenciadas, la mayoría de las neuronas no se dividen una vez alcanzada su madurez; no obstante, una minoría sí lo hace. Las neuronas presentan unas características morfológicas típicas que sustentan sus funciones: un cuerpo celular llamado “soma” o “pericarion”, central; una o varias prolongaciones cortas que generalmente transmiten impulsos hacia el soma celular, denominadas “dendritas”; y una prolongación larga, denominada “axón” o “cilindroeje”, que conduce los impulsos desde el soma hacia otra neurona u órgano diana.
La neurogénesis en seres adultos fue descubierta apenas en el último tercio del siglo XX. Hasta hace pocas décadas se creía que, a diferencia de la mayoría de las otras células del organismo, las neuronas normales en el individuo maduro no se regeneraban, excepto las células olfatorias.
Los nervios mielinados del sistema nervioso periférico también tienen la posibilidad de regenerarse a través de la utilización del neurolema, una capa formada por los núcleos de las células de Schwann.
10
2.1.2 Sinapsis
La sinapsis es una unión (funcional) intercelular especializada entre neuronas o entre una neurona y una célula efectora (casi siempre glandular o muscular).
En estos contactos se lleva a cabo la transmisión del impulso nervioso, que se inicia con una descarga química y origina una corriente eléctrica en la membrana de la célula presináptica (célula emisora). Una vez que este impulso nervioso alcanza el extremo del axón (la conexión con la otra célula), la propia neurona segrega un tipo de compuestos químicos (neurotransmisores) que se depositan en el espacio sináptico (espacio intermedio entre esta neurona transmisora y la neurona postsináptica o receptora).
Estas sustancias segregadas, o “neurotransmisores”, son las encargadas de excitar o inhibir la acción de la otra célula llamada célula postsináptica.
11
2.1.3 Neurotransmisores
Se llama “neurotransmisores” a las sustancias químicas que se encargan de transmitir la información entre las distintas partes del cuerpo. Las hormonas, por ejemplo, son transmisores que viajan a través de la sangre. Y se llama “neurotransmisores” a los transmisores que conducen los mensajes a distintas zonas del sistema nervioso (cerebro, médula espinal y nervios).
Asimismo, es importante señalar que los neurotransmisores son neuro hormonas, es decir, hormonas que son producidas por neuronas o células que pertenecen al sistema nervioso. Estos neurotransmisores están encargados de hacer funcionar muchos órganos del cuerpo sin nuestro control consciente, es decir, a través del sistema nervioso automático o autonómico.
Por lo tanto, el control de la Tensión Arterial, frecuencia cardíaca, sudoración, movimiento de los intestinos, piloerección, llegada de sangre a los diferentes órganos, respiración, sueño, vigilia, emociones e inmunidad, entre otras funciones orgánicas, están controladas por los NT.
No existe una explicación científica, sólo Dios sabe por qué ante cada situación dependemos de unas hormonas que se producen en el cerebro y que tratan ordenadamente de modular todas nuestras funciones, intentan no equivocarse, buscan el orden perfecto, trabajan día y noche; descansan pero trabajan mucho.
De allí la importancia que para la actualidad ha cobrado la investigación sobre los neurotransmisores, puesto que los mismos, así como ofrecen beneficios y bienestar en cada uno de nosotros, también el desequilibrio de estos en nuestros organismos genera efectos negativos (por ejemplo, conductores que atropellan y escapan) o malestares, por su notable influencia sobre las funciones mentales, el comportamiento y el humor.
Veamos esquemáticamente algunos de esos efectos: sobre los neurotransmisores o moléculas de las emociones más importantes. A continuación describimos brevemente algunos de ellos:
La serotonina: Sintetizada por ciertas neuronas a partir de un aminoácido, el triptófano, se encuentra en la composición de las proteínas alimenticias. Juega un papel importante en la coagulación de la sangre, la aparición del sueño y la sensibilidad a las migrañas. El cerebro la utiliza para fabricar una conocida hormona: la melatonina. Por ello, los niveles altos de serotonina producen calma, paciencia, control de uno mismo, sociabilidad, adaptabilidad y humor estable. Los niveles bajos, en cambio, provocan hiperactividad, agresividad, impulsividad, fluctuaciones del humor, irritabilidad, ansiedad, insomnio, depresión, migraña, dependencia (drogas, alcohol) y bulimia.La dopamina : Crea un “terreno favorable” a la búsqueda del placer y de las emociones, así como al estado de alerta. Potencia también el deseo sexual. Al contrario, cuando su síntesis o liberación se dificulta puede aparecer desmotivación, e incluso depresión. Por ello, se tiene que los niveles altos de dopamina se relacionan con buen humor, espíritu de iniciativa, motivación y deseo sexual. Los niveles bajos, con depresión, hiperactividad, desmotivación, indecisión y descenso de la libido.La acetilcolina: Este neurotransmisor regula la capacidad para retener una información, almacenarla y recuperarla en el momento necesario. Cuando el sistema que utiliza la acetilcolina se ve perturbado, aparecen problemas de memoria y hasta –en casos extremos– demencia senil. En ese sentido, puede señalarse que los niveles altos de acetilcolina potencian la memoria, la concentración y la capacidad de aprendizaje. Un bajo nivel provoca, por el contrario, la pérdida de memoria, de concentración y de aprendizaje.La noradrenalina: Se encarga de crear un terreno favorable a la atención, el aprendizaje, la sociabilidad, la sensibilidad frente a las señales emocionales y el deseo sexual. Al contrario, cuando la síntesis o la liberación de noradrenalina se ve perturbada aparece la desmotivación, la depresión, la pérdida de libido y la reclusión en uno mismo. En ese respecto, los niveles altos de noradrenalina dan facilidad emocional de la memoria, vigilancia y deseo sexual. Un nivel bajo provoca falta de atención, escasa capacidad de concentración y memorización, depresión y descenso de la libido.El Ácido gamma-aminobutírico o GABA: Se sintetiza a partir del ácido glutámico, y es el neurotransmisor más extendido en el cerebro. Está implicado en ciertas etapas de la memorización, siendo un neurotransmisor inhibidor, es decir, que frena la transmisión de las señales nerviosas. Sin él las neuronas podrían –literalmente– “embalarse” transmitiéndonos las señales cada vez más deprisa, hasta agotar al sistema. El GABA permite mantener los sistemas bajo control. Su presencia favorece la relajación. Cuando los niveles de este neurotransmisor son bajos hay dificultad para conciliar el sueño y aparece la ansiedad. Además, los niveles altos de GABA potencian la relajación, el estado sedado, el sueño y una buena memorización. Y un nivel bajo, ansiedad, manías y ataques de pánico.La adrenalina:
12
2.1.4 El cerebro
El cerebro humano es un órgano muy complejo, centro del sistema nervioso. Encerrado en el cráneo, la mayor parte la constituye la corteza cerebral, una capa de tejido neuronal plegado que cubre la superficie del prosencéfalo.
Especialmente amplios son los lóbulos frontales, que están asociados con funciones ejecutivas, tales como el autocontrol, la planificación, el razonamiento y el pensamiento abstracto. La parte del cerebro asociada a la visión está también muy desarrollada en los seres humanos.





























