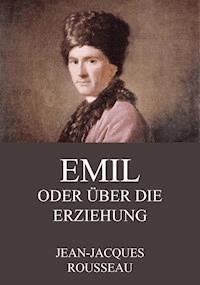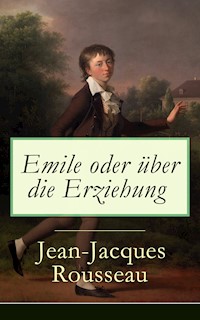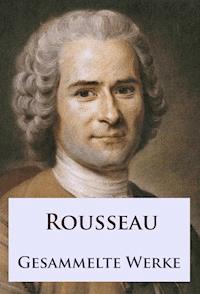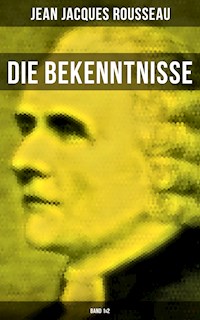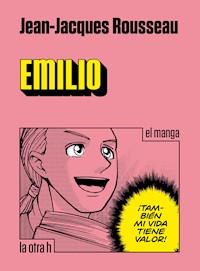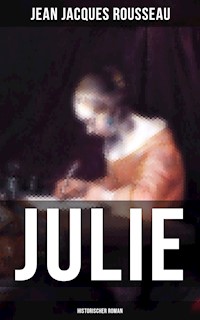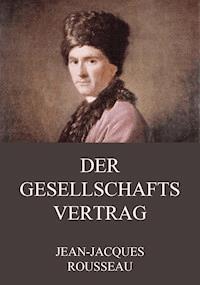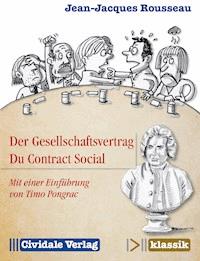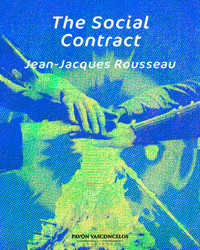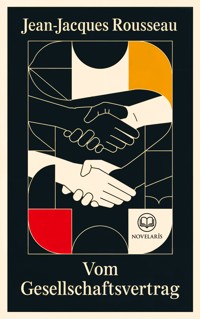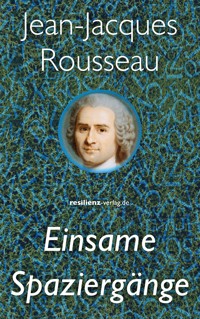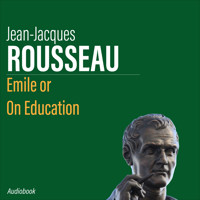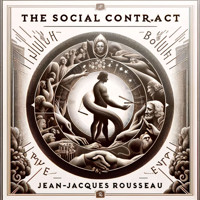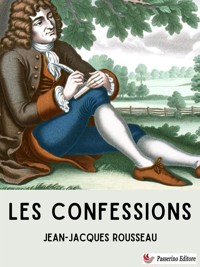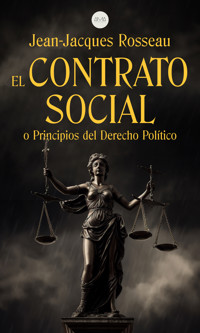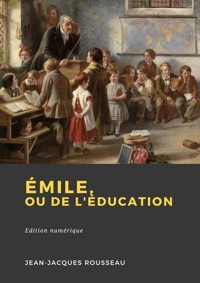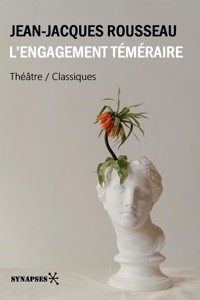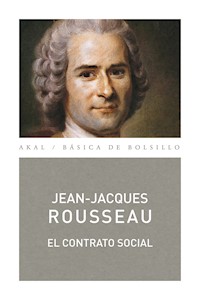
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Básica de Bolsillo Serie Clásicos del pensamiento político
- Sprache: Spanisch
El contrato social es un libro emblemático en la historia del pensamiento político occidental, un libro impulsor de revoluciones –la de 1789– y de revolucionarios –de Robespierre a Simón Bolívar y Fidel Castro–, una obra a contracorriente que ensalza, en el contexto de la Europa de las monarquías absolutas, la democracia directa de las repúblicas de la Antigüedad en las que el pueblo, reunido en asamblea, legislaba. El texto, malentendido con frecuencia, lejos de encarnar los grandes principios de la democracia moderna, como se ha dicho, reniega de ellos, tanto del sistema representativo implantado en Inglaterra a raíz de la Revolución Gloriosa de 1688, como de los derechos individuales o la división de poderes auspiciada por Locke y Montesquieu. Heredero del republicanismo de Maquiavelo, Rousseau somete al individuo a la colectividad en donde cada individuo cede parte de su independencia y la somete a la dirección suprema de una voluntad general más justa que mira por el interés común, por el interés social de la comunidad, por la utilidad pública. De esa voluntad general emana la única y legítima autoridad del Estado.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 268
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Básica de Bolsillo / 329
Jean-Jacques Rousseau
EL CONTRATO SOCIAL
Edición y traducción de:María José Villaverde Rico
El contrato social es una de las obras más representativas del pensamiento político de Jean-Jacques Rousseau, un libro impulsor de revoluciones y de revolucionarios, una obra a contracorriente que ensalza, en el contexto de la Europa de las monarquías absolutas, la democracia de las repúblicas de la Antigüedad. El texto, malentendido con frecuencia, lejos de encarnar los grandes principios de la democracia moderna, como se ha dicho, reniega de ellos, tanto del sistema representativo parlamentario, como de los derechos individuales o la división de poderes. Heredero del republicanismo de Maquiavelo, Rousseau somete al individuo a la colectividad en donde cada uno, a través de un contrato social, cede parte de su independencia y la somete a la dirección de una voluntad general más justa que mire por el interés de la comunidad, y de la que emana la única y legítima autoridad del Estado.
María José Villaverde Rico es catedrática del Departamento de Ciencia Política III, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Entre sus últimas publicaciones destacan El legado de Rousseau (2013), Religión y política en el sigloXXI (2015) y La sombra de la Leyenda Negra (2016).
Diseño de portada
RAG
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota editorial:
Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
© Ediciones Akal, S. A., 2017
para lengua española
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-4383-6
ESTUDIO PRELIMINAR
Jean-Jacques
¿Nos hemos parado alguna vez a pensar que Rousseau es el único autor del siglo xviii al que conocemos por su nombre de pila? Ni Montesquieu ni Voltaire ni Diderot ni Kant ni ningún otro escritor ilustrado goza de este privilegio. Isaiah Berlin explicaría tal anomalía aludiendo a la frialdad de estos grandes racionalistas, a su excesivo énfasis en la razón, a la aridez de sus razonamientos, a la sequedad de sus análisis diseccionadores. Rousseau, por el contrario, nos cautiva por su subjetividad. Sabe tocar las fibras sensibles de su audiencia y apela al corazón, consciente, como Montaigne, de que el corazón tiene razones que la razón ignora. Para bien o para mal el sentimiento irrumpe con el ginebrino en el mundo de las luces dejando vía libre a las corrientes más o menos abiertamente irracionalistas que inundarán el siglo xix y que abominarán de la razón.
Rousseau interpela al lector, busca su comprensión, su simpatía, su compasión. Quiere hacerle testigo ante la historia de la gran injusticia de que ha sido víctima. Y busca su complicidad. Quiere que la posteridad haga justicia a su memoria. Si Platón, Aristóteles, Spinoza, Hegel o Marx analizan problemas, discuten propuestas, proponen soluciones, desarrollan, en fin, su discurso en el plano teórico sin interferencias con el plano personal, en Jean-Jacques la persona y la obra se entrecruzan, se mezclan, se superponen. Rousseau se desnuda psicológicamente ante sus lectores.
«He aquí el único retrato de un hombre dibujado conforme a la naturaleza y en toda su verdad, que existe y que probablemente existirá jamás. Seas quien seas [...] yo te conjuro por mis desgracias, por tus entrañas y en nombre de la humanidad a no destruir esta obra única [...], y a no privar a mi memoria del honor...»[1]. Así comienzan las Confesiones.
He aquí, en efecto, un hombre que se ha quitado la máscara y pretende mostrarse desnudo ante nuestros ojos, piensa el lector. Y, ciertamente, Jean-Jacques fue el primer plebeyo que tuvo la osadía de escribir sus memorias en un mundo regido por la aristocracia, donde sólo las vidas de los nobles contaban con el empaque suficiente para ser narradas, y que tuvo además la audacia de abrir su corazón y mostrarnos su interior, por muy desfigurada y deformada que esa imagen de sí mismo pueda estar. Memorias las suyas ciertamente escandalosas, que descubren sus vivencias más íntimas, incluidas las sexuales, terreno oculto por excelencia a la mirada del público, no sólo en el siglo xviii sino también en el xix y hasta bien entrado el xx, –como ya desvelara Freud–, pero recorrido por corrientes subterráneas como lo prueba la obrita pornográfica de Montesquieu, El templo de Gnide, o la obra subversora de Sade. Memorias, como digo, repletas de detalles escabrosos sobre sus tendencias sexuales, sus amoríos, sus mezquindades y sus pequeñas perversiones. Escandalosas también porque rompen con el falso pudor, los tabúes y los prejuicios de su época.
¿Qué otro autor ha tenido el valor de hablar públicamente de sus actos de exhibicionismo o del abandono de sus hijos en la inclusa? ¿Cómo no sentirnos conmovidos por su proximidad, cómo no apiadarnos de la profunda insatisfacción, de la honda infelicidad de ese ser trágico, trascendente, lleno de amargura y de resentimiento social, sin familia, sin patria, anhelando ser querido y ser aceptado? Uno de esos seres que una infancia desgraciada y sin afecto ha recluido en sí mismo y en el que una juventud repleta de humillaciones ha hecho brotar una sed de reconocimiento social que nada puede saciar. Un hombre en guerra con el mundo al que no le perdona su indiferencia y su desprecio.
Rousseau no es un hombre del xviii: se sentía diferente de los ilustrados en todo, en su carácter, en su concepción del mundo, en sus valores. «Un perro me resulta mucho más cercano que un hombre de esta generación», escribe con amargura en los Esbozos de las Meditaciones[2], y los Diálogos están encabezados con este verso de Ovidio: «Aquí soy un bárbaro porque estas gentes no me entienden»[3]. Extraña mezcla de moralista en la tradición de Montaigne y de precursor del Romanticismo. Siempre por delante o por detrás de su época pero nunca integrado, ni cómodo ni feliz entre esas elites ilustradas, optimistas, confiadas en el progreso, hedonistas, incluso materialistas y descreídas.
Y, sin embargo, la obra que tienes en tus manos, lector, dista mucho de ser representativa del Jean-Jacques que te acabo de describir. ¿Por qué te hablo de él, entonces? te preguntarás. Para que sepas de su existencia, de que también existe ese Jean-Jacques, aunque en estas páginas Rousseau adopte el tono frío y metódico de los tratados de su época. Porque El contrato social desprende racionalidad por los cuatro costados. Es una utopía trazada con tiralíneas, a lo Platón, que dibuja un mundo perfecto de ciudadanos perfectos en una comunidad perfecta. Una colectividad de hombres libres e iguales, de ciudadanos que se gobiernan a sí mismos, reunidos en asamblea bajo un roble, sin Estado y sin ejército, dispuestos siempre a sacrificar su vida por el interés general.
El contrato social
El contrato social es un libro mítico. Se ha dicho que era el libro de cabecera de Fidel Castro, y Simón Bolivar, en su testamento, legó su ejemplar a la Universidad de Caracas. Fue, sin embargo, el libro menos leído de Rousseau hasta 1789. Daniel Mornet, que ha estudiado los orígenes intelectuales de la Revolución francesa, afirma que en las bibliotecas privadas sólo había un reducido número de ejemplares. Sin embargo, su suerte cambió radicalmente a partir de la Revolución francesa, como testimonia uno de sus contemporáneos, Louis-Sébastien Mercier. El escrito se esgrimió para atacar los fundamentos del Antiguo Régimen y en su nombre se llevó a cabo la Revolución de 1789, una revolución que buscó hacer a todos los seres humanos libres e iguales, aunque ni las mujeres ni los no propietarios ni los esclavos consiguieran los derechos políticos. Robespierre, el discípulo de Rousseau, buscó hacer realidad su ideal, pero todos sabemos en qué orgía de sangre terminó su intento. Aún hoy, la República bolivariana fundada por Chávez se inspira en los presupuestos rousseaunianos, aunque enfocados a través del prisma de Bolívar, y todos hemos visto el desgarro social que vive Venezuela.
El contrato social es también un libro inacabado. Rousseau lo inició durante su estancia en Venecia en los años 1743-1744, cuando soñaba con escribir un gran tratado sobre las instituciones políticas que sirviera de fundamento al derecho político, ciencia que hubiera correspondido elaborar a Montesquieu, pero que este no había abordado al centrarse en el estudio del derecho positivo de los gobiernos establecidos. Aunque, como señala Robert Dérathé, Rousseau peca de injusto con su contemporáneo, pues El espíritu de las leyes no se limita a describir y comparar las distintas legislaciones, la observación de Rousseau es indicativa de las distintas orientaciones seguidas por los dos autores. El subtítulo de la obra, Principios de derecho político, refleja con toda claridad las intenciones del autor.
Pero el proyecto, según confiesa, se reveló superior a sus fuerzas y, al cabo de quince años de trabajo no continuado, lo abandonó, publicando esa pequeña síntesis que ha llegado hasta nosotros con el nombre de El contrato social. Jean-Jacques no aporta muchos detalles en las Confesiones sobre los motivos que le indujeron a abandonar el proyecto, se limita a decir escuetamente que aún requería varios años de trabajo y que no se sentía con ánimos de continuar.
Tal vez por eso sea un libro fallido. Fallido, sin paliativos. Y nada representativo de lo que es su genio como escritor. Se trata de un escrito difícil, enrevesado y, a veces, hasta incomprensible, como cuando utiliza categorías matemáticas para hablar de las proporciones. Rousseau era plenamente consciente de que hubiera tenido que rehacerlo, como reconoce en una carta a su editor Dussalux, pero desistió de hacerlo.
En 1758, rescató, pues, parte de lo que tenía escrito, le dio forma, sin abandonar por ello la redacción de Emilio en la que estaba inmerso, y, al cabo de menos de dos años, El contrato social estuvo listo para su publicación. El escrito se editó en Holanda, pues Malesherbes, encargado de dar la autorización, se vio obligado a denegarla, por lo que se difundió clandestinamente en Francia. Al coincidir su aparición con Emilio, la acogida fue nefasta. En junio de 1762, el pequeño Consejo de Ginebra condenaba tanto El contrato social como Emilio a ser quemados por considerarlas obras «temerarias, escandalosas, impías y destructoras de la religión cristiana y de todos los gobiernos» y ordenaba la detención de su autor si hacía acto de presencia en la ciudad. En Francia, la Sorbona y el Parlamento de París decretaron el arresto de Rousseau y la quema pública de Emilio, que se había editado en Francia. Además, se perseguía a los libreros que difundían El contrato social, prohibido en Francia.
1762 supone, pues, un antes y un después en la vida de Jean-Jacques. Si su éxito con el Discurso sobre las ciencias y las artes le había catapultado a la celebridad y le había abierto la puerta al restringido círculo de la intelligentsia, la condena de sus dos grandes obras suponía su fracaso como reformador político. Él, que se sentía llamado a cambiar el mundo, a transformar la sociedad, se encuentra de repente con sus sueños rotos y llevando la vida de un proscrito. Un proscrito que huye de París –encontrándose en su huida cara a cara con la carroza de los funcionarios encargados de detenerle que, vestidos de negro, le hacen una gran reverencia– e inicia un largo deambular en busca de un lugar de acogida. Se refugia primero en Berna, de donde es expulsado, busca después asilo en Môtiers, donde apedrean su casa, intenta ponerse a salvo en la isla de Saint-Pierre, siendo nuevamente expulsado por el pequeño Consejo de Berna, hasta que finalmente es acogido por Hume en Inglaterra, desde donde regresará a Francia con nombre supuesto.
A partir de ese momento, corta amarras con el mundo y se recluye en sí mismo en busca de la paz interior. Así se inicia la obra autobiográfica formada por las Confesiones, los Diálogos y las Meditaciones del paseante solitario, en la que Jean-Jacques se desprende de la piel del teórico y asume su papel de víctima.
Rousseau
Rousseau es uno de los autores más complejos del siglo xviii. ¿Fue un individualista o un colectivista, un defensor de la propiedad privada o un igualitario, un anarquista, un predecesor de Marx, un teórico liberal, un pensador anclado en el pasado? Cosas tan dispares como estas se han dicho de él. Pero también se le ha etiquetado como predecesor del Romanticismo, como padre del Jacobinismo y antecesor de Robespierre y de Saint-Just, como anunciador y anticipador de ese Gran Incendio que fue la Revolución francesa, en palabras de Jean Deprun, como antecesor del psicoanálisis, como padre de la democracia moderna, como progenitor del totalitarismo y como predecesor del nacionalismo moderno.
Entre tanta paternidad, ¿qué etiqueta elegir? Si, para abrirnos paso entre esta maraña de interpretaciones, recurrimos a sus contemporáneos para que nos aporten algo de luz, quedaremos defraudados al constatar que tanto los revolucionarios de 1789 como los contrarrevolucionarios utilizaron El contrato social como arma arrojadiza. Los unos se escudaron en él para defender la Revolución, los otros para criticarla. Como dice Bronislaw Baczko[4], en nombre de sus ideales unos iban a prisión y otros les condenaban, unos subían a la guillotina y otros les guillotinaban. Los defensores del Antiguo Régimen editaban panfletos en los que recordaban sus advertencias contra las transformaciones sociales y sus objeciones contra las revoluciones. Intentaban con ello demostrar que el «verdadero» Rousseau se oponía a los cambios revolucionarios.
Y sin duda tenían razón. Todos aquellos que han visto afinidades entre su pensamiento y el comunismo o el anarquismo o le han convertido en el «predecesor» de Marx, visión esta que se puso de moda en España en los años setenta a raíz de los escritos de autores italianos como Della Volpe o Colletti, deberían leer con atención sus Escritos sobre el abate de Saint-Pierre, en particular el Juicio sobre el proyecto de paz perpetua y el Juicio sobre la polisinodia, pues arrojan luz sobre sus posiciones políticas, y en especial ilustran lo que piensa sobre la revolución. En el Juicio sobre el proyecto de paz perpetua, refiriéndose al plan propuesto por el abate para instaurar la paz en Europa, afirma:
Admiremos un plan tan magnífico pero consolémonos de que no se lleve a efecto; pues no se podría ejecutar sin recurrir a medios violentos y temibles para la humanidad. No se establecen ligas federativas si no es mediante revoluciones y, en consecuencia, ¿quién de nosotros se atrevería a afirmar que esta liga europea sea deseable o temible? Produciría tal vez más males de repente que todo el mal que podría prevenir durante siglos[5].
Y en el Juicio sobre la polisinodia, en referencia al proyecto de Saint-Pierre para introducir reformas en la monarquía francesa y democratizarla, escribe:
¡Consideremos el peligro que comportaría mover las masas enormes que conforman la monarquía francesa! ¿Quién podrá detener la convulsión producida o prever todos los efectos que puede conllevar? Aun cuando todas las ventajas del nuevo plan fuesen incontestables, ¿qué hombre con sentido común se atrevería a abolir las antiguas costumbres, a cambiar las viejas máximas y a dar al Estado una forma distinta a la que mil trescientos años han otorgado?[6].
Algunos autores, como Baczko, han llegado a la conclusión de que su pensamiento político es, a la vez, el lugar de encuentro de ideologías conservadoras y contrarrevolucionarias, y de utopías igualitarias. Existiría así un divorcio entre el modelo democrático de El contrato social y el ideal social, jerárquico y desigualitario que aparece, por ejemplo, en La nueva Eloísa. Pero el propio Rousseau desmiente esta tesis cuando afirma con rotundidad que no hay nada en El contrato social que no haya dicho anteriormente. Es más, Jean-Jacques puede llegar a entender que Emilio sea censurado pero no el Contrato que, a su juicio, carece de todo elemento subversivo. Su opinión merece tomarse en cuenta pues ni el Parlamento de París ni el Senado de Berna ni los estados de Holanda emitieron condena alguna contra dicha obra, mientras que sí actuaron contra Emilio. Ni siquiera la Inquisición española condenó la aparición del Contrato.
¿Cómo explicar, por otra parte, la oposición entre su proyecto económico, tradicionalmente considerado arcaico, y sus planteamientos políticos, calificados por muchos autores como «progresistas» y «democráticos»? ¿Cómo el llamado padre de la democracia moderna podía sustentar ideales económicos tan retrógrados? Incluso un autor como Robert Dérathé, poco dado a sumarse a la tesis de su arcaísmo, tiene que reconocer que su sistema económico, en pleno arranque de la Revolución industrial, no puede calificarse más que de arcaico, que sus preferencias por una economía casi exclusivamente agraria y autosuficiente y su hostilidad hacia el comercio sólo pueden entenderse desde la perspectiva de un moralista, no de un economista[7].
Se ha dicho también con frecuencia que Rousseau fue un defensor de la propiedad privada, y quien lea con atención El contrato social encontrará numerosos párrafos que avalan esta tesis. No obstante, Voltaire despotricaba contra el Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres porque, en su opinión, era un exponente de la filosofía de un mendigo que exhortaba a los pobres a robar a los ricos. Y, efectivamente, al comienzo de la segunda parte de este escrito, Rousseau lanza una andanada propia de un colectivista contra la venta de los terrenos comunales y contra todos aquellos que cercan y vallan las tierras. Tal antagonismo entre estas dos obras, en lo que se refiere a la propiedad privada, ha desquiciado a los estudiosos de Rousseau. Vaughan, por ejemplo, incapaz de aportar una explicación mejor, asegura que el ginebrino abandonó el liberalismo de Locke para adoptar una forma extrema de colectivismo. Y, sin embargo, Rousseau asegura una y otra vez que su obra es un sistema en el que todo está entrelazado[8] y que sus incoherencias son sólo fruto del lenguaje. ¿Por qué no creerle? ¿Por qué no pensar que lo que ocurre es que no tiene términos disponibles para hacerse entender, simplemente porque no existen en su época? Porque vive en una sociedad de transición, en un mundo a caballo entre dos épocas, el final del Antiguo Régimen, con sus estamentos, sus jerarquías y su sistema productivo en el que varios individuos –el señor y el antiguo siervo– comparten derechos sobre la misma tierra, y el inicio de la sociedad capitalista con el despliegue de la propiedad privada que amenaza con excluir al antiguo siervo de su derecho de usufructo sobre la tierra. Por ello, el término propiedad privada adquiere dos significados en su obra: en un caso, hace referencia a la pequeña propiedad, que el antiguo derecho escolástico limitaba a la cantidad de tierra que un hombre puede trabajar por sí mismo, sin que sus frutos se echen a perder y sin que ello suponga acaparar y dejar sin tierra a los demás, derecho de propiedad que Rousseau defiende, y en otro caso, se refiere a la nueva propiedad ilimitada y basada en la mano de obra asalariada propia del naciente capitalismo, que condena. En definitiva, sus tesis no son las de los colectivistas ni las de los igualitarios del siglo xviii, que exigen el reparto por igual de la tierra entre todos –una forma de comunismo primitivo–, pero tampoco son las de Locke, quien, en su reflexión del capítulo V del Ensayo sobre el gobierno civil, otorga el espaldarazo teórico a la propiedad capitalista. Rousseau sólo anhela que cada individuo posea un bien –un taller, un lote de tierra, etc.– que le permita subsistir sin depender de otro. Su ideal es, pues, una sociedad de pequeños propietarios independientes.
Otra de las lecturas nos presenta a Rousseau como uno de los máximos representantes del siglo de las Luces. Pero, cuidado, lector, Jean Deprun[9] nos recuerda que Diderot, en el Ensayo sobre los reinos de Claudio y de Nerón[10], le definía como un hombre de las Luces que se fue aliando con el enemigo hasta pasarse al bando contrario, al pensamiento de la otra orilla, a las Antiluces, esa corriente del pensamiento del siglo xviii contraria a las ideas ilustradas y oscurecida por su brillo, que engloba a pensadores como Fénelon, Ramsay, Vauvenargues, Pluche y Maine de Biran entre otros, y que se caracteriza por oponerse a unas luces entendidas como progreso, racionalidad, individualismo.
Y es cierto que mientras los hombres de las Luces se atreven a desafiar las convenciones, a explorar la naturaleza mediante la experimentación y la observación, y a elaborar teorías inéditas que cuestionan las antiguas concepciones del inmovilismo, el fijismo, la inmutabilidad de las especies y la visión del mundo trascendente anclada sobre el dualismo cartesiano, Rousseau permanece aferrado al pasado. En su Discurso sobre las ciencias y las artes, que le valió el premio de la Academia de Dijon y que le otorgó, por fin, la tan ansiada popularidad, no sólo critica el progreso, sino que tiene incluso la osadía de hacer apología de la ignorancia en el gran siglo del saber. Pura provocación, responden unánimemente sus contemporáneos, desde Grimm al rey Estanislao de Polonia, que participan en un gran debate sobre el tema en el Mercure de France, el periódico más prestigioso de París, que abrió sus páginas a una polémica que se prolongó durante tres años.
No es que Rousseau ignore lo que se está gestando en el ámbito filosófico o científico. Por el contrario, está perfectamente al día tanto de los últimos descubrimientos como de las reflexiones filosóficas más audaces de sus contemporáneos, incluida la secta holbachiana. Se codea con todos ellos y tiene información de primera mano de sus tesis –incluso cena con Diderot y Condillac una vez por semana en Le panier-fleuri–. Durante una época es además íntimo de Diderot, quien le informa puntualmente de sus avances en la Carta para los ciegos para uso de los que ven[11], texto fundamental para entender su evolución hacia el spinozismo, el materialismo y el ateísmo. En dicha carta, el ciego Saunderson se burla de la concepción providencialista y finalista del universo: las imperfecciones del mundo, la ceguera, las deformidades, los monstruos, son la prueba irrefutable de que no existen designios divinos ni orden eterno.
Frente a la idea de orden inteligible y finalista, empieza a abrirse paso la moderna idea de azar o accidente. Con Diderot a la vanguardia, los ilustrados más audaces como Maillet, La Mettrie, D’Holbach o Maupertuis sientan así las bases del ateísmo moderno y abren la vía al darwinismo. Mientras tanto, Jean-Jacques, que durante años ha sido un fiel seguidor de los philosophes, imitándoles y aceptando sus opiniones y sus normas (se ha dicho incluso que la mano de Diderot está detrás del Primer Discurso), se calla pero acumula angustia y desazón. Hasta que al final decide romper y enfrentarse públicamente a sus antiguos amigos. En 1756, en la llamada Carta a Voltaire sobre la providencia, se presenta públicamente por primera vez como defensor de la providencia, defensa que proseguirá en las Cartas morales, comenzadas a finales de 1757, y en la Profesión de fe del vicario saboyano, que constituye el núcleo central de Emilio. La Profesión debe, pues, leerse a la luz de este contexto, pues es un manifiesto contra las posiciones materialistas y ateas de algunos ilustrados, en particular de Diderot.
Jean-Jacques escora así, cada vez más, hacia la corriente más conservadora de su época representada por los apologistas de la tradición, los hombres de iglesia como el abate Pluche o el abate Pey, apegados a la idea de orden y al inmovilismo, para quienes la felicidad humana consiste en encontrar el lugar que la providencia nos ha asignado, en acatar resignadamente nuestro sino.
Descartada así la etiqueta de hombre de las Luces, ¿cabría englobarle dentro de la tradición liberal? Ciertamente, Rousseau se enmarca dentro del pensamiento liberal porque las preguntas que se hace en el ámbito político y que constituyen el eje de El contrato social –cuál es el origen del poder político, cómo era el estado de naturaleza, cómo se realizó el contrato social, qué tipo de sociedad surgió del pacto, etc.– son liberales. Pero sus respuestas no lo son.
Es cierto, que tanto en el siglo xvii como en el xviii, el gran desafío al que se enfrentan todos los pensadores que reflexionan sobre la sociedad y la política, incluido Rousseau, es cómo racionalizar la vida social, cómo introducir la razón en la historia para que las relaciones entre los seres humanos sean armónicas, para que cesen las guerras y los hombres dejen de autodestruirse. Si en el mundo de la física y la astronomía reina la regularidad y el orden, ¿por qué no es así en la sociedad humana? La alternativa que proponen estos pensadores es utilizar el arte de la política para armonizar las relaciones sociales. El Estado aparece así como el señor de la paz, cuya misión fundamental es imponer la seguridad (Hobbes) o garantizar la propiedad (Locke) o preservar la libertad (Rousseau). En Jean-Jacques la voluntad general, tan coactiva como lo es el soberano en Hobbes, obliga a los hombres a ser libres. Paradoja que apunta a un uso de la coacción que algunos estudiosos como Talmon han tachado de totalitario.
Pero, a medida que profundizamos en el pensamiento de Rousseau, su ideal sociopolítico se aleja del modelo liberal e, incluso, se vuelve antagónico. En efecto, los tres grandes pilares sobre los que se sustenta el edificio liberal, razón, individualismo y cosmopolitismo, son desmantelados por Rousseau.
El cuestionamiento de la razón, el icono por excelencia de los ilustrados, que permite vislumbrar un futuro mejor para la humanidad y abrigar esperanzas en la mejora del ser humano, conduce a Jean-Jacques a la antesala del romanticismo y abre la vía al despertar de las ideologías irracionalistas, desde Joseph de Maistre y de Bonald a Bergson o al nazismo. Ideologías que se revuelven de manera implacable contra el racionalismo, al que acusan de no haber hecho realidad sus promesas de felicidad.
El segundo pilar, el reconocimiento de los derechos del individuo, que Locke había teorizado y divulgado y que será recogido en las declaraciones de derechos y en las constituciones del siglo xviii, es ignorado por Rousseau. Basta recordar que una de las condiciones que impone en El contrato social para que reine la voluntad general en las deliberaciones de la Asamblea, es que los ciudadanos no se comuniquen entre sí ni formen asociaciones parciales. ¿Dónde está, pues, la libertad de expresión, de reunión y de asociación, puntales de los derechos individuales? Ni siquiera el derecho fundamental por excelencia, el derecho a la vida, es reconocido por Rousseau, que deja en manos del príncipe (el gobierno) la decisión de quién o quiénes tienen que sacrificarse por la patria, dando por sentado que tal sacrificio constituye un honor al que el interesado no puede negarse. Ni siquiera Hobbes llega tan lejos. En el Leviatán, en efecto, la obligación de obedecer al soberano cesa si este deja de cumplir su misión, que es proteger la vida de sus súbditos; es más, Hobbes justifica que un individuo mienta, deserte o desobedezca al soberano para salvar su vida. La vida como bien supremo. El individualismo latente en esta concepción revela que la modernidad se ha impuesto, aunque hasta Locke no se materialice en la necesidad de poner coto al poder absoluto, como condición ineludible para proteger los derechos individuales.
La división de poderes que, a partir de este autor, se instaura en la teoría política liberal y que, con los retoques de Montesquieu, ha llegado hasta nuestros días, urge a frenar el poder absoluto. El holismo y la visión platónica de la sociedad como un todo compuesto por varios grupos, que se sacrifican por el bien de la colectividad, pasa a mejor vida. La concepción colectivista predominante desde los tiempos de la Antigüedad y el Medievo hace aguas. El individuo se convierte en el centro, ufano de no deber sus potencialidades a la sociedad, que deja de concebirse como el instrumento imprescindible para devenir humano, como pensaba Aristóteles. El mito de Robinson Crusoe, el individuo que subsiste por sí mismo, sin necesidad de encuadrarse en una sociedad, ha nacido.
Rousseau dista mucho de comulgar con estas ideas. Las coordenadas de su pensamiento se ubican aún en la visión colectivista de la Antigüedad. ¡Quién sabe si precisamente por su individualismo acérrimo o por su intrínseca soledad tiene más necesidad de pertenencia, de integración, de comunión con la colectividad! Sea lo que fuere, es un hecho que es un individualista que anhela desprenderse de su individualismo y perderse en lo colectivo. Su reivindicación de la comunidad, a la que el individuo cede todos sus derechos, todo el poder de que es portador en el estado de naturaleza, y por la que está dispuesto a morir sin condiciones, es ajena a la mentalidad de los teóricos liberales. Se nutre de ensoñaciones idealistas, de visiones utópicas de mundos irreales como esa ciudad-estado que mitifica. Pero lo grave es que el individuo se entrega sin condiciones a esa colectividad todopoderosa y que el poder que esta acumula es tan absoluto que, en la práctica, la indefensión de los ciudadanos es total. Es cierto que, según Rousseau, la voluntad general no puede querer perjudicar a sus miembros porque es sinónimo de bien común, pero en nombre de ese bien común que no es equivalente a la voluntad de la mayoría ni siquiera a la voluntad de todos, sino que es un ente abstracto que se superpone a los individuos reales, se coacciona a los que disienten. Pues las minorías no tienen derecho a dejarse oír ni a organizarse para defender sus intereses. Rousseau piensa que todo interés particular es espurio y atenta contra el bien común. Pero esto sólo sería verdad en una colectividad donde todos fuesen iguales, donde no hubiese diferencias económicas, ni desigualdades sociales, ni divergencias religiosas, ni culturales, ni étnicas, ni políticas. Una comunidad sin conflictos, absolutamente irreal.
Influido por las Vidas ilustres de Plutarco con que su padre le enseñó a leer, Rousseau sueña con las repúblicas de la Antigüedad donde los ciudadanos, satisfechas todas sus necesidades materiales por los esclavos, se entregaban de lleno a la colectividad y pensaban que no cabía más honor que morir por la patria. Pero los tiempos han cambiado. El individuo moderno, absorto en la tarea de ganarse el sustento, dedica cada vez menos tiempo a los asuntos públicos. Rousseau desprecia a esos burgueses, enfrascados en sus viles menesteres, que ya no tienen esclavos pero que lo son.
Pero esa participación política de los ciudadanos de antaño requería la forma más extrema de esclavitud entre los productores. Y esa democracia directa, asamblearia, excluía a una parte de la población, a las mujeres, a los extranjeros, a los esclavos, así como en muchos casos a los no propietarios. La igualdad de la cité (ciudad-estado) era una igualdad entre iguales que excluía a los desiguales. Pero a Rousseau esto no parece importarle demasiado. Respecto a las mujeres, no hay en todo El contrato social una sola referencia a ellas. Simplemente las ignora. A diferencia del Platón de La República, a quien admira, que aboga por la igualdad de las mujeres y que propone que reciban la misma educación y el mismo entrenamiento físico y militar que los hombres, y que se les otorguen los mismos derechos y los mismos deberes en la defensa de la ciudad-estado, Rousseau ni las menciona. Silencio enormemente significativo el suyo. Y ello a pesar de la inmensa admiración que las mujeres de las Luces profesaron a este insigne misógino, defensor de la ideología de la domesticidad, de la reclusión de las mujeres en el hogar, así como de su subordinación al varón, incluso en el terreno religioso.
Tampoco los no propietarios, hacia los que siente un profundo desprecio y a los que tilda con absoluto desdén de populacho indigno, tienen cabida en su cité. Ellos son los promotores del despotismo, los que están siempre dispuestos a vender su libertad. Rousseau, el flamante igualitario, se muestra así tan excluyente con los sirvientes y asalariados como Locke e incluso Kant[12]. Sólo los hombres independientes, los no serviles, aquellos cuyo sustento no depende de otros, es decir, los propietarios, pueden ostentar el nombre de ciudadanos, de miembros de la cité.
Este término de cité es clave para entender el pensamiento de Jean-Jacques. Por ello, cuando se lo traduce por ciudad, se lo vacía de todo el contenido político que encierra. La cité es para el ginebrino el ideal encarnado en Esparta y Roma y, más tarde, en su patria, Ginebra, completamente idealizada por la ausencia y la añoranza y convertida en el paradigma de la República democrática. Pero Ginebra ha degenerado, se ha convertido en una aristocracia y dista mucho de asemejarse a ese ideal con el que sueña Rousseau.
Y es que Jean-Jacques tiene como punto de referencia al pasado. Los valores que enarbola –Dios, patria, virtud– pertenecen a otros tiempos. El ideal que nos dibuja en El contrato social se inspira en la época de la Antigüedad clásica, en las ciudades-estado donde regía la democracia directa y donde los ciudadanos eran libres e iguales.
Su utopía no tiene nada de moderna ni puede atribuírsele, por lo tanto, la paternidad de la modernidad o de la democracia moderna. Sólo hay que leer con atención El contrato social