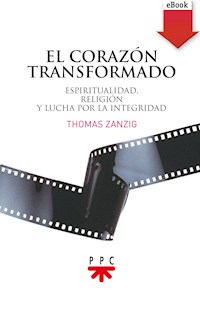
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: PPC Editorial
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Spanisch
Para ayudar a entender mi "yo" real y avanzar la vida. A medida que crecemos, vamos desarrollando un sentido de quiénes somos como individuos únicos, creando una especie de historia vital, una narración que nos ayuda a nombrar, entender e integrar nuestras experiencias en un sentido de uno mismo lleno de significado. En este proceso intervienen muchos factores, pero hay dos con relevancia particular: primero, la realidad de mi vida que vivo de verdad (mis orígenes genéticos, mi cuerpo, la vida familiar, el día a día); y segundo, una historia de quién soy yo y del significado de mi vida. Este libro se centra en la experiencia que los individuos tienen con frecuencia sobre su propio desarrollo espiritual.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 523
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
AGRADECIMIENTOS
Estoy profundamente agradecido a dos buenos amigos por su ayuda teológica y editorial en la elaboración de este libro:
A Paul Knitter, profesor emérito de la cátedra Paul Tillich de Teología, Cultura y Religiones mundiales en el Union Theological Seminary de Nueva York, que fue el primero en «animarme» a crear y presentar la propuesta de este libro y que compartió conmigo sus perspectivas teológicas a lo largo del proceso de redacción.
A Pamela Johnson, compañera editorial, fiel consejera, sabia instructora, maestra de la camaradería, compañera espiritual y ahora una extraordinaire asesora editorial. Juntos comenzamos, hace veinte años, a imaginar este libro. Afortunadamente, algunas cosas mejoran con la edad; como la amistad.
INTRODUCCIÓN
La vida solo puede entenderse mirando hacia atrás;
pero ha de vivirse mirando hacia adelante.
SøREN KIERKEGAARD
Durante más de tres décadas este libro me ha estado escribiendo. O eso parece. Volveré sobre esto en un minuto. Pero antes, un poco sobre el trasfondo.
A principios de los años ochenta estuve en Dallas para participar en una conferencia sobre educación. Tenía poco más de treinta años. Mi carrera profesional en el mundo editorial religioso estaba creciendo y acabaría por implicar muchos viajes y muchos discursos en público. El primer día de la conferencia, muy temprano, subí a un autobús de cortesía entre el hotel y el centro de convenciones. Vi un asiento vacío junto a Jack, un colega de otra empresa que había conocido un año antes. Me saludó con la mano y me hizo gestos para que me sentara a su lado.
Aún hoy recuerdo vívidamente aquel breve intercambio con Jack. En una conversación que había mantenido previamente con él había mencionado de forma casual mi creciente interés por lo que en aquel entonces solíamos llamar proceso de conversión, y que ahora muchos, incluyéndome a mí, llamamos proceso vital de transformación espiritual. En los cinco minutos que duró nuestra charla en el autobús, Jack recordó nuestra anterior conversación y dijo: «Estoy leyendo un libro que quizá encuentres interesante». Cuando regresé a Minnesota compré el libro. Una semana después empecé a leerlo en otro largo vuelo que me llevaría a otra convención 1.
Leer aquel libro, sé ahora que lo veo en perspectiva, cambió por completo la trayectoria de mi vida, y me llevó a un proceso de autorreflexión, estudio, conversación y oración que maduró hasta llegar a este libro que estás leyendo. Esta es la forma en que a veces tiene lugar la transformación vital: un trayecto en autobús, un sitio vacío, el comentario que te hace un amigo en el momento preciso, un destello de profundo entendimiento al leer un libro… y todo ello lleva a un cambio de perspectiva que cambia una vida. Asombroso.
No estoy queriendo sugerir que creo en un Ser supremo que está «ahí arriba» y que conspira de algún modo para hacer que todo eso ocurra. Pero en algún momento sí creí en un Dios así. Y eso puede ser también parte de la transformación: un cambio estridente, a veces incluso aterrador, en nuestras ideas y concepciones fundamentales sobre, bueno, sobre casi todo.
Analizaremos nuestros cambiantes conceptos y experiencias sobre Dios. Pero por ahora basta con decir que yo sí creo en la existencia de una Fuerza vital, de una Energía, Espíritu, Padre/Madre, Santo, Presencia amorosa o divino Misterio creativo –que cada cual encuentre el nombre que quiere darle– que trabaja –¡o juega!– en el universo. Y estamos atrapados en una profunda relación con la Realidad definitiva. Como le decía Sherlock Holmes a Watson, ¡comienza el juego! Y nosotros, tú y yo, estamos invitados a participar en él, a rechazarlo, a colaborar con él, a disfrutarlo o a perdérnoslo del todo.
Reescribiendo la historia de mi vida
Entonces, ¿por qué digo que este libro me ha estado escribiendo durante treinta años? Mientras leía, hace tantos años, en aquel vuelo el libro que Jack me había recomendado, tuve un destello de entendimiento, un momento ¡ajá! sobre la dinámica de la transformación espiritual. Cogí un trozo de papel y empecé a esbozar un dibujo muy sencillo o representación del proceso de crecimiento espiritual. Y luego traté de poner nombre a los diferentes elementos de la imagen. Me impactó tanto aquella experiencia que cambié completamente la presentación que iba a ofrecer al día siguiente (considerablemente, a un grupo de unos quinientos estudiantes de bachillerato: comencé mi ministerio en educación religiosa de adolescentes). Inicié mi charla diciendo a los jóvenes: «En el vuelo que me trajo aquí me ha pasado algo que tengo que compartir con alguien». Cuando terminé mi charla recibí una gran ovación de pie: ¡de adolescentes! Sabía que había encontrado algo. Sabía que algo había cambiado para mí o dentro de mí, aunque no tenía ni idea de adónde me conduciría intelectual, profesional, emocional y espiritualmente.
Con el tiempo, aquella intuición que tuve por primera vez en el avión se convirtió en una especie de lente interpretativa –en realidad, en una lente reinterpretativa– a través de la cual podía ver y entender la historia de mi vida de una manera radicalmente distinta. Los conceptos, las ideas espirituales y las lecciones de vida que surgían de ese sencillo esbozo o, mejor aún, del despertar que supuso aquel esbozo para mí han evolucionado profundamente y se han expandido con el paso de los años. Y esa «nueva forma de percepción» me ha ofrecido sanación y liberación, aunque no carente de dolor y mucho trabajo.
Identidad narrativa: ¿quién crees que eres tú?
Un concepto teórico en psicología denominado identidad narrativa puede ayudar a explicar lo que estoy tratando de decir. A medida que crecemos vamos desarrollando un sentido de quiénes somos como individuos únicos, creando una especie de historia vital, una narración que nos ayuda a nombrar, entender e integrar nuestras experiencias en un sentido de uno mismo lleno de significado. Entre los múltiples factores que intervienen en este proceso hay dos que tienen una relevancia particular para nuestro debate. En primer lugar, está la realidad de mi vida que vivo de verdad: mis orígenes genéticos, mi cuerpo, la vida familiar, el día a día, las experiencias minuto a minuto de mi vida…, literalmente, cada momento de mi existencia. Esos son los datos, las realidades fácticas de quién soy yo.
Lo que hay detrás de nosotros y delante de nosotros poco importa comparado con lo que hay en nuestro interior.
Y, cuando traemos al mundo lo que reside
en nuestro interior, ocurren milagros.
HENRY STANLEY HASKINS
Pero junto a las realidades de mi vida única también se desarrolla una historia o interpretación de quién soy yo y del significado de mi vida. Y aquí reside una verdad de vital importancia que está en el mismo centro de nuestros caminos espirituales personales: esa historia de quién soy yo que se desarrolla acabará inevitablemente –es decir, que es algo que no podemos controlar– por distorsionarse o desarmonizarse de mi verdadera identidad. Es una historia que me ha sido dada inicialmente por mis padres y otros familiares y luego por mis vecinos, mi comunidad y mi cultura: por el profesor que me hizo sentir tonto o listo; por los compañeros de juegos que me hicieron sentir que tenía talento o que no valía, que era feo o atractivo; por el entrenador que construyó la confianza en mí mismo o me humilló, y por la cultura que suele medir la valía por la riqueza, el poder y el atractivo físico. En resumen, por un mundo de influencias, los innumerables personajes y tramas de mi vida que, entre otras cosas, me hicieron sentir amado o rechazado. Y la vida, especialmente mi vida espiritual, incluye una lucha interminable para descubrir y –espero– aceptar mi verdadero yo, mi yo real, con todas sus imperfecciones.
¿Quién es el«yo real»?
El monje trapense Thomas Merton, reconocido en todo el mundo como uno de los maestros espirituales más influyentes del siglo XX, solía escribir mucho y con gran profundidad sobre el camino espiritual como una búsqueda de nuestro yo verdadero o real. Lo distinguía del yo falso o ilusorio. Para decirlo ahora brevemente, el falso yo no es la expresión o resultado de una imperfección o defecto moral personal; normalmente nadie se dispone a presentar conscientemente al mundo un rostro falso o ambiguo. En realidad, mi falso yo es una percepción de mí mismo, una forma de verme y entenderme según medidas externas, impulsadas por el ego y culturalmente impuestas de mi valía personal. El falso yo suele definirse como mis logros, mis adquisiciones y la aprobación que he recibido de la sociedad. Es el «yo» que he llegado a creer –o que me han dicho– que debo crear y proyectar al mundo para ser aceptado, admirado y amado por los demás. En la cultura contemporánea, los medios de comunicación son a menudo la fuente de esas medidas de valía personal, la mayoría de ellas poco realistas, a menudo inalcanzables y, aunque se alcancen, en definitiva, insatisfactorias.
Para Merton, el verdadero yo –lo que antes he llamado yo real– es el yo interior, el yo más profundo, más genuino, el «yo» que permanecerá cuando los elementos ilusorios, superficiales, socialmente construidos de mi identidad se desvanezcan o desaparezcan, algo que, inevitablemente, ocurrirá. Las religiones más importantes hablan de ese «yo interior» de diversas maneras y le adjudican diferentes nombres: el alma, nuestra naturaleza budista, la chispa divina, la vida de Cristo o la luz interior. Según Merton y otros, la transformación espiritual supone ir más allá de nuestro ser particular para recuperar y aceptar nuestro verdadero ser. Los cristianos creen que Jesús reveló lo que más verdaderamente, más profundamente somos: los amados de Dios. «Nacer de nuevo» significa llegar a ese conocimiento y vivirlo como una realidad, y eso implica un proceso continuo y permanente de liberación del falso yo y el reconocimiento del verdadero yo, que está hecho «a imagen y semejanza de Dios».
Hay quien describe este proceso como «morir antes de morir»: una constante muerte y resurrección o renacimiento en la que el falso yo debe morir para que emerja el verdadero yo. Jesús lo dijo de forma metafórica, pero muy claramente: «En verdad, en verdad os digo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto» (Jn 12,24).
Raíces religiosas
Para muchos, y por supuesto para mí también, una influencia social y cultural muy importante y una línea esencial en el desarrollo de la identidad personal es la religión. Al comenzar este análisis deberías saber algo sobre mis antecedentes religiosos.
Nací, me crié y pasé la mayor parte de mi vida adulta como un cristiano romano-católico. Soy el penúltimo de una familia de siete hijos. Mi hogar estaba en Appleton, Wisconsin. Mi madre era una devota católica y mi padre, hasta bien entrado en años, un luterano no practicante. Se «convirtió» al catolicismo cuando su madre murió. (Eran días en que la conversión, al menos para nosotros, los católicos, significaba ¡que se tenía que convertir en uno de los nuestros!) Al igual que todos mis hermanos, yo iba a la escuela primaria católica. Cuando estaba en séptimo, los parroquianos construyeron el primer instituto católico en la ciudad, y yo acudí allí.
Mis primeros recuerdos religiosos son de la Iglesia católica antes de los dramáticos –algunos los llamarían catastróficos– cambios ocasionados por el Concilio Vaticano II a principios de los años sesenta. Durante mis años de formación en la escuela primaria fue cuando conocí el tema de la religión, no solo las palabras, gestos y sistemas simbólicos de mi religión, sino toda sensibilidad religiosa, el significado y el misterio al que apuntaban todas las palabras y rituales. En el instituto, los efectos del Concilio comenzaron a notarse, aunque yo no era verdaderamente consciente de lo histórico que sería aquel período. Estaba en secundaria cuando consideré seriamente por primera vez una posible llamada a la vocación religiosa, por razones que solo más tarde vi que eran menos altruistas o santas. Hacia mediados de mi último curso de bachillerato, en 1964, decidí ingresar en el noviciado de los Hermanos Cristianos de La Salle, la Orden de profesores de mi instituto.
No tardé mucho en darme cuenta de que la vida de un religioso –el nombre genérico otorgado a una mujer o a un hombre que ingresa en una Orden religiosa– no era mi vocación. ¡Y el maestro de novicios tampoco trató de convencerme de lo contrario! Pero sí me veía inclinado a algún tipo de tarea eclesiástica, preferiblemente con adolescentes, con quienes aún podía identificarme. Para resumir un camino muy largo y complejo, poco después de regresar a casa desde el noviciado fui invitado a ser líder voluntario de compañeros en retiros para jóvenes, un trabajo que, como enseguida descubrí, llenaba la profunda necesidad que sentía de dar sentido y propósito a mi vida. Más tarde, tras graduarme en la Universidad Marquette en el grado de Teología y Sociología, me contrataron como director de educación religiosa para una sola parroquia, y a esto le siguió, dos años después, una invitación a encargarme del programa juvenil de varias parroquias en mi ciudad natal. Realicé ese trabajo durante siete años.
Los programas que desarrollé para jóvenes terminaron por llamar la atención de una pequeña editorial católica en Minnesota, Saint Mary’s Press (SMP), que me ofreció publicar los materiales que había creado. Se había abierto otra puerta ante mí. Comencé aquel proyecto de redacción mientras seguía trabajando en las parroquias. Pero casi diez años de ministerio parroquial habían afectado a mi vida familiar. (Kate y yo nos habíamos casado al terminar mi último año universitario en Marquette y teníamos dos hijos pequeños.) Decidí que tenía que buscar otro trabajo. Saint Mary’s Press se enteró y me ofreció un trabajo como representante de ventas en parroquias. Así que en 1978 mi familia y yo nos mudamos a Winona, Minnesota.
Mi trabajo en SMP se desarrolló pronto hasta ocupar un puesto en el departamento editorial, donde me convertí en escritor y editor de libros de texto para institutos católicos y manuales para responsables parroquiales que trabajaban con adolescentes. Estos recursos se adoptaron en muchos sitios y me brindaron la oportunidad de viajar y dar charlas que he mencionado antes, y a lo largo de los años incluyeron viajes por todo Estados Unidos y Canadá, así como por Alemania, Australia, Singapur y, un destino muy exótico, Emiratos Árabes. Trabajé en Saint Mary’s Press durante veinticinco años. Fue una carrera maravillosa y estimulante… hasta que dejó de serlo. Los cambios en mi carrera y en mi relación con la Iglesia católica son temas a los que vuelvo a veces a lo largo del libro.
Ofrezco esta breve perspectiva de mis primeros años de vida y de mi carrera ministerial para llegar a la siguiente cuestión: la religión, y en particular el ethos y las sensibilidades del cristianismo católico, están profundamente arraigadas en mi interior y orientan cada faceta de mi vida. Y al compartir estas páginas debes saber algo sobre mí: valoro mucho esa herencia como uno de los mayores dones de mi vida. La vida litúrgica católica, en sus intensos símbolos y rituales, ha alimentado mi alma durante setenta años. Su larga y compleja tradición teológica ha enmarcado y profundizado mi vida intelectual. Sus principios morales y sus desafíos éticos, especialmente sus enseñanzas sobre justicia social, han modelado la forma en que trato de vivir y actuar en el mundo. Y, por encima de todo, la amistad y el compañerismo espiritual de innumerables amigos y colegas de fe profunda han sido dones inconmensurables. No me asusto ni me disculpo por el papel definitivo que la religión y los fieles han tenido en mi vida. Espero y confío en que se haga evidente a lo largo de este libro.
Pero –¡sí, sabías que ahora venía un «pero»!– también he sido testigo del lado oscuro de la religión, tanto histórica como personalmente. Soy consciente de la aparentemente incesante destrucción que abate al mundo cuando la religión se vuelve malvada y los pueblos se destruyen unos a otros en nombre de Dios. Aunque la tradición intelectual cristiana ha enriquecido el mundo, algunas expresiones y representantes religiosos han llenado también la cabeza de la gente de verdades fundamentalistas y disparates supersticiosos. A muchos, la vida sacramental de la Iglesia puede parecerles un galimatías eclesial que intenta sobre todo elevar el prestigio del que preside más que elevar los corazones hacia Dios. Las estructuras autoritarias y jerárquicas parecen recompensar a quienes ansían el poder y parecen desmerecer a los que verdaderamente sirven, especialmente las mujeres. Para algunos, la gran moral y la tradición ética de la Iglesia se han convertido en una fuente de culpa, vergüenza e intensa escrupulosidad o en una lista de síes y noes minimalistas y legalistas necesarios para «ir al cielo». El sufrimiento que han infligido los profundos errores de algunos líderes eclesiásticos es incalculable. Y, para un número cada vez mayor de personas de culturas occidentales, la religión es sencillamente irrelevante, sin sentido, que apenas merece que se reflexione sobre ella, y menos aún que se participe en ella. También conozco todo esto «de memoria».
Con frecuencia, la Iglesia me ha avergonzado, enfadado y frustrado. No solo simpatizo con muchos de quienes le dan la espalda, porque entiendo por qué lo hacen. A veces incluso me dan envidia. Pero yo me quedo. Nunca me he planteado seriamente dejar la Iglesia; ni siquiera cuando algunos responsables eclesiásticos, tras haber examinado mi trabajo de años, me han sugerido que la deje… o han insinuado que ya la he dejado.
Mi público imaginario
El mismo día que Orbis Books me comunicó que habían aceptado mi propuesta sobre este libro, otra historia estaba atrayendo mucha más atención en todo el país. El Pew Research Center para la Religión y la Vida Pública había publicado un informe sobre un proyecto de investigación titulado «El cambiante panorama religioso de América». La segunda línea del informe afirmaba: «La proporción de cristianos en la población decae considerablemente; los no afiliados y otras confesiones religiosas siguen creciendo» 2.
Dos ideas me asaltaron mientras leía la buena noticia de Orbis y la aparentemente no tan buena noticia del estudio de Pew. La primera: ¡qué momento tan oportuno! Todo el país estará hablando del tema de mi libro. Y la segunda: ¡espera! Al ritmo que la práctica religiosa está decayendo en Estados Unidos, cuando mi libro salga a la luz, a nadie le importará este tema. ¡Qué momento tan malo!
Es evidente que las dos reacciones eran exageradas. Pero sí creo que mi experiencia vital, y las percepciones y lecciones sobre el proceso de transformación espiritual que he aprendido a través de ella pueden arrojar algo de luz a la intersección de la espiritualidad personal y la religión comunitaria en la cultura contemporánea. Todos conocemos personas que se declaran «espirituales, pero no religiosas». Seguro que tenemos algún hermano, o buen amigo, o incluso algún hijo que lo declare o que se sentiría a gusto con esta descripción. Un número rápidamente creciente ahora marca la opción «ninguna de las anteriores» cuando le preguntan por su afiliación religiosa 3. Incluso gente profundamente religiosa tiene días en que dicha postura hacia la religión institucional puede parecerle atractiva si no éticamente necesaria. Espero que este libro tenga algo valioso que ofrecerles a todos ellos.
Mi primer público: espiritual y religioso
Pero el público principal de este libro, aquellos a quienes más tenía en mente y en el corazón mientras lo escribía, son quienes luchan por ser espirituales y religiosos, quienes aún encuentran atractiva y estimulante la práctica religiosa, pero desean –de hecho, se sienten obligados a– vivirla con integridad. En la religión de mi infancia, mi primordial preocupación era saber si la Iglesia y por tanto Dios –porque me parecía que eran lo mismo– me consideraban aceptable. Pero ya no puedo darle a la Iglesia ese poder sobre mí sin renunciar al mismo tiempo a mi integridad como persona. Creo que muchos de los que se han alejado de la religión lo hicieron cuando se enfrentaron a esa elección: ser fieles a la religión o a sí mismos. Creo que podemos ser fieles a los dos. Un objetivo principal de este libro es compartir cómo he conseguido hacerlo yo en mi propia vida y qué he aprendido de dicha experiencia.
Llegar a un acuerdo
Deja que diga, ante todo, que en este libro no pretendo ofrecer un tratado erudito de espiritualidad y religión, que nos adentraría más de lo que queremos en las malezas teológicas y académicas. Mi foco principal está más bien en la experiencia que los individuos tienen con frecuencia sobre su propio desarrollo espiritual cambiante en su vida dentro de –y con frecuencia en conflicto con– una religión comunitaria organizada en la que han sido educados y se han socializado o a la que ahora eligen libremente no pertenecer. Para mí, como ya he dicho, esa religión comunitaria ha sido, casi toda mi vida, el catolicismo romano, y ese hecho ha influido inevitablemente en muchas facetas del libro. Pero mi intención no es explicar, y menos aún defender, la espiritualidad o la práctica religiosa cristianas católicas. Espero que lo que tengo que decir te ayude a entender mejor tu propio camino espiritual y religioso, sean cuales sean sus raíces y expresiones.
Para ayudar a aclarar y mantener ese foco más general e inclusivo he desarrollado unas definiciones funcionales de espiritualidad y religión, es decir, definiciones que funcionarán de forma efectiva para mis propósitos. Se ha dicho que tratar de definir la espiritualidad es como tratar de incrustar gelatina en un árbol: resbaladizo y engorroso. Definir la religión no es mucho más fácil. Para evitar complicar innecesariamente este debate no es imprescindible que estés de acuerdo con mis definiciones, sino que sepas qué quiero decir cuando utilizo esos términos. Teniendo esto presente:
Espiritualidad es mi profunda experiencia personal y única, o mi relación con y respuesta a la realidad que puede denominarse Desconocido, Misterio definitivo o Dios. La religión consiste, entonces, en las creencias, prácticas, rituales y códigos de conducta comunitarios que me permiten explorar, profundizar, celebrar y compartir mi espiritualidad personal.
He mencionado antes el terreno de desplazamiento cultural de espiritualidad y religión. Una manifestación de ello es la pregunta habitual sobre si alguien necesita pertenecer a una comunidad religiosa estructurada e institucional (por ejemplo, una de las principales Iglesias cristianas o, quizá, una sinagoga o mezquita) para crecer y madurar espiritualmente. La forma en que cada uno decida contestar a esta pregunta revelará mucho sobre su experiencia vital y su teología personal. Por ahora baste con decir que mi definición de religión incluye creencias y prácticas compartidas, pero no especifica ni que estas sean muy institucionalizadas ni, para extender de verdad el asunto, que sean específicamente teístas, es decir, que incluyan la creencia en la existencia de dioses o de un dios.
Espiritualidad y religión: mi concisa opinión
Continuando con mi compromiso con una total transparencia, ante todo, esta es mi opinión básica sobre la relación entre espiritualidad y religión: aunque espiritualidad y religión no sean lo mismo, creo que se necesitan la una a la otra:
• Religión sin espiritualidad es proclive al pensamiento fundamentalista, a la superstición cultual o magia, a la práctica rutinaria y mecánica y al minimalismo moral o legalismo.
• Espiritualidad sin religión es proclive al egocentrismo, a la inmadurez, a la superficialidad y a veces al aislamiento y a una falta de implicación en el mundo.
Creo que es muy difícil, e incluso arriesgado, buscar una profundidad espiritual sin la sabiduría y la dirección de tradiciones y prácticas probadas en el tiempo y el apoyo de una comunidad madura y fundamentada, aunque, por lo general, no sea siempre religiosa o institucional.
Creo además que la espiritualidad es una experiencia humana universal que puede o no expresarse de forma religiosa. Los seres humanos no se convierten en espirituales; son espirituales, es intrínseco a nuestra naturaleza humana. Pero hay peligros reales y limitaciones al «ir solos» espiritualmente. Y hay también un poco de hybris al ignorar, y más aún al rechazar, miles de años de experiencia por parte de millones de buscadores y practicantes espirituales.
De igual manera, aunque hay elementos comunes en las religiones principales, para mí es impreciso e inconsciente decir con soltura que «todas las religiones son la misma». Las religiones son notablemente distintas en sus orígenes, historia, enseñanzas centrales, culto público y práctica religiosa. Ignora y rechaza la contribución particular de cada religión y las agrupa sin hacer ninguna distinción. Y aunque las religiones principales acepten o reflejen algo de la «regla de oro», puede que enfaticen diferentes puntos de vista y posiciones éticos.
Es crucial decir, especialmente en el mundo actual, con sus intensos y violentos conflictos religiosos, que al proclamar que las religiones no son «todas iguales» no estamos sugiriendo que compitan en una jerarquía del tipo «mi religión es mejor que la tuya». Las principales religiones institucionalizadas tienden a caer en la trampa de las proclamaciones exclusivas de la verdad con respecto a su propia tradición o, de forma paralela, no parecen resistir el impulso a reducir el valor de «la otra», o incluso a tratar de destruirla. El catolicismo cristiano no es una excepción, por supuesto, e incluso sus encomiables intentos por reconocer el valor de otras tradiciones siempre parecen ir acompañados de una enorme condición, a saber, que las otras religiones son buenas y verdaderas siempre y cuando reflejen lo que la Iglesia católica enseña y practica.
Estoy de acuerdo con el Dalai Lama, que anima a la gente a no picotear en una amplia variedad de tradiciones y prácticas religiosas, sino a escoger más bien una tradición establecida y profundizar en ella. Y esto plantea una cuestión emergente y otro indicador de nuestro cambiante panorama religioso: ¿puede alguien «profundizar» en más de una tradición?
A esto es a lo que apunto: puedo respetar y honrar otras religiones mientras creo e incluso apuesto mi vida en un sendero particular, en mi casa, en la verdad del Evangelio proclamada, vivida y justificada a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús. De modo que, en la riqueza de la tradición cristiana, puedo avanzar hacia una mayor profundidad, equilibrio y madurez espiritual si elijo o me siento atraído hacia un sendero espiritual concreto y lo interiorizo plenamente. En mi caso, por ejemplo, he elegido en un momento tardío de mi vida el sendero espiritual de la sabiduría, los valores y las prácticas de los monjes benedictinos 4.
Un rápido recorrido por el libro
Te presento a vista de pájaro la exploración de la compleja relación entre espiritualidad personal y pertenencia y práctica religiosas. En el capítulo 1 describo nuestro paradigma cultural predominante sobre la espiritualidad e identifico sus principales debilidades. En el capítulo 2 presento mi modelo del proceso de crecimiento espiritual, que he visto que es una forma poderosa y liberadora de entender las dinámicas de la transformación espiritual, arraigada en el desarrollo humano y en la experiencia vital más que en categorías religiosas convencionales. Aquí es donde describo más ampliamente y explico el momento detonador que experimenté en el avión hace más de treinta años. Los capítulos 3 al 5 exploran en profundidad ese nuevo conocimiento.
En el capítulo 6 sugiero que Jesús, un maestro y profeta judío del siglo I, puede servir como modelo, mentor y compañero en el propuesto proceso de transformación espiritual, incluyendo la intersección de espiritualidad personal y religión comunitaria, y la lucha de cada uno por vivir la vida con integridad. A continuación, en el capítulo 7, estudio el significado del discipulado cristiano y presento una nueva interpretación de lo que puede significar la unión mística con Cristo.
El capítulo 8 ofrece un debate más completo sobre la naturaleza de la religión, el significado de la pertenencia religiosa y el propósito y valor de la práctica religiosa. Identifico los conflictos y conexiones entre espiritualidad personal y religión y trato de contestar a diferentes preguntas clave: ¿por qué y cómo la religión a veces va mal o se vuelve malvada? ¿Cómo desarrolla cada uno su identidad religiosa? ¿Qué apariencia tiene la fe religiosa madura? ¿Qué significa adoptar y seguir un camino religioso y vivirlo con integridad personal? ¿Cuáles son las características de una religión transformadora y vivificante?
Por último, en el capítulo final, sugiero que el resultado natural o fruto de un proceso permanente de transformación espiritual vivido con integridad es una atracción e incluso una sed por un sendero espiritual contemplativo. Termino el libro describiendo las características de un corazón verdaderamente transformado.
La «paradoja del prefacio»
Hace unos años me topé con un ensayo escrito por Andrew Pessin sobre su idea de la «paradoja del prefacio» 5. Tituló su ensayo: The key to interreligious harmony and world peace – but then again, I may be wrong («Clave para la armonía interreligiosa y la paz mundial; aunque puede que, de nuevo, me equivoque»). En él explica que imagina a un escritor escribiendo algo como esto en el prefacio de su obra:
Estoy seguro de que todas y cada una de las frases de esta obra son ciertas, basándome en diferentes consideraciones que incluyen los cuidadosos argumentos y el uso de las pruebas que me han conducido hasta ellas. Pero reconozco que soy un ser humano falible, y que puede que haya cometido algún error o errores a lo largo de este extenso trabajo. Por tanto, estoy igualmente convencido de que he cometido algún error en algún sitio, aunque no pueda indicar dónde.
Pessin describe entonces los beneficios de esta perspectiva, que denomina «humilde absolutismo»:
Todo el mundo puede conseguir lo que más quiere: concretamente, cuando están absolutamente seguros de que todo aquello que consideran cierto lo es. Esa certeza puede llevar a la gente a hacer todo aquello que debería hacer cuando está segura de algo: defenderlo, vivir de acuerdo con ello, tratar de difundirlo, etc. Pero, una vez que añades la salvedad «pero puede que me equivoque», quizá, y solo quizá, ya no lo hagas de la forma más bien desagradable o a veces violenta en que suelen hacerse esas cosas.
Y de ahí la armonía religiosa universal y la paz mundial.
Siguiendo el ejemplo de Pessin puedo proclamar, con total integridad, lo siguiente: creo profundamente en todo aquello que comparto en este libro, y lo comparto con convicción. Como soy humano, reconozco también que puede que me equivoque en parte o en todo. Pero, al afirmarlo como mi postura, soy libre de hablar de mi verdad sin disculparme ni avergonzarme. Aunque, como ya he admitido que puede que esté equivocado, no necesito ni estar a la defensiva con respecto a otros, ni discutir con ellos, ni criticarlos, y espero que ellos conmigo tampoco.
La distancia más corta entre una persona
y la verdad es un cuento.
ANTHONY DE MELLO
Adoptar esta postura supone también que trato de estar abierto a nuevas ideas y experiencias, y, si las pruebas son convincentes, a ajustar, aclarar e incluso rechazar antiguas creencias. Es cierto que puede ser un verdadero desafío mantener firme, pero humildemente, las propias creencias, valorarlas sin aferrarse a ellas. Aceptar esta tensión forma parte de vivir la vida espiritual con integridad.
Historias personales
Por último, a título de introducción, unas palabras sobre cómo utilizo las historias personales: las esparzo a lo largo de todo el libro para ilustrar algunos puntos en los que quiero incidir o ideas que quiero compartir. No es un libro de memorias; comparto historias personales primero por cuestiones de credibilidad, para afianzar las ideas tal como las he experimentado en mi vida. Y más aún, comparto mis experiencias para animarte a reflexionar sobre tu propia vida y poner a prueba mis ideas con la única medida que realmente me importa: si lo que ofrezco es verdad para ti y te ayuda.
Frederick Buechner, ministro presbiteriano y un maravilloso escritor sobre asuntos del Espíritu, lo expresa mejor que yo:
Si me pidieran que dijera en pocas palabras la esencia de todo lo que trataba de decir como novelista y como sacerdote, sería algo así: escucha tu vida. Tómala como el misterio insondable que es. En el aburrimiento y en el dolor igual que en el entusiasmo y en la alegría: palpa, saborea, olfatea tu camino hacia su centro santo y escondido, porque, en el último examen, todos los momentos son momentos clave, y la vida en sí misma es gracia 6.
1
ESPIRITUALIDAD CRISTIANA:UN PROBLEMÁTICO PARADIGMA
No vemos las cosas tal como son;
las vemos tal como somos nosotros.
TALMUD 1
En Estados Unidos, los miembros más antiguos de muchas Iglesias cristianas heredaron una particular interpretación o modelo de la dinámica de la vida espiritual: cómo se despliega a través del proceso vital y qué papel desempeña la religión en dicho proceso. Al igual que la mayoría de los elementos de la identidad cultural de cada uno, el desarrollo de una identidad religiosa es, al menos inicialmente, un proceso de socialización dentro de un sistema de creencias y prácticas. En diferentes grados, con el tiempo, algunas personas inmersas en el enfoque y forma de vida de su comunidad de fe llegan a asimilarlas y apreciarlas como personalmente significativas, quizá incluso como componentes clave de su identidad personal. Una minoría, quizá, no puede literalmente imaginar su vida sin sus creencias y prácticas religiosas y su sentido de pertenencia a la comunidad.
No hay nada extraño, y por supuesto nada intrínsecamente malo, en dicho proceso de socialización religiosa. De hecho, es difícil imaginar otra manera en que cualquier enfoque o sentido de identidad comunitaria pueda pasar de una generación a otra. Sin embargo, para muchos cristianos menores de cuarenta años, el modelo de formación espiritual y religiosa experimentado por sus mayores se ha debilitado dramáticamente, si no colapsado del todo; la experiencia religiosa y espiritual de generaciones más jóvenes puede que no se parezcan en nada a la de sus padres y generaciones anteriores.
Pero los vestigios de la concepción previa del camino espiritual están tan profundamente arraigados en el cristianismo institucional y forman una parte tan importante de nuestro medio cultural que incluso las generaciones más jóvenes se han visto intensamente influidas por ella. De hecho, creo que es la continua presencia e influencia del modelo anterior lo que ha hecho que muchos jóvenes adultos hoy abandonen la religión por completo. Y, aun así, un pequeño, pero, según creen algunos, creciente número de jóvenes adultos cristianos católicos se ven atraídos por el modelo antiguo, del que muchos de sus propios padres se han alejado si no abandonado del todo. ¡Estamos viviendo una época interesante!
En este capítulo, inspirado enormemente en mi experiencia como antiguo cristiano católico, describo los elementos fundamentales y la teología subyacente del modelo de vida espiritual y religiosa que ha predominado en el cristianismo de Estados Unidos durante cientos de años. Luego identifico los principales malentendidos que normalmente han emergido de ese modelo, ideas distorsionadas que han tenido consecuencias muy negativas para muchas personas. Este debate establece luego las bases para un nuevo concepto de transformación espiritual, que presento en el capítulo siguiente.
El poder del paradigma
Aproximadamente al mismo tiempo que experimenté aquella chispa transformadora de vida en el avión, había una nueva expresión para ese tipo de experiencia que se estaba haciendo popular en los círculos científicos y empresariales: un cambio de paradigma. Desde entonces, la expresión ha pasado de ser término de moda a convertirse, para algunos, en un cliché. Pero yo aún encuentro que el concepto de paradigma es valioso, si no tremendamente importante, para entender algo tan complejo como el proceso de transformación espiritual.
Nuestro modelo visual es verdaderamente importante, porque nuestra forma de ver «lo que es» afecta profundamente a nuestra forma de experimentar y vivir nuestra vida.
MARCUS BORG
Permíteme que ofrezca otra de mis definiciones funcionales para términos y conceptos clave que utilizo a lo largo de este libro. Tal como lo uso yo aquí, el término «paradigma» es un modelo o forma de ver una determinada realidad, un marco de referencia o perspectiva que determina en gran manera cómo entiende cada uno esa realidad. El marco de un cuadro sirve como metáfora muy útil. Igual que el marco de un cuadro ofrece un conjunto de límites a una realidad que el artista presenta, el paradigma ofrece un marco para ver y entender una realidad dada. Pero un paradigma, igual que el marco de un cuadro, limita también lo que vemos y entendemos de la realidad; es decir, que los paradigmas pueden servir tanto de límites como de anteojeras.
Para dejarlo claro, no podemos evitar ni vivir sin paradigmas. Simplemente no podríamos llevar a cabo las tareas diarias y los retos de la vida sin algunos hechos, algunos ejemplos culturales sobre cómo funciona la vida, cómo nos relacionamos unos con otros, etc. Pero aquí reside el problema: la mayoría de los paradigmas no se enseñan, sino que se captan, pasan silenciosamente de generación en generación. Se convierten en «lo natural». Y, en la medida en que permanecen en el inconsciente y no son cuestionados, los paradigmas heredados pueden limitar nuestro ángulo de visión, constreñir nuestra imaginación y negarnos la oportunidad de entender una realidad desde un nuevo punto de vista.
Un cambio de perspectiva
Entonces, ¿cuál es el paradigma «cambio»? Como el propio término sugiere, es un cambio de perspectiva, la emergencia de un nuevo marco de referencia, a veces detonado por el cuestionamiento, cuando no el desplome, de un paradigma anterior. Un cambio de paradigma permite ver y entender una realidad de una forma que, debido a la predominancia del paradigma anterior, era inaccesible, ignorada e incluso quizá conscientemente evitada. (La última respuesta es particularmente tentadora si el nuevo paradigma sacude la fuente de significado o sistema de valores de alguien.)
Echa un vistazo a esta conocida imagen:
Cuando miramos la imagen de una manera, destaca el perfil o silueta de los rostros; cuando la miramos de otra, aparece la imagen de un jarrón. Al principio hay quien solo es capaz de ver una de las dos imágenes; es incapaz de ver una realidad que está, literalmente, «ante sus ojos». Luego, quizá con ayuda de alguien que puede ver «más» de lo que parece, se hace consciente, experimenta una repentina chispa en la que la segunda imagen se le hace visible. La experiencia sugiere lo que quiere decir un cambio de paradigma.
Volviendo a la metáfora del marco del cuadro, cuando un paradigma cambia, es como si el marco del cuadro comenzara a agrietarse y luego se fracturase, los límites restrictivos de nuestra percepción se derrumbaran y comenzásemos a ver lo que antes era invisible o estaba escondido. Y, en casos extremos, nuestra respuesta puede variar desde una liberación emocionante hasta un terror abyecto. Nuestro mundo puede parecer abrirse o derrumbarse. Sin embargo, lo más frecuente es que un cambio paradigmático venga despacio y sea casi imperceptible, y se desarrolle en nuestro interior como la levadura en el pan.
Vivimos una época de enormes cambios de paradigma al entender algunas de las realidades culturales y personales más esenciales. Quizá el más generalizado y difícil de todos implica la identidad de género, con percepciones radicalmente cambiantes sobre lo que significa ser hombre o mujer. De nuevo esos cambios han liberado a millones de personas, pero en muchas otras personas han creado un profundo sentimiento de dislocación personal y social, y a otras les ha provocado una crisis religiosa.
Cuando experimentamos un verdadero cambio de paradigma ocurren dos cosas importantes:
• En primer lugar, el cambio en perspectiva no puede negarse, ignorarse u olvidarse. Jamás seremos incapaces de ver la realidad de esa nueva forma. Por supuesto, puede que el nuevo paradigma, en algún momento –de hecho, si crecemos, lo hará inevitablemente–, sea reemplazado por otro. Posiblemente podemos regresar a una forma anterior de ver la realidad, pero, aun cuando hagamos esto, lo haremos desde un nuevo punto de vista. Un cambio de paradigma implica siempre un cambio genuino. Y como dijo John Henry Newman: «En un mundo más elevado es de otra manera, pero aquí en la tierra vivir es cambiar, y la perfección es el resultado de muchas transformaciones» 2.
En Occidente, la religión estaba muy preocupada diciendo a la gente qué saber más que cómo saber, qué ver más que cómo ver. Acabamos viendo vagamente las cosas sagradas, tratando de entender las grandes cosas con una mente estrecha […] Ha sido como tratar de contemplar las galaxias con unos prismáticos de cinco dólares.
RICHARD ROHR
• En segundo lugar, cuando descubrimos una nueva forma de observar una realidad, no perdemos la capacidad de verla «del viejo modo». Podemos recordar –y quizá incluso ver de verdad por primera vez– la forma en que solíamos entender la realidad. Y somos capaces de entender a quienes siguen viviendo en el antiguo paradigma; incluso podemos sentir empatía hacia ellos, porque «hemos estado allí». Pero no podemos negar lo que hemos llegado a ver y a comprender, al menos no sin comprometer nuestra integridad. Y aprender cómo negociar los casi inevitables conflictos entre identidad comunitaria e integridad personal es un interés primordial de este libro.
Para subrayar algo que dije antes, un paradigma efectivo puede ser útil y al mismo tiempo puede inducir a error. Un paradigma es útil en la medida en que nos proporciona conocimientos precisos sobre realidades complejas y confusas. Pero conduce a error, incluso grave, cuando presumimos que el paradigma representa total y completamente la realidad de la que estamos tratando o, aún más, cuando el paradigma es simplemente impreciso o falso. La vida es siempre más compleja de lo que nuestros débiles intentos por explicarla pueden llevarnos a pensar, y lo es aún más cuando hablamos de los profundos misterios centrales a la vida espiritual.
Nos guste o no, nuestras tradiciones impregnan el lenguaje, las formas de pensamiento, las instituciones y los valores de nuestra sociedad. Se filtran en la médula de nuestros huesos y en las sinapsis de nuestros cerebros. Se albergan no solo en nuestro pensamiento consciente, sino también en nuestras respuestas instintivas.
HARVEY COX
Paradigmas de la espiritualidad cristiana
Permíteme que complique aún un poco más este debate sobre los paradigmas: sin esforzarnos demasiado podemos identificar varios paradigmas de la vida espiritual o, para centrarnos más específicamente en los temas de este libro, diferentes modos de explicar la intersección de espiritualidad personal y religión cristiana comunitaria. Por medio de categorías familiares, aunque reconocidamente inadecuadas, podemos sugerir que los cristianos conservadores, liberales y moderados pueden vivir cada uno en su propio paradigma, en su propio entendimiento de qué significa ser un buen y fiel cristiano. Los cristianos ortodoxos y orientales pueden resaltar diferentes aspectos o expresiones de la creencia y práctica cristianas. Y, ciertamente, en el catolicismo, las diferencias culturales y étnicas son profundas y amplias.
Consideremos ahora que la vida espiritual es, por definición, tan personal que incluso aquellos que se han criado en la misma cultura, comunidad y tradición religiosa experimentarán e interpretarán esa experiencia de forma exclusiva. Creo que puedo decir con seguridad que la mayoría de los católicos americanos de cincuenta años o más compartirán muchas de las experiencias religiosas que describo a continuación. Sin embargo, cada uno recordará e interpretará esas experiencias de forma diferente: unos con cariño, otros con enfado; unos con gratitud, otros con pesar; unos con humor, otros con desilusión. Cada uno de nosotros tiene su historia.
Cuando comparto anécdotas en talleres y retiros sobre mi experiencia personal de haber crecido como católico, veo muchas cabezas que asienten, sonrisas de identificación e incluso a veces carcajadas. Pero, a medida que me hago mayor y mi público se hace más generacionalmente diverso, hay quien encuentra que mis historias no le son familiares, y, lo que es más perturbador para un orador, que son irrelevantes. Algunos jóvenes católicos entre mi público o en mis grupos de retiro sencillamente no son capaces de conectar con la experiencia de católicos de mayor edad, ni los católicos de mayor edad con las suyas. Como hemos señalado, un importante número de jóvenes católicos hoy son más teológicamente conservadores que sus padres y pueden incluso encontrar insultantes u ofensivas algunas de las historias y actitudes religiosas de los mayores.
Nuestra situación actual refleja no solo una amplia diversidad de experiencia personal, sino también los efectos de los radicales e importantísimos cambios culturales y eclesiales de los últimos cincuenta años o más. En su aclamado libro The great emergence, Phyllis Tickle hace la irónica –pero bien documentada– afirmación de que «más o menos cada quinientos años la Iglesia se ve obligada a hacer un gigantesco mercadillo de segunda mano. Y… estamos viviendo en y a través de uno de esos mercadillos que se hacen cada quinientos años». Luego añade: «Más o menos cada quinientos años, las estructuras competentes del cristianismo institucionalizado, sean las que sean en cada momento, se convierten en una coraza intolerable que se debe romper para que tengan lugar una renovación y un nuevo crecimiento» 3. ¡Hablando de cambios paradigmáticos!
Prácticamente todo el mundo vivo hoy está atrapado, en diferentes grados de consciencia, en una transformación histórica del panorama espiritual y religioso. Aunque nuestra atención aquí se centra en las manifestaciones e influencias de esa transformación en el cristianismo institucional y, más personal y anecdóticamente, en el cristianismo católico de Estados Unidos, muchos creen que una importancia transformación está teniendo lugar en todas las principales tradiciones religiosas y en todo el mundo. Los antiguos paradigmas establecidos se están cuestionando, sacudiendo y a veces echando por tierra. Poco a poco van emergiendo nuevos paradigmas; uno de los propósitos principales de este libro es ofrecer uno.
Hay quien vive estos desarrollos como preocupantes cuando no deprimentes e incluso amenazadores; puede que reaccionen con nostalgia de un pasado idealizado, que se vuelvan defensivos frente al cambio o que expresen una profunda ansiedad sobre un futuro incierto. Hay otros que consideran que son días increíblemente emocionantes, llenos de posibilidades y de nueva vida y esperanza. Yo me cuento entre estos últimos.
Mi problemático paradigma heredado
Mientras hago un breve repaso del paradigma de la espiritualidad y religión en el que crecí, ten en cuenta que no estoy describiendo las «enseñanzas oficiales de la Iglesia» (una expresión a la que muchos católicos aún tienen en una alta estima) sino, más bien, un proceso común de socialización en la Iglesia católica de Estados Unidos de mi generación y de muchas generaciones anteriores a la mía. Los críticos pueden protestar, acertadamente, sobre cualquier tema que saque, diciendo: «¡Pero la Iglesia nunca enseñó tal cosa!». Y quizá tengan razón. Pero se estarían perdiendo la realidad más grande, y, en mi opinión, mucho más importante.
Es decir, las enseñanzas y prácticas «oficiales» de cualquier tradición nunca se transmiten sin distorsiones o interpretaciones diferentes, simplemente porque se transmiten a través de una membrana de variables sociales interminables: padres y familias con todas sus peculiaridades y limitaciones; expresiones y tradiciones culturales y étnicas increíblemente diversas; la siempre cambiante y omnipresente influencia de la cultura popular; sistemas de educación religiosa con un amplio rango de cualidad y efectividad, etc. No es de extrañar que muchas de las enseñanzas, valores y prácticas de la Iglesia «pierdan su significado». Mi propósito aquí no es explicar, y menos aún criticar, qué pretendía transmitir la Iglesia, sino, más bien, compartir lo que la mayoría de los romano-católicos de mi generación y de otras innumerables generaciones oyeron y experimentaron, para bien y para mal, mientras crecían siendo católicos.
Quiero mencionar los elementos fundamentales del «paradigma problemático» de espiritualidad y religión con el que crecí yo. Puede que lo encuentres útil para reflexionar sobre la importancia personal de cada elemento. ¿Fue esa también tu experiencia y, en caso afirmativo, ves todavía hoy efectos prolongados de ello? O, si lo que describo no te es familiar o es ajeno a tu experiencia personal, ¿qué experimentaste tú al crecer? ¿Qué lista de «elementos fundamentales» usarías para describir tus propias raíces religiosas y espirituales, tu propio paradigma heredado? Mientras lees esto, estate atento a la relación o interacción entre espiritualidad y religión institucional.
Elementos del paradigma problemático
– Todo comienza con el pecado y la separación. En la educación religiosa de mi escuela primaria, la doctrina del pecado original era el cimiento teológico sobre el que parecía construirse todo el plan de salvación 4. Basado en la narración bíblica de Adán y Eva y su primer pecado, cuyas consecuencias personales y sociales han pasado de una época a otra, el pecado original parecía explicar casi todo. Quiero centrarme aquí en cómo esa doctrina y la enseñanza de la misma me afectó personalmente, pero es tan esencial para la presentación romana católica del Evangelio y su significado que quiero presentar brevemente dos importantes ideas sobre la doctrina del pecado original.
En primer lugar, y más personalmente, la doctrina del pecado original me enseñó a una edad muy temprana que había algo esencialmente malo en mí desde que salí del vientre materno. Llevaba conmigo una «marca negra en el alma» –¡convenientemente ilustrada en el catecismo!– que indicaba un estado de separación de Dios que yo había heredado de Adán y Eva. Si no recibía ayuda para librarme de aquel innato defecto de nacimiento, estaba condenado.
Toda denominación cristiana incluye alguna enseñanza sobre el pecado original, desde la relativamente suave –sí, ocurrió, pero Jesús lo arregló– hasta la convicción de que todos los seres humanos por naturaleza se revuelcan en los abismos de la depravación. Y otras religiones pueden incluir perspectivas, si no enseñanzas propiamente dichas, que señalan hacia o emparejan el significado clave de la doctrina del pecado original: es decir, que los seres humanos, por su propia naturaleza, están en problemas y necesitan ayuda. Pero muchos romano-católicos de mi época escuchaban ese mensaje de una forma particularmente alta, clara y muy personal.
En segundo lugar, la doctrina del pecado original explicaba la necesidad de Jesús y de su misión, a saber, salvarnos de nuestro pecado a través del sacrificio de su muerte en la cruz. Esa muerte satisfacía la necesidad que Dios tenía de algún tipo de retribución o compensación divina por el pecado de Adán y Eva, y, de ese modo, «abría las puertas del cielo», que habían sido cerradas por el pecado primigenio de nuestros «primeros padres». Es difícil exagerar lo inquietante e incluso devastador que esta concepción de Jesús y su misión suponía para millones de cristianos y para muchos millones más que abandonaron el cristianismo cuando se enfrentaron a esta enseñanza. Porque, después de todo, ¿qué tipo de Dios exigiría la sangre de su propio Hijo para satisfacer una aparente necesidad de venganza?
– El bautismo me «arregló»… durante algún tiempo. La Iglesia católica de mi infancia decía tener y, por tanto, controlar el acceso a la gracia de Dios, que había sido restaurada mediante la muerte expiatoria de Jesús. En la teología católica, la gracia es por lo general y más básicamente definida como el don inmerecido del amor de Dios, pero también aprendemos otros tipos de expresiones de gracia que puede ganarse o perderse a través de nuestros actos («lo que hemos hecho y lo que no hemos sido capaces de hacer») e incluso de nuestros pensamientos (¡imagínate tratando de controlar a esos!). En la Iglesia católica, el acceso a la gracia estaba controlado por un sistema religioso –porque, de hecho, parecía ser un sistema– cuyo fundamento eran los siete sacramentos católicos. Y el punto de entrada en el sistema de los sacramentos era el bautismo.
Cuando yo era joven, el principal, cuando no el único, propósito del bautismo era lavar –y así lo parecía literalmente– las consecuencias del pecado original: eliminaba esa sucia mancha negra en el alma y hacía posible que nos salváramos y «fuéramos al cielo». El énfasis actual en el bautismo como un ritual de bienvenida a la comunidad de fe era un efecto secundario, si acaso se mencionaba, con una sola excepción: la salvación solo era posible para los católicos, y la única manera de entrar en la Iglesia católica era a través del bautismo. Oíamos hablar de caminos alternativos de salvación, como el «deseo de ser bautizado», de todos aquellos que creían en Jesús y que se bautizarían si tuvieran la oportunidad, o el «bautismo de sangre», que reconocía como salvados a los mártires no bautizados que hubieran muerto por la fe. Pero todos sabíamos que lo que funcionaba de verdad era el bautismo con agua.
La noción de «fuera de la Iglesia no hay salvación» tiene una larga y compleja historia, y la actual perspectiva católica oficial sobre ello ha sido depurada para parecer menos dura y excluyente de lo que era en mi juventud (véase el Catecismo de la Iglesia católica 816-819). Pero uno de mis primeros recuerdos sobre la educación religiosa de mi infancia fue que me dijeron que mi padre, que era luterano, no podría ir al cielo. Quizá como un presagio temprano de mi futura pasión por la investigación y debate teológicos me negué, sencillamente, a creer algo así. Sabía que mi padre era una buena persona, y no podía imaginarme que un Dios que claramente lo sabía todo no pudiera, por alguna razón, ver aquello.
Aquel temprano deseo de «no creer todo lo que te dicen» resultaría muy valioso –¡y me atrevería a decir que fue incluso un don de la gracia!– durante toda mi vida. Otros muchos asumieron un tipo similar de escepticismo, reflejado en comentarios humorísticos, y a veces abiertamente sacrílegos, sobre esta o aquella creencia o práctica. Pero dicho comportamiento conducía a menudo a sentimientos de culpa o miedo, lo que me lleva a mi siguiente punto.
– Todo iba bien hasta que cumplí siete años. Este es uno de los rasgos más extraños del paradigma espiritual y religioso en el que me crie. Conseguí mantener mi estado lleno de gracia y seguir estando relativamente libre de culpa hasta que cumplí siete años. A esa edad, según algunos expertos teológicos y psicológicos desconocidos, yo era de repente capaz de distinguir el mal del bien y podía elegir conscientemente este último. En otras palabras, había alcanzado «la edad de la razón»; ahora podía pecar. Eso significaba que yo era ahora moralmente responsable de un acto que solo un día antes podía haber hecho con completa impunidad. ¡Vaya! Qué mundo tan extraño era ese en el que vivía, y qué Dios tan raro el que reinaba. Pero eso no era todo…
– La ocasión de pecado estaba al acecho por todas partes. A medida que me iba haciendo mayor parecía que la gracia iba convirtiéndose en un producto de lujo en un sistema espiritual económico. Uno podía adquirir o incrementar su cantidad a través de buenas acciones –especialmente diferentes prácticas religiosas– o perderla con malas acciones o incluso con deseos inapropiados. Esto conducía a muchos a una preocupación por el pecado, que se distinguía por su tipo (normalmente referido a los Diez Mandamientos) o su gravedad (pecados veniales o mortales, que distinguía los pecados menos serios de los que podían llevarte ya sabes dónde). Como parecía arriesgado dejar el pecado a juicio del pecador, algunos textos o profesores hicieron una lista de posibles pecados que se podían cometer contra alguno de los mandamientos, y adscribían a cada acto la gravedad del pecado que implicaba. Y para los adolescentes preocupados por ofertas sexuales, la gravedad de un acto podía describirse en términos de arriba o abajo, sobre o debajo. ¡Usa tu imaginación!
Quizá por razones obvias, en las diferentes tradiciones se hizo frecuente hablar de «culpa católica» como una característica única de quienes se habían criado en esta mentalidad moral. De hecho, recientes estudios sugieren que los católicos no sufren más sentimiento de culpabilidad que los que pertenecen a otras tradiciones, y a veces incluso menos. Hay estudios que distinguen entre culpabilidad constructiva y destructiva: la primera se caracteriza por un reconocimiento de una culpa correspondiente a un comportamiento malo acompañada del deseo de cambiar; y la segunda, por una culpabilidad o escrupulosidad inmerecida que puede perjudicar emocionalmente a una persona. En dichos estudios, los romano-católicos tienen un nivel más alto de culpabilidad constructiva, de culpa sana. Algunos católicos de mayor edad quizá querrían rebatir esta afirmación.
Por supuesto, unos se tomaron todo esto más en serio que otros. A pesar de que tengo una parte alborotadora por mis raíces germano-irlandesas y por mis cuatro hermanos mayores, yo era básicamente un niño bueno atraído por los temas religiosos. Incluso cuando era un estudiante joven, la religión era mi asignatura favorita. Pero también tuve que luchar en mi vida con el perfeccionismo y una dura tendencia a criticarme cuando no conseguía mis a menudo poco realistas expectativas. Coloca ese tipo de personalidad en la cultura católica de mi generación y obtendrás, bueno, todos los ingredientes para causar problemas. Afortunadamente, el sistema sacramental católico ofrecía también ayuda para eso.
– La confesión ofrecía una salida… provisional. Los que se criaron en otras tradiciones, igual que los jóvenes católicos de hoy día, lo pasaron mal al interpretar el sacramento católico de la reconciliación o penitencia o, como muchos católicos de mayor edad lo siguen llamando, «ir a confesarse». En los primeros cursos de mi escuela primaria era normal ir una vez a la semana, a veces como parte del colegio y otras veces con mi madre. (Solo Dios sabe qué pensaría mi padre de aquello.) La frecuencia reflejaba quizá la preocupación por el pecado que he descrito antes, y supongo que era también una forma de ayudarnos a crear la costumbre religiosa de ir a confesarnos, que nos serviría para toda la vida. La práctica de la confesión ha decaído enormemente en las últimas décadas, incluso entre católicos practicantes. Mi intención, de nuevo, es describir mi experiencia personal del sacramento y sus consecuencias en mi propio desarrollo espiritual.
La participación efectiva en el sacramento incluía un «examen de conciencia» antes de entrar en el confesionario. Como he sugerido, este examen se centraba en un librito con la lista de los Diez Mandamientos y los tipos de pecado que se podían cometer en cada uno. La tarea preparatoria consistía en revisar cuidadosamente tu comportamiento desde tu última confesión, identificar el tipo y número de pecados que habías cometido y prepararte para compartirlos con el sacerdote. El sacerdote escuchaba –¡suponemos!–, asignaba un determinado número de oraciones que había que rezar como penitencia por los pecados y luego «te absolvía de tus pecados» con una bendición. Una vez cumplido, borrón y cuenta nueva: volvías al estado de gracia. Un sistema muy ingenioso para mucha gente.
He mencionado ya mi perfeccionismo. Hacer una buena confesión –y para ello memorizábamos también todos los criterios– requería enumerar con precisión la naturaleza y el número de pecados, especialmente los «graves». También requería un acto de contrición sincero, una oración hecha en la que cada uno admitía su culpa y pedía el perdón de Dios. Esto implica un juicio muy subjetivo –¿qué es exactamente un «pecado grave» y una contrición sincera?–, sin mencionar una buena memoria, porque el confesionario estaba oscuro y no servía de nada llevar chuleta. Imagina ahora a un buen chico con aspiraciones concretas a la santidad frente al desafío de hacer una buena confesión, pero con el peso añadido de una personalidad perfeccionista. Como he dicho, tiene todos los ingredientes para causar problemas.
Cuando cuento historias sobre mi experiencia de ir a confesarme de niño, suelo incluir una pequeña anécdota sobre ello y sugiero que la respuesta de cada uno a dicha anécdota puede ser un indicador del grado en que cada uno se ha visto afectado por la cultura católica como yo. La pregunta era cómo se sentía cada uno después de ir a confesarse. Si mi personalidad perfeccionista y crítica tomaba el relevo, inmediatamente después de irme del confesionario me acordaba de pecados de los que no me había dado cuenta o no había dicho, cuestionaba la calidad de mi acto de contrición y empezaba a preocuparme de si el sacramento era válido, de si había hecho una confesión buena y, por tanto, efectiva. Pero las veces que pensaba que lo había bordado y que mi canonización volvía a estar en marcha, salía de la iglesia con una oración inconsciente pero irresistible rondándome la cabeza: «Querido Dios, si en algún momento vas a golpearme con un camión, hazlo ahora, por favor. No esperes a más tarde, porque para entonces ya habré pecado otra vez. Si no lo haces ahora, ¡quedaré para siempre fuera de la tierra prometida!». Es asombroso cuántos católicos mayores se ríen a carcajadas cuando cuento esta historia. La han vivido. O la viven.
– Nunca era lo bastante bueno. Como la ocasión de pecado parecía acechar en cada rincón, aunque yo hacía un verdadero esfuerzo por ser bueno parecía que siempre caía en el pecado, al menos en lo que en aquel entonces considerábamos pecado. Mi personalidad perfeccionista no ayudaba en absoluto. Pero he descubierto que ese profundo sentimiento de nunca ser lo bastante bueno es un rasgo frecuente, si no permanente, en las personas bajo el paradigma predominante.





























