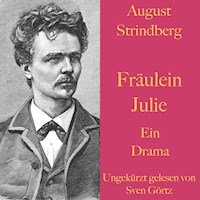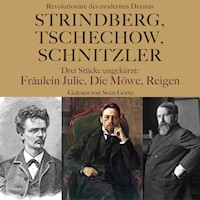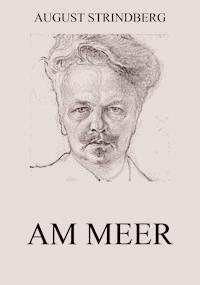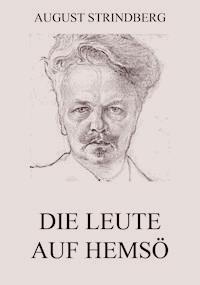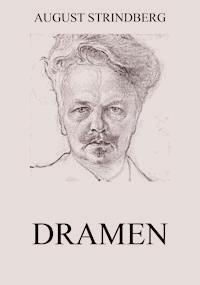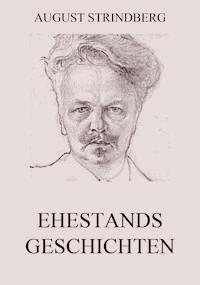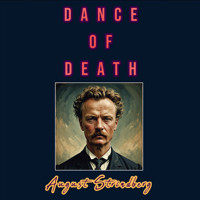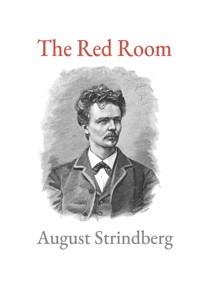0,59 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: E-BOOKARAMA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Adelantándose a su tiempo no sólo por los temas de sus obras sino también por las técnicas que en ellas empleó, el escritor y dramaturgo sueco August Strindberg fue quizá el principal precursor del arte contemporáneo.
Con la aparición en 1879 de "El cuarto rojo" —la primera novela moderna sueca—, Strindberg acabó con el espíritu superado y las formas exangües del tardo romanticismo y de la literatura convencional y académica, y pasó a ocupar un primer plano en la cultura de su país y de Europa.
Por la dolorosa amargura con que representa la corrupción de los distintos estamentos y costumbres sociales —y, más allá de contingencias históricas, la degeneración del hombre en cuanto especie—, "El cuarto rojo" es universalmente reconocida como una de las manifestaciones más notables de la cultura moderna.
Arvid Falk, un joven idealista y generoso, deja su empleo para dedicarse a la literatura militante. Al cabo de muchas experiencias amargas, vuelve a su vida de empleado y, ya sin ilusiones, dedica sus horas libres a la numismática. A la figura de Arvid se contrapone la de su hermano, Carl Nicolaus, mezquino e hipócrita pero, sin embargo, con un fondo de humanidad verdadera. Una serie extraordinariamente incisiva de retratos de personajes y ambientes de la sociedad sueca de la época completan el impresionante edificio narrativo de la novela: figuras de la vida bohemia, periodistas sin conciencia y sin escrúpulos, señoras ociosas, envidiosas y vanidosas que se dedican a la beneficencia, mujercitas corruptas que fingen el amor, editores incultos e intrigantes, comerciantes usureros y clérigos rapaces. Y, en medio de la sordidez ambiental, El cuarto rojo, un rincón de un bar de Estocolmo, se convierte en alegoría de la salvación del hombre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
August Strindberg
El cuarto rojo
Tabla de contenidos
EL CUARTO ROJO
Capítulo primero - Estocolmo a vista de pájaro
Capítulo segundo - Entre hermanos
Capítulo tercero - Los colonos de Lill-Jans
Capítulo cuarto - Señores y perros
Capítulo quinto - Con el editor
Capítulo sexto - El Cuarto Rojo
Capítulo séptimo - La imitación de Jesús
Capítulo octavo - La pobre patria
Capítulo noveno - Órdenes escritas
Capítulo décimo - La sociedad anónima periodística "La Capa Gris"
Capítulo decimoprimero - Gente feliz
Capítulo decimosegundo - La sociedad anónima de seguros marítimos Tritón
Capítulo decimotercero - Los caminos de la providencia
Capítulo decimocuarto - Ajenjo
Capítulo decimoquinto - La sociedad anónima teatral Fénix
Capítulo decimosexto - En las Montañas Blancas
Capítulo decimoséptimo - Contante...
Capítulo decimoctavo - Nihilismo
Capítulo decimonoveno - Del Cementerio Nuevo a Norrbacka
Capítulo vigésimo - En el altar
Capítulo vigesimoprimero - Un alma por la borda
Capítulo vigesimosegundo - Tiempos amargos
Capítulo vigesimotercero - Audiencias
Capítulo vigesimocuarto - Sobre Suecia
Capítulo vigesimoquinto - La última jugada
Capítulo vigesimosexto - Correspondencia
Capítulo vigesimoséptimo - Restablecimiento
Capítulo vigesimoctavo - Del otro lado de la tumba
Capítulo vigesimonoveno - Revisión
Notas
EL CUARTO ROJO
August Strindberg
Capítulo primero - Estocolmo a vista de pájaro
Era una tarde de comienzos de mayo. El jardincito de la Mosebacke [1] aún no había sido abierto al público, y la tierra de los macizos no estaba todavía removida. Las campanillas habían crecido entre los montones de hojarasca del año anterior y estaban a punto de poner fin a su breve existencia para dejar sitio a las flores del azafrán, más delicadas, que buscaban la protección de un peral sin fruto. Las lilas esperaban el viento del sur para florecer, pero los tilos aún ofrecían filtros de amor en sus botones, todavía por abrir, a los pinzones, que construían ya sus nidos, vistiéndolos de liquen, entre tronco y rama. Ningún pie humano había pisado las veredas de arena desde que se fundiera la nieve del invierno último, y, en consecuencia, pululaban en ellas fauna y flora sin que nadie las molestase. Los gorriones se dedicaban a acopiar basura, que escondían enseguida bajo las tejas del edificio de la escuela de náutica; correteaban entre restos de cajas de cohetes de los fuegos artificiales del otoño anterior, pisoteando las semillas de los árboles jóvenes de un año atrás, esparcidos aún por ahí, y nada escapaba a su vista. Encontraban en los emparrados restos de lana e incluso tiraban con el pico de mechones de pelo de perro que yacían allí desde el día de la fiesta de la reina Josefina. Todo era vida, todo eran disputas.
Pero el sol se levantaba sobre Liljieholm [2], y sus haces de rayos, al oeste, penetraban en las humaredas del Bergsund [3], se apresuraban a cruzar el Riddarfjärd [4], se encaramaban por la cruz de la iglesia de Riddarholm [5], se arrebujaban sobre los tejados empinados de la Iglesia Alemana [6], se reflejaban en las ventanas de la gran Aduana Marítima, jugueteaban con las banderolas de los barcos del muelle, iluminaban los bosques de Lidingó, y se desvaían en una nube rosada, lejos, lejísimos, en la lejanía donde se extiende el mar. Y de allí llegaba el viento, y hacía el mismo viaje, sólo que de regreso, por Vaxholm [7], pasando junto a la fortaleza, junto a la aduana marítima [8], a lo largo de la isla de Sikla, pasando por detrás de Hästaholm [9], y echando una ojeada a las atracciones del verano; salía de nuevo y continuaba su camino por la bahía de Dan [10], se asustaba y se apresuraba a bordear la orilla sur, sentía el olor del carbón, el alquitrán, el aceite de ballena, se volvía hacia el parque de la ciudad [11], y subía finalmente por la Mosebacke, penetrando en el jardín y tropezando entonces con una pared. En aquel mismo momento abría la pared una muchacha que acababa de arrancar los burletes del interior de las ventanas [12]; y un terrible olor a grasa de cocinar, a cerveza rancia, a ramillas de abeto y a serrín salía despedido y se disolvía al viento, que ahora, mientras la cocinera aspiraba por la nariz el aire fresco, aprovechaba la oportunidad para recoger el enguatado de las ventanas, el cual, moteado de lentejuelas y de bayas de agracejo y de hojas de rosa, salía en danza circular en alas del viento a lo largo de las veredas, danza en la que participaron sin tardanza gorriones y pinzones, viendo así resueltos todos sus problemas de construcción de nidos.
En el entretanto, la cocinera continuaba su trabajo limpiando la parte interior de las ventanas, y al cabo de algunos minutos ya se había abierto también la puerta de la sala de abajo, que daba al portal, y por el jardín iba un joven, sencilla pero elegantemente vestido. Su rostro no revelaba nada insólito, pero sí se reflejaban en su mirada la tristeza y una lucha interior que, sin embargo, desaparecieron en cuanto, liberado de las angosturas de la sala de abajo, pudo verse ante el horizonte abierto. Se volvió del lado de donde soplaba el viento, se desabrochó el abrigo y respiró hondo varias veces, lo que pareció aliviar su pecho y su talante. Después se puso a pasear a lo largo de la baranda que separa el jardín de los acantilados.
Del fondo llegaba el ruido de la ciudad recién despertada: turbinas de vapor runflaban en el puerto, las barras de la balanza de hierro rechinaban, cortaban el aire los silbatos de los vigilantes de las compuertas, los vapores del muelle humeaban, los autobuses de Kungsbacke [13] saltaban con estrépito sobre el empedrado desigual; ruido y gritos en el canal de los pescadores, velas y banderas ondeando en la corriente, graznidos de gaviotas, señales de sirena de Skeppsholm [14], gritos militares de la plaza de Södermalm [15], ruido de zuecos de trabajadores por la calle de Glasbruk [16], y todo esto, junto, daba una impresión de vida y movimiento que parecía despertar la energía del joven, porque ahora su rostro mostraba una expresión de reto y gozo de vida y decisión, y cuando se apoyó en la baranda para otear la ciudad a sus pies fue como si estuviera observando a un enemigo: las ventanillas de su nariz se abrieron y sus ojos llamearon, levantó el puño cerrado como si quisiera retar o amenazar a la desdichada ciudad.
Daban ahora las siete en Santa Catalina [17] y la Iglesia de María [18] le respondía con su voz aguda e hipocondríaca, mientras la Iglesia Grande [19] y la Alemana cooperaban con sus bajos profundos, de modo que el espacio entero vibró enseguida con el ruido de todas las campanas de la ciudad, que daban las siete al mismo tiempo, pero cuando fueron callando, una tras otra, aún se oía en la distancia la última de ellas, muy lejos, cantando sus pacíficas vísperas; era el tono de ésta más agudo, su resonar más limpio y su ritmo más rápido que los de las otras, y es que esta iglesia es así. El joven escuchaba, tratando de distinguir de dónde llegaba el sonido, porque parecía despertar recuerdos en su memoria. De pronto su expresión se volvió muy suave y su rostro traicionó el dolor del niño que se siente súbitamente solo. Y es que estaba solo, porque sus padres yacían lejos, en el cementerio de Klara, de donde llegaba aún el sonido de la campana, y él era un niño, porque todavía creía en todo: en lo real tanto como en los cuentos.
Calló por fin la campana de Klara y sacó al joven de sus pensamientos el ruido de unos pasos que se acercaban por la vereda. Hacia él llegaba del pórtico un hombrecillo con grandes patillas, gafas que más bien parecían protegerlo de las miradas que defender sus ojos, boca malévola que siempre adoptaba una expresión amigable e incluso bienintencionada, sombrero blando a medio abollar, abrigo bien cortado con botones desiguales, pantalones a media asta y un andar que indicaba algo intermedio entre aplomo sugerente y timidez. Era imposible juzgar su edad o su posición social por su incierto exterior. Igual podía tomársele por un trabajador que por un funcionario, y parecía tener entre los veintinueve y los cuarenta y cinco años. Ahora, sin embargo, se le diría halagado por la compañía de la persona a cuyo encuentro iba, porque se quitó el sombrero, levantándolo muy alto, al tiempo que su rostro se iluminaba con la más amable sonrisa:
—¿No le habré hecho esperar, señor juez de primera instancia? [20]
—Ni un minuto. Acaban de dar las siete. Le doy las gracias por haber tenido la amabilidad de venir, porque tengo que reconocer que este encuentro con usted es para mí muy importante; se trata, por decirlo en dos palabras, de mi porvenir, señor Struve.
—¡Diablos!
El señor Struve parpadeó un momento, porque él, de este encuentro, no había esperado otra cosa que un copazo y una charla; estaba muy poco dispuesto a tener conversaciones serias, y buenas razones tenía para ello.
—Para poder hablar más a gusto —continuó el juez de primera instancia—, lo mejor será que nos sentemos allí, si no tiene usted nada que oponer, y nos tomemos una copita.
El señor Struve se tiró de la patilla derecha, se caló cuidadosamente el sombrero, dio las gracias por el ofrecimiento; pero estaba nervioso:
—Y, para empezar, tengo que rogarle que deje de llamarme juez de primera instancia —añadió el joven, reanudando la conversación—, porque lo cierto es que juez de primera instancia no lo he sido nunca, sino, todo lo más, oficial de secretaría eventual [21], y aun esto lo dejo a partir de hoy, de modo que ya no soy más que señor Falk a secas.
—¿Cómo dice usted?
El señor Struve puso cara de haber perdido un amigo elegante, pero sin perder por ello su expresión de buena voluntad.
—Usted, que es hombre de ideas liberales…
El señor Struve trató de pedir la palabra para explicarse, pero Falk seguía hablando:
—He tomado la decisión de hablarle por ser usted miembro del liberal La Caperucita Roja[22].
—Por Dios, soy el más humilde de sus colaboradores…
—He leído sus artículos, tan llenos de fuerza, sobre la cuestión obrera, y sobre todas las demás cuestiones que tanto nos importan. Estamos ahora en nuestro Annum III, escrito así, con números romanos, porque es el tercer año en que se congregan nuestros representantes, y pronto veremos nuestras esperanzas convertidas en realidad. He leído sus excelentes biografías, publicadas en El Amigo del Campesino[23], de los principales políticos, hombres del pueblo que, finalmente, han conseguido realizar lo que durante tan largo tiempo les pesaba tantísimo en la mente, ¡usted es un hombre del futuro, y yo le reverencio!
Struve, cuya mirada se había apagado en lugar de encenderse ante tan elogiosas palabras, aprovechó con alegría esta oportunidad de cambiar de tema y tomó con ansia la palabra:
—Debo decir que oigo con verdadera alegría las palabras de reconocimiento de una persona tan joven y, hay que decirlo, tan notable como usted, señor juez de primera instancia, pero, por otra parte, yo me pregunto por qué tenemos que hablar de cosas tan serias, por no decir tristes, ahora que estamos en pleno seno de la naturaleza, y en el primer día de la primavera, cuando todo está a punto de florecer y el sol derrama su calor sobre la naturaleza entera; dejemos a un lado las preocupaciones y tomémonos un vaso en paz. Perdóneme, pero pienso que, por ser el mayor de los dos, puedo… osar…, quizás, por eso mismo, proponer…
Falk, que había salido aquella mañana como un pedernal en busca de yesca, se dio cuenta de que estaba pinchando en hueso. Aceptó esta proposición sin gran entusiasmo. Y allí siguieron sentados los dos nuevos amigos sin decirse otra cosa que la decepción que expresaban sus rostros.
—Acabo de decirte, amigo mío [24]—prosiguió Falk —que hoy he roto con mi pasado y renunciado a la carrera administrativa. Y ahora quería añadirte que he tomado la decisión de hacerme escritor.
—¿Escritor? ¡Diablos! ¿Y por qué? ¡Pero, hombre, qué lástima!
—No, no es lástima. Pero ahora, querido amigo, quería preguntarte si sabes dónde podría yo encontrar trabajo.
—¡Hum! A eso sí que es difícil contestar. Hay tantísima gente buscándolo… Pero esto no debe preocuparte. Lo que sí es lástima es que hayas roto con tu carrera, porque la de la literatura es dura de verdad.
Se diría que Struve estaba convencido de que era una verdadera lástima, pero, al mismo tiempo, no podía menos de alegrarse de tener un nuevo compañero de desdichas.
—Bueno, a ver, dime —prosiguió—, ¿cuál es la causa de que hayas renunciado a una carrera que no sólo da honor, sino también poder?
—El honor para los que usurparon el poder, y el poder para los implacables.
—¡Bah, palabras!, no es para tanto.
—Ah, ¿no? Pues entonces voy a describirte uno solo de los seis departamentos en que trabajé. Los cinco primeros los dejé por la sencillísima razón de que allí no se trabajaba nada. Cada vez que iba a preguntar si había algo que hacer la respuesta era siempre la misma: ¡No!, y tampoco veía yo a mi alrededor a nadie que estuviese haciendo nada. Y esto a pesar de que se trataba de departamentos tan solicitados como el Tribunal de Control de Destilación de Bebidas Espirituosas, la Secretaría de Imposición de Gravámenes Fiscales, y la Dirección General de Pensiones de Funcionarios [25]. Pero cuando vi esas muchedumbres de burócratas que se apretujaban unos contra otros, se me ocurrió pensar que en el departamento que se encargaba de pagar tantísimo sueldo tendría forzosamente que haber trabajo. Y por eso solicité que se me asignara un puesto en el Negociado de Pago de Sueldos de Funcionarios.
—¿Estuviste tú en ese departamento? —preguntó Struve, que comenzaba a sentir interés.
—Sí, y nunca olvidaré la tremenda impresión que me causó mi entrada en él, de tan completa y perfectamente organizado que estaba. Llegué a las once de la mañana, porque era ésta la hora de apertura. En la portería había dos jóvenes ordenanzas sentados a una mesa, leyendo La Patria.
—¡ La Patria! [26]
Struve, que, mientras hablaba Falk, había estado echando azúcar a los gorriones, comenzó a aguzar las orejas.
—¡Justo! Les di los buenos días. Un leve movimiento serpentino agitó las espaldas de aquellos caballeros, haciéndome ver que mi saludo era recibido sin evidente mala voluntad; uno de ellos hizo incluso un movimiento con el talón de la bota derecha que equivalía a un apretón de manos. Pregunté si alguno de los dos caballeros tenía tiempo de mostrarme el local, y me explicaron que no les era posible: tenían orden de no abandonar la portería. Pregunté si no había varios ordenanzas y ellos me dijeron que sí, que había varios, pero lo que ocurría era que el jefe de todos ellos estaba de vacaciones, el primer ordenanza tenía permiso oficial y el segundo el día libre, el tercero había tenido que ir a Correos, el cuarto se encontraba enfermo, el quinto había ido a por un vaso de agua y el sexto estaba en el jardín, «donde se pasa el día entero»; por lo demás, «ningún funcionario solía llegar antes de la una o así». Con esto me daban a entender lo impropio de mi temprana, molesta visita, y me recordaban que también los ordenanzas eran funcionarios.
Como yo, a pesar de todo, declaré que estaba decidido a echar una ojeada a las oficinas, a fin de, por este medio, hacerme una idea de la distribución del trabajo en un departamento tan lleno de responsabilidades y tan extenso, conseguí que el más joven de los dos me siguiera. Y fue un grandioso espectáculo el que se me presentó cuando el ordenanza abrió la puerta y vi ante mí una sucesión de dieciséis estancias de diverso tamaño. Aquí, sin duda, tendría que haber trabajo, me dije, y sentí que había dado con una feliz idea. El crepitar de dieciséis fuegos de leña de abedul animaba agradablemente la soledad de aquel lugar.
Struve, que escuchaba con creciente atención, se sacó un lápiz de entre la tela y el forro de la chaqueta y escribió la cifra dieciséis en el puño izquierdo de la camisa.
—Aquí es donde trabaja el personal eventual —me explicó el portero.
—¿Y hay muchos eventuales en el departamento? —le pregunté.
—Pues sí, bastantes.
—¿Y qué es lo que hacen?
—Pues escribir, claro, un poco…
Y, diciendo esto, parecía tan confidencial su tono que comprendí que había llegado el momento de interrumpirle. Fuimos por las oficinas de los copistas [27], los oficiales de secretaría, los escribientes, el revisor y el secretario de revisión, el interventor y el secretario de intervención, el fiscal, el ayudante de gabinete, el archivero y el bibliotecario, el contable, el cajero, el apoderado, el protonotario, el secretario de registro, el actuario, el registrador, el secretario de despacho, el jefe de oficina y el subsecretario, y, finalmente, nos paramos ante una puerta en la que se leía en letras doradas: El Presidente. Quise abrir la puerta y entrar, pero me lo impidió reverentemente el ordenanza, quien, con auténtica inquietud, me cogió por el brazo y me susurró un «¡chist!».
—¿Es que está dormido? —no pude menos de preguntarle, pensando en una vieja tradición.
—Por Dios bendito, no diga nada, aquí no puede entrar nadie si no lo llama el señor presidente.
—¿Y llama con frecuencia el señor presidente?
—No, ni una sola vez lo he oído llamar en todo el año que llevo aquí.
Estaba visto que volvíamos al terreno de las confidencias, y en vista de esto le interrumpí.
Eran ya casi las doce cuando comenzaron a llegar los funcionarios eventuales, y me quedé muy sorprendido porque entre ellos vi a muchos viejos conocidos de la Dirección General de Pensiones de Funcionarios y del Tribunal de Control de Destilación de Bebidas Espirituosas, pero más grande fue mi sorpresa cuando entró el ayudante del Gabinete de Imposición de Gravámenes Fiscales y se instaló con la mayor tranquilidad en el despacho del actuario, sentándose en su mismo sillón de cuero, exactamente igual de orondo que lo había visto yo en el otro sitio.
Llevé a un lado a uno de los jóvenes y le pregunté si no consideraba oportuno que fuese yo a presentar mis respetos al presidente. «¡Chist!», fue su aterrada respuesta, al tiempo que me llevaba a la octava oficina. ¡Otra vez aquel siniestro «chist»!
La estancia en que nos encontrábamos ahora era igual de obscura, pero más sucia que las demás. Del cuero agrietado de los sillones salían puntas de crin; el polvo yacía en gruesas capas sobre el escritorio, en cuyo centro había un tintero reseco; también se veía allí una barra de lacre sin usar, ilustrada con el nombre de su dueño anterior en letras anglosajonas, unas tijeras de cortar papel cuyas fauces se habían cerrado por causa de la herrumbre, un indicador de fechas parado en el día de San Juan de hacía cinco años, un directorio oficial que ya tenía cinco años de edad y una hoja de papel gris en la que estaba escrito Julius Caesar, Julius Caesar, Julius Caesar, por lo menos cien veces, alternado con El Viejo Noé, El Viejo Noé, por lo menos otras tantas.
—Éste es el despacho del archivero, aquí podemos hablar con toda tranquilidad —me dijo mi compañero.
—¿Pero es que el archivero no viene por aquí? —pregunté yo.
—No se le ve el pelo desde hace cinco años, de modo que ahora ya le daría vergüenza asomar las narices por aquí.
—Bueno, y entonces, ¿quién hace el trabajo?
—El bibliotecario.
—¿Y en qué consiste su trabajo en un departamento tan importante como es el Negociado de Pago de Sueldos de Funcionarios?
—Pues en que los ordenanzas clasifican los recibos, tanto cronológica como alfabéticamente, y los envían al encuadernador, y el bibliotecario cuida de que cada tomo vaya al estante que le corresponde.
Ahora Struve daba la impresión de estar disfrutando de lo que oía, y de vez en cuando apuntaba una palabra en el puño de la camisa; cuando Falk hizo una pausa creyó llegado el momento de decir algo importante.
—Bueno, pues entonces, ¿cómo cobraba su sueldo el archivero?
—Es que se lo enviaban a casa. Ya ves lo fácil que era. A pesar de todo mi joven amigo me aconsejó ir a saludar al actuario y pedirle que me presentara a los demás funcionarios, que ahora estaban empezando a llegar y atizaban el fuego de sus estufas, gozando de los últimos rescoldos. El actuario pasaba por ser persona poderosa, y también muy campechana, y daba mucha importancia a este tipo de atenciones.
Pero yo, que había conocido al actuario cuando era ayudante de gabinete, tenía mis propias ideas sobre él; así y todo, hice caso a mi amigo y fui a verlo.
El temido personaje estaba repantingado en un gran sillón, ante la estufa, con los pies bien estirados sobre una piel de reno. Se encontraba estrictamente ocupado en fumar en una auténtica pipa de espuma de mar cuya cubeta tenía metida en una bolsa de piel de cabritilla. A fin de no estar ocioso había cogido el Boletín Oficial [28] de ayer y estaba poniéndose al día sobre los deseos del gobierno.
Al verme entrar en su despacho pareció llenarse de angustia y se alzó rápidamente las gafas de los ojos, dejándoselas sobre el cráneo calvo; tenía escondido el ojo derecho tras el margen de la hoja del Boletín, y con el izquierdo disparó contra mí una bala puntiaguda. Yo le expuse el motivo de mi visita y él cogió con la mano derecha el extremo de la pipa y la miró un momento para ver si ya ardía. El terrible silencio que se produjo confirmó todos mis temores. Carraspeó y escupió, provocando un fuerte ruido como de siseo en el rescoldo. A continuación recordó que tenía el Boletín en la mano y siguió leyendo. Me creí obligado a repetir mi exposición de razones, aunque con alguna variante, pero el otro, al oírme, ya no aguantó más:
—¿Qué es lo que hace usted aquí? ¿Qué es lo que hace usted, caballero, en mi despacho? ¿Es que no puedo estar en paz en mi propio despacho? ¿Cómo? ¡Fuera de aquí, señor, fuera de aquí! ¿Es que no ve usted, caballero, que estoy ocupado? ¡Si quiere usted algo, caballero, haga el favor de dirigirse al protonotario, pero no a mí!
En fin, que me dirigí al protonotario.
Llevaban tres semanas haciendo una revisión a fondo del material de oficina que les faltaba. El protonotario presidía y tres escribientes levantaban acta. Las muestras que habían enviado los proveedores estaban esparcidas por las mesas que ocupaban escribientes, copistas y oficiales de secretaría. Por fin, aunque con grandes diferencias de pareceres, se habían decidido por veinte resmas de papel de Lessebo, y, después de numerosos recortes a prueba, también por cuarenta y ocho tijeras de la premiada marca Gratorp (en cuya empresa el actuario poseía veintidós acciones); las pruebas de escritura con las plumas de acero habían llevado una semana entera, y los informes y actas que se habían redactado a este propósito consumían ya dos resmas de papel; ahora les tocaba el turno a los cortaplumas, y todos los miembros del departamento estaban en aquel momento poniéndolos a prueba contra las superficies negras de las mesas.
—Propongo Sheffields de dos hojas, número cuatro, sin sacacorchos —dijo el protonotario, arrancando de la superficie de la mesa una astilla tan grande que con ella podría encenderse un fuego de leños—, ¿qué dice usted a esto, primer oficial de secretaría?
El aludido, cuya prueba de corte había ido demasiado hondo y topado con un clavo, echando así a perder un cortaplumas de Eskilstuna de tres hojas, del número dos, propuso comprarlos de esta marca.
Cuando todos hubieron expuesto y apoyado enérgicamente sus opiniones con el añadido de pruebas prácticas, el presidente decidió que se adquirirían dos gruesas de Sheffield.
El primer oficial de secretaría presentó sus reservas contra esta decisión con una larga perorata, que fue anotada en las actas, copiada en dos ejemplares, registrada, clasificada (alfabética y cronológicamente), encuadernada y puesta por uno de los ordenanzas, bajo la supervisión del bibliotecario, en su balda correspondiente. Esta reserva estaba llena de cálido sentimiento patriótico y tendió principalmente a demostrar lo necesario que es que el estado fomente las industrias nacionales. Como en esto se percibía una acusación contra el gobierno, y como aludía a un funcionario del gobierno, el protonotario se vio en la tesitura de salir en defensa del gobierno. Comenzó con una exposición histórica de los orígenes del descuento industrial (y al oír la palabra «descuento» todos los eventuales aguzaron las orejas), echó una ojeada al desarrollo económico del país durante los veinte años últimos, a propósito de lo cual profundizó en detalles hasta el punto de que ya habían dado las dos en Riddarholm y aún no había entrado verdaderamente en materia. Al oír el fatal campanazo saltaron todos los burócratas de sus puestos como si se hubiera declarado un incendio. Y cuando pregunté a un joven compañero lo que esto quería decir, me respondió el viejo oficial de secretaría, que me había oído.
—¡El primer deber de todo funcionario, caballero, es la puntualidad, caballero!
A las dos y dos minutos ya no se encontraba un alma en todas aquellas estancias.
—Mañana tenemos un día duro —me dijo un compañero bajando la escalera.
—¿Y qué diablos quiere decir con esto? —le pregunté, lleno de inquietud.
—¡Los lápices! —me respondió.
¡Y la verdad es que fueron días duros! Barras de lacre, sobres, plegaderas, papel secante, hilo de bala. Así y todo se salió adelante, porque todos participaron en el trabajo. Pero llegó un día en que terminó todo esto, y entonces hice acopio de valor y pedí que se me diera algo que hacer. Me dieron siete resmas de papel para pasar a limpio en casa, porque tenía que hacer «méritos». Este trabajo lo realicé en muy corto tiempo, pero, en lugar de ganar reconocimiento y de recibir ánimos, se me trató con recelo, porque allí no se apreciaba a la gente diligente. Luego ya no recibí más trabajo. Te evitaré una tediosa descripción de todo un año de humillaciones, de pinchazos sin número, de amargura sin límite. Todo lo que a mí me parecía ridículo y pequeño se trataba allí con solemne seriedad, y todo cuanto yo veneraba como grande y digno de renombre era, por el contrario, puesto en solfa. Al pueblo se le calificaba de canalla y se consideraba que su existencia tenía por único objeto que la guarnición disparase contra él en caso de necesidad. Se ofendía abiertamente a la nueva constitución y se llamaba traidores a los campesinos [*]. En este ambiente permanecí durante siete meses; se comenzó a sospechar de mí porque no participaba en sus risotadas, y me provocaban. La vez siguiente en que alguien atacó a «los perros de la oposición», exploté y pronuncié una alocución explicativa, cuyo resultado fue que los otros vieron de qué pie cojeaba yo, con lo que mi situación se volvió insostenible. Y ahora me encuentro en la misma situación de tantos otros náufragos: ¡me pongo en brazos de la literatura!
Struve, que pareció descontento con este final trunco, se guardó el lápiz, apuró su copa y quedó como distraído. A pesar de todo se creyó en el deber de hablar.
—Querido amigo, todavía no has aprendido el arte de vivir. Ante todo te enterarás de lo difícil que es ganarse el pan e irás viendo que ésta es, a fin de cuentas, la principal tarea de la vida. ¡Se trabaja para ganar el pan, y se come el pan para trabajar más y ganar más pan y seguir trabajando! Créeme, tengo esposa e hijos y sé lo que estoy diciendo. Hazte cargo, no hay más remedio que adaptarse a las circunstancias. ¡Hay que adaptarse! Y tú no tienes idea de la primera situación en que están los literatos. ¡Los literatos están fuera de la sociedad!
—¡Vaya castigo, cuando lo que ellos quieren es estar por encima de la sociedad! Además, yo aborrezco la sociedad, porque no descansa sobre un pacto libre, sino que es un tejido de mentiras… ¡Y huyo de ella con alegría!
—Empieza a hacer frío —observó Struve.
—Sí. ¿Qué? ¿Nos vamos?
—Pues sí, será mejor.
La llama de la conversación se había extinguido.
El sol había bajado y la luna ascendido al horizonte, y ahora se levantaba sobre el Ladugárdsgárde [29]; alguna que otra estrella luchaba contra la luz del día, que aún se hacía la remolona en el espacio; las farolas de gas se encendían en la ciudad, donde comenzaba a reinar el silencio.
Falk y Struve se fueron juntos, paseando, en dirección al norte, y su conversación derivó hacia temas de comercio, travesías por mar, economía y todas las demás cosas que no les interesaban, hasta que llegó el momento en que se separaron, con mutuo alivio.
Mientras crecían en su cerebro ideas nuevas, Falk bajó por la calle de Ström [30] y luego siguió hacia Skeppsholm. Se sentía como un pájaro que ha volado contra un cristal de ventana y yace ahora por tierra, atontado, precisamente cuando creía levantar las alas para lanzarse al espacio abierto. Se sentó en un banco junto a la orilla y oyó el salpicar de las olas; una leve brisa susurraba sobre el agua negra, donde veinte, treinta lanchas estaban amarradas contra el muelle y se balanceaban encadenadas, levantando la cabeza unas sobre otras, pero sólo un instante, para volverla a bajar; el viento y las olas parecían empujarlas hacia adelante, y ellas se lanzaban al asalto del muelle, pero la cadena las tiraba hacia atrás, y entonces ellas se rebelaban, se encabritaban, como tratando de liberarse.
Allí estuvo Falk hasta media noche; luego el viento se adormeció, las olas quedaron en reposo, las lanchas cautivas dejaron de agitarse contra las cadenas, los arces dejaron de susurrar, cayó el rocío.
Y entonces Falk se levantó y fue andando, entre sueños, a su casa, a su solitaria habitación de desván, allá por la parte del Ladugárd [31].
Esto es lo que hizo el joven Falk, pero el viejo Struve, que, aquel mismo día, después de haber sido despedido de La Caperucita Roja, había ingresado en el conservador La Capa Gris[32], fue a su casa y se puso a escribir; era un artículo con pseudónimo, para el sospechoso La Bandera del Pueblo[33], y se titulaba «Sobre el Negociado de Pago de Sueldos de Funcionarios», a cuatro columnas y a cinco coronas la columna.
Capítulo segundo - Entre hermanos
El mercero Carl Nicolaus Falk era hijo del difunto mercero Carl Johan Falk, que fue uno de los cincuenta burgueses más antiguos, capitán de la infantería burguesa y miembro del consejo parroquial y de la dirección de la empresa de seguros contra incendios de la ciudad; era también hermano del exoficial de secretaría, y ahora literato, Arvid Falk, y tenía su negocio, o, como preferían llamarlo sus enemigos, su tienda, en la calle de Osterläng [34], tan enfrente de la calleja de Ferken que el empleado de la tienda podía, si levantaba la vista de la novela que estaba leyendo a hurtadillas y guardaba escondida bajo el mostrador, ver un trozo de un vapor, un tambor de rueda, un botalón de bauprés o dos, y hasta un poco de aire encima. El empleado de la tienda, que respondía al apellido, bastante corriente, de Andersson [35], acababa de abrir esta mañana y había colgado a la entrada una madeja de lino, una nasa, una trampa para anguilas, un manojo de cañas de pescar y una encañizada de plumas sin desbarbar; también había barrido la tienda y esparcido serrín por el suelo, situándose luego detrás del mostrador, donde se había compuesto una especie de ratonera con una caja de velas, cebándola con un gancho de hierro, en la que podía caer en cualquier momento su novela si acertara a entrar en la tienda el mercero o cualquiera de sus conocidos. No tenía por qué temer que llegasen clientes, en parte porque todavía era muy temprano, y en parte también porque no solían acudir muchedumbres a aquella tienda. El negocio había sido fundado en los días del bendito rey Fredrik —Carl Nicolaus Falk había heredado esta expresión, como todo lo demás, de su abuelo—, y floreció y produjo bastante dinero en otros tiempos, hasta hacía pocos años, cuando llegó la desdichada «proposición de representación» [36], que puso fin al comercio, acabó con todas las perspectivas, limitó toda iniciativa y amenazó con acabar para siempre con la burguesía. Esto es lo que afirmaba el propio Falk, pero otros decían que lo que ocurría era que el negocio no estaba bien llevado y que en la plaza de Sluss [37] había surgido un fuerte competidor. Falk, sin embargo, hablaba, y no sin motivo, de la decadencia de los negocios, y tenía suficiente sentido común para elegir la ocasión y los oyentes cuando le daba por tocar este tema. Cuando alguno de sus viejos amigos de negocios se mostraba cordialmente sorprendido por la disminución de su clientela, se lanzaba a hablar y decía que a lo que él se dedicaba era al comercio al por mayor en provincias, y que si tenía la tienda abierta era puramente a modo de anuncio, y ellos le creían, porque dentro de la tienda tenía una pequeña oficina donde pasaba la mayor parte del tiempo cuando no andaba por la ciudad o estaba en la Bolsa. Pero cuando hablaba con sus amigos (el oficial de secretaría y el licenciado en filosofía) la cosa cambiaba, porque entonces todo era decir que corrían malos tiempos, sobre todo desde la proposición de representación, que lo había estancado todo.
Sin embargo, Andersson, a quien habían distraído de sus actividades unos muchachos que se acercaron a preguntar cuánto costaban las cañas de pescar, acertó a mirar a la calle y vio acercarse al señorito Arvid Falk. Como era éste quien le había prestado el libro decidió dejarlo donde lo había puesto e ir a saludar a su viejo camarada de juegos infantiles con tono de mucha confianza y expresión de secreta comprensión. Falk entraba entonces en la tienda.
—¿Está arriba? —preguntó, con cierta inquietud.
—Está tomando café —respondió Andersson, señalando al techo, al tiempo que se oía mover una silla contra un suelo situado justo sobre sus cabezas.
—Ahora mismo se levanta de la mesa, señorito Arvid.
Los dos parecían conocer bien este ruido y lo que significaba. Luego se oyeron pasos bastante pesados, crujientes, que cruzaban la estancia en todas las direcciones, y después un ruido sordo que traspasó las tablas del suelo hasta llegar a donde escuchaban los dos jóvenes.
—¿Estuvo en casa ayer por la tarde? —preguntó Falk.
—No, salió.
—¿Con amigos, o con los dos de siempre?
—Con los dos de siempre.
—¿Y volvió tarde a casa?
—Bastante tarde.
—¿Cree usted, Andersson, que bajará pronto? Yo es que prefiero no subir, por mi cuñada.
—Enseguida baja, ya me parece oírle.
Al mismo tiempo se oyó una puerta que se cerraba, y los dos se miraron significativamente. Arvid hizo un movimiento como para irse de allí, pero se dominó.
Al cabo de unos momentos comenzó a sentirse ruido en la oficina. Una tos virulenta sacudió la pequeña estancia y se oyeron los pasos de costumbre: ¡rapp…, rapp, rapp…, rapp!
Arvid pasó al otro lado del mostrador y llamó a la puerta de la oficina.
—¡Adelante!
Arvid se vio ante su hermano. Éste parecía tener cuarenta años, y así era, más o menos, porque tenía quince más que su hermano, razón, aunque también había otras, de que se hubiera acostumbrado a considerarle como un muchacho con quien tenía que hacer el papel de padre. Su pelo era ligeramente rubio, bigote también rubio, cejas y pestañas rubias. Era bastante corpulento, y por esto crujían tanto sus botas, protestando bajo el peso de tal corpachón.
—Ah, vaya, ¿eres tú? —preguntó Carl Nicolaus, con un cierto matiz de buena voluntad y desdén, sentimientos estos que en él eran inseparables, porque nunca se portaba mal con los que estaban por debajo de él, aun cuando los despreciaba. Ahora parecía también decepcionado, porque había esperado un objeto más digno de sus atenciones que su hermano, tímido y discreto por naturaleza y completamente incapaz de molestar a nadie sin necesidad.
—¿Te molesto, hermano? —preguntó Arvid, que se había quedado en la puerta. Esta humilde pregunta tuvo el efecto de inducir al hermano mayor a expresar su buena voluntad. Sacó un puro de su gran purera de cuero repujado, para tomárselo él, ofreciendo luego a su hermano otro de una caja que tenía cerca de la chimenea: estos puros— «los puros de los amigos», como él mismo los llamaba abiertamente, porque era hombre de carácter abierto —habían participado en un naufragio, lo cual les daba un interés particular, aunque no fuesen demasiado buenos, y también en una subasta, lo que quería decir que eran muy baratos.
—Bueno, a ver, ¿qué es lo que tienes que decirme? —preguntó Carl Nicolaus al tiempo que encendía su puro y se metía la caja de cerillas en el bolsillo; esto era por distracción, pues no conseguía concentrar sus pensamientos en más de un sitio a la vez, en un círculo que no era muy ancho, cuya anchura sabía exactamente su sastre cuando le tomaba la medida de la cintura.
—No, nada, que venía a hablar contigo de nuestros asuntos —respondió Arvid, palpando su puro sin encender.
—¡Siéntate! —le ordenó su hermano.
Solía mandar a la gente sentarse cuando tenía algo que dirimir con ellos, porque así los ponía a sus pies y le resultaba más fácil aplastarlos si el caso lo requería.
—¡Nuestros asuntos! ¿Pero es que tenemos tú y yo asuntos? —comenzó a hablar—, ¡pues no lo sabía!, ¿y tú, es que tú tienes asuntos?
—No, lo único que quise decir es que quería saber si todavía me queda algo que recibir.
—¿Y a qué te refieres, si me permites la pregunta? ¿A dinero, quizás?, ¿eh? —bromeó Carl Nicolaus, permitiendo a su hermano disfrutar del aroma del puro bueno. En vista de que no recibía respuesta, y esto tampoco le gustaba, decidió seguir hablando él solo.
—¿Recibir? ¿Es que no has recibido acaso todo cuanto te correspondía? ¿Acaso no has firmado tú mismo la cuenta en el Tribunal de Tutoría? ¿Es que, desde entonces, no me he ocupado yo de alimentarte y vestirte, o sea, lo que es lo mismo, te he adelantado dinero?, porque algún día tendrás que pagarme todo lo que me has pedido. Lo tengo todo apuntado, para recuperarlo el día en que seas capaz de ganarte tú mismo el pan, lo cual, por cierto, todavía no sabes hacer.
—Pues eso es precisamente lo que voy a hacer ahora, y por eso he venido aquí, para dejar bien en claro si todavía me queda algo o si te debo algo.
El hermano dirigió a su víctima una mirada que lo atravesó de parte a parte, a fin de dilucidar si aquello se lo decía con segundas. Luego comenzó a golpear el suelo con sus crujientes botas en diagonal entre la escupidera y el paragüero. Sus dijes tintineaban en la cadena del reloj como advirtiendo a la gente que era mejor que se marchase, y el humo del tabaco subía y formaba largas nubes amenazadoras entre la estufa y la puerta, como amagando tormenta. Daba vueltas por el cuarto pisando fuerte, con la cabeza baja y los hombros echados hacia adelante, como si estuviera estudiando un papel. Cuando pensó que ya se lo sabía se detuvo ante su hermano y lo miró fijo a los ojos con una larga y falsa mirada verdemar que quería dar una impresión de confidencia y de dolor, y con voz calculada para que sonase como salida del panteón familiar, en el cementerio de Klara, le dijo:
—¡No eres sincero, Arvid, no eres sincero!
Cualquiera, excepto Andersson, que estuviera oyendo detrás de la puerta de la tienda, no habría podido menos que sentirse emocionado ante estas palabras, dichas, con el más profundo dolor fraterno, por un hermano a otro hermano. El mismo Arvid, que desde su más tierna infancia se había habituado a creer que todos los demás eran excelentes y él malo, se paró un instante a pensar si sería verdad que no era sincero, y como sus educadores habían inducido en él, con medios adecuados, una delicadísima conciencia, llegó a la conclusión de que estaba conduciéndose con menos sinceridad, o, por lo menos, con menos claridad, al plantear, justo en aquel momento, y de manera poco franca, la cuestión de si su hermano era o no un estafador.
—He llegado a la conclusión —dijo— de que me has estafado parte de mi herencia; he hecho bien mis cálculos y veo que has cobrado demasiado caros tus malos alimentos y tu ropa vieja; de sobra sé que mi fortuna no podría haberse consumido en mis estudios, y pienso que me debes una cantidad bastante respetable, que ahora a mí me hace falta, y que te ruego me entregues.
Iluminó el rostro de su hermano una agradable sonrisa, y con expresión tan serena y ademán tan seguro como si llevase años ensayándolos para estar listo a salir a escena en cuanto le llegase el turno, se llevó la mano al bolsillo del pantalón, agitó el llavero antes de sacarlo, le hizo dar una voltereta en el aire y fue reverentemente a la caja fuerte. La abrió más rápidamente de lo que había calculado y de lo que aquel santo lugar merecía y sacó un papel que tenía depositado allí para este momento en espera de que le llegase el turno. Se lo tendió a su hermano.
—¿Eres tú quien ha escrito esto?… ¡Responde! ¿Eres tú quien ha escrito esto?
—Sí.
Arvid se levantó para irse.
—¡No! ¡Siéntate! ¡Siéntate te digo!
Si hubiera habido allí un perro es seguro se habría sentado sin más.
—¡Venga! ¡A ver! ¿Qué es lo que pone aquí? ¡Lee!… «Yo, Arvid Falk, reconozco y certifico… que… yo… de mi hermano, nombrado tutor mío, Carl Nicolaus Falk… he recibido mi herencia en su totalidad… consistente…, etcétera».
Le daba vergüenza mencionar la cantidad.
—O sea, que has reconocido y certificado una cosa en la que no creías, ¿no es eso? ¿Es eso sinceridad, si me permites la pregunta? ¡No, no, haz el favor de responderme! ¿Es eso sinceridad? ¡No! ¡Ergo, has dado un certificado falso! O sea, ¡que eres un bribón! ¡Sí, eso es lo que eres! ¿Es que acaso no tengo toda la razón?
La escena era demasiado buena y el triunfo demasiado grande para tener que disfrutar de ella sin público. El acusado injustamente necesitaba testigos; abrió la puerta que daba a la tienda.
—¡Andersson! —gritó—, ¡dígame una cosa: y escúcheme bien! ¡Si yo circulo un certificado falso soy o no soy un bribón!
—¡Es usted un bribón, por supuesto, jefe! —respondió Andersson con calor y sin pararse siquiera a pensarlo.
—¿Lo has oído?, dice que sería un bribón… si se me ocurre firmar un recibo falso. ¿No es eso lo que acabo de decir? Nada, que no eres sincero, Arvid; ¡no eres sincero! ¡Esto es lo que siempre he dicho de ti! La gente buena se comporta con muchísima frecuencia como bribones, y tú siempre has sido bueno y dócil, pero no creas que no me he dado cuenta de que en el fondo de tu ánimo tus pensamientos eran muy otros; ¡eres un bribón! Y lo mismo decía tu padre, y si digo «decía» es porque siempre decía lo que pensaba, y era un hombre justo, Arvid, ¡precisamente lo… que… tú… no… eres! Y puedes estar seguro de que si hubiera vivido, él mismo, con todo el dolor de su corazón, te habría dicho: ¡Arvid, no eres sincero!, ¡no… eres… sincero!
Dio varios paseos, haciendo con los pies un ruido que parecía como si le estuviesen aplaudiendo la escena, y el llavero tintineaba como dando la señal de que bajara el telón. La frase final le había salido tan redonda que cualquier añadido serviría solamente para echar a perder el conjunto. Dejando aparte la terrible acusación, que llevaba años esperando, porque siempre había pensado que su hermano era falso de corazón, se alegraba de que todo hubiera acabado así, tan felizmente, y tan bien o tan ingeniosamente que casi se sentía contento y hasta un poco agradecido. Además se le había deparado una estupenda oportunidad de dar rienda suelta a su mal humor, con tantas irritaciones como le causaba su propia familia en el piso de arriba, porque descargar su mal humor en Andersson hacía ya mucho tiempo que carecía de atractivo, y descargarlo en el piso de arriba era cosa de la que había perdido las ganas.
Arvid no decía una palabra. Por su educación era persona de carácter asustadizo, hasta tal punto que nunca creía tener razón. Desde la niñez oía constantemente esas palabras tan campanudas: sincero, justo, veraz, dichas a diario, y hasta de hora en hora, llegando a ser para él como jueces que siempre le decían: «¡Eres culpable!». Por un instante pensó haberse equivocado en sus cálculos, se dijo que su hermano era inocente y él un verdadero bribón; pero en el momento siguiente se dio cuenta de que el estafador era su hermano, y de que, con una simple treta de leguleyo, le había hecho ver lo blanco negro, y quiso irse de allí para no enzarzarse en una pelea, irse de allí sin decirle el segundo mensaje que le indujera a esta visita, o sea, que estaba a punto de cambiar de carrera.
El silencio llegó a ser más largo de lo previsto. Carl Nicolaus, por lo tanto, tuvo tiempo de pasar revista mentalmente a su reciente triunfo. Esa palabreja, «bribón», le daba mucho gusto en la lengua, le sentaba pero que muy bien. Y, además, todo había ido a pedir de boca: lo bien que se había abierto la puerta, la respuesta de Andersson, la aparición en escena del papel firmado, todo, lo que se dice todo. Ni siquiera el llavero había quedado olvidado sobre la mesita, la cerradura había funcionado de maravilla, la prueba había sido tan vinculante como una atadura, y la conclusión había caído como anzuelo en boca de lucio, y bien que se le había hincado. Se sentía lleno de buen humor; lo había perdonado, no, mejor, lo había olvidado todo, y cuando volvió a cerrar de golpe la caja fuerte, encerraba en ella para siempre todo aquel enfadoso asunto. Se dijo que no quería separarse de su hermano, tenía necesidad de hablar con él de otras cosas, de echar algunas paletadas de charla insubstancial sobre aquel tema tan desagradable, de verlo a la luz de las circunstancias cotidianas, de verlo, por ejemplo, sentado a una mesa y, por qué no, comiendo y bebiendo; cuando come y bebe, la gente siempre parece contenta y tiene aire de estar disfrutando, y él quería ver a su hermano contento y con aire de disfrutar; quería ver su rostro sereno y oír su voz menos temblorosa, y por eso tomó la decisión de invitarle a almorzar. La dificultad estaba en dar con una pasarela, con un puente apropiado para salvar el abismo. Buscó en su cabeza, pero no encontró nada; se buscó en los bolsillos, y lo encontró: la caja de cerillas.
—Pero, por todos los diablos, muchacho, ¡si no te había encendido el puro! —dijo con calor verdadero, no fingido.
Pero el muchacho había deshecho su puro en migajas durante la conversación, y ya nadie podría hacerlo arder.
—¡Anda, hombre, toma, te doy otro!
Sacó su gran caja de cuero:
—¡Toma, coge uno, son buenos puros!
El hermano, que tan desdichado se sentía que no habría sido capaz de herir a nadie, aceptó el ofrecimiento, tan agradecido como si fuera una mano conciliadora lo que se le tendía.
—Hale, hale, muchacho —continuó Carl Nicolaus, dando a su voz un agradable tono social, lo que le resultaba bastante fácil—, hale, ven para acá, vamos a Rigo a comer como Dios manda. ¡Hale, ven!
Arvid, poco acostumbrado a la amabilidad, se sintió tan conmovido al oír esto que apretó apresuradamente la mano de su hermano y escapó de allí a toda prisa, cruzando la tienda y saliendo a la calle sin pararse siquiera a saludar a Andersson.
Carl Nicolaus se quedó muy sorprendido; no entendía esto. ¿Qué podría significar? Salir a todo correr cuando acababa de invitarlo a almorzar, y él no estaba enfadado siquiera. ¡A todo correr! ¡Ni un perro se habría portado así con sólo que alguien le hubiese tirado un pedazo de carne!
—¡Cuidado que es raro! —murmuró, golpeando los azulejos del suelo. Luego fue a su escritorio, dio vueltas a la silla hasta levantarla lo más posible y se encaramó a ella. Desde este lugar elevado veía él a la gente y las circunstancias con más perspectiva, y los encontraba pequeños, pero no tanto que no le fuese posible utilizarlos para sus propósitos.