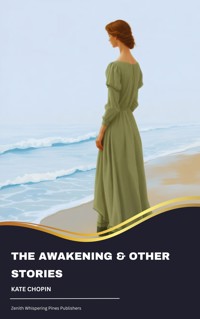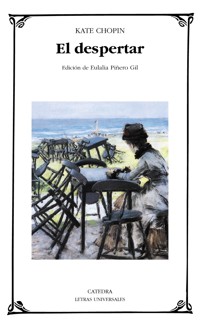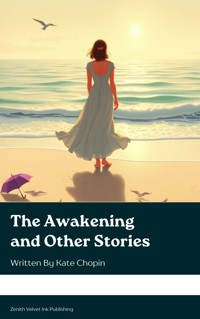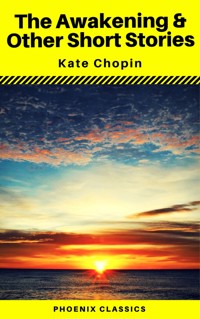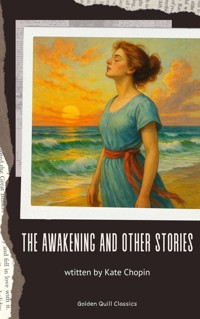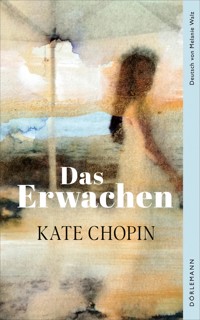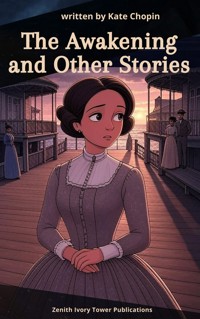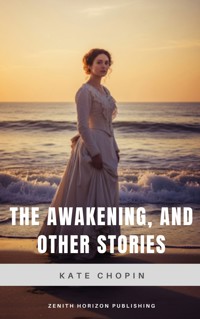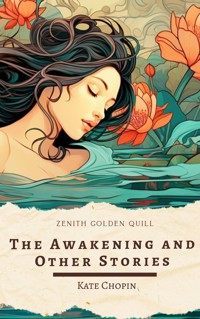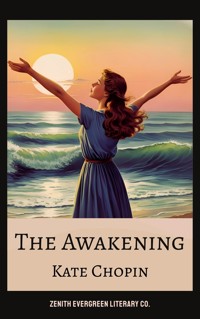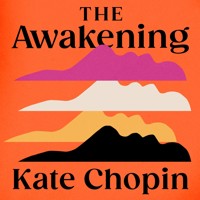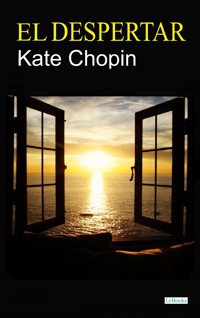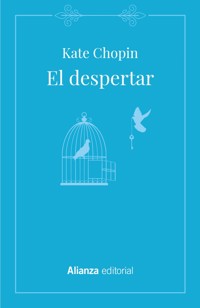
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: 13/20
- Sprache: Spanisch
Cuando Edna Pontellier, esposa de un hombre de negocios de Nueva Orleans, se desplaza junto con éste y sus dos hijos a pasar las vacaciones estivales a Grand Isle, en la costa, traba conocimiento con un joven encantador, Robert Lebrun, en el lugar donde se alojan. Su fugaz relación sentimental, sin embargo, movilizará dentro de ella unas hasta entonces sofocadas ansias de libertad a las que empezará a dar forma: libertad para experimentar su vida alejándose de las numerosas convenciones de toda clase que la sociedad le marca como mujer, libertad para encontrar su independencia, libertad para explorar sus sentimientos y sensaciones. Edna acometerá este camino arduo y solitario, pero ¿permitirá la sociedad que cumpla sus aspiraciones?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 417
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kate Chopin
El despertary otros relatos
Traducción de Miguel Ángel Pérez Pérez
Índice
El despertar
En el baile acadiano
Una mujer respetable
Fedora
El niño de Désirée
La historia de una hora
Lilas
Athénaïse
Un par de medias de seda
La tormenta (La secuela de «En el baile acadiano»)
Créditos
El despertar
1
Un loro verde y amarillo, desde su jaula colgada delante de la puerta, no dejaba de repetir una y otra vez:
–Allez vous-en! Allez vous-en! Sapristi! That’s all right!1.
También sabía decir algunas cosas en español y en una lengua que nadie entendía, a menos que lo hiciera el sinsonte que, en la jaula de enfrente, cantaba sus aflautadas notas a la brisa con una persistencia exasperante.
Como le era totalmente imposible leer tranquilo el periódico, el señor Pontellier se levantó con una exclamación y expresión de disgusto y se marchó, por la galería y los estrechos «puentes» que conectaban las casitas de la finca Lebrun entre sí, de donde estaba sentado delante de la puerta de la casa principal. El loro y el sinsonte eran de madame Lebrun y, por tanto, tenían derecho a hacer todo el ruido que quisieran. El señor Pontellier, por su parte, tenía la prerrogativa de dejar de estar en su compañía cuando ya no le resultaban entretenidos.
Se detuvo ante la puerta de su casita, que era la cuarta y penúltima desde el edificio principal. Se sentó en la mecedora de mimbre que había allí y se puso de nuevo a leer el periódico. Era domingo, y el periódico, el del día anterior. Los del domingo aún no habían llegado a Grand Isle. Como ya estaba al tanto de la bolsa, fue echando un rápido vistazo a los editoriales y noticias que no le había dado tiempo a leer antes de salir de Nueva Orleans el día anterior.
El señor Pontellier usaba gafas. Tenía cuarenta años, estatura media y complexión bastante delgada; estaba un poco encorvado. Su pelo era castaño y liso, con raya a un lado. Llevaba la barba muy recortada con sumo cuidado.
De vez en cuando apartaba la vista del periódico y miraba a su alrededor. En la casa había más alboroto que nunca. A la construcción principal la llamaban «la casa» para distinguirla de las casitas. Los pájaros seguían con sus cantos y cotorreos. Dos niñas, las gemelas de los Farival, interpretaban al piano un dueto de Zampa. Madame Lebrun entraba y salía con mucho trajín dando órdenes a chillidos a un mozo cada vez que se metía en la casa, e instrucciones también en voz muy alta a una camarera del comedor cada vez que iba fuera. Era una mujer lozana y atractiva que siempre vestía de blanco con mangas al codo. Sus faldas almidonadas hacían frufrú conforme iba y venía. Más abajo, delante de una de las casitas, una señora de negro caminaba con recato de un lado a otro mientras rezaba el rosario. Mucha gente de la pensión se había ido a Chênière Caminada en el lugre de Beaudelet a oír misa. Unos chicos jugaban al cróquet bajo los robles negros. Los dos hijos del señor Pontellier estaban entre ellos, unos niños robustos de cuatro y cinco años. Su niñera cuarterona2 los vigilaba con aire ausente y meditabundo.
El señor Pontellier finalmente se encendió un cigarro, que empezó a fumar al tiempo que soltaba despreocupadamente el periódico. Fijó la mirada en una sombrilla blanca que avanzaba a paso de tortuga desde la playa. La veía con toda claridad moverse entre los adustos troncos de los robles negros y por el trecho de camomila amarilla. El Golfo parecía muy lejano, como si se fundiera entre brumas con el azul del horizonte. La sombrilla seguía acercándose lentamente. Debajo de ese refugio forrado de rosa iban su mujer, la señora Pontellier, y el joven Robert Lebrun. Cuando llegaron a la casita, se sentaron con cierto aire de cansancio en el último escalón del porche, uno enfrente del otro apoyándose en sendos postes.
–¡Qué locura, bañarse a estas horas con el calor que hace! –exclamó el señor Pontellier. Él se había dado un chapuzón al amanecer, y por eso la mañana se le estaba haciendo larga–. Y te has quemado una barbaridad –añadió mientras miraba a su mujer como quien mira una posesión personal valiosa que ha sufrido algún daño. Ella levantó las manos, fuertes y bonitas, y las observó detenidamente tras subirse las mangas de batista por encima de las muñecas. Al mirarlas se acordó de sus anillos, que le había dado a su marido antes de irse a la playa. Alargó la mano en silencio y él, entendiendo el gesto, se sacó los anillos del bolsillo del chaleco y los depositó en la palma abierta. Ella se los puso y luego, abrazándose las rodillas, miró a Robert y se echó a reír. Los anillos le brillaban en los dedos. Robert respondió con una sonrisa.
–¿Qué pasa? –preguntó Pontellier mirando perezosamente y divertido a uno y otro. Nada, una tontería, una cosa que les había pasado en el agua que los dos intentaron contarle al mismo tiempo. Se dieron cuenta de que ya no parecía tan divertida una vez relatada, como también le pasó al señor Pontellier. Éste bostezó y se estiró, tras lo que se puso en pie y dijo que casi estaba por acercarse al hotel de Klein a echar una partida de billar.
–Vente, Lebrun –le propuso a Robert, pero éste reconoció con toda franqueza que prefería quedarse allí hablando con la señora Pontellier.
–Bueno, pues échalo cuando te aburra, Edna –le indicó su marido conforme se disponía a marcharse.
–Toma, llévate la sombrilla –exclamó ella dándosela. Él la cogió y, poniéndosela sobre la cabeza, bajó los escalones y echó a andar.
–¿Volverás a la hora de comer? –lo llamó su mujer. Se detuvo un momento y se encogió de hombros. Se tocó el bolsillo del chaleco; llevaba un billete de diez dólares. No lo sabía; a lo mejor volvía y a lo mejor no. Dependía de con quién se encontrase en Klein y de cómo fuera la partida. Todo eso no lo dijo, pero ella lo entendió y, riendo, lo despidió con un asentimiento de cabeza.
Los dos niños dijeron que querían ir con él cuando vieron que se marchaba. Su padre los besó y les prometió que les traería bombones y cacahuetes.
2
Los ojos de la señora Pontellier eran vivos y brillantes; de un castaño tirando a amarillo, más o menos como su cabello. Tenía un modo de girarlos rápidamente hacia algo y fijar la mirada en lo que fuese que era como si se perdiera en algún laberinto interior de meditación o pensamientos.
Sus cejas eran un tono más oscuro que el pelo. Espesas y casi horizontales, resaltaban la profundidad de sus ojos. Era más atractiva que hermosa. Su rostro resultaba cautivador por cierta franqueza de expresión que tenía y una sutil y contradictoria combinación de facciones. De actitud era encantadora.
Robert se lió un cigarrillo. Los fumaba porque no le llegaba para fumar puros, dijo. Tenía un puro en el bolsillo que le había dado el señor Pontellier, pero se lo reservaba para después de la comida.
Eso era bastante correcto y normal de su parte. De color no se diferenciaba mucho de su acompañante. El rostro bien afeitado hacía el parecido más pronunciado de lo que habría sido en caso contrario. No había sombra alguna de preocupación en su semblante sincero. Sus ojos recogían y reflejaban la luz y la languidez de ese día de verano.
La señora Pontellier cogió un abanico de palma que estaba en el porche y empezó a abanicarse, mientras Robert iba echando el humo de las ligeras caladas que daba al cigarrillo. Charlaban sin cesar: sobre lo que les rodeaba; su divertida aventura en el agua –había vuelto a adquirir su carácter entretenido–; el viento, los árboles, los que habían ido a Chênière; los niños que jugaban al cróquet bajo los robles y las gemelas de los Farival, que en ese momento interpretaban la obertura de Poeta y campesino. Robert hablaba mucho de sí mismo. Por ser muy joven, era lo que le nacía. Por la misma razón, la señora Pontellier hablaba poco de ella. A ambos les interesaba lo que decía el otro. Robert explicó su intención de ir en otoño a México, donde quería hacer fortuna. Siempre tenía intención de ir a México, pero por lo que fuera nunca llegaba a ir. Entretanto, seguía en su modesto puesto en una firma mercantil de Nueva Orleans, en la que su dominio por igual del inglés, francés y español lo hacía muy valioso como pasante y redactor de cartas.
Estaba pasando las vacaciones de verano como siempre con su madre en Grand Isle. En el pasado, antes de lo que Robert alcanzaba a recordar, «la casa» era un lujo veraniego de los Lebrun. Ahora, flanqueada por la docena o más de casitas, que siempre estaban ocupadas por huéspedes selectos del Quartier Français, permitía que madame Lebrun siguiera llevando la existencia desahogada y cómoda que parecía corresponderle por derecho propio.
La señora Pontellier habló de la plantación de su padre en Mississippi y de su hogar de la niñez en la región de Bluegrass, de Kentucky. Era norteamericana, con una pequeña infusión de sangre francesa que parecía haberse perdido en la dilución. Leyó una carta de su hermana, que estaba en el este y se había prometido para casarse. Todo eso interesaba a Robert, que quiso saber qué clase de chicas eran las hermanas, cómo era el padre y cuánto hacía que había muerto la madre.
Cuando la señora Pontellier cerró la carta, ya era hora de que se arreglara para el almuerzo.
–Me da que Léonce no va a volver a tiempo –dijo mirando en la dirección por la que se había ido su marido. Robert contestó que suponía que no, ya que en Klein había muchos socios de clubes de Nueva Orleans.
Cuando la señora Pontellier lo dejó y se metió en su cuarto, el joven bajó los escalones y, acercándose adonde estaban los jugadores de cróquet, pasó allí la media hora que faltaba para la comida muy entretenido con los niños de los Pontellier, que le tenían mucho cariño.
3
Eran las once de la noche cuando el señor Pontellier volvió del hotel de Klein. Estaba de excelente humor, muy animado y conversador. Al entrar despertó a su mujer, que dormía profundamente en la cama. Mientras se desvestía, le contó anécdotas y noticias y chismes de los que se había ido enterando a lo largo del día. De los bolsillos de los pantalones se sacó un puñado de billetes estrujados y un montón de monedas de plata, que apiló en la cómoda junto con las llaves, navaja, pañuelo y todo lo demás que llevaba en los bolsillos. Ella, muerta de sueño, sólo le respondía con breves sonidos.
Él pensó que era muy desalentador que su mujer, el único sentido de su existencia, mostrara tan poco interés en sus cosas y concediera tan poco valor a su conversación.
Al señor Pontellier se le habían olvidado los bombones y cacahuetes para los niños. No obstante, los quería mucho y fue a la habitación de al lado en que dormían a echarles un vistazo y asegurarse de que descansaban cómodamente. Lejos estuvo el resultado de su investigación de ser satisfactorio. Al girar y mover a los niños en la cama, uno de ellos empezó a dar patadas y a decir algo de un cesto lleno de cangrejos.
El señor Pontellier regresó junto a su mujer con la información de que Raoul tenía mucha fiebre y había que ocuparse de él. Entonces se encendió un cigarro y se sentó a fumarlo cerca de la puerta abierta.
La señora Pontellier estaba totalmente segura de que Raoul no tenía fiebre. Al acostarse se encontraba perfectamente, dijo, y no lo había aquejado nada en todo el día. El señor Pontellier, que conocía muy bien los síntomas de la fiebre y no se equivocaba, le aseguró que el niño se estaba consumiendo en esos momentos en la habitación contigua.
Reprochó a su mujer su desinterés, su habitual descuido de los niños. Si no era la obligación de una madre cuidar a sus hijos, ¿de quién demonios era? Él estaba muy ocupado con su negocio de bolsa y no podía estar en dos sitios a la vez, fuera de casa ganándose la vida para mantener a su familia y dentro para controlar que no les pasara nada malo. Hablaba de un modo tan monótono como insistente.
La señora Pontellier se levantó de un salto y fue a la habitación de al lado. Volvió al poco y se sentó en el borde de la cama con la cabeza apoyada en la almohada. No dijo nada, ni quiso contestar a su marido cuando le preguntó. Una vez terminado el cigarro, él se acostó y al medio minuto ya estaba profundamente dormido.
Para entonces la señora Pontellier ya estaba totalmente despierta. Se echó a llorar un poco y se enjugó los ojos con la manga de la pegnoir3. Después de apagar la vela, que su marido había dejado encendida, metió los pies descalzos en un par de pantuflas de raso que tenía a los pies de la cama y salió al porche, en el que se sentó en la mecedora y empezó a balancearse suavemente.
Era más de medianoche. Las casitas estaban a oscuras. Una única y débil luz salía del vestíbulo de la casa. No se oía nada salvo el ulular de un viejo búho en la copa de un roble negro y la voz eterna del mar, que a esa tranquila hora no estaba embravecido, sino que rompía en la noche como una nana lastimera.
Las lágrimas le brotaban tan deprisa a la señora Pontellier que la manga húmeda de la bata ya no le servía para secárselas. Tenía una mano en el respaldo de la mecedora; la manga suelta se le había caído casi hasta el hombro de ese brazo levantado. Se volvió y, hundiendo el rostro acalorado y surcado de lágrimas en la curva del brazo, siguió llorando en esa postura sin molestarse más en secarse el rostro, los ojos o los brazos. No habría podido explicar muy bien por qué lloraba. Los incidentes como el que acababa de suceder no eran raros en su vida matrimonial. Sin embargo, nunca parecían haberle afectado mucho en contraposición con las abundantes muestras de cariño de su marido y con su constante devoción, que se había convertido en algo tácito y bien sabido.
Un agobio indescriptible, que parecía producirse en alguna parte desconocida de su conciencia, llenó todo su ser de una vaga angustia. Era como una sombra, como una neblina que recorriera el día de verano de su alma. Era algo extraño y desconocido; era un estado de ánimo. No estaba allí reprendiendo por dentro a su marido y lamentándose de su suerte, que había dirigido sus pasos hacia el camino que habían tomado. Simplemente estaba llorando con ganas a solas. Mientras, los mosquitos se daban un festín con ella, picándole en los brazos firmes y redondos y en los empeines descalzos.
Esos diablillos consiguieron con sus picaduras y zumbidos disipar ese estado emocional que, de otro modo, la podría haber tenido allí, en la oscuridad, media noche más.
A la mañana siguiente el señor Pontellier se levantó con tiempo de sobra de coger el carruaje que había de llevarlo al vapor del muelle. Se volvía a la ciudad a ocuparse de su trabajo y no lo volverían a ver en la isla hasta el sábado siguiente. Había recobrado la compostura, que la noche anterior parecía tener un tanto alterada. Estaba deseando marcharse, pues esperaba pasar una semana muy animada en Cardondelet Street.
El señor Pontellier le dio a su mujer la mitad del dinero que había ganado en el hotel de Klein la noche anterior. A ella le gustaba el dinero tanto como a la mayoría de las mujeres y lo cogió con bastante satisfacción.
–¡Con esto le puedo comprar un regalo de bodas magnífico a mi hermana Janet! –exclamó alisando los billetes según los contaba.
–Bah, a tu hermana Janet le regalaremos algo aún mejor, querida mía –dijo él riéndose antes de darle un beso de despedida.
Los niños no dejaban de retozar a su alrededor agarrándose a sus piernas y suplicándole que les trajera muchas cosas. El señor Pontellier caía muy bien a la gente, y siempre había señoras, hombres, niños e incluso niñeras dispuestos a despedirle. Su mujer, sonriente, le dijo adiós con la mano mientras los niños gritaban y él desaparecía en el viejo carruaje por el camino arenoso.
Unos pocos días después llegó de Nueva Orleans un paquete para la señora Pontellier. Lo enviaba su marido. Estaba lleno de friandises4 exquisitos y sabrosos: las frutas más selectas, patés, una o dos botellas magníficas, deliciosos almíbares y bombones en abundancia.
La señora Pontellier siempre se mostraba muy generosa con el contenido de paquetes así; estaba acostumbrada a recibirlos cuando no se encontraba en casa. Llevó los patés y la fruta al comedor y fue pasando la caja de bombones. Y las señoras, mientras elegían con dedos melindrosos y exigentes, así como algo glotones, declararon todas que el señor Pontellier era el mejor marido del mundo. La señora Pontellier se vio obligada a reconocer que no conocía ninguno mejor.
4
Para el señor Pontellier habría sido complicado resolver a su entera satisfacción o a la de cualquiera la cuestión de si su mujer no cumplía con la obligación que tenía con sus hijos. Era algo que, más que percibir, sentía, y nunca expresaba tal sensación sin arrepentirse después e intentar expiarla abundantemente.
Si uno de los niños de los Pontellier se caía mientras jugaba, no era propenso a correr llorando a los brazos de su madre en busca de consuelo, sino que lo más probable era que se levantara él solo, se limpiara el agua de los ojos y la arena de la boca y siguiese jugando. Aun siendo tan pequeños, formaban tándem y, con los puños cerrados y entre gritos, no cedían terreno en batallas infantiles en las que solían imponerse a los pequeños de las otras madres. A la niñera cuarterona la veían como un enorme estorbo que sólo servía para abrochar chalecos y pantalones y cepillar y peinar el pelo, ya que parecía ser una ley social llevar el pelo peinado y cepillado.
La señora Pontellier, en definitiva, no era una madraza. Las madrazas parecían predominar ese verano en Grand Isle. Era fácil reconocerlas, mientras revoloteaban con las alas extendidas y protectoras siempre que cualquier peligro, real o imaginario, amenazaba a su queridísima nidada. Eran mujeres que idolatraban a sus hijos, veneraban a sus maridos y consideraban un santo privilegio dejar de ser personas para desarrollar alas y convertirse en ángeles de la guarda.
Muchas desempeñaban el papel de una forma deliciosa; una de ellas era la personificación de todas las cualidades y encantos femeninos. En el caso de que su marido no la adorase, entonces es que era un animal que se merecía morir tras una lenta tortura. Se llamaba Adèle Ratignolle. No hay palabras para describirla, salvo las antiguas que tanto han servido para representar a las heroínas de las gestas de antaño y a las hermosas damas de nuestros sueños. No había nada sutil o escondido en sus encantos; su belleza estaba toda ahí, resplandeciente y patente: el cabello de hilo de oro que no había peineta ni horquilla que pudieran contener; los ojos azules que eran como zafiros y como nada más; los labios que hacían mohínes y eran tan rojos que al verlos sólo se podía pensar en cerezas o en alguna otra deliciosa fruta colorada. Se estaba poniendo un poco robusta, pero eso no parecía sustraer ni un ápice de gracilidad a cada uno de sus pasos, poses y gestos. Nadie habría querido que su blanco cuello fuese un poquito menos regordete o más delgados sus hermosos brazos. Nunca hubo manos más exquisitas que las suyas, y era un gozo contemplarlas mientras enhebraba la aguja o se ajustaba el dedal dorado en el alargado dedo corazón cuando hilvanaba pijamitas o cosía un corpiño o un babero.
Madame Ratignolle, que le tenía mucho cariño a la señora Pontellier, a menudo cogía su costura e iba a sentarse con ella por la tarde. Estaba allí sentada la tarde que llegó el paquete de Nueva Orleans. En posesión de la mecedora, se afanaba en remendar un diminuto pijama.
Había llevado el patrón del pijama para que la señora Pontellier lo cortara; era una maravilla de estructura, diseñada para encerrar el cuerpo de un retoño tan eficazmente que sólo se le verían los ojitos como si fuera un esquimal. Era para el invierno, cuando las corrientes traicioneras bajaban por las chimeneas y otras insidiosas y muy frías se metían por los ojos de las cerraduras.
La señora Pontellier estaba muy tranquila con respecto a las necesidades materiales de sus hijos de esos momentos, por lo que no veía de qué podía servir adelantarse y hacer de las prendas invernales de cama el objeto de sus meditaciones veraniegas. Sin embargo, no quería parecer descortés o indiferente, así que extendió periódicos en el suelo de la galería y, siguiendo las indicaciones de madame Ratignolle, cortó el patrón de la prenda impermeable.
Robert también estaba allí, sentado como el domingo anterior, mientras que la señora Pontellier volvía a ocupar el mismo sitio del escalón superior apoyada lánguidamente contra el poste. Tenía al lado una caja de bombones que a cada rato presentaba a madame Ratignolle.
Esa señora no parecía decidirse, hasta que al final eligió un palo de turrón a la vez que se preguntaba si no sería demasiado pesado y le sentaría mal. Madame Ratignolle llevaba casada siete años. Cada dos años más o menos tenía un hijo. Por entonces tenía tres y empezaba a pensar en el cuarto. Siempre estaba hablando de su «estado». El «estado» no se le notaba, ni nadie habría sabido de él de no insistir ella en convertirlo en el tema de conversación.
Para tranquilizarla, Robert le dijo que conocía a una señora que sólo se había alimentado de turrón a lo largo de todo el..., pero al ver que la señora Pontellier se ponía colorada se contuvo y cambió de tema.
Aunque se había casado con uno, la señora Pontellier no se sentía del todo relajada en compañía de criollos5; nunca había tenido un trato tan íntimo con ellos. Ese verano sólo había criollos en la finca Lebrun. Todos se conocían y eran como una gran familia en la que la relación era muy cordial. Una característica que los distinguía, y que era lo que más impresionaba a la señora Pontellier, era su ausencia absoluta de mojigatería. Al principio le resultaba incomprensible la libertad con que se expresaban, aunque no le costara nada conciliarla con la altanera castidad que en la mujer criolla parece ser algo innato e inconfundible.
Nunca olvidaría Edna Pontellier la impresión que le causó oír a madame Ratignolle contarle al anciano monsieur Farival la angustiosa historia de uno de sus accouchements6 sin omitir ningún detalle íntimo. Se estaba acostumbrando a impresiones similares, pero no podía evitar que el rubor le subiera a las mejillas. En más de una ocasión su llegada había interrumpido la chispeante historia con que Robert entretenía a un grupo de casadas que estaban muy divertidas.
Un libro había circulado por toda la pensión. Cuando fue su turno de leerlo, lo hizo con un profundo estupor. Sintió la necesidad de leerlo en secreto y a solas, aunque ninguna de las otras lo había hecho de ese modo, y lo escondía en cuanto oía pasos que se acercaban. El libro fue criticado y discutido con toda franqueza y libertad en la mesa. La señora Pontellier dejó de sentir estupor y llegó a la conclusión de que tales asombros nunca terminarían.
5
Formaban un grupo agradable allí sentados esa tarde de verano; madame Ratignolle cosía y a menudo se detenía para contar alguna historia o incidente con muchos gestos expresivos de sus perfectas manos; Robert y la señora Pontellier seguían sentados ociosos y de vez en cuando intercambiaban alguna palabra, mirada o sonrisa que indicaban cierta fase avanzada de intimidad y camaradería.
Él se había pasado a la sombra de ella el último mes. Nadie veía nada de particular en eso. Muchos habían predicho que Robert se pasaría el día entregado a la señora Pontellier cuando llegara. Desde los quince años, y de eso hacía once, cada verano en Grand Isle Robert se convertía en el devoto escolta de alguna bella dama o damisela. En ocasiones se trataba de una chica joven y otras de una viuda, pero la mayoría de veces era alguna casada interesante.
Durante dos temporadas consecutivas vivió bajo la luz de mademoiselle Duvigné. Mas ella murió entre veranos y entonces Robert se hizo el desconsolado y se postró a los pies de madame Ratignolle en busca de cualquier migaja de compasión y consuelo que ella quisiera concederle.
A la señora Pontellier le gustaba sentarse a contemplar a su bella acompañante como podría mirar a una Virgen inmaculada.
–¿Podría alguien imaginarse la crueldad que se esconde tras esa bella fachada? –murmuró Robert–. Ella sabía que yo la adoraba y dejaba que la adorase. Todo era: «Robert, ven; ve; levántate; siéntate; haz esto; haz lo otro; mira a ver si el niño duerme; mi dedal, por favor, que me he dejado Dios sabe dónde; ven y léeme a Daudet mientras coso».
–Par example! Nunca tenía que pedirte nada. Siempre te tenía a mis pies, como un gato molesto.
–Querrá decir como un perro fiel. Y en cuanto aparecía Ratignolle en escena, me trataba como a un perro. «Passez! Adieu! Allez vous-en!»
–Tal vez me daba miedo que Alphonse se pusiera celoso –comentó ella con mucho candor. Eso hizo que todos se rieran. ¡La mano derecha celosa de la izquierda! ¡El corazón celoso del alma! Y, además, el marido criollo nunca se pone celoso; en él ese arrebato gangrenoso se ha vuelto diminuto por falta de uso.
Entretanto, Robert, dirigiéndose a la señora Pontellier, siguió hablándole de la pasión desesperada que había sentido en su momento por madame Ratignolle; de noches en vela, de llamas que lo consumían hasta que el mismo mar chisporroteaba cuando se daba su chapuzón diario. Mientras, la señora que cosía iba haciendo pequeños comentarios desdeñosos:
–Blagueur... farceur... gross bête va! 7.
Él nunca adoptaba ese tono entre serio y cómico cuando estaba a solas con la señora Pontellier. Ésta nunca sabía cómo tomárselo exactamente; en ese momento le era imposible adivinar cuánto era broma y cuánto iba en serio. Se sabía que a menudo él le había hecho la corte a la señora Ratignolle sin ninguna intención de ser tomado en serio. La señora Pontellier se alegraba de que con ella no adoptara un papel similar. Sería inaceptable y molesto.
La señora Pontellier había sacado su material de pintura, con el que a veces hacía escarceos sin ningún fin profesional. Le gustaba esa afición. Sentía un tipo de satisfacción que ninguna otra ocupación le proporcionaba.
Hacía mucho que quería probar a pintar a madame Ratignolle. Nunca había parecido esa señora tanto un tema tentador como en ese momento, ahí sentada como una Virgen sensual, con el resplandor del día que se ponía enriqueciendo su espléndido color.
Robert se levantó y se sentó en el escalón de debajo de la señora Pontellier para observar su trabajo. Ella manejaba los pinceles con una facilidad y libertad que no eran el resultado de llevar mucho tiempo en estrecho contacto con ellos, sino de una aptitud innata. Robert seguía su trabajo con mucha atención mientras decía pequeñas exclamaciones de encomio en francés a madame Ratignolle:
–Mais ce n’est pas mal! Elle s’y connait, elle a de la force, oui 8.
Mientras atendía así, sin prestar atención a nada más, en una ocasión apoyó discretamente la cabeza en el brazo de la señora Pontellier. Ella lo apartó con la misma suavidad. Volvió a repetir la ofensa. Ella sólo podía pensar que era un descuido de Robert, pero eso tampoco era razón para que accediera. No se quejó, sino que de nuevo lo apartó con suavidad, pero también firmeza. Él no le ofreció ninguna disculpa.
La imagen terminada no guardaba ningún parecido con madame Ratignolle. Ésta se llevó una gran desilusión al comprobar que no se le parecía. No obstante, como obra estaba bastante bien y en muchos aspectos era satisfactoria.
Quedó claro que la señora Pontellier no pensaba lo mismo. Tras observar el esbozo con ojo crítico, echó un ancho borrón de pintura por toda la superficie y estrujó el papel.
Los niños subieron los escalones a trompicones mientras la cuarterona los seguía a la distancia respetuosa que ellos le exigían que guardara. La señora Pontellier les dijo que metieran en la casa las pinturas y todo lo demás. Quería retenerlos para hablar un poco y hacerles algunas gracias, pero ellos iban muy a lo suyo. Sólo habían ido a investigar el contenido de la caja de bombones. Aceptaron sin rechistar lo que su madre decidió darles, cada uno con las manos regordetas estiradas como si fueran palas con la vana esperanza de que se las llenara, y luego se marcharon.
El sol ya se ponía por el oeste, y la brisa suave y lánguida que llegaba del sur estaba impregnada del aroma seductor del mar. Los niños, recién arreglados, se volvían a congregar para seguir jugando bajo los robles. Daban unas voces tan chillonas como penetrantes.
Madame Ratignolle dobló su costura y metió con cuidado dedal, tijeras e hilo en el rollo de tela, que prendió con un alfiler. Se quejó de que se sentía desfallecer. La señora Pontellier fue corriendo a por agua de colonia y un abanico. Le empapó a madame Ratignolle la cara con colonia, mientras Robert la abanicaba con una fuerza innecesaria.
El mareo se le pasó enseguida, y, sin poder remediarlo, la señora Pontellier se preguntó si no habría sido producto de la imaginación de su amiga, ya que su rostro no había perdido en ningún momento su tono rosáceo.
Se quedó viendo cómo esa bella mujer se iba por la larga hilera de galerías con la gracilidad y majestuosidad que a veces se supone que poseen las reinas. Sus pequeños fueron corriendo a su encuentro. Dos de ellos se agarraron a sus faldas blancas, y al tercero lo cogió de su niñera y con mil palabras de cariño lo llevó entre sus tiernos brazos. Aunque, como todo el mundo sabía, el médico le había prohibido que levantara ni un alfiler.
–¿Va a ir a darse un baño? –preguntó Robert a la señora Pontellier. No era tanto una pregunta como un recordatorio.
–Ah, no... –contestó ella con cierta indecisión–. Estoy cansada, creo que no.
De la cara de él dirigió la mirada hacia el Golfo, cuyo sonoro murmullo le llegaba como un ruego cariñoso, pero también imperioso.
–¡Venga, vamos! –insistió él–. No se quede sin su baño. Venga. El agua debe de estar deliciosa y le sentará bien. Vamos.
Robert cogió el gran sombrero de paja de ella, que colgaba de un gancho fuera de la puerta, y se lo puso en la cabeza. Bajaron los escalones y se fueron juntos a la playa. El sol ya estaba muy bajo en el oeste y la brisa era suave y cálida.
6
Edna Pontellier no podría haber explicado por qué, si quería ir a la playa con Robert, primero tenía que rehusar para luego obedecer al otro impulso contradictorio que la incitaba a ir.
Cierta luz empezaba a despuntar tenuemente en ella: la luz que, a la vez que muestra el camino, prohíbe tomarlo.
En esa fase inicial sólo servía para desconcertarla. La llevaba a tener ensoñaciones, a reflexionar, a la imprecisa angustia que se había apoderado de ella esa medianoche en que se había entregado al llanto.
En definitiva, la señora Pontellier empezaba a darse cuenta de su posición en el universo como ser humano, y a reconocer sus relaciones como persona con el mundo de dentro y fuera de ella. Puede que parezca que es una sabiduría demasiado ponderosa para recaer en el alma de una joven mujer de veintiocho años; quizá mayor sabiduría de la que por lo general el Espíritu Santo tiene a bien conceder a cualquier mujer.
Pero el principio de las cosas, y sobre todo de un mundo, es por fuerza vago, enredado, caótico y extremadamente inquietante. ¡Qué pocos de nosotros llegamos jamás a salir de ese principio! ¡Cuántas almas perecen en su tumulto!
La voz del mar es seductora; nunca cesa de susurrar, de clamar, de murmurar, de invitar al alma a que se sumerja un tiempo en abismos de soledad; a que se pierda en los laberintos de la contemplación interior.
La voz del mar habla al alma. El tacto del mar es sensual cuando envuelve al cuerpo con su suave y estrecho abrazo.
7
La señora Pontellier no era dada a las confidencias, pues nunca había sido algo que fuese con su forma de ser. Incluso de pequeña vivía encerrada en su mundo interior. Ya de muy joven se había dado cuenta instintivamente de la dualidad de la vida: de esa existencia exterior que es conformista, y de la vida interior que todo lo cuestiona.
Ese verano en Grand Isle empezó a aflojar un poco el manto de reserva que siempre la había envuelto. Puede que hubiera influencias –tuvo que haberlas–, tan sutiles como evidentes, que de varias formas la indujeron a hacerlo; pero la más obvia fue la influencia de Adèle Ratignolle. La criolla rebosaba un encanto físico que era lo que más le había llamado la atención de ella en un principio, pues Edna tenía una propensión sensual hacia la belleza. Luego estaba la franqueza de su existencia entera, que todo el mundo podía leer y que tanto contrastaba con la habitual reserva de Edna; tal vez fuera eso lo que facilitaba la existencia de un vínculo entre las dos. Quién sabe qué metales emplean los dioses para forjar ese sutil lazo que llamamos afinidad, y que también podríamos llamar amor.
Las dos se fueron una mañana juntas a la playa cogidas del brazo bajo la enorme sombrilla blanca. Edna había convencido a madame Ratignolle para que no llevase a los niños, pero no consiguió que renunciara a una diminuta labor que Adèle le suplicó que le dejara meterse en las profundidades del bolsillo. De alguna forma inexplicable pudieron huir de Robert.
El paseo hasta la playa no era poca cosa, pues consistía en un largo sendero arenoso sobre el que las hierbas que crecían de forma esporádica y enmarañada por los bordes se comían frecuente e inesperadamente el terreno. Había grandes extensiones de camomila amarilla a cada lado. Más lejos abundaban los huertos de verduras con pequeñas plantaciones de naranjos y limoneros por en medio. Tales grupos de color verde oscuro brillaban al sol desde la distancia.
Las dos mujeres eran de considerable estatura, siendo madame Ratignolle la que poseía la figura más femenina y matronil. El encanto del físico de Edna Pontellier se iba apoderando de uno sin darse cuenta. Las líneas de su cuerpo eran largas, limpias y simétricas; era un cuerpo que de vez en cuando hacía unas poses espléndidas; no había nada en él del figurín esbelto y estereotipado. Al pasar, un observador ocasional y sin criterio puede que no dirigiese una segunda mirada hacia esa figura; pero con mayor sensibilidad y discernimiento habría reconocido la noble belleza de sus formas y la grácil austeridad de porte y movimiento que diferenciaban a Edna Pontellier de la multitud.
Llevaba una fresca muselina esa mañana, blanca y con una ondulante tira vertical marrón; también un cuello de lino blanco y la gran pamela que había cogido del gancho de fuera de la puerta. El sombrero descansaba de cualquier forma sobre su cabello castaño claro, que se agitaba un poco, era espeso y se le pegaba a la cabeza.
Madame Ratignolle, que cuidaba más su cutis, se cubría la cabeza con un velo de gasa. También llevaba guantes de piel con manoplas que le protegían las muñecas. Vestía de un blanco inmaculado con una profusión de sedosos volantes que le sentaban muy bien. Esos drapeados y demás cosas que se agitaban al viento favorecían a su belleza suntuosa y exuberante de un modo que una mayor austeridad de líneas no podría haber conseguido.
Había varias casetas a lo largo de la playa, de construcción tosca pero consistente, que tenían pequeñas galerías protectoras que daban al agua. Cada caseta tenía dos compartimentos, y cada familia que se alojaba en Lebrun poseía su propio compartimento, provisto de toda la parafernalia necesaria para el baño y todas las demás comodidades que los dueños pudieran querer. Las dos mujeres no tenían intención de bañarse; sólo habían bajado a la playa para dar un paseo y estar solas y cerca del agua. Los compartimentos de los Pontellier y los Ratignolle estaban contiguos bajo el mismo techo.
La señora Pontellier había cogido la llave por la fuerza de la costumbre. Tras abrir la puerta de su parte de la caseta, entró y al poco salió con una estera que extendió en el suelo de la galería y dos enormes almohadas de arpillera cubiertas de lino, que puso contra la fachada de la caseta.
Ahí se sentaron las dos, a la sombra del porche, apoyadas en las almohadas y con las piernas estiradas. Madame Ratignolle se quitó el velo, se limpió el rostro con un pañuelo bastante fino y se dio aire con el abanico que siempre llevaba colgando de una cinta larga y estrecha por alguna parte del cuerpo. Edna se quitó el cuello y se abrió el vestido hasta la garganta. Le cogió el abanico a madame Ratignolle y empezó a abanicar a las dos. Hacía una temperatura bastante alta y durante un rato sólo intercambiaron comentarios sobre el calor, el sol y el resplandor de la luz. No obstante, soplaba una brisa, un viento racheado y fuerte, que batía el agua produciendo espuma. Agitó las faldas de las dos y las tuvo unos instantes ocupadas mientras se las arreglaban y volvían a arreglar y se ponían bien las horquillas y alfileres del sombrero. Unas pocas personas retozaban en el agua a cierta distancia. A esa hora la playa estaba bastante desprovista de sonidos humanos. La señora de negro leía sus rezos matutinos en el porche de una caseta vecina. Dos jóvenes enamorados se intercambiaban anhelos debajo de la tienda de los niños, que habían encontrado desocupada.
Después de estar mirando a su alrededor, finalmente Edna Pontellier fijó la vista en el mar. El día estaba despejado y transportaba la mirada hasta donde llegaba el cielo azul; había unas pocas nubes blancas suspendidas ociosas en el horizonte. Se veía una vela latina en la dirección de Cat Island, y al sur otras que parecían casi inmóviles en la lejanía.
–¿En quién... en qué piensas? –preguntó Adèle a su acompañante después de estar observando su semblante con cierta atención y diversión, ya que le llamaba la atención su expresión absorta, que parecía haberse apoderado de todos sus rasgos hasta congelarlos como los de una estatua.
–En nada –contestó la señora Pontellier con un respingo, tras lo que añadió de inmediato–: Bah, qué estupidez, aunque supongo que es la respuesta que de forma instintiva siempre damos a esa pregunta. Veamos –prosiguió echando la cabeza hacia atrás y entrecerrando sus bonitos ojos hasta que brillaron como dos intensos puntos de luz–. Veamos... En realidad no soy consciente de haber estado pensando en nada, pero tal vez pueda volver sobre mis pensamientos.
–No, no, da igual –se rió madame Ratignolle–. No soy tan exigente. Te perdono por esta vez. Hace demasiado calor para pensar, y sobre todo para pensar sobre lo que una piensa.
–Pero hagámoslo por diversión –insistió Edna–. En primer lugar, el agua extendiéndose hasta tan lejos, y las velas inmóviles contra el cielo azul, componían una imagen deliciosa que me apetecía contemplar aquí sentada. El viento cálido que me da en el rostro me ha llevado a recordar, sin que creo que haya ninguna relación, un día de verano en Kentucky; un prado que de muy pequeña me pareció tan grande como el océano mientras caminaba entre la hierba, que me llegaba por arriba de la cintura. Iba estirando los brazos como si nadara conforme andaba, golpeando la alta hierba como se golpea el agua. ¡Ah, claro, ya veo la relación!
–¿Y adónde ibas ese día en Kentucky, caminando entre la hierba?
–Ahora no me acuerdo. Sólo sé que avanzaba en diagonal por un campo muy grande. El gorro para el sol me tapaba la vista. Únicamente veía el trecho de verde de delante de mí, y era como si, por mucho que caminara eternamente, no fuese a llegar nunca al final. No recuerdo si eso me asustaba o me gustaba. Supongo que me entretenía.
»Lo más probable es que fuera domingo –dijo riendo– y yo estuviese huyendo de los rezos del oficio presbiteriano, que mi padre leía en un tono sombrío que todavía hoy me produce escalofríos.
–¿Y sigues huyendo de los rezos desde entonces, ma chère9? –preguntó madame Ratignolle, a la que aquello hacía gracia.
–¡No, no! –contestó Edna rápidamente–. Sólo era una niña irreflexiva y me dejé llevar sin pensar por un impulso equivocado. Al contrario, hubo un periodo de mi vida en que la religión fue muy importante para mí; desde los doce años hasta... bueno, supongo que hasta ahora, aunque nunca he pensado mucho sobre eso, sino que simplemente me he dejado llevar por la costumbre. Pero ¿sabes qué? –Se detuvo y volvió su viva mirada hacia madame Ratignolle, inclinándose un poco hacia delante para acercar bastante su rostro al de su acompañante–: A veces tengo la sensación de que este verano es como si volviera a estar caminando a través del prado verde; despreocupada, sin rumbo fijo, irreflexiva y sin guía.
Madame Ratignolle puso una mano sobre la de la señora Pontellier, que tenía cerca. Al ver que no la retiraba, se la apretó con fuerza y cariño. Incluso se la acarició un poco con la otra mientras murmuraba en voz muy baja:
–Pauvre chérie...10
En un primer momento esa reacción desconcertó un poco a Edna, pero al instante dejó de buena gana que la criolla la acariciara suavemente. No estaba acostumbrada a las muestras de cariño, de gesto o de palabra, ni en sí misma ni en los demás. Se había peleado mucho con su hermana pequeña, Janet, por fuerza de la lamentable costumbre de discutir. Su hermana mayor, Margaret, era muy matronil y señorial, probablemente por haber tenido que asumir las responsabilidades de matrona y ama de casa demasiado joven, al morir su madre cuando aún eran bastante pequeñas. Margaret no era efusiva; era práctica. De pequeña Edna había tenido de vez en cuando alguna amiga, pero ya fuera por casualidad o no, todas parecían ser del mismo tipo: del de las reservadas. Nunca se había dado cuenta de que su propio carácter reservado tenía mucho que ver con eso, o quizá todo. Su mejor amiga del colegio tenía un talento intelectual bastante excepcional y escribía trabajos que sonaban muy bien, los cuales Edna admiraba e intentaba imitar; con ella hablaba entusiasmada de los clásicos ingleses y a veces discutían de religión y política.
A menudo Edna se sorprendía al pensar en una tendencia suya que a veces la inquietaba por dentro sin que por fuera diera indicios o muestras de ella. Recordaba que siendo muy pequeña, quizá cuando atravesó el océano de ondulante hierba, se enamoró apasionadamente de un oficial de caballería, circunspecto y de ojos tristes, que visitaba a su padre en Kentucky. No podía apartarse de él cuando estaba allí, ni tampoco apartar la mirada de su rostro, que se parecía un poco al de Napoleón con un mechón de pelo negro que le caía sobre la frente. Sin embargo, imperceptiblemente el oficial de caballería desapareció de su vida.
En otra época entregó intensamente su afecto a un joven caballero que visitaba a una dama de una plantación vecina. Eso fue después de que se fueran a vivir a Mississippi. El joven caballero estaba prometido con la joven dama y algunas tardes los dos iban en calesa a ver a Margaret. Edna era una pequeña señorita que entraba en la adolescencia, y darse cuenta de que no importaba nada, nada, nada al joven prometido fue una aflicción muy amarga para ella. Sin embargo, él también desapareció como un sueño.
Cuando ya era una joven adulta le sobrevino lo que supuso el punto culminante de su destino. Fue cuando el rostro y figura de un gran actor trágico empezaron a rondar su imaginación y despertar sus sentidos. La persistencia de ese encaprichamiento le daba un aire de autenticidad. Lo que tenía de desesperanzado lo teñía con los elevados tonos de una gran pasión.
Tenía la fotografía enmarcada del actor en su escritorio. Cualquiera puede poseer el retrato de un actor dramático sin provocar sospechas o comentarios. (Era ésa una reflexión siniestra que a ella le encantaba.) Delante de otros manifestaba su admiración por el exaltado talento de él mientras iba pasando la fotografía y destacaba la fidelidad del parecido. Estando a solas, a veces la cogía y besaba el frío cristal apasionadamente.
Su matrimonio con Léonce Pontellier fue un puro accidente, con lo que en ese sentido se pareció a tantos otros matrimonios que se hacen pasar por decretos del Destino. Lo conoció en mitad de su gran pasión secreta. Él se enamoró, como acostumbran a hacer los hombres, y pidió su mano con una vehemencia y ardor que no dejaban nada que desear. Él la complacía; su absoluta devoción la halagaba. Se imaginó que había una afinidad de pensamientos y gustos entre ellos, en lo cual se equivocó. Añadamos a eso la violenta oposición de su padre y de su hermana Margaret a que se casara con un católico y no hace falta que busquemos más las razones por las que aceptó casarse con monsieur Pontellier.
No estaba destinado que en esta vida ella alcanzara el summum de la felicidad, que habría sido que se casara con el actor trágico. Pensó que como devota esposa de un hombre que la adoraba podría ocupar con cierta dignidad su lugar en el mundo de la realidad, y cerrar para siempre tras ella los portales del reino de los romances y los sueños.
Sin embargo, al poco de unirse el actor trágico al oficial de caballería, al joven prometido y a unos pocos más, Edna se encontró cara a cara con la realidad. Le cogió cariño a su marido y se dio cuenta con inexplicable satisfacción de que no había rastro de pasión ni de intensidad excesiva o ficticia que coloreara su afecto, y que podrían amenazar con acabar con él.
Quería a sus hijos de una forma irregular e impulsiva. A veces los apretaba apasionadamente contra su corazón, mientras que otras se olvidaba de ellos. El año anterior los niños habían pasado parte del verano con su abuela Pontellier en Iberville. Como estaba segura de que se encontraban felices y bien cuidados, no los echaba de menos salvo cuando ocasionalmente le entraban unas intensas ganas de verlos. Su ausencia era una especie de alivio, si bien ella nunca lo reconoció ni siquiera para sus adentros. Era como si se liberara de una responsabilidad que había asumido a ciegas y para la que el Destino no la había preparado.
No era intención de Edna revelar todo eso a madame Ratignolle ese día de verano mientras estaban sentadas con el rostro hacia el mar. Sin embargo, buena parte se le escapó. Había apoyado la cabeza en el hombro de madame Ratignolle. Se sentía exaltada y obnubilada por el sonido de su propia voz y por el sabor de la franqueza al que no estaba acostumbrada. La confundía como el vino, o como un primer aliento de libertad.
Oyeron voces que se acercaban. Era Robert, que rodeado por una tropa de niños iba en su busca. Los dos niños de los Pontellier iban con él, y llevaba en brazos a la pequeña de madame Ratignolle. Había más niños y dos niñeras que los seguían con aire de desagrado y resignación.
Las dos mujeres se levantaron de inmediato y empezaron a sacudirse la ropa y estirar las piernas. La señora Pontellier echó la estera y las almohadas dentro de la caseta. Todos los niños se fueron correteando al toldo y se quedaron en fila contemplando a los enamorados invasores, que seguían intercambiándose promesas y suspiros. Éstos se pusieron en pie, tan sólo protestando en silencio, y se marcharon lentamente a alguna otra parte.
Los niños tomaron posesión de la tienda y la señora Pontellier fue con ellos.
Madame Ratignolle le pidió a Robert que la acompañara a la casa; se quejó de rampas en las piernas y entumecimiento de las articulaciones. Iba cogida de su brazo y andando a rastras.
8
–Hazme un favor, Robert –le dijo la bella mujer que tenía al lado casi en cuanto emprendieron lentamente el camino de vuelta a casa. Lo miró a la cara mientras seguía apoyada contra su brazo bajo la sombra envolvente de la sombrilla que él llevaba levantada.
–Pues claro, y todos los que quiera –contestó él mirándola a los ojos, que tenía muy meditabundos y algo especulativos.
–Sólo te pido uno: que dejes en paz a la señora Pontellier.
–Tiens!–exclamó Robert de pronto con una risa juvenil–.Voilà que madame Ratignolle est jalouse!11
–¡Qué tontería! Hablo en serio; te lo digo de verdad. Deja a la señora Pontellier en paz.
–¿Por qué? –preguntó él, poniéndose también serio por la petición de su acompañante.
–No es de los nuestros; no es como nosotros. Podría cometer el lamentable error de tomarte en serio.
Robert se sonrojó enojado y, quitándose el sombrero, empezó a golpearse con él la pierna con impaciencia mientras caminaban.
–¿Y por qué no habría de tomarme en serio? –inquirió con acritud–. ¿Qué soy, un cómico, un payaso, el muñeco de una caja de sorpresas? ¿Por qué no debería tomarme en serio? Ay, ustedes los criollos. ¡Me sacan de quicio! ¿Siempre me van a considerar parte de un programa de atracciones? Espero que la señora Pontellier me tome en serio. Espero que tenga suficiente discernimiento para ver en mí más que a un blagueur. Si yo creyera que había alguna duda...
–¡Basta ya, Robert! –dijo ella interrumpiendo su encendido arrebato–. No sabes lo que dices. Hablas con la misma falta de reflexión que cabría esperar de cualquiera de esos niños que juegan en la arena ahí abajo. Si alguna vez ofrecieras tus atenciones a las mujeres casadas de aquí con la intención de resultar convincente, entonces no serías el caballero que todos sabemos que eres y no serías digno de relacionarte con las esposas e hijas de la gente que confía en ti.
Madame Ratignolle había dicho lo que pensaba que era la ley y el evangelio. El joven se encogió de hombros con impaciencia.
–En fin... –dijo encasquetándose el sombrero–. Dese cuenta de que a un hombre no le agrada oír esas cosas.
–Entonces ¿en qué tendría que consistir nuestro trato, en estar siempre intercambiando cumplidos? Ma foi!12
–No es agradable que una mujer le diga a uno... –prosiguió él sin hacerle caso, pero de pronto se calló a mitad de frase–: A ver, si yo fuera como Arobin... ¿Se acuerda de Alcée Arobin y esa historia de la mujer del cónsul de Biloxi?
Y le contó la historia de Alcée Arobin y la mujer del cónsul, y otra del tenor de la Ópera Francesa, que recibía cartas que nunca se tendrían que haber escrito; y aún más historias, graves y alegres, hasta que pareció que quedaba olvidada la posible propensión de la señora Pontellier a tomarse a los jóvenes en serio.
Cuando llegaron a su casita, madame Ratignolle entró para tener la hora de descanso que consideraba que le sentaba bien. Antes de irse, Robert le rogó que lo perdonara por la irritación –él lo llamó grosería– con que se había tomado su advertencia bien intencionada.
–Pero se ha equivocado en una cosa, Adèle –dijo con una ligera sonrisa–; no existe la menor posibilidad de que la señora Pontellier me tome jamás en serio. De lo que me tendría que haber advertido es de que no me tome yo en serio. En ese caso, su consejo habría tenido más consistencia y me habría dado motivo de reflexión. Au revoir. Pero parece cansada... –añadió muy solícito–. ¿Quiere una taza de bouillon? ¿O le preparo un toddy? Sí, le voy a preparar un toddy con una gota de angostura.
Ella accedió al bouillon,