
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ANAYA INFANTIL Y JUVENIL
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: LITERATURA JUVENIL - Código Ciencia
- Sprache: Spanisch
Un joven de quince años recupera el conocimiento en un callejón de Londres, en 1873. Tiene una brecha en la cabeza y no recuerda nada de su pasado. Aunque exhibe unas extraordinarias dotes de deducción y es capaz de averiguarlo todo sobre los demás, su propia identidad se le resiste. Con la mente en blanco, tendrá que resolver un problema insoluble: un asesino ha amenazado al multimillonario Gideon K. Crispin. Este se encierra con llave en la habitación más segura de su casa, un policía guarda su puerta y otro, desde el jardín, vigila la única ventana. A pesar de todas las precauciones, alguien logrará entrar sin ser visto, disparar contra él y desvanecerse. En este libro encontrarás: - Una breve biografía de Marie Curie - Las fuerzas ocultas que encierran los átomos en su interior - La demostración de hasta qué punto te engañan los sentidos - Los secretos mejor guardados del oxígeno - Un método para detectar el gas invisible que emites al respirar Y ampliarás tus conocimientos en: - Ciencias de la Naturaleza (Química) - Los procesos de oxidación - La influencia de la vida en la composición de la Tierra - Radiactividad - Las reacciones químicas
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 174
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
David Blanco Laserna
El detective ausente
Ilustraciones: Puño
Contenido
Capítulo primero. En blanco
Capítulo segundo. En guardia
Capítulo tercero. En ascuas
Capítulo cuarto. En vilo
Capítulo quinto. En trance
Capítulo sexto. En peligro
Capítulo séptimo. En jaque
Epílogo. En claro
Apéndice
Pero ¿a quién se le ocurre?
Los archivos de Código Ciencia
El enemigo en casa
¿Te atreves a…?
Créditos
A Julita y Tito, por su terraza, su mecedora y sus novelas de misterio.
CAPÍTULO PRIMERO
En blanco
Fue como despertar de un sueño profundo, pero... no. De inmediato supo que algo marchaba mal. No llevaba puesto el pijama, ni estaba acostado en una cama. Su única almohada era un frío tan intenso que le había dejado insensible la mejilla. Al abrir los ojos se descubrió tendido de bruces sobre la nieve. Miró a su alrededor. El viento zarandeaba un farol colgado de un gancho, sobre su cabeza. Las ráfagas de luz iluminaron el rótulo de madera de un almacén de vino, unos toneles, la trampilla de una carbonera. Los ladrillos de las paredes dibujaban la perspectiva de un callejón en penumbra. Desde el fondo le llegó el rumor de la ciudad, amortiguado por la distancia: las voces de los vendedores ambulantes, los chicos que repartían los periódicos de la mañana, los cascos de los caballos contra el pavimento...
«¿Qué me ha pasado?», se preguntó, «¿cómo he llegado hasta aquí?».
Una ligera escarcha se había formado sobre sus pestañas. La mano que apoyó sobre la nieve para levantarse estaba amoratada y apenas consiguió mover los dedos, hinchados. Calculó que debía de llevar una hora allí tendido, inconsciente. A medida que se incorporaba, le fue dominando la náusea. Una fuerza irresistible lo atraía de nuevo hacia el suelo y tuvo que agarrarse a un poste para no caer.
¿Qué eran aquellas formas oscuras que se recortaban en la nieve? Entrecerró los ojos para enfocarlas mejor. ¿Se le había caído un pañuelo del bolsillo? ¿Quizá un reloj? Tardó medio minuto en reconocer que eran manchas de sangre. De modo instintivo se palpó el cuello, donde le cosquilleaba una sensación húmeda y cálida. Cuando se observó la mano, la encontró cubierta de sangre. Deslizó los dedos poco a poco, partiendo de la nuca hacia arriba y al tocarse la coronilla, un aguijonazo de dolor intenso le hizo gritar.
Notó que le faltaba el aire. «¿Qué me ha pasado?». Trató de recordar, pero su mente estaba tan en blanco como la nieve que pisaba. El pánico se adueñó de él. «¿Quién soy?». ¿Cómo era posible que se hiciera esa pregunta? Y más aterrador: ¿cómo era posible que no supiera contestarla? Porque no podía. De la bruma que envolvía sus pensamientos no surgía ningún nombre, ningún rostro familiar. No recordaba su casa, su edad ni siquiera cómo era su propia cara. Permaneció varios minutos con la boca abierta. «No sé quién soy, no sé quién soy, no sé quién soy». El corazón le palpitaba con tanta fuerza que notaba sus latidos en las sienes, en los oídos, en las venas de los dedos.
Sintió ganas de llorar. Respiró hondo. ¿Qué podía hacer? ¿A quién podía pedir ayuda? Sus ojos se fijaron en el suelo y se fue calmando. Dos rastros de pisadas rodeaban el socavón que su cuerpo había abierto en la nieve. Las habían producido dos pares de zapatos distintos. Comprobó que unas huellas encajaban exactamente en las suelas de sus botas desgastadas. Eran sus pisadas. Las otras correspondían a un calzado más elegante, con la punta cuadrada. Pertenecían a otra persona. Antes de perder el conocimiento había estado hablando con alguien. Las huellas del desconocido se acercaban desde la boca del callejón, se detenían justo en el punto donde él había caído y luego daban media vuelta para alejarse. La distancia entre pisadas se hacía más corta al entrar que al salir. Cuando uno corre, aumenta la separación entre sus pasos: el extraño había salido a su encuentro andando a paso tranquilo y después había huido de forma precipitada. ¿Por qué? Miró su mano ensangrentada. El extraño le había golpeado a traición, por la espalda. Quizá había intentado matarlo. De nuevo la misma pregunta angustiosa: ¿Por qué?
Comenzaba a nevar otra vez, sin fuerza todavía, pero dentro de una hora otra capa de nieve cubriría las pisadas. No tenía tiempo de seguir los dos rastros. ¿Cuál debía escoger? Sus huellas quizá lo llevaran de regreso a casa. Las de su atacante lo podían exponer a peligros que no era capaz de imaginar. Apenas dudó un instante. La rabia y la indignación lo impulsaron a dar caza al misterioso agresor que se había escabullido después de dejarlo tirado, con la cabeza ensangrentada, en un callejón miserable.
Resbaló en la nieve, camino de la salida, mientras se apretaba el puño contra la herida para cortar la hemorragia. Nada más desembocar en Dorset Street, comenzaron los problemas. No llevaba un sombrero con el que disimular su cabeza ensangrentada. Quienes se cruzaban con él, fueran altos o bajos, guapos o feos, gordos o flacos, apartaban la vista y apretaban el paso. «Debo de tener un aspecto terrible», se lamentó. Sorprendió su rostro en el reflejo de una tienda de té y café. Le asustó su expresión cadavérica y apartó la mirada en seguida, pero le bastó para descubrir que era joven. Estimó que debía de tener unos quince años.
Su principal preocupación ahora consistía en no desmayarse y en no perder el rastro en la nieve. Reparó en que su propio caminar producía huellas con la misma profundidad que las del extraño. Por tanto, la persona que lo había atacado era más o menos de su mismo peso. De lo contrario habría dejado marcas más profundas o más leves. No supo cuánto tiempo permaneció andando, sin levantar la vista de la suela de punta cuadrada impresa en la nieve, tiritando, castañeteándole los dientes, hasta que al fin una alta verja de hierro le cortó el paso. Desorientado, alzó por fin la mirada del suelo y la dirigió a su alrededor.
Se hallaba en un barrio elegante, de calles amplias y cuidadas. Cualquier dirección ofrecía un despliegue de mansiones señoriales, de todos los estilos arquitectónicos. Entre los barrotes que se alzaban frente a él destacaba un desconcertante escudo de armas. En lugar de castillos o leones rampantes mostraba el dibujo de un prisma y una probeta sobre un campo de estrellas. Encima del escudo se habían grabado tres grandes iniciales en oro: GKC. Probó a empujar la verja, sin demasiadas esperanzas. Para su sorpresa, el hierro cedió con un chirrido estridente que espantó a una bandada de gorriones adormecidos. Al otro lado, se abría una amplia explanada de césped. Grandes castaños, con su caperuza de nieve, delimitaban un sendero de grava que serpenteaba cuesta arriba, hasta una casa imponente. Su tejado se rompía en decenas de tejaditos más pequeños, que enarbolaban un ejército de chimeneas. Sus penachos de humo alimentaban una nube cenicienta que flotaba sobre la casa. Alguien había despejado la nieve del camino con una pala, borrando las huellas que venía siguiendo.
Mientras examinaba la fachada, el joven tomó aire y se preguntó qué demonios estaba haciendo él allí. Una voz interior le advirtió que metía la cabeza en la boca del lobo. ¿Y si su atacante era precisamente el dueño de aquella residencia? Todavía estaba a tiempo de escapar del peligro. Siendo realistas, no se hallaba en condiciones de enfrentarse ni a un escarabajo pelotero. Apenas aguantaba en pie. El miedo le hizo sentir más frío todavía y quiso dar media vuelta.
Dickson Carr, el mayordomo de la mansión, oyó la campanilla de la entrada mientras sacaba brillo a una pinza para langostas. Consultó el reloj de péndulo del salón. Eran las doce menos cuarto. Frunció el ceño. Desde luego se trataba de una visita inesperada. Dejó las pinzas y el paño. Camino de la entrada, se ajustó la librea y se pasó un dedo por las cejas para peinarlas. Dickson hacía frente a los recién llegados con una expresión neutra y educada que podía evolucionar con rapidez hacia un rechazo firme o hacia una abierta hospitalidad.
—Buenas tardes —saludó, al tiempo que abría la puerta—. ¿Qué desea el señor?
Dickson había formulado la pregunta de modo automático, sin separar del todo los párpados, mientras su cabeza seguía pensando en los rasguños que había detectado en las pinzas.
—Estoy buscando... —A medida que hablaba el desconocido, el mayordomo fue despegando poco a poco los párpados, para acabar abriendo los ojos como platos. Frente a él temblaba un joven con la cara lívida y ensangrentada. El chico no pudo terminar de explicar qué era lo que venía buscando. Se derrumbó a sus pies, como un castillo de naipes.
Dickson había servido en un regimiento de infantería durante el Motín de la India, así que la visión de la sangre no le alteró el pulso. Con la eficacia con la que resolvía cualquier incidente doméstico, recogió al joven y lo llevó en volandas hasta el cuarto más próximo, la sala de billar, donde lo acomodó en un diván. Ordenó a la señorita Marsh que trajera vendas y una palangana con agua caliente y jabón. Después de cortar la hemorragia, lavar la herida y llamar a un médico se ajustó la librea, se peinó las cejas y se dirigió a la biblioteca para informar al señor Crispin de que un pequeño contratiempo alteraba las tareas programas para la tarde.
* * *
Antes de que el joven recuperase la conciencia por segunda vez, tuvo que abrirse camino a través de las brumas de un sueño. Se veía en un bosque, frente a un viejo hechicero con piernas de carnero. Nevaba y el mago había lanzado un conjuro para que el pelo del joven fuera cayendo, al mismo ritmo que los copos de nieve. En un parpadeo, el anciano se desvaneció y, de improviso, resurgió a escasos centímetros de su cara. Extendió entonces unos dedos nudosos y retorcidos, y con ellos le agarró la cabeza. Un dolor intenso se clavó en su nuca. El joven hizo un enérgico movimiento para soltarse, pero unas manos firmes lo sujetaban.
—Se ha despertado.
—Ya lo veo. ¡Quieto! ¡Quieto, muchacho! Que te voy a cortar... Tranquilo. Te estamos curando.
Reconoció el olor a tintura de yodo. Unas manos de dedos firmes manipulaban su cabeza. Sintió un frío de hielo en la nuca. Se la habían afeitado. En la posición en la que se encontraba, con el cráneo inmovilizado, tenía una perspectiva oblicua de la habitación, bien iluminada por una lámpara de gas que colgaba del techo. Distinguió una palangana apoyada sobre una mesa, de la que asomaba una esponja. A su lado descansaba un carrete con hilo de cirujano. Le estaban cosiendo la herida. Una cara afable, con grandes bigotes rizados que parecían el manillar de una bicicleta, surgió en su campo de visión.
—Soy el doctor Nathan Thorndyke —se presentó el dueño de los bigotes—. Te he afeitado parte de la cabeza para limpiarte la herida, desinfectarla y cerrarla. Acabo de darte los últimos puntos y ahora voy a vendarte.
Su voz profunda combinaba la cordialidad automática y la autoridad de los médicos. El joven se dejó hacer. Estaba tumbado en una cama con dosel, con las piernas cubiertas por una pila de mantas.
Por la altura del colchón y el perfume de las sábanas supo que no estaba en su casa. Una certeza desconcertante, puesto que no tenía la más remota idea de cómo era su casa. Recordó entonces su espantoso despertar en el callejón, la angustia de no saber quién era. Experimentó una súbita esperanza. ¡Estaba recordando! Si su memoria se había remontado hasta el accidente, ¿sería capaz de retroceder más todavía?
—¿Estás bien?
Giró el cuello despacio y descubrió a un segundo individuo, un anciano que sostenía una lámpara de queroseno sobre su cabeza para iluminar la operación de vendaje, que revisaba con actitud crítica.
—Me duele la cabeza horrores —reconoció apretando los dientes.
—Es normal —le tranquilizó el doctor Thorndyke.
—¿En serio?
—Normal después de que te hayan abierto la cabeza. Pero tranquilo, no se te ha salido nada de dentro. ¿Cómo te llamas, joven?
Fue a contestar de modo instintivo. Algo, sin embargo, le frenó. Lo tenía en la punta de la lengua, pero no terminaba de concretarse. ¿Su nombre empezaba por jota? ¿Por hache? ¿Por ese? ¿Joseph? ¿Bell? ¿Fletcher? La respuesta no podía haberse borrado de su cerebro, aunque se mantuviera obstinadamente fuera de su alcance. Los recuerdos se habían hundido, como un galeón bajo el peso de sus tesoros. Y no salían a flote. Después de un minuto de esfuerzo se rindió.
—No lo sé.
—Está bien. —El anciano trató de tranquilizarlo con una sonrisa animosa—. Yo soy Gideon Keith Crispin. Soy el propietario de esta casa. ¿Recuerdas qué te pasó?
—No, tampoco.
—¿Sabes dónde estás? —El doctor Thorndyke tomó el relevo, mientras fijaba con delicadeza el último cabo suelto del vendaje—. ¿En qué ciudad?
El joven se palpó el vendaje: firme, pero no le apretaba. El médico había hecho un buen trabajo.
—¿En York?
—No, estás en Londres. En uno de los barrios más elegantes de la ciudad, por cierto. —Thorndyke dirigió una mirada burlona a Gideon—. ¿Te viene a la cabeza la dirección de algún familiar? ¿Sabes a qué se dedica tu padre?
El joven redobló sus esfuerzos por recordar. Al fin, dejó caer la cabeza sobre la almohada, con la frente perlada de sudor.
—No.
—¿Cómo me llamo? —le preguntó el médico.
—Doctor Thorndyke. Y este caballero es el señor Gideon Keith Crispin.
El doctor sonrió satisfecho.
—No vamos tan mal. ¿Puedes seguir los movimientos de mi dedo? Muy bien. Ahora intenta tocarte la mejilla izquierda con la mano derecha. Eso es. ¿Cuál es el nombre de nuestra serenísima majestad?
—Victoria.
—Bien, no te preocupes. Sufres una amnesia postraumática retrógrada. Recordarás todo lo que te suceda a partir de ahora. Si te interesa la parte de la historia que venía antes, lo más normal es que vayas recuperando la memoria a lo largo de las próximas horas. Aunque podrían ser semanas.
El joven se mordió los labios:
—¿Y podría ser nunca?
Thorndyke comenzó a recoger el carrete de hilo, una aguja de cirujano y el frasco con la tintura de yodo.
—Los médicos nos solemos guiar por lo más probable, y lo más probable es que recuperes la memoria dentro de unas horas.
—¿Puedo hacerle otra pregunta?
—Nosotros te hemos hecho un montón —sonrió Thorndyke, pellizcándose el bigote—. Me parece justo. Dispara.
—Después de examinar la herida, ¿cómo diría que se produjo?
El doctor consideró la cuestión unos segundos.
—Creo que sé adónde quieres ir a parar. Quieres saber si se produjo de forma accidental. Si te cayó una teja encima, por ejemplo, o si perdiste el equilibrio y te golpeaste contra el suelo —negó con expresión grave—. Yo diría que te golpearon por la espalda, de arriba abajo, con fuerza, pero con un objeto no muy pesado. Tampoco demasiado afilado. Al limpiarte la herida encontré astillas de madera... Yo apostaría por un garrote o una estaca.
El médico cerró su maletín y fue a recoger su abrigo, que había dejado apoyado sobre el respaldo de una butaca.
—Bueno, ha sido un placer. Suerte con esa memoria... Espero que cuando regresen, te gusten tus recuerdos.
Se despidió del joven con una inclinación leve de la cabeza. Gideon acompaño al médico hasta el pasillo, cerrando la puerta tras ellos, con suavidad. En la mesilla había un vaso con agua. El joven se la bebió de un trago, saltó fuera de la cama y se acercó de puntillas hasta la puerta. Aplicó la boca del vaso contra el panel de madera, apoyando la oreja en la base. Al otro lado, el señor Crispin y el doctor Thorndyke cuchicheaban, pero la superficie del cristal recogió sus palabras y las amplificó con suficiente claridad.
—¿Y cuáles son las... formalidades en este caso?
—En cuanto salga de aquí tengo que presentarme ante el sargento de guardia y redactar un informe.
—Y entonces...
—Le llamarán para tomarle declaración...
—Que, dadas las circunstancias, no será muy larga.
—Pues no, no parece que tenga mucho que decir. Lo normal sería que mientras abren una investigación lo sometieran a arresto domiciliario, pero, puesto que no es capaz de facilitar ningún domicilio, irá a parar a algún calabozo.
—Qué pena, Thorndyke, qué pena. Justo en Navidad. Además, has dicho que lo mejor...
—...en estos casos es una cura de reposo. Cuanta menos ansiedad sufra, tanto mejor.
—La cárcel no parece un lugar muy relajante.
El médico se encogió de hombros.
—Yo preferiría un balneario, pero... una cosa son los preceptos de la medicina y otra muy distinta, los de la ley.
El señor Crispin se sumió en un silencio meditabundo.
—Puede que esté en peligro, además. Si lo han atacado una vez, podría repetirse... está indefenso sin memoria. —Tosió antes de continuar—. ¿Y qué te parece si no decimos nada a las autoridades y lo alojo aquí unos días? Hasta que esté en condiciones de valerse por sí mismo.
El médico se encogió de hombros.
—Un gesto muy generoso por tu parte, siempre y cuando...
—Nunca estuviste aquí. Yo le abrí la puerta, yo le curé la herida, yo lo vendé y bajo mi exclusiva responsabilidad lo acogí.
Nathan Thorndyke recogió su sombrero de un perchero de la pared y se lo caló con una expresión de astucia.
—Veo que nos entendemos. Y puesto que nunca he estado aquí, será mejor que me vaya lo antes posible.
El señor Crispin le estrechó la mano.
—Gracias, Thorndyke.
—De nada, Gideon. Ya hemos cumplido con nuestra buena acción del año. ¡Feliz Navidad!
El joven regresó tambaleándose a la cama. Unos segundos después, el señor Crispin abrió la puerta con cuidado. A la luz que entraba del pasillo, el joven tuvo ocasión de apreciar el singular aspecto de su anfitrión. El señor Gideon Keith Crispin era huesudo y menudo hasta parecer un muñeco de ventrílocuo que alguien había sacado de su cajón. Las cuencas prominentes que enmarcaban sus ojos y las mejillas le daban un aire de chimpancé, que acentuaban su espalda encorvada, sus largos bracitos y su escasa estatura. Protegía la cabeza calva con un birrete de terciopelo rojo, del que sobresalían unos pelos canos, largos y finos, que revoloteaban a su alrededor al menor movimiento. Llevaba unos pantalones rojos a cuadros, bastón y un extravagante chaleco color mostaza.
—¿Te acuerdas de mí? —preguntó en broma.
El joven asintió. Gideon se arremangó las perneras del pantalón y se encaramó a una esquina de la cama. El colchón apenas cedió bajo su peso.
—Quería hacerte una propuesta, a ver qué te parece. Te puedes quedar en mi casa el tiempo que necesites, hasta que te cures la herida, recuperes la memoria o te sientas en condiciones de enfrentarte de nuevo al mundo. Sin plazos, sin presiones. Si te quieres ir mañana, pues te vas mañana. Si prefieres esperar hasta dentro de un mes, pues esperas hasta dentro de un mes.
Al joven se le hizo un nudo en la garganta. Después de la angustia y el desamparo que había sufrido en las últimas horas, la amabilidad de aquel viejito desconocido lo desarmó por completo. Sintió unas ganas terribles de abrazarlo, pero en el siglo XIX los hombres, sencillamente, no se abrazaban. Para expresar afecto se daban sonoras palmadas en la espalda, que el joven no se sentía con fuerzas de dar y que el frágil señor Crispin no resistiría.
—Gracias —dijo con voz trémula.
—No hay por qué darlas —el señor Crispin asintió satisfecho—. En cuanto salga por esa puerta hablaré con todo el mundo, para que cuando te levantes no tengas que darle explicaciones a nadie. Son gente muy agradable, ya verás. Habitualmente aquí vivimos cuatro gatos: el señor Dickson, el mayordomo; la señorita Marsh, la criada, y la señora Sayers, la cocinera. Sin embargo, has venido a visitarnos en una circunstancia un tanto especial y tenemos cuatro invitados.
—¿Familiares que han venido a pasar la Navidad?
—No, qué va. Yo soy el último Crispin. Una momia vieja y sin descendencia. La única familia que me queda son dos tías, dos cacatúas todavía más viejas que yo, que viven en Cornualles —Gideon abría mucho los ojos, como si en este mundo todo le provocara un gran asombro—. También soy lo que los periódicos llaman un excéntrico millonario. Lo que quiere decir que heredé una fortuna y que no me la gasto como le gustaría a la mayoría de los periodistas.
El joven sonrió.
—¿Y en qué se la gasta?
—Me gusta la ciencia, ¿sabes? —El señor Crispin bajó la voz, como si fuera una confesión embarazosa—. Cuando tenía tu edad quería ser químico, astrónomo y matemático, todo a la vez, pero no he podido terminar ninguna carrera. ¡Se me da fatal estudiar! Yo, que soñaba con descubrir un planeta, una nueva especie de escarabajo o demostrar el teorema de Crispin... Bueno, al final me salí con la mía, pero a mi manera. Financio universidades, museos, laboratorios... Si buscas mi nombre en un libro científico, lo encontrarás al principio, en la página de agradecimientos. Mi última iniciativa ha sido crear un concurso para jóvenes investigadores. He invitado a los cuatro finalistas a alojarse durante tres semanas en mi casa. Les he organizado encuentros con grandes científicos, han conocido a Charles Darwin y a James Clerk Maxwell, han podido cacharrear en mi laboratorio y pasar la noche en mi observatorio astronómico. Mañana anunciaremos quién es el ganador, que se llevará una beca de cincuenta libras
Gideon advirtió las señales de fatiga en el rostro del joven, que hacía esfuerzos titánicos por no dejarse vencer por el sueño.
—Perdona, solo hay una cosa que me gusta más que la ciencia: hablar sin parar.

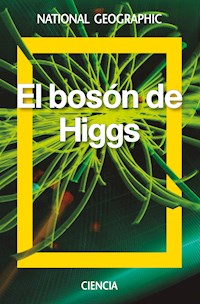

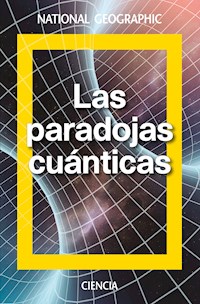













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)











