
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ANAYA INFANTIL Y JUVENIL
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: LITERATURA JUVENIL - Código Ciencia
- Sprache: Spanisch
A la joven Astrid no le puede resultar más deprimente la perspectiva de vivir con su padre en una apartada isla de Suecia. La situación empeora cuando unos alienígenas se toman la libertad de secuestrarlos. Su nave es una monstruosa arca de Noé donde conviven atrapadas miles de especies, procedentes de todos los rincones del universo. Una vez en el espacio, retrocederán en el tiempo, en un fascinante viaje hasta el Cretácico, donde reinaban los dinosaurios. Durante la travesía, conocerán al irresistible Kavat, el ladrón de los seis brazos, y a Dangstrum, una terrible asesina. Entre todos tratarán de salvar la historia natural de la Tierra y, de paso, también, salvarse a sí mismos. En este libro encontrarás: - Una breve biografía de Mary Anning (la cazadora de fósiles) - Las pruebas de que te has comido más de un dinosaurio sin saberlo - La asombrosa historia de cómo la Tierra fue cambiando de color - Los secretos sobre el verdadero aspecto de los dinosaurios - Instrucciones para preparar tus propios fósiles Y ampliarás tus conocimientos en: - Ciencias de la Naturaleza (Biología y Geología) - La vida en el Cretácico - El origen de las aves - La historia geológica de la Tierra - La formación de los fósiles
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 171
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
David Blanco Laserna
Los cazadores de especies
Ilustraciones: Puño
Contenido
Capítulo Primero. Donde Astrid, al fin, sufre una contrariedad
Capítulo Segundo. Donde las cosas no salen como Astrid esperaba
Capítulo Tercero. Donde Astrid y Gunnar se meten en berenjenales
Capítulo Cuarto. Donde Astrid pierde todo su glamour
Capítulo Quinto. Donde Astrid y Gunnar acaban en las cloacas
Capítulo Sexto. Donde hacen su aparición los dinosaurios
Capítulo Séptimo. Donde Astrid y Gunnar asisten al fin del mundo
Apéndice
Pero ¿a quién se le ocurre?
Los archivos de Código Ciencia
El enemigo en casa
¿Te atreves a… ?
Créditos
A mi sobrina Ariadna, que ya viaja en el tiempo rumbo a la aventura
CAPÍTULO PRIMERO
Donde Astrid, al fin, sufre una contrariedad
Había ciertas cosas que solo les pasaban a los demás. Tener que compartir tu cuarto con un hermano mayor, por ejemplo, o heredar sus camisetas. Aunque costara imaginarlo, había chicos que solo habían probado la comida de sus padres. Que año tras año engullían sin rechistar las mismas albóndigas en salsa de arándanos, la misma sopa de ortigas con huevo duro y el mismo arenque frito con puré de patatas. Para ellos, el gran acontecimiento de la semana era una visita al abuelo Sven o a la tía Ulrika. Así que nadie podía extrañarse de que a veces se tirasen de los pelos o se pasaran la tarde resoplando, con la barbilla apoyada en la palma de mano. Fantaseaban entonces que eran espías, pilotos de fórmula 1 o estrellas de cine.
A Astrid Akerblom jamás se le hubiera ocurrido soñar con la vida de otra persona. Era guapa, su madre era famosa y el dinero le salía por sus preciosas orejas. La naturaleza le había regalado además unos ojos azules de gato de angora, un metro ochenta de estatura y una melena rubia y rizada que le cubría los hombros. A los envidiosos ni siquiera les quedaba el consuelo de que fuera tonta, aunque la verdad, rara vez habían puesto a prueba su inteligencia. Vivía en un doble apartamento con buhardilla y chimenea, cuyos balcones de hierro forjado daban a la calle Drottninggatan, una de las más animadas de Estocolmo. Las golondrinas que anidaban bajo el alero de su ventana eran los únicos seres vivos con los que compartía su habitación.
La piel de Astrid conocía el tacto de la cachemira del Himalaya y su lengua, el sabor de las sandías negras de Hokkaido. Sabía utilizar las pinzas de marisco y el tenedor para ostras no guardaba secretos para ella. Sin salir de casa había conocido a casi todos los actores, deportistas y cantantes que salían en las revistas. A Edward McAlpin, el protagonista de Músculos y demencia, le había confesado su secreto para eliminar los puntos negros y en su dormitorio colgaba un póster firmado por su cantante favorita, Palmita Boring, donde se leía: «Para Astrid, que está tan chiflada como yo».
Estos acontecimientos trascendentales los comentaba con gracia en su blog: www.iskugganavastrid.se, que en sueco significa: «a la sombra de Astrid». Y era cierto que la página, que actualizaba a diario, permitía que te convirtieras en su sombra y seguirla a (casi) todas partes. Sería imposible contar con los dedos de una mano cuántos amigos tenía Astrid Akerblom. No lo conseguirías ni con la ayuda de los dedos de las manos de todos tus vecinos. En las redes sociales cientos de incondicionales aplaudían sus ocurrencias y celebraban las fotos que colgaba con más símbolos de exclamación de la cuenta. Astrid molaba. Astrid era cool. Todos se morían por apuntarse a sus planes.
Astrid andaba tan embobada con su día a día que con frecuencia olvidaba lo sola que podía llegar a sentirse. Su madre, Svea, era una periodista de la SVT, el canal público de la televisión sueca, y su trabajo la absorbía por completo. Todo el mundo la adoraba. A Astrid le contrariaba su ausencia, pero comprendía que los demás quisieran robarle un minuto a Svea. Y minuto a minuto, persona a persona, a veces se la robaban un día entero. O una semana. Los suecos solo querían oír las noticias de su boca. La encontraban encantadora incluso cuando informaba de un terremoto o de la subida del precio de la gasolina.
A Astrid se le daba regular lo de estudiar. Toda la geografía que sabía la había aprendido viajando. Había ido de tiendas por Tokio, Moscú, Nueva York, Viena, Shangai y Singapur. Sin embargo, nunca había puesto un pie en Opar. Hubiera podido confundir el nombre de este país con una marca de lejía. ¿Y por qué no? ¿Qué se le había perdido en aquel remoto confín del continente africano? Eso era antes de que su madre desapareciera allí, claro. Las últimas palabras que había escuchado a Svea habían sido por teléfono, desde Akkala, la capital de Opar. El reloj del móvil marcaba entonces las ocho de la tarde:
—En unas horas te llamo, patas largas. Que ahora voy de cabeza.
Astrid le había escuchado esas mismas palabras cientos, miles de veces, con el simún del Sahara de fondo, o una ventisca de la Antártida, tantas que llegó a sospechar que su madre las tenía grabadas y se limitaba a llamarla y reproducirlas apretando un botón, mientras seguía trabajando. Y era cierto que entonces andaba muy liada y que pasadas unas horas volvía a llamarla. Una sana costumbre que se rompió en Akkala. Primero transcurrió una hora, luego fueron dos, luego tres… Una noche entera en la que el móvil de Astrid permaneció encendido sobre la mesilla de noche, sin vibrar, sin dejar escapar un pitido. Astrid soñó que tenía seis años y regresaba a casa de su padre en la isla de Farö. Gunnar se había separado de Svea al poco de nacer ella y aunque de niña pasaban juntos los veranos, con el tiempo habían perdido las ganas de verse. Hacía tres años ya que solo hablaban por teléfono. Gunnar era paleontólogo y su pequeña granja en Farö parecía un museo de ciencias naturales. En su pesadilla, las estanterías del salón exhibían cientos de cráneos de monstruos prehistóricos. Astrid los cogía y soplaba en su interior, a través de la cuenca de un ojo o por una rendija entre los dientes, como si los confundiera con armónicas. El caso es que sonaban, pero no producían música. Al recibir su aliento, hablaban en una lengua incomprensible que parecía advertirla de un peligro. Astrid se despertó cuando uno de los cráneos recuperó sus ojos, la carne y la piel, y la miró.
Nada más levantarse, llamó a su madre. El teléfono no estaba disponible. Un mensaje grabado le aconsejó que lo intentara más tarde. Al otro lado de la ventana, la luz cenicienta del amanecer arrancaba los primeros colores a los tejados de Estocolmo.
Astrid solo sintonizaba el telediario de las siete y media cuando Svea se había marchado de viaje y la echaba de menos. Su imagen en la pantalla le resultaba tan familiar como a otros la foto de la abuela encima del aparador. Así que no le sorprendió descubrir su cara abriendo las noticias internacionales. Lo que llamó su atención fue que Svea no apareciera en directo, micrófono en mano, contra algún fondo exótico, sino en una foto de archivo. A veces ocurría cuando surgían problemas con la conexión y solo lograban retransmitir el sonido. Por eso, al principio, no se alarmó.
La voz que acompañaba la imagen tampoco pertenecía a su madre. En una primera ojeada, Astrid no entendió el texto que se deslizaba al pie: «El gobierno sueco confirma la desaparición de la periodista Svea Wikland en Akkala». Comprendía el significado de cada palabra por separado, pero al juntarse perdían su sentido. Apretó varias veces el botón del mando a distancia para subir el volumen. Los oídos le palpitaban. Astrid solo fue capaz de captar algunas frases:
—Las acusaciones de fraude tras las elecciones (…) han desatado la violencia en las calles de Akkala (…) el enfrentamiento entre los opositores (…) decenas de periodistas (…) al amparo de las embajadas (…) entre ellas tres desaparecidos, el fotógrafo de la agencia Reuters, Ross Rocklynne (…) y la presentadora de nuestra cadena, Svea Wikland.
Astrid sintió que se le secaba la boca y que un sabor agrio se agazapaba debajo de la lengua. No podía tratarse de otra Svea, ¿verdad? ¿Qué probabilidades había de que otra mujer con idéntico nombre hubiera viajado hasta Opar para desempeñar el mismo trabajo, siendo además su vivo retrato? Aunque fuera disparatada, se aferró a la posibilidad de un malentendido. Comprobó con estupor que la presentadora despachaba la noticia en apenas medio minuto para dar paso a la siguiente: los observatorios astronómicos de Monte Palomar y de Kitt Peak habían detectado un meteoro que atravesaba la constelación del Dragón. Su errática trayectoria podía cruzarse con la Tierra. Según Ralph Ufo, un experto en vida extraterrestre, se trataba de un vehículo tripulado por draconianos.
Astrid cambió de canal a un ritmo compulsivo, a la caza de otras cadenas que ampliaran la información. Daban las mismas noticias en el mismo orden, así que pudo beneficiarse diez veces de las advertencias de Ralph Ufo. Pronto se desataría una plaga de abducciones, alertaba. Astrid soltó un bufido: por lo visto en Opar se habían adelantado a los marcianos.
Pegó un brinco cuando el móvil comenzó a vibrar sobre el sofá, derramando su resplandor azul sobre el cuero de los cojines. Tuvo la corazonada de que sería su madre, que la llamaba para tranquilizarla. Sin embargo, en la pantalla, en lugar de «Svea» parpadeaba otra palabra: «Ogro». Bajo ese nombre había memorizado Astrid el teléfono de su tía Brigitta.
—¿Has visto las noticias? —la voz de Brigitta chirriaba como un grillo oxidado.
—Sí, acabo de encender la tele.
Astrid separó el teléfono para que el suspiro de alivio de su tía no le reventara un tímpano.
—¡Genial!, así no tengo que darte explicaciones. Déjame que haga un par de llamadas y voy para allá. Sobre todo, no te muevas de casa. Y hoy no vayas al colegio.
—Descuida, tía. Estamos a sábado. Con ir de lunes a viernes ya tengo suficiente.
—Mmmhh… Cualquiera sabe. A veces tienes ideas muy raras.
Antes de colgar, Astrid hubiera deseado oírle decir: «No te preocupes» o «¿Estás bien?» o incluso una mentira: «Ya verás como todo se arregla enseguida». Pero la tía Brigitta jamás decía esa clase de frases. Sencillamente no le salían.
Durante unos minutos, Astrid barajó mil posibilidades para entretener la espera. ¿Qué puedes hacer cuando tu madre acaba de desaparecer en un país cuya existencia ignorabas tres minutos antes? ¿Gritas? ¿Pataleas? ¿Lloras? ¿Recoges el desayuno? De momento, optó por esto último. No podía borrar de su mente las imágenes de la revuelta. Miles de personas furiosas, que agitaban los puños, enseñaban los dientes y se estrellaban contra una barrera de soldados. Parecían capaces de matar a alguien con solo mirarlo. ¿Harían daño a su madre? Astrid repasó las fotos que tenía grabadas en el móvil. En una de ellas, Svea aparecía sentada a horcajadas sobre el cañón de un tanque, cubierta de barro, sonriendo mientras se pintaba las uñas de los pies. Astrid apretó los dientes. Su madre sabría cómo cuidarse. Se había visto en situaciones peores. ¿O no?
A su alrededor la casa se había transformado en un lugar extraño. La alfombra mostraba el aspecto familiar de siempre, igual que las petunias del patio acristalado o la estantería con los DVD, pero de algún modo ya no eran las mismas. Se sintió sola, frágil y asustada.
El móvil volvió a sobresaltarla, brincando como un pez entre los cojines. Tampoco esta vez la llamaba su madre. Era Siri von Essen, su mejor amiga, que acababa de enterarse del notición. Parecía tan excitada que Astrid no supo distinguir si estaba consternada o eufórica. No es que Siri no se preocupara por ella, pero era demasiado cotilla para no disfrutar un poco con las malas noticias de los demás. Astrid estuvo hablando con siete amigos más, hasta que se le agotó la batería del móvil y después la del inalámbrico. Entonces se sirvió un zumo de papaya y corrió a su portátil para seguir chateando con todos a la vez. Creó un grupo con el nombre Catástrofe impeorable (el título de su canción favorita de Palmita) y restringió el acceso a los más íntimos. El círculo se reducía a tres personas: Siri, Lotta y Axel. La cabeza les dolía de tanto discutir la situación y hacía un buen rato que no decían más que tonterías. Tampoco podían dejarlo. Cuando una llave encajó en la cerradura de la entrada, Astrid supo que se trataba de su tía, pero durante unos segundos jugó con la ilusión de que escucharía a continuación el roce de las ruedas de la maleta de su madre.
En su lugar, unos taconazos nerviosos hicieron saltar astillas del parqué. Brigitta hizo una melodramática entrada en el salón. Alzó las manos al techo, como pidiéndole explicaciones a la lámpara hindú que oscilaba sobre su cabeza. La lámpara no dijo nada. Tampoco se encendió. No hacía falta. Brigitta venía tan acalorada que hubiera brillado en la oscuridad.
—Astrid, no te puedes quedar sola en esta casa —sentenció.
Astrid tragó saliva antes de contestar:
—Mamá me ha dejado sola mil veces. Si quieres, puedes venir de vez en cuando a echar un ojo, para asegurarte de que…
—¿Comiéndome el atasco del puente de Essingeleden? ¿A la ida y a la vuelta? ¡Ja! Olvídalo, cariño. Tampoco puedo llevarte a casa: ¡sigue empantanada con los pintores! Svea nunca me perdonaría que te dejara aquí sola. —Tan intensa se volvió su mirada que se quedó bizca—. Por Dios, si solo eres una niña.
—Pero qué niña… Y tampoco estoy sola. Tengo montones de amigos —se defendió Astrid, retrocediendo un par de pasos.
—Con que amigos…
Brigitta estudió a su sobrina como si hubiera localizado un grano de pus en la punta de su nariz. Brigitta no era tan encantadora ni ocurrente como Svea, pero la ganaba en determinación.
—Tía, mamá dará señales de vida enseguida, ¿no? Puedo apañarme sola… ¿una semana? ¿Dos? Si te preocupa que alguien me dé conversación, Pippi viene a limpiar y cocinar tres veces a la semana.
—Con que Pippi…
Brigitta se aclaró la garganta antes de soltar lo que había venido a decir, como si se tratara de una flema correosa:
—Astrid, te vas a ir con tu padre hasta que se aclare la situación. Ya lo he hablado con él.
Astrid se puso en pie de un salto, pero tardó diez segundos en exclamar:
—¿Qué ya lo has…? ¿Qué?
—Hablado. Con tu padre. Ya lo hemos decidido. ¡Es lo mejor! Créeme.
Brigitta aguantó sin inmutarse el bombardeo de protestas de su sobrina mientras le preparaba el equipaje. Astrid no había descargado ni la mitad de su indignación cuando se encontró a bordo del destartalado deportivo color manzana de su tía. Antes de que tuviera tiempo de reaccionar la habían depositado en la Estación Central. Brigitta la despidió en el andén número tres, después de asegurarse de que había subido al tren de cercanías que iba hasta el pueblo costero de Nynäshamn. Le había dejado dinero para el billete del transbordador, un refresco de naranja y un kebab de pollo envuelto en papel encerado.
—Tu padre te espera en Farö, en el atracadero del ferry —Brigitta le dedicó la única sonrisa de la tarde—. Si te pierdes por el camino, me enteraré.
Astrid no supo qué contestar. Ni siquiera se molestó en intentarlo. Su tía acababa de apuñalarla por la espalda. Aprovechó el impulso del tren al arrancar, para dejarse caer a plomo sobre el asiento. A medida que aumentaban los kilómetros que la separaban de Estocolmo, en su interior alimentaba una ola de rebelión, que crecía minuto a minuto, hasta alcanzar la intensidad de un tsunami. Sentía ira hacia su tía y también contra sí misma, por dejarse manipular. Tenía quince años. ¡No era ninguna cría! En el momento en que su ola de furia iba a reventar, desintegrando el vagón del tren y esparciendo sus malas ideas por toda Suecia, el móvil tintineó avisando de un nuevo mensaje. Astrid chasqueó la lengua: estaba hasta el gorro de Catástrofe impeorable. Al comprobar el remitente, sin embargo, el corazón le dio un vuelco.
Keve
¿Cómo estás, bicha?
12 : 31
«Bicha», así es como Keve llamaba a Astrid. También «culebrón» o «víbora». El motivo se remontaba a una broma muy vieja. De niño le divertía llamarla «Áspid», en lugar de Astrid. De ahí, las serpientes. También le hacía gracia porque ella era lo más opuesto a una serpiente que había conocido nunca. Por su parte, Keve era lo más parecido que tenía Astrid a un hermano mayor.
Erland, el padre de Keve, era uno de los mejores amigos de Svea. Había sido embajador de Suecia en siete países y se habían conocido en Serbia. Para Erland, como para la mayoría de los adultos, su hijo era el santo patrón de las malas ideas. Keve, el loco; Keve el irresponsable; Keve, el informal… Astrid lo había oído llamar de mil maneras, casi siempre a voces. Ella también le ponía sus motes: Keve el libre, el independiente, el cabezota…
Astrid
A ti te lo puedo decir: asqueada y horrorizada.
12 : 31
Keve
Lo siento, viborilla. ¿Puedo ayudarte?
12 : 31
Astrid
Claro. Llévame a Opar y ayúdame a encontrar a mi madre.
12 : 32
Keve
Me parece un deseo de lo más razonable: concedido. ¿Dónde estás?
12 : 32
Astrid
Estoy en el tren, camino de Nynäshamn. Mi tía me ha enviado a Farö, con mi padre.
12 : 32
Keve
Te puedo pasar a recoger en la isla dentro de unas... cinco horas.
12 : 32
Astrid
¿Y cómo vas a venir? ¿Volando?
12 : 32
Keve
Claro, sabandija. No pensarás que corro tan deprisa.
12 : 32
Astrid
¿Desde cuándo vuelas? ¿Te ha picado un mosquito mutante sin que yo me entere?
12 : 33
Keve
Mejor todavía. Estoy terminando de engrasar el motor de un DHC-6 Twin Otter con flotadores. Es un hidroavión. Se lo he pedido prestado a mi tío.
12 : 33
Astrid
Querrás decir que se lo has birlado.
12 : 33
Keve
Bueno, él es el que me ha dejado las llaves del hangar. Lo mismo daPensaba acercarme hasta las islas Seychelles, pero puedo modificar un poco la ruta y hacer una paradilla en Opar. Eso sí, tendremos que repostar unas cuantas veces.
12 : 33
A Astrid se le escapó un estornudo nervioso. Sabía que Keve estaba hablando en serio. Había recorrido con su padre medio mundo y con su tío Ingmar, la otra mitad. Ingmar le había enseñado a pilotar aeroplanos a escondidas, con diez años, en las Antillas. De pequeños, Astrid y Keve solían escaparse por Estocolmo. A medida que iban creciendo, fueron aumentando el radio de acción. El último verano, para celebrar que Keve se había sacado la licencia oficial de piloto al cumplir los diecinueve, habían volado a Islandia. Desde luego, puestos a cometer una locura, era la mejor compañía. Pero ¿qué disparate resultaba mayor? ¿Encerrarse en una isla mientras su madre se hallaba en peligro o hacer lo imposible por ayudarla? Pensó de nuevo en las imágenes de la multitud enfurecida. Si era necesario, buscaría a Svea en Akkala, calle por calle, gritando su nombre, hasta que ella le respondiese.
Los dedos le temblaron y tuvo que borrar varias veces las letras hasta atinar con la palabra completa.
Astrid
Vale.
12 : 35
Keve
Así me gusta, viborilla. Ya pensaba que me ibas a dar calabazas.
12 : 35
Astrid
Tú sabías algo de africano, ¿no?
12 : 35
Keve
Esa lengua no existe, zopenca. Sé inglés, francés y algo de yoruba.
¿Te vale?
12 : 35
Astrid
Tendrá que valer. ¿Cuándo te pasas, entonces?
12 : 35
Keve
Antes he sido un poco fantasma. Entre pitos y flautas, ponle que dentro de unas diez horas. Ya te voy avisando.
12 : 35
Astrid
Te espero en Farö.
12 : 35
Keve
Ok. Estate pendiente del cielo... y del móvil.
12 : 35
Cuando Astrid dejó el teléfono a un lado, su corazón latía al ritmo de una centrifugadora. Se asustó un poco de su audacia, pero el miedo no se podía comparar con la satisfacción. De nuevo era dueña de su propio destino. Nunca fue más cool que volando con la imaginación a Akkala, en compañía de Keve, para rescatar a su madre.

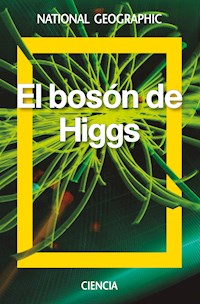

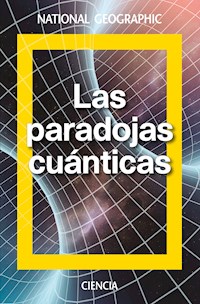













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)











