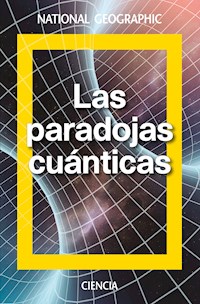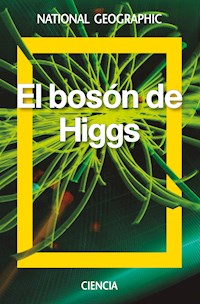
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: National Geographic
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Spanisch
El anuncio del descubrimiento del bosón de Higgs fue recibido por la comunidad científica como la noticia más importante de las últimas décadas. Y no es de extrañar: su detección no solo confirmaba más allá de toda duda el modelo estándar, pilar de nuestra visión del universo, sino que representaba el triunfo de la apuesta de varias décadas por los grandes aceleradores de partículas como el LHC. De acuerdo, pero ¿cuál es exactamente su función? Nada menos que dotar de masa al resto de partículas elementales.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 198
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© David Blanco Laserna, 2017.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2017. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
Composición digital: Newcomlab, S.L.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
Introducción
Campos cuánticos
El campo de Higgs entra en escena
El enigma de la masa
Nacido el 4 de julio
Lecturas recomendadas
Introducción
Nuestro viaje comienza en el interior de una botella de metal, pintada de rojo, situada en las afueras de la ciudad de Ginebra, en algún punto muy próximo a la frontera franco-suiza. Su contenido no podría resultar más vulgar a primera vista. Literalmente: consiste en hidrógeno gaseoso. Es el elemento químico más sencillo y abundante del universo. El más ligero también. Inodoro, insípido, invisible... A pesar de su carácter anodino, los átomos de hidrógeno que rebotan frenéticamente en el interior de esta botella están a punto de recrear, en un microteatro infinitesimal, los primeros instantes del universo.
Los preparativos se inician en una pequeña cámara, donde un campo eléctrico los despoja de sus electrones. Así, cada átomo de hidrógeno queda reducido a su mínima expresión, el núcleo atómico más simple: un protón. Su carga eléctrica positiva los hace sensibles a la fuerza electromagnética, que los someterá a los dictados del acelerador de partículas más potente del planeta. El Gran Colisionador de Hadrones (LHC) parece construido a golpe de hipérboles y bajo el lema olímpico citius, altius, fortius: «más rápido, más alto, más fuerte». Puesto en pie, como una rueda de carro, su diámetro de más de ocho kilómetros se alzaría hasta la cumbre del Everest. De esta máquina superlativa se ha dicho con razón que es la más compleja que han construido los seres humanos y que sirve al experimento más difícil ensayado sobre la Tierra. O, mejor dicho, bajo su superficie, ya que sus detectores y gran parte de sus instalaciones se alojan en cavernas subterráneas, tan vastas que en ellas podrían acomodarse las naves y torres de una catedral gótica. A pesar de sus dimensiones, no hay nada tosco en el LHC, una herramienta hipersensible, que acusa el influjo de la Luna o la sacudida de un terremoto en las antípodas. Se trata de una sonda diseñada para escrutar el espacio con una resolución de una milmillonésima de milmillonésima de metro, una escala a la que un grano de arena se antojaría del grosor de la Vía Láctea.
El anillo del LHC alberga dos conductos circulares dispuestos en paralelo. Los protones penetran en ellos dividiéndose en dos haces y los recorren en sentidos opuestos. Allí rozan la velocidad de la luz y completan más de once mil vueltas en un segundo. Un protón que escapase del acelerador llegaría hasta Júpiter en poco más de media hora (un avión comercial invertiría casi un siglo en hacer el mismo trayecto). El destino de los haces que recorren el anillo es una colisión frontal. En el momento de chocar, los protones experimentan un atisbo de cómo era el universo una billonésima de segundo después del Big Bang. A una temperatura de diez mil billones de grados, los quarks y gluones disfrutan de una efímera libertad, antes de que la interacción fuerte los confine de nuevo dentro de partículas más complejas, como el protón o el neutrón. Joseph Incandela, portavoz de uno de los experimentos del LHC, compara la hazaña de lograr un blanco en el acelerador con «disparar dos agujas de punto desde extremos opuestos del Atlántico y lograr que choquen a mitad de camino». ¿Cuál es el propósito de esta formidable exhibición de virtuosismo tecnológico?
Se puede considerar el LHC como la versión moderna del crisol de los alquimistas. En sus entrañas, la relatividad y la mecánica cuántica facilitan transmutaciones que, por comparación, hacen que la legendaria conversión del plomo en oro parezca un juego de niños. A partir de la energía que la colisión entre protones focaliza en un punto, quizá acuñe partículas de materia oscura, o partículas supersimétricas, o quizá ponga de manifiesto nuevas interacciones fundamentales o exponga dimensiones ocultas. O quizá no se concrete ninguna de estas posibilidades y afloren fenómenos imprevistos, que desafíen nuestra comprensión de los estratos más profundos de la naturaleza.
Antes de internarse en terra ignota, el primer cometido del LHC fue confirmar una predicción hecha hace más de medio siglo: la existencia de una partícula singular, distinta a todas las demás conocidas. La entrevió por primera vez el físico británico Peter Higgs en 1964. Poco podía imaginar que las ecuaciones que apuntaba entonces en hojas sueltas de papel, o en la superficie de una pizarra, conjurarían una partícula hipotética que, décadas después, desataría una cacería experimental en la que se implicarían millares de físicos e ingenieros. Tom Siegfried, antiguo redactor jefe de la revista Science News, resumía así su importancia: «Durante más de tres décadas, el Higgs ha supuesto para los físicos lo mismo que el Santo Grial para el rey Arturo, la fuente de la eterna juventud para Ponce de León o Moby Dick para el capitán Ahab. Ha sido una obsesión, una fijación, el apego a una idea de cuya verdad no dudaba casi ningún experto».
Existen dos tipos de experimentos revolucionarios, los que demuestran teorías en las que casi nadie cree y los que refutan verdades que la mayoría daba por sentadas. «Si no se observa nada», opinaba John Ellis, uno de los popes de la física de altas energías, «en cierto sentido, querrá decir que los teóricos nos hemos pasado los últimos treinta y cinco años soltando chorradas». Stephen Hawking apostó cien dólares a que no se descubriría la partícula de Higgs. A su juicio, la física sería mucho más interesante sin ella. ¿Lograrían atraparla los detectores del LHC? ¿Sería un mito inalcanzable o una tangible, aunque elusiva, ballena blanca?
El llamado mecanismo de Higgs se introdujo a mediados de la década de 1960 por razones técnicas, para reparar una avería en el modelo estándar, un sofisticado entramado teórico que explica con un detalle asombroso el comportamiento de tres de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza, el electromagnetismo, la interacción débil y la interacción fuerte. La primera piedra del modelo se colocó poco después de concluida la Segunda Guerra Mundial. Ironías del destino, fue obra de dos estadounidenses y un japonés: Richard Feynman, Julian Schwinger y Sin-Itiro Tomonaga. De manera independiente, concibieron la electrodinámica cuántica (EDC), que describe con un lenguaje cuántico y relativista las interacciones entre la luz y cualquier partícula con carga eléctrica. Richard Feynman la denominó «la joya de la física» por la precisión casi sobrenatural de sus predicciones.
Los físicos teóricos intentaron repetir su rotundo éxito. Para ello diseccionaron la EDC y creyeron identificar el secreto de su mecánica en un grupo de simetrías matemáticas, que parecían dictar la forma de sus ecuaciones. Al trasplantar el mismo principio de diseño a las enigmáticas fuerzas que gobernaban el núcleo de los átomos, obtuvieron teorías elegantes y sugestivas, pero que se despegaban por completo de la realidad. Las ecuaciones dibujaban un universo utópico, donde todas las partículas elementales carecían de masa, como los fotones, y viajaban a la velocidad de la luz. El mundo material, tal como lo conocemos, con su jerarquía estructural de átomos, moléculas, cristales o células, resultaba inviable. No existía ningún soporte sobre el que se asentara la vida.
El mecanismo de Higgs se proyectó como una extensión del modelo estándar, que anclaba la teoría a la realidad observada. Al introducir una nueva partícula (en realidad, como veremos, un nuevo campo cuántico), se subvertían las reglas del juego y emergían las partículas masivas conocidas. La mayoría de los físicos aceptó lo evidente: el mecanismo funcionaba sobre el papel, pero algunos lo tacharon de mero artificio matemático, porque no parecía derivarse de la lógica interna del modelo estándar. Para zanjar la cuestión, tanto los partidarios como los detractores de la idea se sometieron al dictamen de la naturaleza, que debía pronunciarse a través de experimentos. Si el mecanismo operaba de verdad en el ámbito subatómico, tenía que dejar un rastro: la partícula de Higgs.
A mediados de la década de 1980, después de una espectacular sucesión de hitos experimentales que coronaron al modelo estándar como el oráculo que nunca se equivocaba, el Higgs entró en la agenda de los mayores aceleradores del mundo. Tanto el LEP del CERN como el Tevatrón del Fermilab estadounidense se apuntaron a la caza mayor del Higgs. La partícula eludió con tenacidad todas las batidas organizadas durante más de una década. De existir, había que invertir más energía para materializarla. En diciembre de 1994 el Consejo del CERN dio luz verde a la construcción del LHC. Una obra faraónica sin el respaldo autoritario de ningún faraón, puesta en pie gracias a la cooperación internacional de setenta países y al esfuerzo de diez mil ingenieros y científicos.
El esperado anuncio se produjo por fin el 4 de julio de 2012: después de más de mil billones de colisiones, el LHC había registrado la actividad de una partícula desconocida. Dentro del grado de precisión alcanzado, resultaba indistinguible del Higgs del modelo estándar. El júbilo que desbordó el auditorio del CERN pronto se contagió al resto de la comunidad de físicos. Fuera de este exclusivo círculo de iniciados, los curiosos se hallaron en la situación de quien, paseando por la calle, se siente atraído por la música, las luces y las risas de una fiesta y, al querer unirse a la diversión, tropieza con un portero que le corta el paso de malos modos. En este caso, la barrera es conceptual. Con el paso del tiempo, la física teórica se ha ido remontando hasta alturas cada vez más enrarecidas. De la teoría de la relatividad se dijo en su día, sin ningún fundamento, que solo podían entenderla tres personas en el mundo. La mecánica cuántica redujo ese número drásticamente a cero. Al menos, si definimos «entender» un fenómeno como interpretarlo estableciendo equivalencias con experiencias de la vida cotidiana.
Se han urdido toda clase de analogías para explicar al común de los mortales qué demonios es el campo de Higgs. Todas ellas encierran un innegable elemento de verdad y, al mismo tiempo, son absolutamente falsas. La culpa no la tienen las analogías, sino los hilos conceptuales que arman el modelo estándar: los campos cuánticos. Cuando los físicos hablan de partículas, como un electrón o un bosón de Higgs, en realidad se refieren a fenómenos que acontecen en el seno de los campos. Estas criaturas físico-matemáticas son hijas de la relatividad especial y de la mecánica cuántica y su naturaleza híbrida desafía cualquier poder de visualización. Con todo, en su origen los campos no mostraban un rostro tan hermético. En el primer capítulo del libro partiremos de los campos clásicos, mucho más intuitivos, para luego forzar a cámara lenta su metamorfosis cuántica. En el segundo, contaremos cómo, una vez cuantizados, tomaron la física teórica al asalto, durante la revolución de la EDC. El curso inesperado que siguieron los esfuerzos por extender su exitoso modelo al resto de fuerzas fundamentales nos conducirá a un callejón sin salida. Momento en el que el campo de Higgs hará acto de presencia.
En el tercer capítulo nos detendremos en el mecanismo de Higgs, que no tiene las mismas implicaciones para las partículas elementales que para la materia ordinaria. La mayor parte de nuestra masa no se debe al Higgs, sino al pandemónium energético que reina en el interior de neutrones y protones. Dedicaremos el cuarto capítulo a examinar por qué los físicos creen en este microcosmos tan ajeno y desconcertante, dominado por campos cuánticos, que han concebido no por capricho sino por necesidad, después de descartar alternativas mucho más agradables a la intuición. La historia del campo de Higgs es la historia del modelo estándar y esta teoría se ha escrito tanto en las pizarras como en los laboratorios; en particular, en los aceleradores de partículas. Trataremos de comprender qué es exactamente lo que han querido buscar (o refutar) los físicos experimentales, cómo lo han hecho y qué han averiguado.
Sin duda, el LHC ha cumplido las expectativas depositadas en él. Ha encontrado lo que se esperaba que encontrase. ¿Hallará lo inesperado? Poco después del anuncio del 4 de julio, uno de los arquitectos del modelo estándar, Steven Weinberg, expresaba una cierta inquietud acerca del futuro: «Tuve una pesadilla en la que el CERN descubría el Higgs y después nada más. Por satisfactorio que resulte descubrir la partícula de Higgs, no proporciona ninguna pista acerca de cómo ir más allá del modelo estándar». El punto de llegada se ha convertido en un nuevo punto de partida. La exploración está lejos de concluir.
Campos cuánticos
¿Qué leyes ordenan los fenómenos que observamos en la naturaleza? ¿De qué se compone la materia? ¿De qué modo ejercen su influencia unos cuerpos sobre otros? El punto de partida para responder a estas preguntas está en la información que recibimos a través de los sentidos, sin ayuda de aparatos que extiendan su alcance. Al procesar nuestras impresiones, descubrimos que la naturaleza no se asemeja a un reloj transparente, que expone su mecanismo a la mirada de los curiosos. Vemos caer una gota de lluvia o una roca que rueda pendiente abajo, pero no resulta en absoluto evidente identificar a los responsables de su movimiento. Para abordar el problema, no queda más remedio que añadir a las observaciones una pizca de especulación, más o menos afortunada, más o menos fantasiosa, sobre cómo son y cómo funcionan los engranajes ocultos de la naturaleza.
Para Aristóteles los objetos caen porque buscan su lugar natural: el centro de la Tierra. La misma superficie del suelo, donde se asientan, levanta una barrera que les impide llegar a su destino. Si horadásemos un túnel, seguirían cayendo hasta alcanzarlo. Cuando arrojamos una piedra hacia lo alto, la forzamos a alejarse más todavía del centro, pero esta injerencia pronto agota su empuje y se impone la tendencia natural que la devuelve al suelo. En la trayectoria de un proyectil, Aristóteles no apreciaba una parábola, sino dos líneas rectas: una diagonal ascendente, impuesta al cuerpo, interrumpida por una vertical, espontánea, descendente. Estos errores de apreciación no son raros en él. Aristóteles sostenía que la boca de las mujeres encierra menos dientes que la de los hombres. Inexactitudes al margen, su descripción ya combina observaciones con la presunción de una mecánica oculta. Desde los tiempos del Estagirita se puede decir que los científicos han seguido contemplando caer las mismas piedras, pero han entrevisto engranajes muy diversos, de creciente sofisticación, detrás de su movimiento.
El juego de interpretar los fenómenos experimentó un progreso sustancial cuando el ingrediente especulativo se fundó en la lógica matemática y en una observación rigurosa. No obstante, las matemáticas moran en un ámbito abstracto y antes de ejercer de oráculos en el mundo real necesitan encarnarse en un modelo físico. El impulso que recibió la ciencia en el siglo XVII permitió sustituir la tendencia natural de Aristóteles por argumentos más elaborados. La experiencia cotidiana enseña cómo los cuerpos se afectan unos a otros mediante una vía nada metafísica: el contacto directo. Una brizna de polen se ve forzada a trazar un círculo en un remolino de viento. Una pelota vuela de una esquina a otra del campo de juego a base de sucesivos golpes. Parecía razonable que los modelos físicos se animaran con estos mecanismos tan familiares. Así prosperaron los intentos de reducir la gravedad a la acción de un fluido invisible, cuyas corrientes y remolinos arrastraban los planetas, o al bombardeo de un enjambre de partículas diminutas, que los desviaban de sus trayectorias cerrándolas en órbitas. En ambos casos se recurría a un agente invisible, pero corpóreo, es decir, constituido por materia, aunque esta fuera de una naturaleza tan exótica como se quisiera.
Admitir que cada elemento de materia influye en su entorno por contacto, implica que los cambios operan de manera gradual, se comunican en cadena, de un punto del espacio a otro contiguo, como el impulso que recorre una hilera de fichas de dominó. La última no conoce la caída de la primera hasta que pasa un cierto tiempo. No existe transmisión instantánea. Contra todo pronóstico, esta línea de ataque tan prometedora no produjo ningún modelo matemático que reprodujera con éxito los fenómenos observados y, mucho menos, que revelase otros desconocidos.
Newton dio un vuelco a la situación con su estudio de la gravedad. Para empezar, dejó el espacio entre los cuerpos celestes vacío, borrando cualquier atisbo de materia, ya fueran fluidos o partículas. En su lugar postuló una tendencia natural de atracción que obedecía a una sofisticada maquinaria matemática que él mismo inventó, el cálculo diferencial. Decretó que dos cuerpos cualesquiera se atraían en razón directa al producto de sus masas y en razón inversa al cuadrado de la distancia que los separa. El principio no se podía enunciar con mayor claridad. Su concisión matemática funcionaba como la chistera de un mago, de la que se extraía una constelación casi inagotable de fenómenos. Al insertar esta ley de gravitación universal en sus leyes de la dinámica, se obtenían ecuaciones de las que surgía la línea recta de un fardo que cae al suelo, la parábola de una bola de cañón o las elipses que Kepler había identificado en la órbita de los planetas. En la ley de gravitación, el adjetivo «universal» no era un adorno pomposo. Realmente su jurisdicción no conocía límites.
El poeta satírico Alexander Pope escribió: «La naturaleza y sus leyes se ocultaban en la oscuridad de la noche/Dios dijo: “Que Newton sea” y se hizo la luz». Este fulgor proyectaba, sin embargo, una sombra incómoda. En el mismo corazón de la ley de gravitación latía un artificio, la acción a distancia. Newton había erradicado los mediadores materiales. Los cuerpos se atraían porque sí, obedeciendo a un decreto inmanente que desprendía un sospechoso tufo aristotélico. De acuerdo con Newton, la súbita desaparición del Sol sacaría a la Tierra de su órbita de inmediato (figura 1). Ninguna cadena de transmisores salvaría progresivamente la distancia de ciento cincuenta millones de kilómetros que los separa. La catástrofe se notificaría al instante. Y no solo a la Tierra, la desaparición del Sol afectaría simultáneamente a todas las masas del universo, aun las más remotas.
La acción a distancia repugnaba a muchos científicos, que sentían que el enfoque de los mediadores materiales tenía que haber funcionado mejor. La naturaleza parecía rechazar una teoría basada en el sentido común, para sancionar otra con connotaciones mágicas, por mucho que lanzara sus poderosos hechizos en un lenguaje matemático impecable. Newton perdía en el porqué, pero ganaba en el cómo. Aunque no era amigo de examinar en público la debilidad de sus argumentos, en privado compartía la desconfianza del resto de los científicos: «Resulta inconcebible que la materia bruta inanimada deba, sin la mediación de algo más que no sea material, operar sobre o afectar a otra materia sin contacto recíproco [...]».
Muchos investigadores confiaban en que la razón se hallara en algún punto intermedio. Tenía que resultar viable algún modelo material capaz de transferir la influencia gravitatoria de un cuerpo a otro, del Sol a la Tierra, o de la Tierra a la hoja que se desprende de un árbol, y del que emergiera la ley de la inversa del cuadrado de la distancia. El propio Newton participó del empeño, pero todas las tentativas fracasaron. En bretes semejantes, los científicos suelen hacer gala de un pragmatismo sin complejos. Aunque la acción a distancia de Newton desagradaba a los espíritus con inclinaciones filosóficas, describía con precisión asombrosa el comportamiento de la naturaleza. Su juego de herramientas matemáticas permitía montar un sinfín de aplicaciones. Todavía sirve a los ingenieros para enviar una sonda espacial a Saturno sin errar el tiro. Las preguntas incómodas se guardaron en la trastienda y los científicos se dedicaron a disfrutar de una capacidad de predicción sin precedentes.
El éxito con la gravedad marcó la senda a seguir en la disección matemática de otros fenómenos físicos, como la interacción electromagnética. Esta es mucho más intensa que la gravitatoria, lo que favoreció un programa experimental más exhaustivo. Uno no puede jugar a eliminar un planeta, o a desplazarlo de su órbita, a duplicar su masa, o dividirla por la mitad. Sin embargo, en el laboratorio se pueden ensayar infinitas configuraciones de pilas, corrientes, condensadores e imanes y tomar nota de lo que sucede.
Una de las personas que consagró más horas al estudio de los fenómenos electromagnéticos fue el inglés Michael Faraday. Su origen humilde le privó de una educación formal en matemáticas, un accidente afortunado para la historia de la ciencia, porque, como efecto rebote, estimuló una intuición física fuera de lo común que resultaría providencial. Faraday se sentía perdido en las selvas de ecuaciones, cada vez más enmarañadas, que estaban elaborando matemáticos superdotados, como los franceses Siméon-Denis Poisson y André-Marie Ampère, en un esfuerzo ímprobo de organizar la rica fenomenología del electromagnetismo bajo leyes newtonianas. Las cargas eléctricas no solo se atraen, como las masas, también se repelen, y cuando se ponen en movimiento desencadenan fuerzas mucho más intrincadas que las gravitatorias. Tras una vida de trabajo en el laboratorio, Faraday había adquirido un instinto muy poderoso sobre el comportamiento de la electricidad y el magnetismo. Su olfato le permitió entrever una descripción mucho más sencilla de los mismos fenómenos que estaban tratando de desentrañar otros científicos como Ampère o Poisson.
Cuando uno sostiene dos imanes y los aproxima, advierte la fuerza con la que se atraen o repelen. El impulso que tira de los dedos produce una impresión casi sobrenatural, como la tenacidad de la aguja imantada que nunca se aparta del norte. No es de extrañar que las brújulas fascinasen a Einstein a los seis años. Es lo más parecido a un objeto mágico que un niño puede experimentar sin fraude. El magnetismo parece invocar la acción a distancia. ¿Qué mediador material podría intervenir si no entre dos imanes para provocar efectos tan opuestos como una intensa atracción o repulsión, solo con invertir la orientación de los polos? Además, el magnetismo extiende su influencia a través de los cuerpos. Traspasa la madera, el agua o una hoja de papel. ¿Qué fluido o corriente de partículas podría superar esas barreras?
Ciertamente el electromagnetismo no habita en el limbo de la gravedad newtoniana. Al espolvorear un puñado de limaduras de hierro alrededor de los imanes, surgen dibujos, las partículas de metal se animan para componer arcos entre los polos, que se buscan o rechazan. Si cambiamos la dirección de los imanes, las limaduras responden modificando sus configuraciones. En ausencia de imanes, las líneas se desvanecen y las limaduras se distribuyen al azar. Fenómenos análogos se ponen de manifiesto en torno a las corrientes eléctricas. En la vecindad de un imán, o de una carga en movimiento, ocurre algo, las propiedades del espacio se someten a una misteriosa tensión.
Faraday interpretó las figuras que componen las limaduras de hierro como una radiografía que revelaba una nueva especie de engranajes ocultos: los campos. Como alternativa a la acción a distancia y a los mediadores materiales, pronto se convertirían en la apuesta más sólida para dilucidar el mecanismo de las interacciones fundamentales.
CAMPOS CLÁSICOS
A la hora de construir un campo, basta con asignar un atributo matemático a cada punto del espacio. La elección más elemental es un número. La temperatura ofrece un buen ejemplo. Con la ayuda de un termómetro, podemos medir los grados en cualquier punto de una habitación. El conjunto de todas las medidas despliega un campo de temperaturas (figura 2). Esta clase de campo recibe el nombre de escalar.
Si encendemos una estufa, las zonas más alejadas no acusarán su presencia de inmediato. Los números del campo (los valores de la temperatura) irán mudando gradualmente, a medida que las moléculas del aire caliente, más veloces, comuniquen parte de su energía cinética a las más lentas (más frías) mediante colisiones (figura 3). El campo de temperaturas se comporta, por tanto, como una entidad dinámica, capaz de evolucionar con el paso del tiempo.