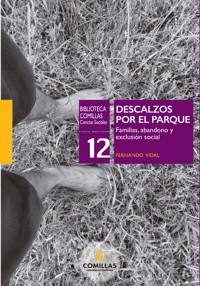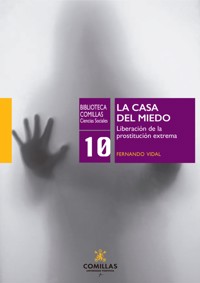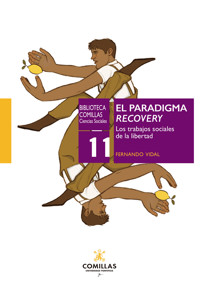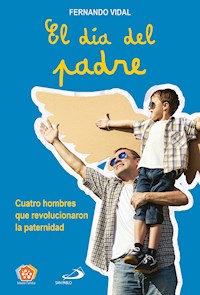
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial San Pablo
- Kategorie: Ratgeber
- Serie: Caminos
- Sprache: Spanisch
Vivimos en una época en la que el padre varón necesita revisar a fondo su manera de ejercer como tal. Es el momento de que asuma su parte de los cuidados, se incorpore a la revolución de la ternura y se comprometa con la igualdad de género y la cultura de la paz. Este libro pretende ayudar a reflexionar sobre todo ello a partir de la experiencia de cuatro hombres conocidos por todos y cuya forma de ejercer la paternidad supuso en su tiempo una revolución: Abrahán, Akhenatón, Dédalo y Confucio nos han legado un modelo de padre que lo ha cambiado todo. Su mensaje trasciende religiones y épocas, y nos comunica algo universal de la condición humana para todos los padres del planeta.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 311
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Portada
Portadilla
Créditos
Prólogo
Introducción. Ser padres para hacer historia
1. Abrahán y la liberación del hijo (1850 a.C.)
2. Akhenatón o la revolución de la ternura (1350 a.C.)
3. Dédalo, dar alas al hijo (1275 a.C.)
4. Confucio y la piedad paterna (532 a.C.)
Conclusión odavía nos queda mucho viaje por hacer para
Referencias bibliográficas
© SAN PABLO 2019 (Protasio Gómez, 11-15. 28027 Madrid)
Tel. 917 425 113 - Fax 917 425 723
E-mail: [email protected] - www.sanpablo.es
© Fernando Vidal Fernández, 2019
Distribución: SAN PABLO. División Comercial
Resina, 1. 28021 Madrid
Tel. 917 987 375 - Fax 915 052 050
E-mail: [email protected]
ISBN: 978-84-2856-148-8
Depósito legal: M. 5.470-2019
Composición digital: Newcomlab S.L.L.
Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta obra puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio sin permiso previo y por escrito del editor, salvo excepción prevista por la ley. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la Ley de propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). Si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos – www.conlicencia.com).
Este libro está dedicado a mi gran amigo
Javier San Román, uno de los mejores padres
que he conocido y me ha inspirado.
En su modo de ser padre, el mundo
vive la revolución de la ternura.
«Esos son los imprescindibles».
Prólogo
Antes de que nadie tenga que hacer el esfuerzo de sacar conclusiones entre líneas, quiero confesarles que cuando me miro al espejo y me pregunto quién soy yo, o cuando soy interpelado sobre mi papel en el mundo, respondo sin dudarlo: «Hola, me llamo Ritxar y soy padre». Y este es uno de los elementos centrales que definen mi identidad, por encima de mi profesión, mis vocaciones, adscripciones o creencias: ser padre. Y sí, soy un místico de la paternidad, un esencialista enamorado, un optimista contumaz, agotado, contradictorio y profundamente interpelado por mi experiencia como padre. Y es ese, y no otro, mi lugar en el mundo: la paternidad conmovida, presente y transformadora. Y en ese espacio de amor esencial, tan radical como re-evolucionante, es donde Fernando Vidal y un servidor nos hemos encontrado en la vida, desde la convicción, pero también desde la constatación empírica, de que el padre nace, crece y aprende a serlo con el ejercicio bondadoso, pacífico y equitativo de los cuidados.
Y no estamos solos en esta tarea, porque tenemos grandes maestras: las mujeres.
Aproximadamente, el ochenta por ciento de los hombres serán padres biológicos en algún momento de sus vidas, y prácticamente todos los varones tenemos alguna interacción socializadora clave, con las niñas y los niños. Y para que la vida continúe, los padres importan e impactan.
En su anterior libro, La revolución del padre, Fernando Vidal nos permitió hacer un viaje a distintos momentos de la historia, para comprender cómo factores distintos, tales como la industrialización, las guerras o la cultura, han condicionado y transformado el papel del padre en la familia y en la sociedad. Pero, sobre todo, Fernando nos regaló en este libro la fascinante historia, plagada de etnografía eficazmente escogida, de cómo la revolución paterna de John Lennon, a través de la relación sanadora y comprometida con su hijo, puede llegar a reconectar a un hombre herido y desapegado con el lado luminoso y comprometido de la vida.
Seamos padres biológicos, padrastros, padres adoptivos o sustitutos o tutores; seamos hermanos, tíos o abuelos; seamos parte de una relación de pareja del mismo sexo o del sexo opuesto y vivamos o no con sus hijos, nuestra participación como hombres en el cuidado diario de otros tiene una influencia duradera en las vidas de las niñas, los niños, las mujeres y los hombres, así como un impacto permanente en el mundo que nos rodea.
Querida lectora, querido lector, os invito a que reflexionemos unos segundos sobre nuestro padre, pensemos y sintamos cómo nos influyó –que estuviera presente o ausente–, el tipo de relación que estableció con nosotros, en lo que hoy somos y hacemos.
Cada hombre que se enfrenta a una paternidad de forma presente y activa es un padre nuevo y, por tanto, un hombre en constante evolución y cambio. Desde el momento en que compartes el sueño de la paternidad, acompañas a tu pareja, cuidas y acoges en sus brazos el primer llanto de tu criatura, que brota como una cascada de amor incontenible junto a tus propias lágrimas, eres un nuevo hombre y un padre nuevo. Los nuevos padres son retales de otras historias, parte del libro que escribieron en nosotros quienes nos precedieron: nuestros padres, abuelos, tíos, hermanos mayores...
Y es aquí donde este nuevo libro de Fernando Vidal, que tienes la suerte de tener en tus manos, nos ayuda a conectar nuestra experiencia individual de la paternidad, con la de otros Padres que hicieron historia. Y lo hace con personajes tan diferentes, sugerentes y aparentemente lejanos como Abrahán, Akhenatón, Dédalo y Confucio, pero que si nos sumergimos en su historia como padres, nos damos cuenta de que amaron como nosotros, temieron como tememos y se equivocaron y acertaron también como lo hacemos nosotros.
Fernando hila, con la maestría de un investigador tan tierno y apasionado como documentado y riguroso, aquellas experiencias de hombres que nos precedieron y dejaron huella en la historia, que transitaron por experiencias paterno-filiales transformadoras, revolucionando la concepción dominante de la paternidad, al mismo tiempo que la paternidad también les transformaba a ellos. Exactamente igual que nos ocurre a nosotros. ¡Quién nos iba a decir que íbamos a tener tantas cosas en común!... con Abrahán y su empeño por la emancipación del hijo, o Akhenatón y la ternura, o Dédalo y la liberación, o Confucio y la compasión. Como nos propone Fernando, mirar al pasado es una oportunidad fascinante para reescribir el presente y transformar el futuro que deseamos en clave de paz.
Con este nuevo ensayo, Fernando Vidal contribuye de una forma decidida a seguir construyendo la historiografía de las paternidades, al mismo tiempo que nos invita a adentrarnos en la contradictoria, fértil y siempre cambiante contingencia humana.
Hay un viejo proverbio vasco que nos viene a recordar que todo lo que se nombra adopta contingencia de ser, que existe: «izena duen guztia, izana du». Y eso es lo que precisamente hace el autor en este libro: comenzar a nombrar y poner en valor algunos referentes históricos de hombres buenos, que nos ayudarán, sin duda, a consolidar en el imaginario colectivo la existencia inmemorial de unas paternidades asociadas a la virtud, a la belleza, a la bondad, a la paz; en definitiva, al compromiso social con un mundo mejor, empezando por la base de la existencia y la potencia creadora del vínculo paterno-filial.
Pero si hay algo en lo que Fernando Vidal y yo, desde nuestra mirada diferente del mundo, coincidimos plenamente, es en la certeza de que la paternidad es un acto de amor profundo y duradero; que hunde sus raíces en la que es, sin duda, una de las estructuras básicas de la sociedad: la familia, en la que nacemos y crecemos, pero también en la que creamos a partir de nuestras decisiones y acciones.
En los tiempos de crisis que nos están tocando vivir, las familias han demostrado estar cargadas de contingencia política transformadora, contribuyendo de forma decisiva al impulso de relaciones de igualdad de mujeres y hombres, ampliando las posibilidades de empoderamiento de las mujeres y niñas, pero liberándonos también en el camino, a los niños y a los hombres, de las limitaciones que el sexismo nos ha impuesto.
La familia ha demostrado ser, desde la diversidad, la capacidad de adaptación, la fraternidad y las relaciones de equidad, un espacio inmejorable para la solidaridad, pero también para crear vínculos de apego seguro, de esos que nos conectan con la parte más sublime de la existencia humana: los padres buenos que se transforman mientras permiten a sus hijas e hijos crecer y desarrollarse en espacios de corresponsabilidad, compasión, libertad y amor.
Y para lograrlo, nada mejor que ponernos cómodos y sumergirnos en las historias que nos propone Fernando: estos cuatro hombres que revolucionaron la paternidad y, con ello, el mundo en que vivimos.
RITXAR BACETE GONZÁLEZ
Introducción
Ser padres para hacer historia
Ser un buen padre es una de las cosas más importantes que podemos hacer para cambiar el mundo. Este libro nos va a ayudar a reflexionar sobre nuestra forma de ser padres, dejándonos acompañar por la experiencia de cuatro hombres conocidos por todos y cuya forma de ser padre supuso, en su tiempo, una revolución. Vivimos en una época en la que el padre varón es la pieza clave para el progreso de la sociedad, de las familias y de las mujeres. Debemos asumir nuestra parte en los cuidados y eso requiere revisar a fondo nuestro modo de ser padre. Este es el momento para que el padre se comprometa con la igualdad de género, una cultura de paz y la sociedad de los cuidados. Es ya día para que los hombres se incorporen mayoritariamente a la revolución de la ternura. Es ya el día de que los hombres asumamos desplegar todas nuestras potencialidades como padres.
Ya es hora y día de que nos activemos plenamente como padres. Cada vez la sociedad nos lo pide más. Sin embargo, quizá nos faltan referencias públicas que cultiven una cultura de la paternidad positiva. En una encuesta realizada por el Informe Familia, un 85% de los entrevistados no podía referir ni una sola figura que fuera ejemplo público de paternidad. Aunque ser padre es una experiencia a la que casi todos estamos expuestos como hijos de nuestro propio padre o por serlo nosotros, parece necesario profundizar en su significado. Tiene razón el sociólogo Ralph LaRossa (1997) cuando dice que en el siglo XIX se ha interrumpido la tradición histórica de la paternidad.
Aunque nos parece que antes del final del siglo XX la paternidad siempre fue distante y autoritaria, eso no es así. Antes de 1830 los padres varones estaban más presentes en el hogar, eran mucho más sentimentales, comunicativos y cooperativos con los hijos y, además, estaban más comprometidos en su educación. La revolución industrial a partir de 1830 secuestró al padre del hogar y le internó en larguísimas jornadas en las fábricas. Además de dedicar al hombre totalmente a la producción, trató de que la mujer estuviera dedicada plenamente a la reproducción y se consagró la imagen de la mujer dedicada exclusivamente a la casa y los hijos.
El padre se convirtió en un ser ausente que no tenía nada que hacer en casa, sino que su papel era ganar el dinero y relacionar a la familia con la vida pública. Claudia Nelson (1995) dice que los padres se hicieron hombres invisibles y que la profusión en el siglo XIX de historias sobre fantasmas domésticos tiene que ver con esa presencia ausente cuando estaban en casa o la desaparición absoluta por la prioridad de su vida exterior.
La ideología de las dos esferas –de la que habla Scott Coltrane (1996)– permaneció hasta que el feminismo puso la igualdad de género en la agenda pública, y todavía estamos inmersos en el curso de esa transformación. Desde la década de 1970 se está produciendo una revolución de la paternidad a la que se van incorporando progresivamente millones de hombres. A la vez, esa tendencia positiva convive con la aparición de fuertes flujos de deserción paterna.
Los padres nos damos cuenta de que hay una discontinuidad intergeneracional, un giro en las formas de ejercer la paternidad. Por un lado, queremos comprometernos más con nuestros hijos en igualdad y cooperación con nuestra pareja. Queremos estar plenamente presentes, ser más tiernos, comunicativos o dedicarnos más a los cuidados directos. Es decir, hacer aquello para lo que estamos naturalmente programados. El cuerpo del hombre cambia cuando se hace padre, no solo se transforma el de la madre. El sistema hormonal masculino se altera sustancialmente y varían los niveles de testosterona, oxitocina, vasopresina o prolactina. Todos esos cambios suceden desde que se originó el ser humano y su fin es hacer al padre más cercano, protector, tierno, lúdico, empático o resistente al estrés. Como dice el antropólogo Ritxar Bacete (2017), los hombres estamos programados para el bien.
Aunque somos conscientes de la diferencia intergeneracional en la forma de ser padres, por otro lado tampoco queremos ser injustos con todos los padres del pasado. En primer lugar, debemos redescubrir todo el amor que los padres industrializados pusieron en el trabajo por su familia y sus hijos. Entregaron la vida en los trabajos –y fueron los reclutados para las guerras– por sus hijos. Al igual que nuestra generación de padres del siglo XXI, su papel paterno tuvo sus limitaciones.
Pero no deberíamos permitir una ruptura sin reconocimiento ni gratitud a las generaciones que fueron padres durante la sociedad industrial. Incluso habrá virtudes de su forma de ser padres que hayamos perdido o no hagamos tan bien en la siguiente generación. Debemos hacer memoria para reconocer, agradecer y aprender de lo bueno y de sus insuficiencias, que nos harán más conscientes de las nuestras.
Lo cierto es que deberíamos tender un puente a la historia para conectar con todos los hombres que aportaron como padres lo mejor de sí a sus hijos. Algunas de esas personas tuvieron una gran visibilidad como padres o crearon personajes de ficción que se convirtieron en referencias públicas para ser buenos padres. Algunos de ellos protagonizaron auténticas revoluciones y la forma de ser padre cambió a partir de ellos.
Existe, por tanto, una brecha entre los padres del siglo XXI y los padres de la historia. Deberíamos hacer una biografía de la paternidad que nos uniera a todos. De ese modo nos podríamos comprender mejor cada uno como padre y podríamos proyectar un mejor modo de ser padres a la sociedad y las siguientes generaciones. Esa historia de la paternidad podría comenzar haciendo memoria de esas personas, mitos o personajes de ficción que fueron significativos o supusieron verdaderos saltos cualitativos.
Nuestro propósito es hacer una exploración intercultural e interconfesional de la paternidad. Bucearemos en las creencias de estos padres con la intención de comprender internamente la lógica que les llevó a actuar y pensar de esa manera. Sus experiencias seguramente iluminarán cómo cada uno de nosotros está siendo o quiere ser padre.
La primera labor tendría que ser mirar a los comienzos de la historia y encontrar a esos padres fundadores de la paternidad. Tendríamos que irnos al propio origen de la humanidad, porque ahí es donde se produjo la gran revolución del padre. Posiblemente deberíamos retroceder hasta aquella pareja que paseaba de la mano o abrazados y seguidos de un niño, y dejaron sus huellas en Laetoli. Pero son solamente suposiciones. Tenemos que avanzar hasta el siglo XIX a.C. para encontrar la primera gran revolución de la paternidad.
En este libro vamos a abarcar a los padres fundadores de la paternidad. La primera gran figura se encuentra en Medio Oriente y es Abrahán. Se supone que la tradición bíblica se refiere a una figura que existió en el entorno de Mambré hacia la mitad del siglo XIX a.C. Las cuatro tradiciones orales fueron escritas e integradas entre el siglo IX y el IV a.C. Es decir, que quizá hable más de los hombres y mujeres del primer milenio a.C. que de los de principios del segundo milenio, al que remotamente se refieren.
Nuestra opción es la de tomar las leyendas y mitos como historias con todo su valor. No estamos tan interesados en su deconstrucción literaria como en desplegar todo su significado a lo largo de la historia, qué es todo lo que nos tiene que decir. Los otros tres grandes fundadores los encontramos en Egipto, el mundo griego y China: Akhenatón, Dédalo y Confucio. Les invitamos a un viaje de más de mil años que nos llevará de las tres orillas del Mediterráneo al Extremo Oriente.
Akhenatón fue una persona de tanta grandeza y profundidad que algunos dudan que pueda haber existido en un tiempo tan antiguo como el siglo XIV a.C. Pero, afectivamente, es una figura de la que existe sobrada documentación que nos permite perfilar bien su modo de ser padre, que realmente fue una paternidad revolucionaria. Mientras que de Abrahán no nos quedan restos arqueológicos sino los relatos transmitidos generación tras generación, del gran faraón del Sol tenemos mucho material.
En el otro extremo está Dédalo, que es un mito aunque pueda ser concebido como un personaje colectivo que representa a los hábiles artesanos helenos. Él vivió en el siglo XIII a.C., la generación intermedia que siguió a los Argonautas y que precedió a los héroes de la Ilíada. Junto con Dédalo, veremos a los reyes Egeo y Minos, cuyas historias se cruzan con aquel padre que dio a su hijo alas para volar. De nuevo, interesa sobre todo cuál es el mensaje que los creadores del mito de Dédalo nos quisieron transmitir.
Al otro lado del planeta, Confucio también fue padre y reflexionó sobre ello. Recogió la tradición china de familia y la elevó a lo que denominó la piedad filial. El padre en Confucio es una figura universal de la que son propios el amor incondicional a los hijos, la benevolencia y el respeto que les reconoce y quiere tal como son. Ve impropio del padre el empleo de la violencia y el castigo, solamente puede educar a través de la virtud, el deseo del bien y su propio ejemplo. Su influencia se extendió a todo Extremo Oriente y alcanza todavía hoy a la mayoría del planeta.
Vamos a tratar de explorar con profundidad la experiencia interna que Abrahán, Akhenatón, Dédalo y Confucio tuvieron como padres. Queremos hablar con ellos no solo desde sus ideas, sino sobre todo desde cómo fueron realmente padres de sus hijos. Decía Confucio que el amor por el hijo no es una idea ni un criterio ético, sino sobre todo una experiencia carnal, vital y conmovedora, de la que luego derivan las otras virtudes. Los cuatro fueron padres que hicieron historia sobre todo porque amaron a sus hijos en la historia, en la realidad, antes de pronunciar cualquier discurso, erigir un altar, dedicarles una estatua o mandar grabar un relieve. Son padres que hicieron realidad, padres que hicieron historia a través de cuidados muy directos, mediante el amor y la libertad.
Todos tienen un mensaje que trasciende religiones y épocas, que nos comunica algo universal de la condición humana para todos los padres del planeta. A continuación de cada uno de los capítulos dedicado a ellos haremos una breve reflexión sobre qué podemos aprender de ellos para ser padres hoy.
Sin duda la historia sigue después de ellos, y otros muchos padres hicieron grandes contribuciones con sus vidas o sus personajes a la paternidad. Abrahán, Akhenatón, Dédalo y Confucio fueron padres que hicieron historia. Ahora es nuestro día. Es una historia que también está por contar y de la que ojalá formemos todos parte. Seamos padres que hacen historia: la historia de cada uno de nuestros hijos y la que compartimos todos.
Queremos agradecer a la Fundación casa de la Familia su apoyo para realizar esta obra, dentro del proyecto Informe Familia. También queremos expresar nuestra gratitud al antropólogo y trabajador social Ritxar Bacete por su generoso prólogo. Agradecimiento, finalmente, al Instituto Universitario de la Familia, de la Universidad Pontificia Comillas, por su apuesta para crear conocimiento como un modo de cambiar el mundo.
1
Abrahán y la liberación del hijo
(1850 a.C.)
Abrahán es el primer gran relato sobre paternidad que nos encontramos en la Historia. La crucialidad y libertad de los hijos forman la columna vertebral que guía toda esta narración, desde el inicio hasta el final. Son cuestiones que siguen siendo centrales para cualquiera de quienes somos padres. Es una historia de gran alcance que remueve tanto a creyentes como a no creyentes.
No es difícil identificarse con él porque muchos de sus rasgos como padre ahora incluso parecen modernos. Es un hombre que no puede tener hijos con su pareja. Un padre ya mayor. Un emigrante. Recurre a la maternidad subrogada. Su primer hijo es adoptado. Tiene hijos de distintos matrimonios... Vemos reflejadas cuestiones que no están lejos de nuestra actualidad. En este texto queremos aproximar al gran público a su vivencia interna como padre1.
Él vive todo esto de corazón y tiene conciencia de estar poniendo en marcha una revolución cultural en la que tener un hijo es imprescindible. Pero no será una conquista heroica, sino que el relato nos hace atravesar el peor dolor. Abrahán va a vivir dos sacrificios de dos hijos y solamente a través de ellos va a descubrir el mayor don. Søren Kierkegaard dedicó a Abrahán su obra Temor y temblor, y el filósofo danés reconocía que le causaba tanta admiración como espanto. Lo cierto es que por primera vez el padre perderá su poder absoluto sobre el hijo y se le negará cualquier derecho a dañarle o ponerle la mano encima. La experiencia de Abrahán cambió, como veremos, la historia de la paternidad y lo hizo desde la mayor hondura.
Orígenes del relato
Los acontecimientos narrados sobre Abrahán2 pudieron suceder en torno al año 1850 a.C. En ese periodo, Troya comenzaba a florecer y en Creta se iniciaba el periodo minoico de los grandes palacios. Pocos trazos arqueológicos3 ha dejado la existencia de Abrahán, aunque su figura posee una huella indeleble en la historia. El clan familiar de Abrahán procedía de Jarán –localidad ahora al Sur de Turquía, próxima al río Éufrates–, que era entonces el Norte del imperio de Mesopotamia. Las fuentes dicen que vivía en un lugar cercano llamado Ur (Hamilton, 1990: 371).
Abrahán es sobre todo padre (Martini, 1983). Todo el ciclo está atravesado por la paternidad, comenzando por el mismo nombre. Abrahán es mencionado por primera vez al final de la genealogía que va de Sem a Téraj, en Génesis 11,26, junto con sus hermanos Nájor y Jarán. Al principio se le llama por su nombre original, «Abrán». Es un nombre mesopotámico del segundo milenio a.C. que evoca el culto a la divinidad como padre. Puede traducirse como «el padre ama». Al pasar ese antropónimo a la región de Ugarit, varió su significado y quería decir «el padre es exaltado» (Collin, 1987: 8).
La idea de paternidad en aquella época incluía esos referentes etimológicos vinculados a tales nombres: amor, exaltación, adhesión. En un antiguo relato hetita4 encontramos versos que nos acercan a la idea de paternidad en aquellos tiempos. Se trata del ciclo de Kumarbi, quien era el padre de los dioses. Refleja características de la paternidad que pertenecían probablemente a toda la cultura de la región. El poema muestra el amor tierno y dulce que siente el protagonista por su primer hijo. Cuando nace su hijo, las comadronas «se lo pusieron en las rodillas a Kumarbi. / Kumarbi comenzó a alegrarse por el niño, / y comenzó a acariciarlo, / y se dispuso a darle a su hijo un dulce nombre». Kumarbi considera a su hijo como un regalo, un obsequio. Probablemente ese es el paradigma de paternidad en que se movía Abrahán.
La ruptura de Abrahán con su padre
Lo primero que configuró la forma de ser padre de Abrahán fue la relación con su propio padre, Téraj. Para saber cómo somos padres, debemos comprender cómo fuimos hijos. La relación con el suyo fue durante largos años la de un hijo leal que trabajaba para él, junto con sus hermanos. Pero, ya siendo Abrahán adulto, sufrió una ruptura radical que provocó su emigración de Ur.
La ciudad en que vivía este clan estaba bajo el poder del legendario rey Nimrod, quien era adorado como un dios. Téraj había sido comandante de los ejércitos de Nimrod y había abandonado al Dios de Noé, para rendir culto a Nimrod. El tipo de nombres propios que hay en la familia de origen de Abrahán muestra que el clan era politeísta (Hughes, 2004). La tradición talmúdica nos dice incluso que Téraj era fabricante y vendedor de ídolos que divinizaban al rey Nimrod. Con gran sentido del humor, la literatura rabínica narra un episodio que describe bien su tensa relación con Abrahán (Vegas, 2000). Lo recreamos como sigue:
Téraj tenía una tienda donde vendía ídolos y cuando él estaba fuera, dejaba a Abrahán el encargo de atenderla. En una ocasión entró una persona a comprar un ídolo.
—¿Cuántos años tienes? –le preguntó Abrahán.
—Cincuenta –respondió el cliente.
—Desgraciado, ¿y teniendo cincuenta años quieres dar culto a un ídolo de barro que no tiene ni un día de existencia? –le reprochó. Entonces el cliente sintió vergüenza y se fue.
Otro día llegó una señora con un plato de harina y se lo dio para que se lo ofreciera a los dioses. Abrahán no aguantó más y encolerizado rompió con un palo todos los ídolos que tenía en venta. La señora huyó espantada. Viendo el destrozo que había causado, puso el palo entre las manos del más grande de ellos.
—¿Quién ha hecho esto? –dijo Téraj en cuando llegó. Habían profanado ídolos que representaban al rey y eso podía tener graves consecuencias.
—Llegó una mujer con un plato de harina y me pidió que se lo ofreciera a los dioses. Entonces uno gritó que quería ser el primero y otro también. Comenzaron a discutir todos y el más grande se hartó, tomó un palo y la emprendió a golpes contra todos. Con tan mala suerte que al final se desequilibró y también se rompió él –se inventó Abrahán. Téraj se enojó tanto que lo denunció por sacrilegio ante el rey Nimrod.
El conflicto religioso de Abrahán con su padre, la corona y la ciudad, creó una situación insostenible. La tradición rabínica añade que el rey Nimrod amenazó de muerte a Abrahán, pidió a Téraj que se lo entregara y este así lo hizo. Traicionado por su propio padre y perseguido por el rey, a Abrahán no le quedaban muchas opciones. Muchos años después, Dios pidió a Abrahán que le entregara a su hijo y seguramente recordó este episodio. Como su padre Téraj, también él estuvo dispuesto a hacerlo.
Abrahán se libró del castigo del rey, pero se había abierto una brecha insalvable con su padre. Era una época de decadencia económica en Mesopotamia5 y había comenzado un flujo migratorio de grupos que lentamente iban abandonando la región. Todo le empujaba a otro destino. «Sal de tu tierra», creyó escuchar como mandato divino en su interior. En Abrahán había prendido una relación de intimidad con un Dios desconocido y único, al que a lo largo de su vida daría nombres como Yahvé, Elohim o Shaddai. Esa voz a salir de su país le hizo emprender un viaje que iba a prolongarse toda su vida.
Abrahán no cambia una tierra por otra. Ni siquiera una tierra por una herencia. Cambia una tierra por una promesa (Ska, 2002: 12) que siente internamente, de la que no tiene más seguridad que la fe que ponga en que ese mensaje es de un Dios. La incertidumbre tenía que hacerle temblar lleno de dudas. La tradición coincide en que esa voz que Abrahán atribuye a Dios siempre era interior en todos los distintos episodios de su vida (Collin, 1987: 29). Estaba jugándoselo todo a cambio de una experiencia interna que él creía que era una relación interpersonal con Dios. «¿Y si ese hombre solitario hubiera sido víctima de un delirio de su mente?», se pregunta Kierkegaard (1843: 130).
De esa separación tan dolorosa, Abrahán aprendió algo sobre ser padre: padres e hijos se deben a algo más grande que el rey, la ciudad, las propiedades, las seguridades, la tradición, el clan, los dioses o ellos mismos. Tanto padre como hijo deben seguir algo más grande y duradero que les trasciende a ambos y está inscrito en sus corazones.
La separación de Téraj va a ser definitiva. El nuevo nombre que reciba ya no quiere ensalzar a su padre ni a los dioses protectores de su clan. En su nueva vida será Abrahán, que quiere decir «Padre de una multitud»6. Abrahán lo deja todo por una promesa: ser padre de una nueva humanidad con la que Dios establece una relación personal. La bendición de Abrahán no es exclusiva para él o los suyos, sino para todos los pueblos: es universalista (Wénin, 2017: 11).
Frente a la posición pragmática de Téraj, que busca el favor del rey, Abrahán decide lanzarse al horizonte, hacerse pobre y emigrante. Hay mucho de exilio pero sobre todo aparece como una experiencia de aventura, salida, búsqueda, exploración. Aquel mundo no le basta, se le queda pequeño. Quiere darle a su futuro hijo mucho más, quiere dárselo todo.
Sabe que su decisión le quita a ese hijo futuro la herencia, las seguridades y protecciones que tendría gracias a los derechos y riqueza del clan de Téraj en Jarán. Abrahán se entrega a una vida seminómada y renuncia a los plenos derechos de ciudadanía que tenía adquiridos. A partir de ahora, en cualquier territorio o ciudad a la que se acerquen, serán extranjeros. Elige que su hijo nazca como un errante, aunque para poder ofrecerle una vida mejor. Se lanza a una vida siempre en movimiento, llena de incertidumbre y dificultades. Abrahán sale de la casa de su padre sin volver la vista atrás. Nunca más se volverían a encontrar. Como hijo de Téraj, Abrahán siente que hay algo que termina. Pero como futuro padre, siente que ahora sí que todo puede comenzar.
La promesa de ser padre
Abrahán no abandona los dioses de su padre y se afilia a otro grupo religioso. Por el contrario, se lanza a una vida sin tradición, a algo totalmente innovador, sin más leyes que las que encuentra pronunciadas en su corazón. Abre un camino nuevo que deberá ir buscando día a día. Y lo tiene que legar a sus hijos. Abrahán sabe que va a tener que dar a sus hijos un camino que cada día deben ellos también hacer. Les deberá educar en esa confianza e intimidad interior con Yahvé, así como en el modo de vida que discierne cada día el camino por andar.
No sabe adónde le lleva esa llamada que siente. Por ahora, afuera. Con él se lleva a su mujer Sara, a su sobrino Lot y su esposa, y a un conjunto de personas vinculadas por trabajo o propiedad. No se jugaba solamente su vida sino la de todos los suyos. El modo de vida que va a adoptar está lleno de adversidades, una vida esteparia y desértica, en competencia con otros nómadas y pueblos. Vivirán en poblados de tiendas a las afueras de las ciudades, sin derechos plenos. Cualquier grupo que proteste contra su presencia logrará que tengan que levantar el campamento y marcharse. Se desarraiga de todo y se lo juega todo. A cambio, Abrahán gana una libertad absoluta. Como escribe Gustavo Martín Garzo en la novela No hay amor en la muerte, que dedica a Abrahán, «Yahvé le había ofrecido lo más valioso que existía: la libertad» (Martín Garzo, 2017: 21). La libertad es la tierra que dejará en herencia a sus hijos.
Comienza así el ciclo de Abrahán, que tiene forma de gran viaje, movido por la promesa de fundar un nuevo pueblo con su futuro hijo. Todo está en el aire. El relato traza un itinerario desde Jarán a Hebrón, con una bajada a Egipto por la hambruna que padeció toda la región. Va yendo durante toda la vida hacia la Tierra Prometida, pero en ningún sitio estará como señor de la tierra. Abrahán nunca tendrá nada en posesión, salvo su tumba. Siempre será un peregrino en todas las tierras que pise.
La promesa implica su paternidad: te daré una tierra y te multiplicaré en un gran pueblo, tan innumerable como la arena de las playas y las estrellas del cielo. Seamos o no creyentes, hay aquí una experiencia universal. Como padre, eres el comienzo de un largo camino de hijos, nietos, biznietos, tataranietos, etc. que seguirán desde donde nosotros pisamos. Nuestra huella la transmitirán nuestros hijos siguiendo una cadena del bien generación tras generación. Abrahán se libera de su clan para iniciar una historia en la que unir y bendecir a toda la humanidad. La promesa que en último término hace que Abrahán se desposea de todos sus bienes y derechos y emprenda una vida errante es ser una bendición para los demás y todos los pueblos (Vogels, 1997: 70).
A su lado tiene a su esposa Sara. Aunque la tradición nos presenta un Patriarcado, en realidad esta familia es un Fratriarcado. Es una figura jurídica hurrita –los hurritas habitaban el Norte de Mesopotamia– que suponía un gran honor y poder para la esposa. El fratriarcado implica la autoridad conjunta de los hermanos –tanto hombres como mujeres– sobre la familia. La mujer se hace una autoridad de igual envergadura que la del marido. De hecho, Sara es una mujer fuerte que tomará la iniciativa en muchas ocasiones y exigirá a Abrahán decisiones cruciales. Sara es una esposa-hermana. La reciente investigación ha redescubierto a Sara como matriarca junto con Abrahán (Schneider, 2004 y 2008). Cuando el patriarca tenga dudas sobre lo que sostiene su mujer, escuchará interiormente que Dios le dice: «en todo lo que te diga Sara, escucha su voz».
Lejos de Jarán, Abrahán, Sara y su clan comienzan una vida de pastoreo y comercian con asnos y ganado vacuno. Siguen los itinerarios ordinarios de las grandes caravanas. Su posición intermedia y fronteriza entre distintos pueblos cananeos, hititas y egipcios les convirtió en gente neutral, capaz de tender puentes entre unos y otros. Con el tiempo lograrán una pequeña fortuna que dará estabilidad a todos los suyos. Pero el deseo de aquel hijo prometido no va a dejar de crecer en ellos y seguirá siendo un anhelo insatisfecho.
Para Abrahán y Sara, no ser padres les hace objeto de escarnio. La tradición rabínica dice que los pastores de su sobrino Lot se burlaban de Abrahán por no tener hijos y le insultaban llamándole mula estéril (Vegas, 2000). En aquella época, no tener hijos era una humillación y un peligro, pues a nadie tendrías que te ayudara en la ancianidad. Sin hijos, la desaparición de la persona al morir era total, era la nada.
Todo el viaje de Abrahán tendrá sentido si tiene ese primer hijo. Abrahán no está pensando en un más allá, sino en que su descubrimiento espiritual se extienda a todos los pueblos de la Humanidad. Pero todo depende de ese hijo que no llega con Sara. Todo el ciclo narrativo de Abrahán pende de ese hilo. Todo lo que llevaban sufrido se justificaría por ese hijo. En nueve de los once capítulos del relato bíblico están buscando y esperando ese hijo. Sin ese hijo nada tiene sentido. Hasta Abrahán, nunca el deseo de ser padre había aparecido con tal fuerza en la historia.
El primer hijo, Ismael
Pasan muchos años y Sara se impacienta. Puede que Abrahán tenga mucha confianza en su Dios, pero Sara se ríe un poco de los sueños imposibles y cree que hay que buscar una alternativa. Ella misma propone a Abrahán recurrir a un embarazo subrogado. La ley hurrita permitía pedir a otra mujer que engendrara un hijo del esposo y que ese niño fuera adoptado como hijo por la pareja principal.
Los conflictos provocados por esta fórmula jurídica debían ser muy numerosos, pues se conserva una tablilla hallada en Nuzí –localidad a 250 kilómetros al Norte de Bagdad– en la que se especifica qué hacer en caso de problemas. La ley hurrita dicta que la madre subrogada no puede ser expulsada de la casa. La mujer pasaba a ser la segunda esposa pero a la vez se prohibía que sustituyera a la primera. Sara seguiría manteniendo, en todo caso, sus derechos de primera esposa. También establece que si la pareja principal tenía posteriormente un hijo propio, el adoptado perdía sus derechos de primogenitura.
Así, Sara escogió a su criada egipcia llamada Agar7 para que engendrara de Abrahán el hijo que ya no cabía más esperar. Así nace el primer hijo de Abrahán, al que pone por nombre Ismael, que significa «Dios escucha» (expresa sus enormes deseos de ser por fin padres). A efectos legales y sociales, es totalmente hijo de Abrahán y Sara. Agar ni siquiera da nombre a su hijo –cosa que sí hacen, por ejemplo, Lía y Raquel (Hamilton, 1990: 458).
El nuevo padre se siente orgulloso y feliz con su primogénito Ismael, al que promete la herencia de todo lo suyo (Boice, 1985: 663). Durante catorce años fue su único hijo. Debieron estar muy unidos desde el inicio, pues pronto aparecieron celos en Sara.
Akhat y su padre Dan’el
La relación entre padres e hijos en aquella época y la cultura de Canaán quedó reflejada en la Epopeya de Akhat (Gibson, 1956). Quedó recogida en escritura cuneiforme en torno al año 1800 a.C. La leyenda cuenta los avatares del hijo del rey Dan’el. En el curso del relato, se enumeran los deberes del hijo con su padre. Es el primer código de la historia que establece la relación paterno-filial y lo hace poniéndolo todo bajo el signo de la compasión y la honra.
Como todo el pueblo, Akhat rinde honor a su padre, el buen monarca Dan’el. El texto declara que, como Akhat, un hijo debe cuidar a su padre y señala situaciones que muestran la piedad debida entre ambos. Por ejemplo, el hijo debe reparar el tejado de su padre tras las estaciones de lluvia y lavar sus vestidos cuando se ensucien. No son meras tareas o servicios, sino que existe una dimensión de cuidado e intimidad. Lavar los vestidos implica una gran proximidad. Se pone de manifiesto todavía mayor sensibilidad cuando afirma que un hijo debe tomar de la mano a su padre para que no se caiga cuando sufra embriaguez. Y si está totalmente harto de vino, entonces debe cargar con él para llevarle de regreso a casa.