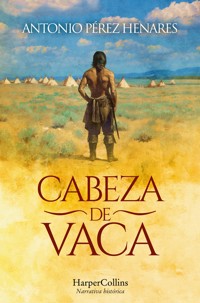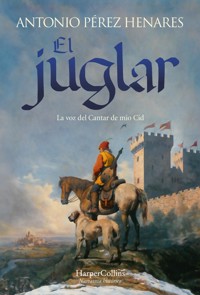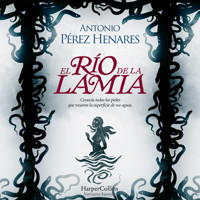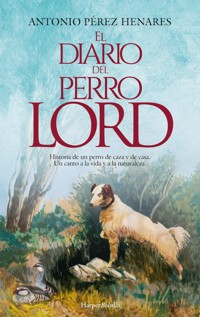
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HarperBolsillo
- Sprache: Spanisch
Lord ha sido el perro de Antonio Pérez Henares durante dieciséis años. Este diario, escrito en primera persona por el perro, es un homenaje del autor a su compañero por tantas horas de convivencia. A lo largo del libro, se van desgranando vivencias comunes, desde los días de caza hasta las tardes de trabajo en las que Lord y el autor compartían el despacho y el sofá. «Los perros son inmortales. Poseen el maravilloso don que las bestias mantienen y los hombres han perdido de la inocencia sobre su muerte. No saben, no tienen conciencia de que han de morir. Pero en el caso de que Lord, Lord Jim, hubiera sabido que iba a morir, hubiera sabido también que tendría, como tuvo, mi mano para descansar su pata cuando el viejo cuerpo ya no le dio más de sí». Del epílogo del autor
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 262
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
El diario del perro Lord
© Antonio Pérez Henares, 2010, 2024
© 2024, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Ibérica, S. A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: CalderónSTUDIO®
Imagen de cubierta: adaptación sobre óleo de Julio del Rey
ISBN: 9788419809421
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
PRÓLOGO
I. NO SOY UN PERRO CUALQUIERA
II. YO NACÍ EN UN BAR
III. MI CASA Y MI PRIMERA PERDIZ
IV. LOS CAZADEROS DE MI MOCEDAD
V. AVENTURA AMOROSA EN EL CERRILLAR
VI. PERRO DE CAZA Y DE CASA
VII. PÉRDIDAS Y ENCUENTROS
VIII. PERRO PESCADOR Y MARINERO
IX. MIS VIAJES Y LOS SUYOS
X. CUANDO NO PODÍA NI LEVANTAR LA PATA
XI. YO ES QUE ME LO COMO TODO
XII. LOS OTROS PERROS Y YO. LOS PERROS Y EL CHANI
XIII. MI VIDA CON EL MOWGLI
XIV. EL JUBILADO DE EL ENEBRAL
ADIÓS A MI MEJOR COMPAÑERO
EPÍLOGO
LOS PERROS DORMIDOS
Si te ha gustado este libro…
Los perros Mowgli, izquierda, y Lord, derecha. (Archivo del autor).
PRÓLOGO
Los últimos treinta años de mi vida han estado unidos a tres perros, tres spaniels: dos bretones, Lord y Mowgli, y un springer, Thorin, como los primeros de mi infancia lo estuvieron a otros dos, un enorme mastín que me cuidó y protegió como a un cordero del rebaño que antes había guardado de los lobos, y una perrigalga, Silba, de rapidísima carrera y genio endiablado con todos excepto conmigo.
Fueron mis compañeros y parte ineludible e imprescindible de mi existir. El mastín nunca tuvo otro nombre que su propia raza, fijó en mí el vínculo con ellos y el afecto y el deber que ello conlleva. Esto se ha ido reflejando en mis libros una y otra vez. En el homenaje conjunto a aquella primitiva, primera y especialísima con el humano de La mirada del lobo y en muchos otros más. En mis novelas, de una u otra manera siempre se acaba colando un perro. En la última, El juglar, tampoco podía faltar y hasta hice que saliera en la portada.
Dejado el pueblo natal y el medio agrario y silvestre, donde me crie con los dos primeros, no hubo perro a mi lado en las ciudades a las que me llevaron mis padres, ni en las que luego ya emancipado viví, hasta que consideré que se daban las circunstancias para poderlo cuidar y atender como se debía.
El año pasado, el 2023, cumplieron los treinta desde que fui a recoger al que ya sería mi total responsabilidad. El primero de mis bretones, el Lord, de primer nombre Lord Jim, en honor a Conrad, que me acompañó durante casi dieciséis años, y luego el pequeño Mowgli, les sonará de Kipling, que lo hizo durante trece, los tres primeros compartidos con el «abuelo». Él también me dejó y fue tan intenso el dolor que dudé unos meses en sustituirlo. Hice bien en hacerlo, una vez más aconsejado y regalado por quien es mi maestro en canes, Juan Barrado. Ahora desde hace cuatro años ya tengo al Thorin, alias Escudo de Roble, según un tal Tolkien.
A los tres los he criado desde cachorrillos, el Lord y el Thorin recién destetados, y el Mowgli, a los cinco meses de nacer. Con el Thorin, este primer aprendizaje de convivencia fue todavía más intenso, pues me lo hubieron de traer dos amigos de la Guardia Civil que me hicieron ese gran favor, cuando me había autoconfinado, dando para siempre un asqueado portazo a las teletertulias, en aquellos tiempos de mentiras y esconder el Gobierno muertos de cuando el COVID, en mi cabaña en mitad de los montes alcarreños. Allí vivimos ambos en total soledad durante meses e incluso, con algún pequeño intervalo, pasamos con creces el año, siendo el uno del otro la única compañía en kilómetros a la redonda. Llegamos incluso a disfrutar en su plenitud, porque nosotros la disfrutamos, de Filomena, la inmensa nevada que comenzó el día de Reyes de 2021 y nos tuvo incomunicados en el monte de El Enebral durante dos semanas. El Thorin la gozó como un lobezno y es ahora a su lado, al amanecer y en aquel mismo lugar, cuando escribo este prólogo. Él, tras abrir los ojos al removerme yo, se ha vuelto a dormir y ronca, despacito, pero ronca, o se despatarra panza arriba, prueba de sentirse seguro y confiado, y ya repuesto del largo campeo de la tarde de ayer.
Para él habrá —ya ha habido algunos— letras y recuerdos escritos, pero confío en que nos queden al menos un par de lustros de seguir viviéndolos y haciéndolos juntos. Sin embargo, ahora quiero aprovechar este prólogo de esta nueva reedición de El diario del perro Lord para pagar un algo del gran debe que tengo contraído con el menor de mis dos bretones, mi Mowgli, compañero como el anterior de campo, caza y casa.
El mayor, su «abuelo», tiene este libro y él sale también al final, pero siento que está sin saldar la deuda con el pequeño. Lo fue de talla, pero también apodo cariñoso, pues Mowgli era el cachorrillo en el territorio que el mayor había disfrutado solo para él, lo que originó algún aquel, aunque tras un liviano encontronazo que otro se acabaron por proteger el uno al otro de manera total. Primero fue el Lord quien amparaba al cachorro, luego fue el perrillo, que siempre fue un valiente, quien no permitió que le tocaran un pelo al «abuelo» cuando no se podía valer. Recuerdo muy bien cuando se abalanzó un día en El Enebral contra un perro de la cuadrilla, bravucón y pendenciero, que atacó al Lord, que no venía ya a cazar, pero se acercaba al sentirnos volver y tras el reparto de la caza cogía un conejo para bajárselo hasta la cabaña a Mari, que lo cuidó más y mejor que yo. Había cogido desde joven esa costumbre y, fuera en el campo o en la vivienda en Madrid, gustaba de agarrar una pieza y entregársela a ella con gesto de orgullo y satisfacción. Recuerdo un día que estaba con otras señoras tomando café y apareció, de barro hasta las cejas y con una liebre en la boca, en mitad del salón. Los gritos de alguna al ver al que siempre había contemplado como un peluche que acariciar hecho un duro cazador fueron dignos de oír.
Al Mowgli le debo algunas letras más que aquellas y hoy me viene al pelo descontar al menos unas cuantas; otras podrán hallarlas en un cuento añadido al libro original, al final. El Mowgli fue siempre, desde que con unos mesecillos me lo regaló mi gran amigo, el alcarreño Juan Barrado, un bretoncillo valiente, cariñoso y leal. Y fue en septiembre del año 2019 cuando se durmió para siempre y en mis brazos. Después es cuando no pude ni ya me importó romper a llorar. Sabía bien que me iba a pasar, que me iba a doler, que me iba a dejar un gran vacío y que hasta iba a pensar en no volver a tener un perro más. Pero no le fallé, no me hubiera perdonado jamás el haberlo hecho en ese trance, un buen cazador no puede hacer eso jamás a otro cazador aún mejor que él. Días después llevé alguna de sus cenizas bajo la sabina, la más hermosa y perfecta de todo aquel monte, para que reposara junto a donde, desde otro septiembre, por mal mes lo tengo por ello, de diez años antes, reposa su «abuelo» Lord. Antes solía el bretoncillo subir conmigo a estar allí un rato y he de confesar que en la primera descubierta del Thorin, no más que un gozquecillo, fue al sitio al que le llevé para enseñárselo y recordar a los dos.
Desde cachorro y hasta ya achacoso cumplidos los trece años, Mowgli fue siempre conformado y sufrido, alegre y «echao pa’lante» sin importarle talla ni raza del contrario, ni aunque los «enemigos» fueran tres. Lo demostró muy jovencillo, junto al buen Lord, ya viejo, enfrentando los dos a un arriscado trío de perros de pastor allá por los altos de Nublares en mi Bujalaro natal. Iba él delante y al toparlos retrocedió hasta encontrar al «abuelo», pero luego ya juntos y sintiéndose apoyado se fueron a la batalla los dos. No era pendenciero, pero ni entonces ni nunca se dejó intimidar jamás y algún mordisco le costó, pero fueron más los que propinó. El Mowgli fue un perrete valiente y cazador, con buenos vientos, obediente y cercano, aunque en cobrar no llegó nunca a acercase al portento que era Lord.
El tiempo le fue pasando y le alcanzaron los achaques, con pérdida de dentadura incluida, aunque solo con el colmillo que le quedó se seguía haciendo con los conejos. Como todos los de su raza, gustó mucho de la caricia y respondió a ella con devoción. El último percance de salud fue ya muy duro y se lo empeoró una veterinaria de cuyo nombre sí me acuerdo, pero prefiero no recordar. En mejores manos pareció por algún tiempo incluso que, perseverante siempre, lograría reponerse, y en ello estuvimos, aguantando él y queriendo animarme yo, hasta que ya no pudo ser, hasta que fue definitivo, hasta que hube de resignarme a su final y acompañarle también en él, como un decenio antes había acompañado en su último momento al Lord.
Pero aún en aquellos días tanto el perrillo como el anterior me hicieron aprender una lección de vida. Igual que con el Lord, no fue otra que disfrutar juntos el tiempo y las fuerzas que les quedaban. Los tiempos de nuestros perros, de los primeros compañeros y aliados de la humanidad —el vínculo es único y nada tiene que ver con el de ningún otro animal—, son aún más efímeros que los nuestros, que no son mucho más largos en realidad. Tampoco debemos olvidar esto.
Hasta el último momento he gozado con mis perros el tiempo que la tierra me ha dado con ellos. Alegrarme más que nunca de sus leves mejorías, hasta de algún gruñido y de oírlos ladrar cuando se sentían mejor, de estar ahí cuando me buscaban y de los paseos despacio que aún querían dar. Me queda el haber entendido que lo importante ha sido el tiempo convivido donde juntos hemos hecho algo muy sencillo, intentarle hacer la vida mejor al otro, y que entre humanos nos resulta tan difícil conseguir. Me queda eso, el sentimiento de no haberles fallado descontando siempre que sabía que ellos jamás me lo harían a mí. Eso mitiga luego el vacío y la tristeza al recordarlos y hasta hace rebrotar la sonrisa cuando va pasando el dolor. Quiero concluir con lo aprendido con Mowgli y antes con el Lord, y no es otra cosa que una lección sobre el sentido de nuestra propia vida y de cómo afrontarla con uno mismo y con los demás: cuidarnos los unos a los otros todo lo bien que nos podemos cuidar y querer. Al menos con los que se pueda intentar.
Con el Thorin desde luego no va mal. Sigue durmiendo como un lirón y ahora hasta ronca. El «saltador», eso significa el nombre de su raza en inglés, hizo ayer honor a su estirpe y se dio un buen sobo. Tiene otros buenos por delante y tal vez en su día un libro. Por ahora, a ustedes los dejo con este, El diario del perro Lord, que su mismo protagonista me dictó.
I NO SOY UN PERRO CUALQUIERA
Ahora que los años han mermado mis fuerzas, y catorce años largos son muchos para un perro, quizás sea la hora de soñar mi vida, tumbado ahí en ese sofá, que siempre me ha gustado tanto, frente a donde mi compañero escribe. Si yo sueño mi tiempo en la tierra, junto a él, quizás así él pueda soñarlo conmigo. Y no olvidarlo ni olvidarme hasta que un día también su propio tiempo pase.
Porque si el pasado, el presente y, no dentro de mucho el futuro, serán todos sueño para mí, para él, y hasta cuando también le alcance el tiempo, sí podrán ser recuerdos. Y algo más que entre los dos hagamos perdurar en la memoria y el corazón de otras gentes. Luego todo se irá, todo se va inevitablemente, la letra, el papel, el bosque y hasta la piedra. Por eso, antes de que el olvido cercano me venza, es llegado el momento de repasar lo vivido y convivido y de rebuscar recuerdos como los rastros de las perdices que han pasado por las veredas. Es hora de que les diga quién he sido, quién soy y qué siento. O mejor, quiénes hemos sido, porque un perro sin el hombre no se entiende, pero quizás pueda vislumbrarse también que algún humano tampoco puede comprenderse sin su perro.
Bueno, yo soy un perro de caza y me llamo Lord. Me llamaba Lord Jim, pero por eso no he atendido nunca, fue cosa de muchas letras y rápidamente se acortó para beneficio de todos. Soy un épagneul breton muy blanco y de alzada bastante mayor que mis congéneres. Apenas si tengo unos manchones marrones y el pelo más sedoso. Es porque no soy bretón bretón, aunque cualquiera se hubiera creído que sí porque mis padres parecían serlo los dos. Y lo eran. Pero una tatarabuela mía tuvo un lío, cosa de un amorío fugaz, pero que dejó huella, con un setter laverak inglés, y yo he dado el salto hacia atrás y cuando ya se creían que aquellos genes estaban perdidos, pues salieron a flote. El Chani suele decir que eso ha sido para mucho mejor y creo que en esto tiene razón. Me gusta la herencia de ese antepasado. Me ha dado más cuerpo y algún viento añadido.
No soy un perro cualquiera y no porque me las dé de aristócrata, a pesar del nombre. Lord Jim no lo era. Si recuerdan la novela de Conrad y la película, era un inglés que se acobarda en un combate y huye. Luego es el más valiente y un héroe capaz del sacrificio último. Lo interpretó Peter O’Toole y qué bien supo encarnar la tiniebla en el corazón del hombre y el hombre en el corazón de la tiniebla que el otro había escrito y sentido. No somos, yo creo que ni hombres ni perros, unidimensionales. Un día somos capaces de lo peor y otros de lo mejor. Dicho sin tanta filosofía y al estilo más canino.
Pero me pierdo. Digo que no soy un perro cualquiera. Uno tiene cosas de qué alardear. Por ejemplo, ¿quién en el mundo de los perros puede presumir de una novela dedicada? Pues yo tengo Nublares. A mi perro Lord, pone bien claro. Y el lobo que acompaña al protagonista, Ojo Largo, es como debí ser yo hace 15 000 años. Un lobo paleolítico adiestrado por un cazador cromañón. Nariz, le puso, pero yo sé muy bien que soy yo.
En otro libro, Un sombrero para siete viajes, también salgo. Hasta en foto. Y es de las cosas que más me han halagado. Tengo dedicado el epílogo y me gusta porque es verdad.
«Mi perro siempre sabe cuándo me voy lejos. Ese día no se despega de mis pasos. Sufre y yo sufro. Quisiera poder explicarle que volveré, que me espere, que no voy a abandonarlo. Y se lo digo. Pero Lord se limita a mirarme ansioso. Entiende muchas cosas, pero no esas complejidades del lenguaje humano.
»Así que cuando me ve sacar el macuto verde y, sobre todo, descolgar el viejo sombrero del clavo, me sigue por todas partes con su muda pregunta en la mirada. Pero no puedo transmitirle mis garantías de vuelta. En realidad ni uno mismo sabe si va a volver. No puede en verdad más que prometer una intención. En el fondo el perro lleva razón.
»Pero a los humanos, a mi mujer, Mari, les queda el consuelo de la palabra, la confianza y hasta un plazo y una fecha para la vuelta. A él no. A él solo le queda esperar en el vacío. Sin saber.
»Recuerdo ahora el amanecer de julio [del 2000] en que salí de casa para este último largo viaje. El beso de mi mujer y la mirada de mi perro. Mari sabe que hoy ya estoy de regreso, que se volverá a colgar en el clavo el viejo sombrero. Su alegría será mucha al verme entrar, pero la sorpresa y el alborozo de mi perro Lord les aseguro que aún serán mayores. Y eso —sé que mi mujer me perdona— será lo que me arranque, en la vuelta, la mejor sonrisa del corazón».
Sí que reconozco ese sombrero, el de lona sudafricano con el que se hace fotos, que tanto quiere y sigue usando como amuleto cuando se va de expedición. A esas a las que no me lleva. El sombrero y esos macutos verdes. Muchas veces, muchos veranos seguidos, iban juntos, el uno y los otros. Sus años de la Ruta Quetzal. Yo, claro, no les he tenido simpatía ninguna. Bien sabía que con el sombrero y el macuto verde él desaparecía y yo me quedaba en casa. Porque a otros viajes sí que he ido. No tanto como él, pero yo viajero también he sido. Habrá tiempo de contarlo.
En libros, ya digo, yo he aparecido mucho y ya ni cuento en revistas y periódicos. Raro es que no me haga hueco en todas y cada una de sus novelas, y en cuanto puede me cuela por cualquier rendija. A mí y a su pueblo, a su tierra natal, Bujalaro en Guadalajara, siempre nos tiene en la boca. He sido un perro muy mentado. Tanto que hasta he salido en televisión y no una, sino bastantes veces. Las más pegado al amo, en el patio o en el despacho, que siempre me pone a su lado cuando vienen a entrevistarlo o a hacerle alguna foto, pero una vez fui yo el protagonista, y ahí sí que no admito bromas. El programa estaba dedicado a mí y no puede decir nadie que no me comporté como un veterano, como todo un actor. En casa primero y en el campo después, que soltaron unas perdices para que se me viera cazar y ya lo creo que las cacé. ¡Menudo cobro hice a una alicortada! El cámara José Luis Pecker, compañero del Chani en la Ruta Quetzal, estaba alucinado.
Y en el plató, en el programa de Juan Delibes, me estuve quieto como un mazo, pegado a la pierna de mi amigo, más quieto de lo que me he estado nunca en mi vida por muchas veces que me hayan mandado estarlo y aquel día no le hizo falta decirme nada, que sabía yo lo mucho que me jugaba y nos jugábamos saliendo en televisión. Aquel día, mientras me filmaban, hasta me dibujó un señor y ahí tiene el amo el cuadro colgado en la cabaña del campo junto a la cama donde dormimos. Ese dibujo es de Josechu Lalanda. Pero no es el único. En su despacho del ordenador está, a todo color, el de Julio del Rey, conmigo en pose muy cazadora con unas perdices, que está copiado también en un azulejo en el patio de la casa junto a la fuente donde vienen a beber los gorriones. Uno de ellos pudiera considerarse hasta mi primera pieza. Un volantón inexperto que se descuidó tanto que de un salto lo tuve en la boca. Corrí hacia donde estaba Mari, a la cocina, y ella, al ver asomar la cola del pajarillo, gritó la palabra mágica: «¡Suelta!». Yo abrí la fauces y el gurriato emergió de mi boca, volando como un desesperado. Ahora, y desde hace mucho, ya no acecho gorriones. Hace años, más de los que lleva el azulejo con mi figura sobre la fuente, que lo he dejado. Ya tengo una trayectoria y un prestigio para andar detrás de los gurriatos.
La última vez que me retrataron fue no hace mucho. Lo hizo Mariano Aguayo y ahí tengo el cuadro, justo encima de donde estoy ahora mismo tumbado. A primera vista parece que tengo la cara triste, pero no. Yo siempre, y para las ocasiones importantes, he sido un perro serio. Y posando para tales artistas, uno tiene que dar la talla.
Y sí, lo reconozco. Me gusta salir en las fotos y que me lean lo que escriben de mí. Me gusta oír mi nombre. Así que para las fotos pongo el perfil bueno y me arrimo al Chani y, cuando oigo decir «Lord», envelo las orejas un poco y pongo gesto de entender. Porque muchas cosas ya lo creo que las entiendo. Sé quién soy, cómo me llamo, quién es mi amo, quién es ella, que me cuida, y quiénes son muchos de los que vienen por casa o de los que encontramos en el campo. Algunos, a casi todos, me ha gustado conocerlos, y cuando reaparecen reconozco a la legua su buen olor. A otros, muy pocos, mejor me hubiera valido no verlos en mi vida. Pero esos malos olores no suelen aparecer por el patio.
Pero de eso ya hablaremos, que estoy perdiendo el hilo de la presentación. Catorce años son muchos años para un perro. Y hoy estoy cansado, muy cansado, y algo cojo. Casi no he podido subir la escalera después de venir de cazar. Son muchos años y hoy me he hecho daño en la mano y el brazuelo izquierdos. Tengo la articulación hinchada. Como cuando padecí aquellos dolores horribles, que me caía hasta al levantar la pata para mear. No es igual que entonces, pero me duele. Lo de ahora es del golpazo que me di esta mañana en el arroyo donde resbalé en la madera húmeda que había para pasar y caí contra aquella piedra. Ahora se me ha hinchado.
Pero hoy ha sido un gran día. Lo sé porque él está feliz conmigo y no ha parado de decirme palabras suaves y hacerme caricias. La verdad es que cobrarle esa perdiz, alicortada, larga y que cayó sobre aquel matón de carrascas, aliagas y broza, aunque me esté mal decirlo, tiene mucho mérito.
Por fortuna la vi caer y corrí hacia donde había pegado el pelotazo. Cogí el rastro y ya me dije: «Este es un macho viejo y se va derecho a la leña». Con lo que me quedaba de resuello fui tras ella, pero no había manera de entrarle en aquel matorral tan espeso. Metida entre los matojos, buscaba hacerme perder su pista. Pero no. La tenía fresca y en esto del cobro siempre he sido puntero. Lo que me hayan mermado las facultades lo gano por perro viejo. He sido un maestro en encontrar caza herida o muerta y eso me lo han reconocido siempre el Chani y toda la mano, que bien que me llamaban para que les fuera a cobrar. Ahora menos porque ya no valgo con algunas cuestas y hay perros mucho más jóvenes. Pero no me llegan. No me llegaban antes y ahora si me dieran las patas se iban a enterar. Como se enteró el macho viejo de perdiz que se quería perder entre la leña del matón.
Dos veces la tuve al diente y dos se me escurrió. Pero a la segunda soltó ya el cacareo y eso hizo que Chani, que no me veía entre la maleza, viniera hacia el sitio y sin meterse encima, que eso lo único que hace es ponerlo todo aún más difícil pateando, haciendo ruido y no dejando ni oler ni oír, ¡estos hombres!, tapó una salida y se quedó escuchando y quieto. Me gustó la confianza y le oí decir a otro de la mano: «El Lord la tiene aquí».
No la tenía aún, pero no tardé en hacerme con ella. La engavillé en el rincón donde se había aplastado y con la perdiz en la boca salí a lo limpio. Y la paseé, aunque estaba reventado del esfuerzo, un rato. Porque yo darle la caza en la mano eso no lo he hecho jamás. La cobro y la traigo, con mucho cuidado, en la boca, y puedo ir detrás de él un kilómetro antes que dársela a otro que no sea mi amo. Pero en la mano, no. Me gusta hacerme el remolón antes de entregarla, dejándola en el suelo cuando me dice «suelta». Yo sé que en el fondo no le importa mucho y cuando de jovencillo le dijeron no sé qué de adiestradores o castigos para que lo hiciera él dijo que lo que le importaba era que la cobrara y la trajera, y que por ello a mí no me tocaba el pelo nadie.
Sabe también que cuando he hecho faena me gusta que me la deje saborear un poco. Y esta vez me dejó todo lo que quise. Se sentó en una piedra y me dejó lucirme después de la faena, porque sabía lo difícil que había sido. Y estaba feliz y yo más. Lo notaba en sus caricias y en esas palabras que llegan al corazón de un perro de caza, esas que valen por todos los dolores que tengo ahora.
La verdad es que estoy baldado. Y tengo miedo de que ya no me lleve con él. En lo que llevamos de temporada hemos ido tan solo unos pocos días. Al principio fuimos a esas perdices que huelen de otra manera, que huelen a pienso y a cerrado. Me pongo tibio con ellas y da gusto cómo se dejan acercar, y es cuando yo me quedo como una estatua señalándolas con el morro y él llega y, a su gesto, me lanzo y sale. De esas pocas se van, que no se le debía ir ninguna, pero se le van más de tres. Me harto de morder caza. Y bueno, se disfruta, pero como que no sabe igual.
Aunque fue en una de esas sueltas cuando ya me di cuenta de que he pegado el bajón. A media mañana, cuando antes yo estaba dejando atrás a todos, no me daban los pulmones, que me salía un resuello ronco del pecho, ni las patas, que la verdad es que no sé parar de comer y me sobran kilos, y al subir una cuesta es que ya no podía ni seguirle. Yo, que siempre he subido por delante y al trote. Cuando remontamos noté, por su tono de voz, que estaba preocupado. Y le agradecí la parada, allá a la sombra. Se encendió un cigarrillo, que no sé por qué hace eso, que atufa el coche, pero es una manía suya como la mía de comérmelo todo, me da igual, es que todo me gusta, el melón y el jamón. Todo. No sé qué haya que no me guste a mí. Bueno, pues cuando acabó con el fumeque, yo seguía resollando, tumbado con la panza en la tierra fresca. Y él siguió esperando a que me recuperara. Qué diferencia de antes, que cuando él paraba en los «ganchos» a que llegara la mano yo me desesperaba y chillaba y rabiaba por salir campo adelante en vez de esperar. Yo soy un perro de caza al salto y no de ojeo ni de «ojeítos». Bueno, pues estaba reventado, aunque luego aún dimos una vuelta y yo seguí sacándole perdices para que, como siempre, sus primos canarios, que son los que hacen estas sueltas cuando vienen por la península, se quedaran bizcos con mis muestras y mis cobros. Hasta ese, que imita mis ladridos cuando me dejan en el coche como si fuera yo y los otros se hartan de reír, tuvo que reconocer que puedo ser un llorón, pero, si me pongo, un respeto.
Pues encima, al que me hace burla, después de que estuviera con el Chani dando vueltas en un rastrojo, sin un mal matojo ni una paja, buscando una pieza, le di una buena lección.
Yo andaba un poco despistado. La verdad es que me estoy quedando sordo, de un lado sobre todo (y en ocasiones me lo hago también un poco del otro. Cuando estoy cansado oigo bastante menos, por ejemplo), y andaba a lo mío por una costera mientras el Chani se desgañitaba llamándome. Al final lo vi, más que lo oí, haciendo aspavientos, que tampoco es que vea ya como antes, pero en ello ando todavía algo mejor y bajé hacia ellos. ¡Y serían tontos! Tenían la perdiz en los mismos pies y ni la olían. Y es que los hombres ver aún ven, que para eso miran desde sus alturas, pero oler, y dicho sin metáforas, es que no huelen ni una mierda. Dan pena. El imitador la estaba pisando y nada, tapada solo un poquillo por unas pajas del rastrojo. Si no llego a bajar, allí se queda. Se la dejé al Chani al lado y no dejé ni que me acariciara. Me marché costera arriba otra vez. He sido, lo reconozco, siempre un poco mío, un poco cabezón y un algo independiente.
Me fui como haciendo que estaba fresco y trotador, pero no podía con el alma y empecé a temer que esa podía ser la última vez que me llevaba de caza. Lo de perder el resuello en la cuestecilla lo tenía en vilo y yo lo sabía.
Mis temores se confirmaron al domingo siguiente. Porque sé que se fue a cazar lo nuestro porque llevaba el chaleco, la escopeta y el morral —que distingo bien del rifle y otros achiperres y ya tengo muy sabido que entonces no me toca—. ¡Y no me llevó con él! A la vuelta, bien lo barruntaba yo, no traía olor a jabalí, ni a venado ni a corzo en las botas. Olía a perdiz y hasta sabría decir de dónde. De su pueblo, de Bujalaro, que no se me despintan a mí aquellos olores de sus pantalones; olía a tomillo y a romero y a espliego de esas alcarrias altas donde comencé a cazar cuando era un cachorrillo. Se creerá que no me acuerdo.
Pero no llevaba las piezas encima ni estaban en el morral. Lo que había hecho era ponerlas escondidas entre las plantas del jardín para que yo las cobrara y las metiera en casa. Porque ha sido una costumbre de siempre. Cuando llegamos de cazar, él deja una pieza y yo la cojo y la llevo muy orgullosamente, tras remolonear un rato, claro, a Mari. Y quiso el Chani que lo siguiera haciendo. Me dijo: «¡Busca! ¡Muerta!». Y a escape di con una y luego con la otra en el jardín, aunque la segunda la había puesto encima de una maceta muy alta. ¡A mí me la va a dar!
Pero con todo no se me iba la tristeza de que ya no contara conmigo. En casa estaba bien y a gusto, no lo voy a negar, pero no salir al campo es no tener vida para un perro de caza.