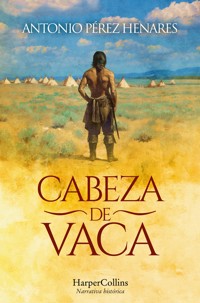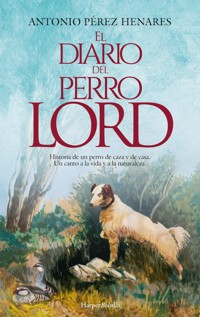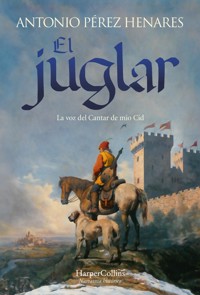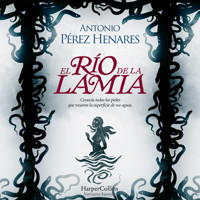6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Antonio Pérez Henares consigue, con una prosa evocadora y una profunda comprensión de la época y la tierra, de sus olores, colores y sabores, un excelente retablo de aquellos agitados años a caballo entre los siglos XV y XVI en los que, en una isla del mar Caribe, comenzó a gestarse un imperio. Cuando el almirante Colón regresó a la isla de La Española en 1493, al frente de diecisiete naos, se encontró el Fuerte Navidad, que apenas unos meses antes había dejado bien guarnecido, quemado, rodeado de cadáveres flotando y ningún superviviente. En el paraíso se había abierto una puerta al infierno. Tras este terrible arranque, comienza la historia de quienes hoy son historia del mundo: los Colón, el piloto Juan de la Cosa y su gran amigo el bravo capitán Ojeda, los Niños y los Pinzones, Ponce de León, Bartolomé de las Casas, Ovando, Núñez de Balboa y Vespucio, y también de los caciques Guacanagarí y Caonabo y de la bella y trágica Anacaona. De Cortés, de Pizarro y Alvarado, todavía esperando para partir y emprender las más grandes conquistas, y también de los grumetes Trifoncillo y Alonso, del locuaz tabernero Escabeche y de su mujer la india Triana, y hasta de los perros Becerrillo y Leoncico. Todos ellos en un mismo instante y lugar. Todos ellos en el mismo desembarco, espada en mano en la batalla o bebiendo vino de la misma jarra. La Española fue el principio de todo en América. El primer puerto de arribada y partida hacia la gloria y el oro; la primera ciudad, la primera calle empedrada por la que pasearon las damas y la virreina, y la primera catedral; la primera batalla, los primeros caballos y los primeros perros soldados; los primeros héroes, los primeros rebeldes y los primeros enfrentamientos fratricidas, tan españoles; los primeros criminales y los primeros defensores de los indios, y los primeros mestizos que marcarían el futuro y la seña de identidad de la América hispana.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 770
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
La Española
© Antonio Pérez Henares, 2023
© 2023, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta y mapa: CalderónStudio®
Ilustración de cubierta: pintura original de Augusto Ferrer-Dalmau
I.S.B.N.: 9788491398622
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Libro I. El Fuerte Navidad
1. La Niña, la carabela que se sabía el camino
2. La puerta del infierno se abría en el paraíso
Libro II. La Isabela
3. El aviso de Cuneo
4. Un día taíno
5. La primera rebelión
6. El capitán Ojeda
7. Grilletes reales para Caonabo
8. El Centauro de Jáquimo
9. Anacaona
10. Trasplantar Castilla
Libro III. Santo Domingo
11. El fuerte sobre el río Ozama
12. Guerra entre castellanos
13. La vuelta del almirante
14. La suerte de Roldán
15. La taberna del Escabeche
16. Los Colón, engrilletados
17. El huracán vengador
18. El gobernador de la horca
19. El eclipse milagroso
20. Muerte de reina, ocaso de almirante
21. La casa del rico Bastidas
22. La guadaña burlada
23. Tres lechones por Leoncico
24. El fin de Ovando
Libro IV. La Virreina
25. La virreina
26. El encomendero y el dominico
27. El Trifón y el trianero
Libro V. Conquistadores
28. La guerra de Becerrillo
29. La muerte del piloto
30. La conversión de fray Bartolomé
31. Las flechas herboladas
32. La Tierra Florida
33. De polizón a gobernador
34. El desdichado Nicuesa
35. Balboa, de la gloria al cadalso
36. La alborada del gran conquistador
37. La tumba de la Guaricha
Epílogo
Apéndices
Viajes y viajeros
Cronología del inicio de la conquista y colonización de Hispanoamérica
Notas
Libro I El Fuerte Navidad
1 La Niña, la carabela que se sabía el camino
—Ese es cristiano, seguro. Tiene barbas y los indios no las tienen —le dijo Juan de la Cosa a Alonso de Ojeda señalando el cadáver varado en la escollera.
No era el primer muerto que veían al llegar a las aguas por las que De la Cosa, el piloto de Santoña, ya había andado y en las que había perdido su Santa María. Buscaban el Fuerte Navidad, donde el almirante Colón había dejado hacía ya diez meses a treinta y ocho españoles. A los dos primeros los hallaron flotando a la entrada de un estuario, atados sus brazos a unos maderos en forma de cruz, y no alcanzaron, por lo descompuestos que estaban, a saber si eran castellanos o no. Pero en uno vieron que se mecía a su lado una soga, que llevaba atada al cuello, y tuvieron el presentimiento de que no eran indios.
Poco más adelante, divisaron a otros dos más en unos charcones entre rocas dejados por la marea baja, y se acercaron con tiento para no encallar con el batel. Estaban destrozados también, pero a uno, que flotaba panza arriba, se le veían las barbas.
—Del Fuerte Navidad, Juan, no quedarán sino tizones —concluyó Ojeda.
—Ya le dije al almirante que no se entretuviera navegando entre las islas pequeñas y buscando tierra firme y que, cuanto antes acudiéramos a socorrer a los que dejamos, mejor sería —reflexionó el piloto con gesto adusto—. Pero todo cuanto yo diga le contraría. Desde que me acusó de haber sido el culpable del hundimiento de la Santa María no solo no me escucha, sino que hace por tenerme alejado de él cuanto puede. Él sabía, como ya todos nosotros, que unos indios son tímidos y pacíficos, pero otros son terribles y caníbales. Regresemos y demos cuenta de lo que hemos hallado y de lo que tememos encontrar. El fuerte está a poco más de una legua de aquí.
No era la primera vez que su camarada le escuchaba resentirse por aquello. Habían hecho la travesía juntos y, durante ella, amigado.
Don Cristóbal no había querido tener en esta ocasión al muy mentado piloto a su lado, como sí hizo en la expedición primera. Pero como, igual que la anterior vez, bien sabía que el llevarlo consigo era decisión real y de la reina Isabel más todavía, hubo de aceptarlo en ella. Lo destinó a otra nao, la Niña, la veterana carabela de Palos que había ido y vuelto ya una vez de las Indias y con viejos conocidos, la familia de los Niño. En ella se había topado con Ojeda, el pequeño, fibroso y temible conquense.
—Si es como decís y bien parece que así es, don Juan, más valdrá que andemos avisados y con las armas a la mano —observó Ojeda, que no se separaba de su espada ni para dormir siquiera.
Con ella en la mano un día en la cubierta de la carabela, Juan de la Cosa había comprobado que era mejor no comérselo de vista, cuando en un visto y no visto, con la velocidad de una serpiente, había despachado a un mozallón santanderino, paisano suyo, que había cometido la imprudencia de ofenderle, lo que era bastante fácil, de encampanarse luego con mucha soberbia y encima y para colmo empezar a soltar denuestos y acabar por cagarse en la Virgen. Que fue esto último lo que le pudo costar la vida, pues esa era una línea que era letal cruzar ante Alonso de Ojeda.
No hubo más ni otros gritos, ni casi se formó tumulto ni alcanzó a llegar el maestre Juan Niño a cortar la pendencia. Desenvainaron, el montañés lanzó un mandoble, le paró Ojeda el hierro y con el siguiente giro de muñeca y una entrada a fondo ya tenía el mozo una estocada metida en el vano entre el pecho y el hombro que le hizo soltar su acero y le empapó de sangre la camisa.
Tuvo mucha suerte. Eso le dijeron todos y se lo repitió el propio Juan de la Cosa, que tenía sobre él, por experiencia y paisanaje, mucha ascendencia.
—Ya puedes darle gracias a la Virgen María, en la que te cagaste, de estar vivo, pues es un milagro suyo el que lo estés. ¿No sabes quién es, mentecato? No hay en las diecisiete naos y entre los centenares de hombres duchos en la guerra que en ellas vamos quien pueda enfrentarse a él en un duelo. Dicen que son cientos los que ha tenido y ni siquiera han conseguido tocarle. Cuando sanes mejor dale tus disculpas, que las aceptará sin dobleces, pues es tan pronto de genio como hombre cabal y bueno.
Esa fue la primera vez que los dos grumetes de la Niña, uno el hijo del propio maestre Juan Niño, Alonso de nombre como el duelista, y el otro un arrapiezo huido de la miseria, huérfano de un arriero de Atienza, una ciudad encastillada de por las Alcarrias ya al lado de las sierras de la Castilla más dura, de nombre Trifón y como Trifoncillo y hasta Trifoncejo mentado, ambos de edad pareja, vieron al de Cuenca tirar de espada y despachar un rival en un verbo. Y los dos, trasconejados detrás de unos costales y unas maromas, lo eligieron para siempre como su héroe y paladín, y ambos luego intentaban imitar sus fintas y estocadas con algún palo, pues ni el uno tenía ni al otro le dejaba todavía su padre andar con acero alguno.
Habían conformado ambos, a muy poco de embarcar en Cádiz, una provechosa sociedad en la que se conjugaban la pillería del huérfano castellano, curtido en penurias, con la condición de hijo del patrón del no menos avispado andaluz. No les faltaba de nada, pues por un lado o por otro había siempre un descuido o una mano generosa, y de todo se enteraban, el uno por lo que oía entre los marineros y el otro por lo que escuchaba a su señor padre. El caso es que de lo que pasaba en la Niña y hasta de lo que pasaba en la armada se les escapaba muy poco.
La amistad entre el piloto De la Cosa, apodado el Vizcaíno a pesar de su origen montañés, y el ya curtido soldado Ojeda, a quien a no tardar acabarían por mentar como el Capitán de la Virgen, había fraguado durante el reciente viaje en la Niña. Fueron presentados antes de salir de Cádiz, pues ambos eran de los que tenían y llevaban por delante un nombre: ni el uno era solo un marinero de cubierta, ni el otro un soldado de los de a pie, sino de los de a caballo, y además ya se sabía que allí estaba por un padrino poderoso, el obispo Fonseca, que era el que más mandaba en las cosas de las Indias, tan solo por debajo de los reyes. Se contaba ya mucho también de su genio, su audacia, su destreza, y al piloto montañés le habían dicho que no era menos viva su generosidad y galanura si se sabía tratarle. Predominaban en él la hombría y bonhomía sobre los arrebatos, y ello lo tenía en mayor estima que blasón alguno. A Ojeda, su espada y su hidalguía le sobraban como título.
Se habían hecho amigos, y el soldado natural de Torrejoncillo del Rey, en las tierras de Cuenca, que pocos navíos había pisado en vida si es que había subido antes a la cubierta de alguno, había ido aprendiendo del otro con verdadero entusiasmo, y no se cansaba de oírle lo mucho que sabía de los mares, las naos, las mareas, los rumbos y las tempestades. A él, que era de tierra adentro y muy de secano, le parecía que más que nadie, y que en ello el Vizcaíno no tenía quien le superara y hasta con el almirante iba parejo en esas sabidurías.
Alonso de Ojeda de lo que ya sabía era de guerras y combates, que de estos había catado muchos, y en la de Granada se había tirado desde que apenas había cumplido los quince años hasta que acabó por entregar las llaves Boabdil a sus católicas majestades. Ahora andaba por los veintiséis y había ganado ya reputación y dado muestras de mucho valor, y hasta le había valido para tener un buen caballo un agarre a través de su familia con el Fonseca. Eran estas las mejores referencias, y aunque corto de dineros, le sobraban las ansias de conquistar él solo las Indias, convertirlas a la fe de Dios y de la Virgen y volver cargado de fama y oro a España. Y hacerlo todo de buen grado si se podía, y si no, como se había hecho en Granada con los moros.
El De la Cosa le sacaba diez años largos y llevaba toda una vida en el mar. En su Cantábrico primero, por las costas portuguesas luego (se decía que de espía al servicio de la reina), para terminar aposentado y vecino en El Puerto de Santa María y rematar en ser el maestre que en su propia nave, que se llamó un día la Gallega, otro la Mariagalante y concluyó como capitana y de nombre la Santa María, llevó al almirante Colón a bordo en su primer viaje rumbo a las Indias.
En aquella ocasión la pequeña flota la completaron los Pinzón en la Pinta y los Niño, con quienes en esa travesía primera ya hizo buenas migas, y en cuya Niña habían vuelto ahora por vez segunda a las Indias, siendo la única de las tres naves que repetía. Así que, al decir de su dueño, Juan Niño, la Niña era, de toda la flota de diecisiete barcos, doce carabelas y cinco naos que componían la escuadra de este segundo viaje, la única que se sabía el camino. Lo decía con un retintín orgulloso de cuyo motivo sabían los conocedores, pues los hermanos Pinzón de Palos no habían acabado bien con los Niño de Moguer, a pesar de haber sido amigos durante largos años, cuando estos unieron su suerte al almirante Colón mientras que los Pinzón entraron con él en pleitos y agravios.
Eso se lo había de explicar muy bien el Vizcaíno al capitán conquense, al que ciertos vericuetos y manejos de poder no se le daban demasiado bien.
Los hermanos Martín Alonso, Francisco Martín y Vicente Yáñez, por los Pinzón, y Juan, Pedro Alonso, Francisco y Cristóbal, por los Niño, eran muy bragados fletadores de barcos y marineros de aquel sur, que lo mismo navegaban por el Mediterráneo que por el Estrecho, que bajaban por el Atlántico a las costas de África a pescar, o, si se terciaba, se ponían al corso contra naves consideradas extranjeras, que podían ser moras, portuguesas o aragonesas, si a su alcance se ponían. Por alguna de aquellas andanzas habían andado los unos y los otros en algún trance, hasta con la justicia, de los que se contaban en las tabernas, pero que no eran de pregonar en según qué sitios.
El prestigio que por su saber marinero tenían ambas familias había sido decisivo para convencer a las gentes de la mar de que se enrolaran en aquella temeraria expedición. Y a ellos se había unido, por indicación de la Corona, el santoñés Juan de la Cosa.
En la primera todos, dos Niño y tres Pinzón, habían estado juntos y hasta revueltos. En la Santa María, que iba por capitana y con el almirante al frente, habían ido De la Cosa como patrón y maestre, y Pedro Alonso Niño como piloto. En la Pinta había ido por capitán el mayor de los Pinzón, Martín Alonso, y como segundo y piloto el segundo de la dinastía, Francisco Martín. Y en la Niña habían ido Vicente Yáñez Pinzón como capitán y Juan Niño, el mayor de su linaje, como dueño y maestre.
Fue la Pinta la que llegados a las Indias se separó de las otras dos, y aunque luego se volvió a juntar con ellas, ya quedó sombra con los Pinzón en el ánimo del almirante. El de Palos se excusó por ello y echó la culpa a los vientos, pero Colón se malició que se había ido por su cuenta a descubrir y rescatar oro, que más que él encontró, por cierto. Pero hizo como que se avenía a sus razones por la cuenta que le tenía, pues ya solo le quedaba un barco: cuando se produjo el reencuentro, la Santa María ya era empalizada del fuerte donde dejaron a los treinta y ocho, y los restantes de aquella tripulación iban entonces en la Niña.
De hecho, el almirante había estado buscando a la Pinta, y avisado por los indios de que habían visto sus velas cerca de la costa de La Española, había intentado encontrarla sin éxito. Ya se disponía a partir solo con la Niña e irse océano adelante cuando se había topado con ella.
Las dos emprendieron juntas el camino de regreso, pero acabaron por llegar a España separadas otra vez, y cada una por su cuenta. Cerca de las Azores una tempestad terrible les hizo perder contacto, siendo la Pinta la que llegó primero a España, tocando en Bayona, mientras que la tormenta obligó a Colón a arribar a tierra portuguesa antes de poder alcanzar luego Sevilla. Y en las dos había un Pinzón, pues Vicente Yáñez volvía en la Niña.
Fue el mayor de los hermanos, Martín Alonso, tras desembarcar en Bayona, el primero en escribir a los reyes y por quien se enteraron el día 4 de marzo del 1493 en Barcelona de lo acaecido, mientras que la carta de Colón, retenido en Portugal, no salió hasta que pudo llegar a Sevilla, y no llegó sino casi dos semanas después.
Pero los reyes esperaron al almirante y no quisieron recibir al Pinzón. A su retorno, don Cristóbal se hospedó en Moguer en la casa de los Niño y fue con Juan Niño con quien viajó a Barcelona a presentar su descubrimiento y hazañas a don Fernando y a doña Isabel. Desde ahí la amistad cuajó entre ambas familias y para el siguiente viaje en vez de dos Niño fueron cinco.
En su Niña navegaba el mayor, Juan Niño, como maestre, su hermano Francisco como piloto y el hijo del primero, Alonso, con tan solo catorce años, como grumete. El mediano, Pedro Alonso, que había sido piloto en la Santa María en el viaje inicial con Colón, volvía a ocupar el mismo cargo en la nueva nao capitana. El quinto de la familia, Cristóbal Niño, iba como maestre en otra carabela, la Caldera.
A Juan de la Cosa se le asignó sitio en la Niña con papel indeterminado, aunque en función de sus sabidurías cosmográficas y náuticas, y el acabar en ella tuvo que ver tanto con amistades como con recelos. A Colón, a quien le habían obligado casi a llevarlo, el que estuviera con sus amigos los Niño le convenía para tenerlo controlado. Estos, además, habían hecho buenas migas con el Vizcaíno.
Los Niño en este segundo viaje tenían gran predicamento al lado del almirante y de ello era muy consciente la flota entera. Y no solo porque llevara a uno de ellos a su lado en la capitana, sino porque eran frecuentes sus consultas. Los Niño se habían ganado su afecto cuando en el primer viaje le apoyaron más que nadie en los momentos de zozobra y hasta de motín al pasar los días y no avistarse tierra. El arrimo fue todavía mayor luego, tras la desafección de los Pinzón.
Que según hubo de explicarle también De la Cosa a Ojeda, habían tenido todavía un mayor porqué y un ya muy encendido encono por ambas partes tras lo acaecido en el viaje de regreso y la arribada a España, cuando la enemistad entre el almirante y los de Palos estalló con toda virulencia.
Esa singladura de vuelta de las Indias había sido, al decir de Juan de la Cosa, el momento de más peligro, mucho más que a la ida, y donde estuvieron en un tris de irse a pique y que de su descubrimiento se hubiera sabido poco, o hasta nada.
Lo peor había acaecido a la llegada a las Azores. La tempestad fue tan horrorosa que se tragó muchas naos de las que navegaban por sus aguas, y solo un milagro y la pericia de sus capitanes y pilotos salvaron a las dos que volvían de descubrir las Indias. La Pinta, que se zafó mejor del temporal, fue a dar, empujada Atlántico arriba, con Bayona. La Niña las pasó mucho peor y tan a punto estuvo de irse a pique que el almirante hizo promesa, tras encomendarse a Dios, a todos los santos y, de especial manera, a la Virgen María, de procesionar todos en camisa al primer lugar donde a Nuestra Señora se le rindiese culto, amén de arrepentirse de todos sus pecados y hacer las penitencias precisas si les salvaba la vida.
La pericia marinera de Colón y de sus acompañantes logró, al cabo, que pudieran surgir entre las olas embravecidas frente a la isla de Santa María de las Azores, en cuyo puerto fueron invitados a resguardarse.
—Lo mismo te digo una cosa que te digo la otra —le aseveró Juan de la Cosa a Alonso de Ojeda—. Te he señalado no pocas tachas de don Cristóbal, pero te aseguro que el almirante salvó todas nuestras vidas y su coraje nos libró luego del cautiverio. Aquella galerna pudo muy bien echarnos al fondo del mar si no hubiera él dado la orden de llenar las pipas, que llevábamos vacías, para hacer de lastre y conseguir la estabilidad que nos faltaba. Nos salvó, hay que decirlo, y luego su coraje ante los portugueses, que quisieron apresarnos y con la mitad tal hicieron, consiguió que pudiéramos retornar a casa. De aquellas noches tenebrosas bien pudo resultar primero que, con nuestra muerte, hubieran sido los Pinzón quienes hubieran tenido la gloria del descubrimiento, y si los portugueses le hubieran llevado, y a nosotros con él, preso, tampoco alcanzo a imaginar qué hubiera pasado.
—Pero ¿qué sucedió con los portugueses, acaso no están nuestros reinos en concordia? —le había preguntado Ojeda.
—Eso suponía también el almirante y eso pareció cuando al arribar a la isla de Santa María el capitán que allá mandaba, un tal Juan de Castañeda, nos envió mensajeros con provisiones y mucha zalema al saber que no veníamos de la costa de África ni habíamos invadido la zona que reconocemos suya, sino del otro lado del océano. Arguyó que por ser el Día de Carnestolendas no venía él a visitarnos, y que lo haría al siguiente día deseoso de conocer con detalle las nuevas de las que había sido informado.
»A la mañana siguiente, tres de los nuestros bajaron a tierra a buscar un clérigo para que nos dijera misa y luego la mitad de la tripulación, en camisa según nuestro voto, y sin arma alguna, desembarcó y se dirigió a una capilla de la Virgen que había tras un promontorio y nos tapaba la vista desde la nao. El resto, con el almirante, aguardamos su regreso para luego hacer nosotros lo propio. Pero la demora fue grande y ya al dar las once, don Cristóbal, sospechando algo malo, ordenó levar anclar y surgir un poco para ver desde el mar qué sucedía. Y lo que vimos nos llenó de coraje y susto. Muchos portugueses a caballo y a pie otros tantos rodeaban la iglesia y tenían ya cogida nuestra barca y a todos los que en ella iban.
Juan de la Cosa no había podido evitar al llegar a tal punto soltar un denuesto. No tenía él precisamente buen recuerdo de los portugueses, que también lo habían intentado encarcelar cuando, aprovechando sus cabotajes por sus costas y puertos, procuraba enterarse de qué andaban haciendo los vecinos por África y se lo contaba a la reina Isabel, que por tal cauce se enteró de que Bartolomé Díaz[1] había doblado el cabo de Buena Esperanza y tenía desde allí el Índico, si no a un tiro de piedra, sí a un golpe de viento. Los lusos detectaron al espía y De la Cosa hubo de salir a escape por tierra antes de que le echaran el guante en su barco y lo metieran en mazmorra. Y lo que le estuvo a punto de suceder aquel otro día era que el almirante, los Niño y todos podían acabar en ella.
Pero don Cristóbal tenía listeza y arrestos. La primera la utilizó cuando se vino el capitán portugués en una barca hacia la carabela y pidió seguro, o sea, promesa de no prenderlo, para subir a bordo. Colón se lo dio, maquinando que en cuanto subiera le pagaría con la misma moneda que él le había dado a sus hombres ahora presos. El luso debió olfateárselo y a la postre prefirió quedarse en su batel y no subir a bordo.
Desde la borda de la carabela, el almirante le reprochó que cómo osaba tomar presa a su gente y que ello pesaría al rey de Portugal, que con el rey de Castilla no tenía pleitos y sí buena armonía, y que habría de dar cuenta del desmán que estaba cometiendo siendo él su almirante del mar océano y visorrey de las Indias y que tenía de todo ello documentos y firmas. Como final del parlamento, le amenazó diciendo que si no le entregaba a su gente partiría hacia Sevilla y que serían luego ellos, y él particularmente, el castigado por aquel agravio.
Se encrespó el lusitano y, separándose un poco de la nao, alzó la voz con mucho enfado:
—No conocemos acá ni al rey ni a la reina de Castilla, ni nos conciernen sus cartas ni les tenemos miedo —gritó remarcando las palabras para que mejor se le entendiera.
Y cuando ya casi no se le oía, aún se levantó en la barca y a voz en cuello descubrió finalmente el porqué de sus acciones:
—Y sabed, señor, que estas son órdenes de mi rey las que cumplo —dijo a modo de despedida mientras remaban hacia el puerto.
—Aquellas últimas palabras —prosiguió su relato Juan de la Cosa— conturbaron mucho al almirante y también a todos nosotros. Pensamos que tal vez en nuestra ausencia hubiera habido discordia entre los reinos y estábamos ahora enemigos y en guerra. Pero no se arredró por ello don Cristóbal y, dirigiéndose a los que quedábamos libres, nos alentó diciendo: «Mi palabra os doy, como almirante que soy, que no descenderé de esta carabela hasta que no vuelvan a ella todos los nuestros o hasta que me lleve de acá cien portugueses a Castilla y despueble toda esta tierra».
»Se dio después a la vela, alejándose para buscar la isla de San Miguel, que conocía bien, como todas aquellas aguas, pues había pasado muchos años en ellas y allí había casado y tenido a su hijo mayor, Diego. No pudimos arribar a ella y decidió tornar de nuevo a Santa María y surgir otra vez frente a su puerto. Desde unas peñas un hombre gritó que no se fuera y vino entonces una barca con marineros y clérigos y un escribano. Estos venían con otras caras y mucho mejores maneras y pidieron subir a la nao, y subieron y aun se quedaron a dormir en ella. Pidieron que les mostrara el poder que traía de los reyes de Castilla y, al verlo, se hicieron muy de nuevas y con gestos de excusa aseveraron que no había sido su intención mala y que liberarían a la gente, cosa que hicieron prestamente. Volvieron al puerto, y al poco los españoles cautivos fueron dejados partir en la barca y pudieron de nuevo subir todos a bordo. Uno de los liberados informó: “Sabed, señor almirante, que lo que os dijeron ahora no era lo que ayer decían y que, si hubieran hecho a vos preso, no lo hubieran soltado. Pero al quedarse libre les entró miedo”.
»Intentamos seguir luego ya hacia nuestra tierra y pusimos hacia ella proa. Habíamos llegado a Santa María el 18 de febrero, y el 24 pusimos al fin, eso creíamos, rumbo a nuestros puertos. Pero no pudimos llegar a ellos. De nuevo nos agarraron vientos contrarios y nos golpeó de tal forma la tormenta que acabamos por tener que refugiarnos de nuevo en los suyos. Esta vez en la desembocadura del Tajo y cerca de Lisboa, ya habiendo principiado el mes de marzo.
»Ya se sabía allí de nuestra llegada y peripecia y fuimos de forma muy diferente recibidos, aunque con suspicacia, pues no faltaban quienes creían que no veníamos de las Indias, sino de sus zonas de África. Eso se maliciaba sobre todo el capitán de la gran nao, bien artillada, que nos recibió como primer anfitrión, y que no era otro sino el gran navegante Bartolomé Díaz, con quien tras algunas tiranteces y dimes y diretes de rangos y potestades con don Cristóbal, que acabó por mostrarle sus cartas y poderes a un enviado suyo, ya se concilió mucho el encuentro. Vinieron con atabales y trompetas a la nao, diciendo ponerse a su servicio, y, tras hacer llegar el almirante una carta al rey de Portugal, que estaba tan solo a nueve leguas de allí, se esperó su audiencia.
»Sabedores de que procedíamos de las Indias, comenzó a venir multitud de gente a vernos al puerto para contemplar a los indios y los pájaros que traíamos, pero no se permitió la subida a la carabela sino a los enviados del rey y a algunos nobles venidos en su nombre desde Lisboa. Fue ya el 9 de marzo cuando el rey don Juan II recibió muy solemnemente al almirante y le agasajó cumplidamente. Pero, aun así, no dejó de decirle que tenía para él que aquella conquista en virtud de los tratados no le correspondía a Castilla, sino a Portugal. Respondió don Cristóbal que, siguiendo las órdenes de nuestros reyes, había sido escrupuloso al guardar las líneas y latitudes, y que no había ido ni penetrado en lo que el reino portugués tenía bajo su señorío.
»Tengo para mí —había proseguido su largo relato Juan de la Cosa— que mucho rabió con aquello, aunque bien lo disimulara, el rey portugués, pues bien sabía que había tenido aquella gloria en su mano y la había rechazado. Pero como no era cosa de otorgarle a un súbdito de otro rey el rango de disputar con él, el rey Juan II cortó la conversación, diciendo que ello lo hablarían entre los reyes y que no habría en eso menester de terceros.
»Demoramos en Lisboa algunos días más. El 10, que era domingo, fuimos a misa, y el 11 fue el almirante a visitar a la reina, que, curiosa, quiso verle. El rey portugués aun quiso retenerle un día más, y cuando el 12 ya partíamos, aun le ofreció ir a Castilla por tierra y bajo la protección de sus gentes. Pero el almirante rehusó la oferta y nos dimos a la vela, consiguiendo al fin llegar a la barra de Saltés y retornar el 14 al puerto por el que habíamos salido a finales de agosto.
»Tras escribir a los reyes comunicándoles su llegada, el almirante se aposentó en Moguer en casa de Juan Niño esperando su respuesta, sabedor ya de que Pinzón había llegado, y se congratuló mucho cuando los reyes le urgieron que fuera hacia ellos, que se encontraban en Barcelona. Porque supimos también entonces que para Martín Alonso, el mayor y cabeza de familia de los Pinzón y el primero en llegar a España por Bayona, la vuelta había sido letal, pues la gran tormenta sufrida por todos y el agotamiento absoluto de su cuerpo hizo que se reactivaran las fiebres que padecía. Tras escribir a los reyes dándoles cuenta de su vuelta, se había venido hasta su tierra natal, Atlántico abajo, y llegado a Palos el mismo día en que lo habíamos hecho nosotros. Venía tan mal que hubo de ser desembarcado en parihuelas y ser así trasladado a su casa, donde murió a los pocos días. Que yo sepa, el almirante no le envió, a pesar de la cercanía, recado alguno.[2]
»Fue Juan Niño, convertido en su predilecto y mayor sostén suyo desde entonces, quien le acompañó en aquella comitiva que, desde Sevilla, con gran alharaca y las gentes maravilladas por el paso de los indios, los papagayos y las cosas que llevaban y a todos asombraban, fue hasta Barcelona. Yo quedé postergado, y ya ves que para nada cuenta conmigo, pero no lo fui ante los ojos de la reina, que me llamó luego, me requirió informes y me hizo llegar sus mensajes. Y por ello estoy aquí, don Alonso —concluyó Juan de la Cosa.
Aquello de su cercanía a la reina de Castilla, doña Isabel, sí que era conocido en quienes tenían algún mando o posición en la flota, e incluso entre los de a pie. Desde luego, los grumetes de la Niña, el hijo del patrón y el arrapiezo de Atienza estaban al cabo de la calle de ello y no dejaban de secretearlo de proa a popa en cuanto tenían ocasión.
Ciertamente, la reina Isabel conocía bien al piloto y sus habilidades, que no solo eran marineras, pues a sus órdenes había andado por Lisboa y por cumplirlas hubo de salir por pies tras alertarla de que los portugueses tenían a su alcance la Especiería, algo que tal vez ayudara a que los reyes pensaran que por intentarlo por donde Colón decía no se perdía mucho. Por ella la Mariagalante del santoñés se convirtió en la Santa María, y De la Cosa, en segundo de Colón a bordo de ella.
Entre ambos todo fue bien al principio del primer viaje, con el almirante tomándole como casi un discípulo y enseñándole de las cosas de navegar en alta mar y de medir latitudes en medio del océano. Pero poco a poco se fue torciendo la cosa de Colón con el Vizcaíno. Que si no le apoyó todo lo que debía cuando se le rebelaron las gentes y quisieron volverse, que si se creía que hasta sabía más que él, que si le discutió, aunque al final tragó y suscribió lo contrario, que Cuba era ya tierra firme, y, sobre todo, se amargó ya todo allí mismo, donde ahora estaban flotando los dos cristianos barbados muertos, aquella noche de la Nochebuena pasada cuando, plácido el mar, se echaron a dormir todos y solo quedó un grumete despierto.
Se había levantado de improviso el viento y la Santa María acabó contra las rocas y yéndose a pique, con el gran enfado de Colón, que cargó contra él sus iras, acusándole no solo de ser el responsable, sino de no haberle ayudado en su intento de salvarla y haber huido con la tripulación a tierra. Lo había puesto en su diario por escrito y se lo había contado a los reyes, aunque estos no parecieron hacerle caso ni darle demasiado crédito, pues a De la Cosa no solo se le había remunerado por la pérdida de su nao, que era de su propiedad, sino que le habían compensado con el privilegio de que podía llevar trigo andaluz hasta los puertos del Cantábrico exento del impuesto de saca que los demás navíos debían pagar por ello.
—Si los reyes le hubieran dado crédito, no me hubieran recompensado y yo hubiera perdido su gracia —le decía su amigo como razón, y en el fondo excusa, de que no había sido el culpable, aunque bien se notaba que era algo que le mordía por dentro.
Los mástiles, maderamen y tablazón de la Santa María, todo lo que pudieron rescatar y aprovechar de ella, habían servido para construir la empalizada del Fuerte Navidad.
Aquella empalizada que según barruntaban ambos estaría reducida a tizones.
2 La puerta del infierno se abría en el paraíso
Vistos los cadáveres descomponiéndose en el agua y que los indios se guardaban de asomar a la costa, les pareció a ambos que nada bueno había sucedido y que del fuerte no debía quedar mucho, si es que quedaba algo y alguien con vida. Decidieron regresar cuanto antes hacia donde estaba el grueso de la flota y dar cuenta de ello al almirante.
—Los indios de aquí eran muy pacíficos y sumisos, no tenían ni siquiera armas, nada que pudiera hacer apenas daño a un hombre bien armado y menos matarlo —señaló el piloto.
—Eso era lo que pregonaba el almirante, pero vos y yo sabemos, y cualquiera medio avisado, que no son así todos, como bien hemos podido comprobar. Esto no es el paraíso —replicó Ojeda.
Juan de la Cosa, mientras hacía virar el batel para ir a comunicar las malas nuevas, no pudo sino asentir con la cabeza, pues era bien cierto que en los relatos que se habían extendido por Castilla y por Aragón, hasta por Italia y Francia y desde luego por la rival y vecina Portugal, a donde Colón había arribado antes que a la propia España, esa imagen de una tierra de maravillas y riquezas era la que no había dejado de correr como el fuego por la pólvora cuando se le arrima la candela. No se había cansado el almirante de contar sus bondades ni de repetirlas todos y cada uno de quienes habían vuelto de aquel primer viaje a las Indias.
Un paraíso terrenal siempre verde y habitado por gentes inocentes como niños y por entero mansas y amables, que disfrutaban entregando todo cuanto tenían, incluso oro, aunque por el momento hubieran podido rescatar tan solo un poco, por un cascabel o una cuenta de vidrio. Y, además, y era eso lo que a unos los traía con los ojos encendidos al recordarlo y a los otros se les alumbraban al escucharlo, que iban desnudos por entero, sin pudor alguno, que tan solo algunas mujeres maduras se tapaban mínimamente el sexo y que eran complacientes y de continua sonrisa, de hermosos rostros, ojos oscuros, largos cabellos negros y pieles blancas, aunque tostadas y llevadas a trigueñas por el mar y el aire.
Era ese el momento justo en que el marinero de Palos o de Moguer o de cualquier otro sitio de los retornados, o aun sin haber pisado siquiera la cubierta de la Pinta ni de la Niña ni de la Santa María, en animada conversa en la taberna, que había atraído la atención de todos con su relato, hacía un silencio en el cuento, le daba un tiento al vino, chasqueaba la lengua, miraba con ojillos entornados y sonrisa malevolente y pícara y concluía el gesto relamiéndose los labios. Estaba ya con ello todo dicho.
Pero a poco y con el siguiente trago se entraba en lo que faltaba y sin ahorrar detalle, haciendo, eso sí, como que entrar no se quería. Esta había sido también, y desde que se inició aquel segundo viaje, la parla más común en las cubiertas de los diecisiete barcos, las cinco naos y doce carabelas y del millar y medio de hombres que iban en ellos embarcados.
El viaje para cruzar tan ancho mar había dado para mucho hablar, aunque a las tripulaciones no les faltara faena y esta travesía, ya sabiendo adónde iban, hubiera sido bastante más corta que la anterior. En la primera, además de la angustia por no dar con tierra, una avería, o más bien un sabotaje de algunos marineros obligados al incierto viaje, había dañado el timón de la Pinta y hubieron de perderse en aguas canarias más de tres semanas en repararlo. Luego, cambiado además su velamen de cuadrado a triangular, se convirtió en la más rápida y marinera de las tres.
Ojeda aprovechó la travesía, amén de para aprender algo del arte de marear, de lo que el otro tanto sabía, para que le contara todo cuanto había visto, además de desnudeces. La disposición y armas de aquellas gentes, que algunas habrían de tener, como hombre curtido en guerras, era lo que le interesaba saber más que ninguna otra cosa.
—Es bien cierto, Alonso, que son tímidos y pacíficos por demás, al menos todos los que pertenecen a la raza taína. En todas las islas por las que anduvimos lo primero que hacían era huirnos, luego atisbarnos desde las selvas y después acercarse curiosos, aunque temerosos. Al ver que no les hacíamos daño alguno, se acercaban y, cuando ya conseguimos, tras atrapar a alguno y dejarlo libre con cosillas que les dimos, que se confiaran, comenzaron a llegar a nosotros y a nuestras naos con sus canoas[3] por decenas y hasta cientos. Era hermoso de ver su alegría y cómo nos recibían. Nos creían venidos de los cielos. Nos pedían que bajáramos a la playa y que fuéramos a sus casas. Nos ayudaban a hacer las aguadas y nos traían los barriles a cuestas, dándose por muy contentos de que les dejáramos hacerlo. Todo nos lo daban y partían muy alegres y presurosos con cualquier fruslería, pues pensaban que se la quitaríamos luego. Nos daban comida, frutas, pescados, y también algodón muy fino que hilan. Vi dar dieciséis ovillos de él por una blanca de Castilla.[4] Daban todo lo que poseían y quisiéramos, pero oro apenas si tenían. Decían siempre que en otros lugares sí lo había y mucho. Pero si tenían alguna pizca o una pepita, que a veces llevaban algunos como adorno, también la daban. Por un cascabel, lo que más les gusta, ya cerca de Fuerte Navidad, dieron a uno una plancha de oro que valdría más de treinta soberanos.
—¿Y de veras que no tienen armas? —le cortó Ojeda el relato ya varias veces oído de la ingenuidad de aquellas gentes y cómo se venían a los cristianos con gozo y sin maldad alguna.
—Nada de hierro tienen ni metal alguno usan como arma ni defensa. Alguno se cortó con nuestros filos al tocarlos por no saber lo que herían. También se asombraron de nuestras ballestas y espingardas y aún más de las bombardas. Ellos tan solo tienen, al menos los que tratamos, unas azagayas con la punta endurecida al fuego o con un diente de pez o un hueso. Pero más para arponear los peces que para combatir entre ellos. Únicamente vi algunos arcos ya en La Española, de las gentes del rey de allí, donde dejamos a los que no cabían en las dos carabelas, muchos de ellos gente mía, pues fue la naufragada.
—Ahora traemos caballos y perros. ¿Tienen ellos? —preguntó el capitán.
En las naos, especialmente en una carraca destinada a tal fin y acondicionada como establo, venían una veintena de caballos, entre ellos el de Ojeda, que siempre en cuanto había podido hacerlo había acudido en el bote a verlo. También traían algunos poderosos perros de presa, especialmente alanos, lebreles y podencos de diferentes pelos para la caza. Uno de los hombres cercanos al noble Ponce de León, llamado Arango, tenía uno que de cachorro ya despuntaba y que llevaba por nombre Becerrillo, por haberse criado entre vacas bravas.
—Perros sí he visto en los poblados, pero son perrillos huidizos, que ni ladran. Ni valen para la caza ni aún menos para la guerra. Son gozquecillos que tienen como compañía en las cabañas y que se comen cuando creen oportuno. A los caballos no los conocen. En esa tierra hay muchos bosques, muchas aves y también lagartos, pero no es fácil ver animales de pelo y cuatro patas. Y menos tan grandes. Nada que se pareciera ni a burro ni a caballo vimos.
Aquel día Juan Niño, participante en la conversación, la había llevado entonces a lo que a él más interesaba, y había explicado el arte de los indios en construir sus canoas, algunas muy largas y que asombraban por las gentes que podían albergar.
—Las construyen vaciando los troncos de los árboles y algunas son maravilla de grandes y marineras. Las hay de todo tamaño. Una vi hecha en un inmenso cedro donde cabrían cerca de cien indios. Otras sirven para cuarenta o más y de ahí hacia abajo que son las más, y hasta vimos ir en una a uno solo cruzando de una isla a otra. Lo subimos a bordo con su canoa y todo, y luego fue feliz y con regalos a contárselo a los suyos.
El Ojeda era muy religioso y no se le olvidada la tarea pregonada, pero también por algunos muy sentida, él entre ellos, de cristianar a aquellas gentes. Preguntó por ello:
—Dice bien en esto el almirante que son gentes muy bien dispuestas, no tienen secta alguna, ni ídolos, ni hacen sacrificios y nos creen enviados del cielo. En uno de los pueblos de Cuba nos recibieron al desembarcar muy alegres y al levantar una cruz en el centro de su aldea nos ayudaron presurosos a hacerlo, y luego al vernos rezar ellos también elevaban al cielo las manos y hacían lo que nosotros hacíamos —le informó el marino de Moguer.
Ojeda miró a su pequeña estatuilla de la Virgen, de la que jamás se separaba, y sonrió con una infantil dulzura, casi inaudita en aquel hombre fiero y tan presto a la pelea.
Esas pláticas solían hacerse en los momentos de calma y descanso en la cubierta, con un grupo siempre rodeando al piloto. En los corros, o cerca y escondido, no faltaba siempre que podía el grumetillo Trifón, que no le perdía palabra solo o en compañía de Alonso Niño, el hijo del patrón. Y si el uno no podía, el otro lo memorizaba todo para contárselo después al amigo.
Pero ni Juan de la Cosa ni Juan Niño contaban todo y se cuidaban de guardarse lo que pensaban que no tenía por qué ser de todos conocido. Aunque después, y a solas, el santoñés sí le había llegado a contar al capitán conquense algunos otros sucedidos no tan hermosos ni gratos. Cierto que casi todos los indios con los que tuvieron trato, y que se entendían entre todos ellos con la misma lengua, eran pacíficos y sin aparente malicia, pero ya en La Española habían tenido noticias de un cacique que no lo era tanto y al que le tenían mucho miedo los que a ellos los habían acogido tan bien. Igualmente, le habían referido algo sucedido ya en el viaje de vuelta a España, donde en una pequeña isla tropezaron con un grupo de indígenas muy diferentes que los atacaron y a quienes los demás llamaban, poniendo gesto de miedo, caribes.
Pero el trato suyo había sido en exclusiva con quienes se decían taínos y eran en verdad muy apacibles. De estos habían ido cogiendo bastantes y subídolos a los barcos, aunque a la mayoría los habían soltado y otros habían huido lanzándose al mar al verse cerca de la costa, pues tanto hombres como mujeres eran extraordinarios nadadores, e incluso a algunos los habían llevado a España. En total fueron, a la postre, tan solo diez los que Colón llevó con él para mostrárselos a los reyes y enseñarles la lengua para que pudieran luego ayudar a comunicarse con sus gentes. Pero no llegaron a su destino ni la mitad, entre ellos un hijo de Guacanagarí, el cacique amigo de La Española, que este le había entregado al almirante y que se había alborozado mucho al saberlo, y que llegado a la península, enfermó y murió.
Uno de los dos indios que habían regresado a su tierra en el segundo viaje se había convertido en criado del almirante, quien lo había bautizado y puesto el mismo nombre que a su hijo: Diego. El muchacho había querido quedarse al lado suyo muy gustoso y desde el primer momento, pero no fue así en otros casos. Algunos fueron cogidos por fuerza y una de aquellas capturas había conmovido a De la Cosa, pues cuando navegaban por las costas de Cuba, Colón atrapó a una mujer y a sus tres hijos y los subió a la Santa María. Hallándose esta fondeada vino el hombre en su canoa, e imploró llorando que no se los llevaran. No consintió en ello don Cristóbal y el hombre entonces dijo que le llevara a él también y subió con los cristianos. A la postre aquellos no vinieron a España y consiguieron quedarse en La Española. En esta última isla, que los taínos nombraban como Haití, su cacique Guacanagarí los había recibido con gran contento y había convocado a todas sus gentes, que los habían acogido gozosos y hacían gran muestra de que los españoles que allí se hubieron de quedar no habrían de temer mal alguno.
De los caribes habían comenzado a oír en Cuba, pero ya en La Española el cacique amigo les había contado que eran muy feroces, que los asaltaban y les robaban las mujeres, y a los hombres que apresaban los mataban y se los comían. Los españoles no alcanzaron a verlos ni a tratar con ellos allí; sin embargo, sí creían, tanto el mayor de los Niño como Juan de la Cosa, que eran aquellos con los que se habían topado al comienzo del retorno a España la vez anterior. De la Cosa algo había referido en ocasiones, pero finalmente, estando también Juan Niño, accedieron a contar con detalle a Ojeda lo sucedido en el último día pasado en aquellas tierras en su viaje primero, cuando ambos ya viajaban juntos en la Niña y bajaron en un batel a tierra a una pequeña isla muy hermosa.[5] Iban en busca de batatas con las que aumentar las provisiones y, sobre todo, de agua con la que rellenar las pipas antes de irse ya océano adelante rumbo a casa.
—Dimos allí con aquellos indios que no dieron muestra de temor, aunque sí de curiosidad por nosotros. Iban ellos desnudos como todos, pero portaban arcos y flechas. El pequeño taíno, Diego, ya nos hacía un poco de lengua. Les trocamos por algunas cuentas y vidrios dos arcos y muchas flechas, y dijimos a uno, que parecía el más osado de todos, que subiera con nosotros a la carabela a hablar con don Cristóbal y aceptó el hacerlo. Era un indio alto, con todo el rostro tiznado por completo de carbón, y tanto él como los que le acompañaban llevaban el pelo tan largo como las mujeres, pero atado atrás y recogido en una redecilla de la que asomaban unas muy hermosas plumas de papagayo como penacho —había relatado el marino de Moguer.
Ya en la nao, el almirante le preguntó, mostrándole una pepita de oro, dónde se podía hallar, y el indio, señalando al oeste, le dijo de un golfo donde había tanto y planchas tan grandes como las tablas de la cubierta. El almirante le dio, luego de comer, unos pedazos de paño verde y colorado y algunas cuentas de vidrio.
—Inquirió luego don Cristóbal —prosiguió Juan Niño— que si tenían ellos en aquella isla algo de ese oro y que si lo cambiarían por cosas como las que le había dado y él accedió con gran sonrisa y gesto de que lo harían. Así pues, me envió de nuevo hacia la costa con el indio y con don Juan de la Cosa, aquí presente y que no me dejará mentir en lo que digo, y seis hombres más a ver si rescatábamos algo más de oro que añadir al poco que llevábamos. Pero, prevenido por Colón, a quien su joven servidor indio ya le había advertido que aquellos eran caribes, y por nuestro propio barrunto de que debíamos llevar cuidado, íbamos bien armados y atentos.
Creían los tres hombres hablar a solas, pero no sabían que como habitual tenían cuatro orejas escuchándolos camuflados en las sombras; el Trifoncillo era el uno y el otro su propio hijo, Alonso, con apenas catorce años, y que al oír aquello hasta de respirar se olvidaban.
—Al irnos llegando a la playa vi que entre los árboles nos aguardaban más de cincuenta indios, todos con sus penachos de plumas, las caras tiznadas y los arcos en la mano. Di entonces voz al Vizcaíno, que iba al timón a popa, y a los de los remos, para bogar hacia atrás de inmediato. Ante ello el indio, temeroso de que nos trajéramos con nosotros a la nao, se levantó y dio voces a los suyos y estos dejaron sus arcos y flechas y unas macanas de madera con dientes de tiburón o lascas de piedras cortantes encastradas que portaban en el suelo, y se dirigieron ya sin ellas a donde ya se desmayaba la ola. Bajamos nosotros de la barca con su jefe, el maestre se quedó a bordo, y comenzamos a trocar con ellos cosas, pero oro no llevaban y solo nos cambiaron dos arcos. Y luego, ya de golpe, se negaron a más trueque y a mostrarnos lo que les pedíamos, y a una seña del jefe se tornaron todos a la carrera hacia donde habían dejado sus armas y, tras cogerlas, así como cuerdas con las que atarnos, se vinieron contra nosotros. Pero estábamos apercibidos y fuimos nosotros quienes les arremetimos; yo le di a uno una gran cuchillada en las nalgas de la que salió arrastrándose y echando mucha sangre, y a otro le alcanzó una saeta en los pechos y cayó revolcándose. Aunque solo éramos siete y ellos más de cincuenta, dieron entonces a huir y yo quise seguirlos, pero el piloto nos refrenó y nos hizo retornar a la barca. Fuimos después los dos a relatarle lo sucedido al almirante y este nos dijo que por un lado estaba pesaroso, pero por otro era bueno que nos tuvieran miedo, pues aquellos sin duda eran caribes de los que se comen a las gentes y bien podían pensar en hacer daño a los que habían quedado en el Fuerte Navidad. Esa fue la primera vez que vimos a estos indios y la primera guerra que hubimos con estas gentes.
A causa de aquello no había dejado de preocuparse De la Cosa por la suerte de sus hombres, pues de los que se habían tenido que quedar en el Fuerte Navidad bastantes eran paisanos suyos, de la tripulación de su Santa María.
Sin embargo, regresados a España, de ellos se habló poco y hasta menos que nada para que las gentes no tuvieran reparo en embarcarse. Pero nada más haber llegado a las primeras islas en el segundo viaje, ya habían comprobado que los caribes andaban saltando de una en otra y que lo que se contaba de ellos era no solo cierto, sino aun peor de lo contado, como habían podido comprobar nada más llegar a ellas. De eso nada se había pregonado a los que habían embarcado en aquel segundo viaje, y lo que por el contrario corría por los barcos, donde no iba mujer alguna, era que las hembras indígenas, amén de andar desnudas, eran hermosas de jóvenes, de mucha alegría y poco reparo para la coyunda.
Pero ya y a estas alturas, y antes de llegar al Fuerte Navidad y sin haber visto aún lo que Ojeda y De la Cosa se habían encontrado luego flotando en el mar, se les había ido truncando a todos aquello de que en llegando a las Indias se desembarcaba en el paraíso.
El almirante había elegido diferente ruta, que estimó más derecha para llegar al Fuerte Navidad y así lo era, aunque lo criticaba De la Cosa, pero luego sí tenía este razón en que se había ido demorando por las islas[6] por las cuales iba pasando, haciendo bajar a pequeños grupos y retrasando por una y otra causa la llegada. Ya en el primer desembarco se toparon con el rastro de los caribes y lo que de ellos supieron les hizo erizar el vello y revolverles las tripas.
Fue ya en la primera isla y en la primera cabaña a la que entraron donde vieron aquello que hasta entonces había sido solo el cuento de los indios con los que habían tenido trato. Llegada la flota ante ella, había ordenado el almirante a una carabela ligera ir costeando buscando puerto por delante de los demás barcos, y al dar vista a un poblado cerca de la playa, su capitán bajó a tierra y se dirigió con un grupo de hombres hacia él. Los indios salieron huyendo y no quedó uno solo en las cabañas. Entró el capitán por ellas y lo que encontró allí fueron huesos de hombres, de sus brazos y sus piernas, y también algunas cabezas, los más descarnados y unos todavía cociendo en un caldero. El capitán de la carabela se los acercó al almirante junto con algunas cosas que encontró en ellas, sobre todo algodón, y dos muy grandes y hermosos papagayos.
Lo de los huesos humanos no se quiso pregonar en exceso, pero se supo bien pronto en la carabela que los había encontrado, y luego en la tripulación de la capitana, y de allí la mala nueva fue de nao en nao saltando.
El que estaban en tierras de caníbales, de todas formas, mal podía haberse mantenido en secreto, pues al seguir buscando puerto para toda la flota no tardaron en dar con otros poblados y en uno, el más grande, vieron muchos indios, pero en cuanto estos divisaron las velas escaparon a esconderse en la selva. Colón decidió capturar algunos, y para ello y hallado puerto a unas dos leguas del lugar, anclaron y dio orden de que al amanecer siguiente varios capitanes con sus gentes se dispersaran y procuraran traer cautivos para poderlos interrogar sobre el lugar.
A la hora de comer volvieron ya algunos y trajeron un mozo de unos catorce años, y este, hablando con el indio de Colón, Diego, le dijo que él era cautivo y que como a él tenían en aquella isla algunos muchachos más para comérselos y muchas mujeres para que fueran sus barraganas. Ello lo corroboraron después algunos otros capitanes y entre ellos Ojeda, que apresó a un niño caribe al que un hombre mayor llevaba de la mano, pero que desamparó para que no le cogiera a él también. Se había conseguido capturar además a un numeroso grupo de mujeres y, al llevarlas hacia la costa, donde estaban las naves, empezaron a darse cuenta de que unas venían a la fuerza y otras, las más, de buen grado, y que estas eran las cautivas y barraganas de los caribes.
Al atardecer notaron que faltaba por regresar un capitán, Diego Márquez, que había partido con ocho hombres y se había metido en la selva nada más amanecer, contraviniendo la orden del almirante de no internarse en el espeso boscaje. Cuando llegó la noche salieron cuadrillas en su busca e hicieron sonar trompetas para llamarle, pero no tuvieron resultado alguno. Al amanecer fue Ojeda el que salió con cuarenta hombres en su busca, pero tras un largo día de búsqueda por la jungla, abriéndose camino hasta con las espadas y atravesando muy caudalosos ríos, no hubo manera ni de hallarlos ni de encontrar señal de ellos.
Muchos ya los dieron por comidos por los caníbales, pues no se explicaban que en un lugar tan pequeño y a pesar de la selva, habiendo incluso marinos que por las estrellas sabían volver a España, no hubieran encontrado la manera de volver a la costa y retornar a donde habían partido. Pero el almirante no desistió de buscarlos y cada día salían patrullas por la isla a intentar dar con ellos. Muchos bajaron a tierra y en una extensa playa con la suficiente lejanía de la selva para evitar un ataque imprevisto se acabó por formar un gran campamento que al llegar la noche se llenaba de fuegos. Ojeda, tras ir a hacer visita a su caballo, y quienes con él habían ido a adentrarse en la jungla optaron por pernoctar en la arena y se les unieron bastantes más de la carabela, dejando los retenes de guardia necesarios para disfrutar por una vez del mar y la playa.
Venían tan empapados de su sudor por dentro y por fuera del inevitable palo de agua que a la tarde les había caído, que cuando algunos se despojaron de sus petos, corazas y arreos y se metieron a bañarse a las olas, los siguieron casi todos en las aguas someras, pues no eran muchos los que sabían nadar. Aquello descansó sus cuerpos y mejoró sus humores y alrededor de la hoguera brotó la charla, sobre todo tras haber comido algunas frutas que ya sabían que eran buenas, aunque les fueran extrañas, para unir al tocino salado, el bizcocho rancio, y trasegado algunos sorbos de vino.
—Árboles y plantas, verdor tal como este no lo hay en España y en mi tierra aún menos. Es tan hermoso que la vista se llena con su color. Pero por dentro te ahoga. Cuando entras en él te envuelve de tal forma que acaba por agobiarte los sentidos y hasta llenarte de zozobra. Al cabo de poco andábamos en penumbra, casi sin poder ver el sol arriba y de tal forma rodeados de plantas, raíces, lianas, bejucos y todo tipo de broza, que el andar se hacía imposible. No me extraña que Márquez se haya extraviado. Nosotros, por momentos, también lo estuvimos. He contado cruzar veintisiete ríos, o tal vez hemos cruzado el mismo no sé cuántas veces, desorientados entre la espesura y las revueltas. El calor y la humedad son tan grandes que todos los poros del cuerpo se abren y fluyen a chorros. En esta tierra el agua parece que mana de continuo, cayendo de los cielos como si fuera cascada o surtiendo de nuestra piel como si fuéramos un odre pinchado —relataba el capitán a quienes se congregaban junto a la hoguera.
La conversación se extendió luego y las comparaciones de la tierra de cada cual con ella fueron el ir y venir de la parla. Todos querían comparar aquellas cosas extraordinarias que a cada instante veían y buscarles parecidos con las que conocían. Pero todo era diferente. Habló entonces el piloto De la Cosa y dijo algo a lo que asintieron todos:
—No os habéis dado cuenta, pero no solo es lo que se ve. El olor es otro, este mundo huele de manera diferente al nuestro. Todas las cosas y también las gentes, ya lo comprobaréis, huelen de otra forma. Huelen a nuevo, a húmedo, a algo que no hemos olido.
—Y a podrido también, don Juan. Aquí se pudren hasta los fierros —contestó Juan Niño haciendo despertar las risas.
Era verdad aquello, todo se pudría, la carne y el pescado y hasta los enormes árboles caídos tardaban muy poco en hacerlo e impregnaban con su olor los bosques. Pero no era en la madera de aquellos en la que el Niño pensaba, sino en la de su carabela.
Volvió a tomar la palabra Ojeda:
—Esta tierra es muy hermosa, sí, pero muy engañosa en todo y también quienes la habitan. Nos decían que eran como niños sin maldad y los hay que son diablos que se los comen.
A la noche siguiente se acercaron a la hoguera de la Niña, además de Peroalonso, hermano de Juan Niño, las gentes de don Juan Ponce de León y algunos que iban en la nao capitana, como Diego Velázquez de Cuéllar, que vinieron al arrimo y la conversa de los veteranos, aunque no el almirante, que se quedó a bordo. Ponce de León venía a transmitir a Juan Niño algunas de sus instrucciones para la mañana siguiente, pero ya con la idea de quedarse luego en la playa y participar en la plática.