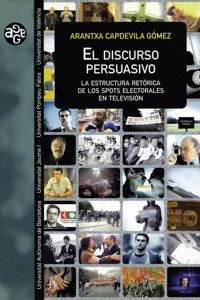
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publicacions de la Universitat de València
- Kategorie: Bildung
- Serie: Aldea Global
- Sprache: Spanisch
La televisión se ha convertido en el medio de comunicación que más influye en las campañas electorales. A través de ella, los partidos políticos desarrollan sus estrategias persuasivas. Este libro toma como objeto de estudio la comunicación persuasiva audiovisual explícita y establece un método para su análisis. Para elaborar este método de análisis se parte de la teoría de la argumentación propuesta por Chaïm Perelman, puntal básico de los estudios retóricos en el siglo XX. Esta teoría aporta indudables avances en el estudio de la comunicación persuasiva, pero su aplicación al análisis del discurso televisivo comporta limitaciones. Tal como se presenta aquí, las limitaciones pueden superarse si se enmarca la teoría perelmaniana en la estructura de las partes retóricas (intelectio, inventio, dispositio, elocutio, memoria y actio) que proporciona la retórica clásica. Así, se propone un análisis estructural del discurso que va desde los niveles más superficiales del texto hasta los más profundos. A modo de ejemplo, se aplica este método al análisis de la campaña electoral de marzo del 2000.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 451
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Arantxa Capdevila Gómez
Doctora en Comunicación Audiovisual por la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. En la actualidad es profesora del Departamento de Periodismo y de Comunicación Audiovisual de esta universidad. Sus trabajos de investigación se centran, fundamentalmente, en las estrategias persuasivas de los discursos audiovisuales. Sobre estos temas ha publicado diversos artículos. En la actualidad participa en una investigación sobre la campaña electoral de 2003 en Cataluña.
Consell de direcció
Direcció científica
Jordi Berrio
Martí Domínguez
Vicent Salvador
Montserrat Quesada
Direcció tècnica
Carlos Alonso
Anna Lladó
M. Carme Pinyana
Maite Simon
Consell assessor
Lluís Badia
Vicente Benet
Raúl Fuentes
Josep Lluís Gómez Mompart
Dominique Maingueneau
Carlo Marletti
Jesús Martín Barbero
Isabel Martínez Benlloch
Jordi Pericot
Sebastià Serrano
Antoni Tordera
BIBLIOTECA DE LA UNIVERSITAT JAUME I. DADES CATALOGRAFIQUES
CAPDEVILA, Arantxa
El discurso persuasivo : la estructura retórica de los espots electorales en televisión / por, Arantxa Capdevila Gómez. – Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions ; Castelló de la Plana : Publicacions de la Universitat Jaume I ; Barcelona : Universitat Pompeu Fabra ; València : Universitat de València, DL 2004
p. ; cm. – (Aldea global ; 16)
Bibliografia
ISBN 84-490-2360-2 (U. Autònoma). – ISBN 84-8021-477-8 (U. Jaume I).
– ISBN 84-88042-47-7 (U. Pompeu Fabra). – ISBN 978-84-370-5995-2 (U. de València)
1. Publicitat política-Espanya. 2. Propaganda electoral-Espanya. 3. Campanya electoral-Espanya-2000. 4. Persuasió (Retòrica). I. Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions, ed. II. Universitat Jaume I. Publicacions, ed. III. Universitat Pompeu Fabra, ed. IV. Universitat de València, ed. V. Títol. VI. Sèrie.
324:659.148 32.019.5
324(460)”2000”
658.012.45/.46
Edició
Universitat Autònoma de Barcelona
Servei de Publicacions
08193 Bellaterra (Barcelona)
ISBN (paper) 84-490-2360-2
ISBN (pdf) 978-84-490-4760-2
Publicacions de la Universitat Jaume I
Campus del Riu Sec
12071 Castelló de la Plana
ISBN (paper) 84-8021-477-8
ISBN (pdf) 978-84-15444-33-6
Universitat Pompeu Fabra
Plaça de la Mercè, 12
08002 Barcelona
ISBN (paper) 84-88042-47-7
Publicacions de la
Universitat de València
C/Arts Gràfiques, 13
46010 València
ISBN (paper) 978-84-370-5995-2
ISBN (pdf) 978-84-370-9575-2
Primera edició: setembre 2004
Maquetació
INO Reproducciones
Impressió
INO Reproducciones
Ctra. de Castellón, km 3,800
Pol. Miguel Servet, nave 13
50013 Zaragoza
Imprès en paper ecològic
Aquesta publicació no pot ser reproduïda, ni totalment ni parcialment, ni enregistrada en, o transmesa per, un sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni per cap mitjà, sia fotomecànic, fotoquímic, electrònic, per fotocòpia o per qualsevol altre, sense el permís previ dels editors.
Índice
PROLOGO, de Jordi Pericot
INTRODUCCION: LA RETORICA COMO FUENTE DE ANALISIS DE LOS DISCURSOS PERSUASIVOS
I. LA CONSTRUCCION DE UN MODELO DE ANALISIS DE BASE RETORICOARGUMENTATIVA
CAPITULO I. Las operaciones retóricas en la comunicación persuasiva audiovisual
1. El texto retórico y el hecho retórico: el discurso en las coordenadas espacio/tiempo
2. Operaciones retóricas: la creación de textos persuasivos
CAPITULO II. Los límites del mundo posible: crear espacios de interpretación
1. La delimitación del referente del discurso
2. La construcción retórica del mundo posible del discurso: a la búsqueda de la cooperación con el auditorio
3. Los mundos posibles en el discurso persuasivo
3.1. Definición y características del mundo posible
3.2. La pluralidad de mundos posibles: su estatuto ontológico y su conexión con la realidad
3.3. Identidad y tránsito entre mundos y submundos
CAPITULO III. Los mundos posibles persuasivos como núcleo de la argumentación
1. La teoría de la argumentación como «lugar» de búsqueda
1.1. Los acuerdos generales como individuos de los mundos posibles persuasivos
1.2. Los procedimientos de verificación de los mundos posibles
CAPITULO IV. La estructura del discurso persuasivo
1. La estructura profunda del texto: las macroestructuras
2. La superestructura textual: las partes del discurs
3. El orden retórico
3.1. Orden creciente, decreciente y nestoriano
3.2. Orden natural y orden artificial
CAPITULO V. La manifestación textual del núcleo argumentativo
1. La construcción microestructural
1.1. El lenguaje figurado
CAPITULO VI. La enunciación persuasiva audiovisual
1. La dimensión pragmática de la actio: definición y funciones
1.1. La actio como reflejo textual del hecho retórico
1.2. De la actio presencial a la enunciación mediática
2. Manifestaciones del orador y del auditorio en la enunciaciónaudiovisual: la puesta en discurso del hecho retórico
2.1. Las instancias enunciadoras en el discurso audiovisual
2.2. La focalización del enunciado: relaciones comunicativas
3. La fuerza persuasiva de la enunciación
II. ELABORACION DE LA PARRILLA DE ANALISIS: CATEGORIAS Y APLICACION
CAPITULO VII. Categorías de análisis del discurso persuasivo audiovisual
1. La enunciación
2. El enunciado
2.1. Categorías microestructurales
2.2. Categorías superestructurales
2.3. Categorías macroestructurales
3. El referente
CAPITULO VIII. Aplicación de la parrilla de análisis: Las estrategias persuasivas de los espots electorales televisivos. Un ejemplo
1. Configuración de la muestra
2. Resultados del análisis de los espots electorales
2.1. Partido Popular (PP)
2.2. Partido Socialista Obrero Español/Partit dels Socialistes de Catalunya (PSOE/PSC).
2.3. Convergència i Unió (CiU)
2.4. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
2.5. Izquierda Unida y Alternativa (IU/A)
2.6. Iniciativa per Catalunya/Verds (IC/V)
3. Conclusiones del análisis
RECOMENDACIONES BIBLIOGRAFICAS
ANEXO
Prólogo
a El discurso persuasivo. La estructura retórica de los espots electorales en televisión, de Arantxa Capdevila
Aquello que se dice, se muestra, nunca es aleatorio ni inocente y, menos aún, intemporal. Cualquier discurso o narración comporta necesariamente una forma de argumentar, con sus reglas, sus roles, su tópica, su retórica, su pragmática… y su momento. De ahí que, como expresión de su tiempo y de las personas que se sirven de ellos, los tipos de argumentación sean esenciales para el estudio del hombre social.
Argumentando sus tesis, apoyadas por sus creencias y sus valores, los individuos y las sociedades se conocen, se comunican y van cambiando su forma de ser. No debe extrañarnos pues, que, desde los inicios de la filosofía, la naturaleza de la argumentación haya sido, y siga siendo, un polémico tema de estudio. Los sofistas, Platón, Aristóteles, los escépticos… prestaron especial atención a la validez de los argumentos como forma de razonamiento para probar o refutar tesis y convencer de su verdad o falsedad.
Evidentemente, no todos los argumentos encajan dentro de la lógica formal. La mayoría de ellos no pretenden demostrar sino persuadir o provocar comportamientos. Aristóteles, al diferenciar los argumentos analíticos, estrictamente lógicos, de los dialécticos, basados en razonamientos meramente probables a partir de opiniones generalmente aceptadas, marca las directrices de una retórica que todavía permanece viva.
Esta división, entre el rigor argumentativo que requiere fundamentar una prueba y la debilidad argumentativa de quien intenta refutar a un adversario o convencerlo de la verdad de una opinión, se vio reforzada con la entrada de los nuevos valores cartesianos de la razón y la evidencia. Unos valores que dieron nacimiento a un nuevo lenguaje, con suficiente autoridad científica como para erigirse en modelo del lenguaje ordinario y connotarlo de acientífico y marginal.
Reducida a una simple copia del lenguaje matemático, la retórica no tardaría en ser objeto de una profunda crisis para entrar en un periodo de decadencia y abandono que la redujo a una simple y banal ornamentación del discurso.
Sin embargo, a mediados del siglo XX, asistimos a una importante reactivación de la retórica. El gran impacto de los cambios tecnológicos y de los medios de comunicación de masas ha transformado radicalmente las formas de comunicación y, lógicamente, la propia naturaleza del auditorio. Un auditorio masivo e imprevisible que requiere un replanteo teórico de los principios argumentativos dentro del nuevo marco de la comunicación.
Tras dos mil años de existencia, la retórica reaparece como una nueva ciencia de la comunicación con sus inéditas responsabilidades de estudio. La publicidad comercial, la propaganda política, el periodismo… son algunas de las nuevas formas de la retórica, cuya intención persuasiva, generalmente explícita, busca más la adhesión y la acción de un potencial consumidor que la demostración y el convencimiento por la razón.
La irrupción de la imagen en el campo comunicativo ha evidenciado más, si cabe, el nuevo rol de la retórica como herramienta para atraer la atención del público y disponerle para la acción inmediata y eventual. Palabras, imágenes y sonidos conforman los signos de unos textos audiovisuales cuya finalidad es la de conseguir el acuerdo o el rechazo del público, respecto a la validez o no de una afirmación o de una norma, sirviéndose para ello de referencias visuales, afirmaciones y normas que se suponen admitidas y incuestionables dentro del sistema de valores que conforma la competencia del propio público.
Estos nuevos retos de la argumentación constituyen el punto de partida de El discurso persuasivo. La estructura retórica de los espots electorales en televisión y a los que Arantxa Capdevila se enfrenta con decisión y precisión. La autora, muy acertadamente, desestima la tradicional y tajante división entre demostración lógica y estrategia persuasiva y opta por una argumentación entendida como forma de pensamiento. El ser humano siempre razona, aunque no calcule. En sus deliberaciones íntimas, en sus discusiones políticas. cuando argumenta en pro o en contra de una tesis, critica o rechaza una opinión, también razona, aunque no en el sentido de aplicar una lógica formal, como en las operaciones matemáticas. De ahí la necesidad de asentar la teoría de la argumentación sobre una base pragmático-social, que estudie las propuestas persuasivas como expresiones resultantes de casos situacionales, razonadamente interpretados por actores competentes.
Sin ser consciente de ello, la lógica moderna ha perdido de vista la dimensión pragmática de la argumentación. Ha reducido su examen a la dimensión sintáctica y ha puesto todo su énfasis en la conformidad con las reglas, o los esquemas de proceder para la construcción legal de sus argumentos. Desde una perspectiva pragmática, el estudio del discurso político que nos ofrece Arantxa Capdevila no parte de las palabras, ni de las imágenes, sino del uso que de ellas se hace en el interior del acto que define el propio sistema de comunicación. Esto es, no parte del lenguaje audiovisual en si mismo, sino de la existencia probada y eficaz de los diferentes actos de uso como parte de su praxis vital.
Liberada, pues, de los límites que le marcaba el estudio y clasificación de las figuras o como simple técnica de acción, la nueva argumentación se nos presenta como la formalización de un conjunto de auténticas razones para demostrar y convencer de la corrección y veracidad de una tesis.
Dentro de este marco, la nueva retórica de Perelman aporta un interesante bagaje teórico en la medida que intenta liberar los juicios de valor de la irracionalidad, el dogmatismo y la violencia e introduce una cierta racionalidad que posibilita la construcción de una eficaz lógica de los juicios de valor. Esto es, una retórica con el objeto de persuadir y convencer por medio de la razón y el razonamiento.
Esta actitud exige, como indica Perelman, dar un giro copernicano y pasar de la retórica ornamental a la retórica instrumental. En otras palabras, deshacer la concepción cartesiana y excluyente de la razón y el razonamiento y poner todo el énfasis en el vasto campo de confluencia que conforman los medios discursivos. Situados en este variado y complejo campo, es obvio que el razonamiento de la rigurosa evidencia lógica no es más que uno de los muchos modelos posibles de razonamiento.
Las propiedades argumentativas de un enunciado van mucho más allá de las propiedades inscritas en la estructura formal de la propia lengua. Como elemento hermenéutico la argumentación es el acto por el cual el enunciador intenta imponer al enunciatario un contrato que predetermina el sentido del propio enunciado, sus valores de verdad, sus estrategias… Así, los dispositivos y las estrategias de convencimiento de un enunciado proceden, en gran medida, de las propiedades inducidas por la propia situación comunicativa. De ahí que, la autora, con gran acierto incorpore la teoría de la comunicación para analizar las estructuras argumentativas de la propaganda política dentro de su situación concreta.
Perelman, por simples razones de época, no tuvo en cuenta que la eficacia de un mensaje que lleva a la acción puede ir más allá de la palabra y del diálogo interpersonal. La comunicación interpersonal permite consolidar, y reajustar constantemente, la argumentación sobre la base directa de los valores, los hechos y las presunciones que conforman la visión que tiene el interlocutor del mundo. Pero, no es así cuando se trata de discursos argumentativos por intermediación de los medios de comunicación de masas, en su variante televisiva. Para superar esta dificultad, la autora nos muestra la necesidad de construir un receptor modelo que le permita analizar la naturaleza del público al cual se pretende incidir y poder adaptar el discurso a los cambios que vaya efectuando este mismo público.
La construcción de un modelo de análisis de las estrategias argumentativas en los medios actuales de comunicación, objeto básico de la obra, requiere por lo tanto superar las limitaciones de un auditorio tradicional y avanzar en el concepto de público, más definido por la teoría de la interpretación y de la recepción de los medios de comunicación de masas que por las estrategias del diálogo interpersonal.
Como podrá comprobar el lector, toda esta aportación teórica permite efectuar un análisis del discurso político en las últimas campañas electorales de nuestro país. Un análisis preciso de las más variadas estrategias discursivas de los partidos, obviamente orientadas a persuadir al electorado de la bondad de su oferta y motivar un comportamiento favorable a su partido. Desde este punto de vista, la propaganda política audiovisual se convierte en un instrumento privilegiado para analizar las estrategias discursivas de que se sirven los partidos políticos para construir lo que el propio partido quiere que la gente sepa y crea de él y de sus propuestas.
Entre las numerosas aportaciones que hace Arantxa Capdevila al análisis discursivo en general y de la argumentación política en particular, destacaremos, por su originalidad, la incorporación de la teoría de los mundos posibles, los cuales, al dar centralidad al rol que juega el auditorio, le permiten acotar y formalizar los referentes del discurso argumentativo y establecer racionalmente las reglas que rigen su proceso persuasivo. De esta manera, los procesos de análisis, la comprensión e interpretación de los mensajes políticos televisivos conectan directamente con el contexto comunicacional y social en el que se emiten.
Los valores, los hechos y las actitudes o presunciones sólo tienen sentido inequívoco si se sitúan dentro del sistema de entendimiento mutuo que conforma el mundo posible, considerado éste como una manera colectiva de producir, entender e interpretar los signos. Así, el público que lo habita equivale a un ente concreto, dispuesto a aceptar los hechos y valores que animan el discurso que se pone a su consideración, y reconocer su intencionalidad comunicativa. El sistema de entendimiento mutuo que conforma un mundo posible, también permite saber cómo y cuándo hay que aplicar los hechos y valores y cómo racionalizar los mecanismos de adhesión a las propuestas particulares que se proponen al público.
De ahí que, los valores argumentativos, en tanto que son aceptados por ese mundo posible, permitan establecer una eficaz relación entre aquello que se enuncia y el estado de las cosas. Desde este punto de vista, una argumentación será eficaz si escoge como premisas de la argumentación las tesis que los destinatarios están predispuestos a aceptar. Así, las expresiones de valor de verdad y condiciones de sinceridad designarán las cualidades que posee, o no, un enunciado, en tanto que se deriven pragmáticamente de los valores incuestionados o creíbles que rigen en el mundo posible.
Lógicamente, cuando varían las formas de vida real que rigen en un mundo posible, también varían los enunciados. En este sentido, el discurso político ofrece una plataforma privilegiada para comprobar como los enunciados no son entidades fijas, sino que son interpretados diferentemente y adquieren nuevos significados en función del mundo posible en que se sitúan. Unos significados que no son verdaderos o falsos, sino simplemente diferentes.
Por otra parte, la argumentación razonada no puede limitarse a operar como representación producida por los hechos, sino que también debe anticiparse al cambio de representaciones mentales que se producen en el receptor a medida que avanza la argumentación, lo que obliga a un alto grado de recursividad representacional para hacer frente a los posibles contraargumentos. Dentro de esta dinámica, los partidos políticos buscan en cada momento el modelo más apropiado en función de los cambios que van operándose en las percepciones del público y del propio enunciador. Estas mutaciones discursivas, en contraste con el tradicional diálogo interpersonal, presentan serias dificultades cuando se trata de una entidad virtual dentro de la comunicación de masas y que la autora afronta con especial eficacia y brillantez.
Quisiera, a manera de conclusión, poner de relieve el esfuerzo que comporta la construcción de un marco teórico adecuado al análisis del discurso persuasivo audiovisual en general, y del político en especial. Este análisis, que tiene sus orígenes en los trabajos de investigación en torno a la teoría de la argumentación que Arantxa Capdevila ha llevado a cabo en nuestra Facultad de Comunicación Social, de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, goza de un rigor metodológico y de una consistencia teórica que prestigia nuestra universidad y abre, sin duda, una puerta al desarrollo de nuevas líneas de investigación en el ámbito de la teoría de la argumentación.
Una obra que recomiendo a quienes estén interesados en los procesos de comprensión y producción de textos audiovisuales, así como en la incorporación de habilidades comunicativas y, en general, en el desarrollo de nuestra competencia comunicativa y social.
JORDI PERICOT
Introducción: La retórica como fuente de análisis de los discursos persuasivos
La retórica, entendida como disciplina que estudia los discursos persuasivos, es un fenómeno fundamental en sociedades democráticas que basan su sistema político en la discusión libre entre diferentes opciones ideológicas. En estos contextos, los discursos con finalidad persuasiva desempeñan un papel decisivo porque a través de ellos se desarrolla la oposición entre diferentes posturas presentes en la sociedad. A esto hay que añadir que los temas relacionados con los discursos persuasivos adquieren gran relevancia en una sociedad en la que los medios de comunicación de masas desempeñan un rol destacado. Estos medios vehiculan discursos que influyen en diversos ámbitos sociales, que inciden sobre diferentes tipos de público y que abarcan aspectos tan diversos como la política, la cultura, la moda, el ocio, etcétera.
De todos estos campos es particularmente interesante el de la política. Cada vez con más fuerza, los medios de comunicación, y los discursos por ellos emitidos, inciden en la comunicación entre los políticos y el resto de la sociedad. Esta influencia ha dado lugar a importantes cambios en las maneras de entender la política, la organización democrática o las relaciones de poder hasta el punto de que la mayoría de los discursos persuasivos de los políticos se vehiculan a través de los medios de comunicación. Esto se lleva al extremo durante las campañas electorales, en las que los políticos usan los medios, con la televisión al frente, para intentar ganar adhesiones a sus ideas. Así, la voluntad persuasiva es más evidente durante las campañas electorales.
A la hora de abordar el análisis de los discursos políticos persuasivos es inevitable acudir a la retórica. Ya en el período de la Grecia clásica diversos autores se enfrentaron a la tarea de desentrañar los entresijos del arte de la persuasión a través de la palabra, de los discursos. La retórica, definida como el arte de persuasión, fija la atención en cuestiones capitales que, todavía hoy, beben de los planteamientos iniciales. Desde los primeros momentos de la organización social, en las polis, se plantea la enseñanza y el conocimiento de la retórica como un instrumento básico para la convivencia. Esto se debe a que su utilización permite la discusión pacífica entre diversas tendencias políticas y sociales. Pero este enfoque, a lo largo de los siglos, sufre diferentes avatares y atraviesa momentos de apogeo, pero también de decadencia. Estos períodos están muy relacionados con la libertad política. De este modo, con sistemas democráticos, la retórica aflora como instrumento social de producción y análisis de discursos persuasivos, mientras que en situaciones de escasa libertad política ésta deja de tener una función social definida y se encierra en sí misma.1
El último momento de auge de la retórica se inicia a mediados del siglo xx. En los años 50 del siglo pasado, se produce la recuperación de la parte argumentativa de la retórica, una de las más importantes desde el punto de vista persuasivo. La figura principal de esta recuperación es el filósofo belga Chaïm Perelman quien, junto a Olbrecht-Tyteca,2 plantea una teoría de la argumentación basada en el período clásico que tiene en cuenta aquellos elementos fundamentales para la persuasión. Según este autor, la persuasión sólo es posible si se tiene en cuenta al público al que se quiere llegar y para conseguir este objetivo, el mensaje debe poseer unos acuerdos generales, consensuados con el público, que son el fundamento para apoyar –a través de procedimientos argumentativos– aquellos aspectos que quieren ser introducidos en el público. Como se verá en capítulos posteriores, la teoría argumentativa de Perelman es uno de los elementos clave para analizar o llevar a cabo cualquier intento persuasivo.
En esta línea se inscriben las páginas que siguen. En ellas se construye un modelo de análisis a partir de los postulados del período clásico y de las reformulaciones teóricas actuales de los mismos. De la Grecia clásica se toman aquellos elementos que constituyen la base de gran parte de los planteamientos posteriores. De las propuestas más actuales, se asumen aquellos argumentos que permiten la adaptación metodológica al objeto concreto de análisis formado, en este caso, por discursos políticos electorales.
1. La definición de persuasión
Antes de entrar en la explicación de este método de análisis y de sus fundamentos es necesario definir brevemente la persuasión, que en este contexto es entendida como un tipo de comunicación que produce discursos específicos.
En términos generales, la persuasión consiste en conseguir un objetivo a través de la influencia que ejercen los discursos sobre los ámbitos racionales y afectivos de los demás. En otras palabras, es un proceso de influencia comunicativa y social que puede definirse, según Roiz (1994), como un tipo especial de comunicación que se caracteriza por la intención manifiesta de la fuente orientada a producir algo en el receptor y a modificar su conducta en algún sentido. De esta definición pueden derivarse algunos rasgos relevantes de la persuasión entre los que destaca la intención de la fuente que, en el caso de la persuasión, es manifiesta y reconocida como tal por el receptor. Esto hace que el auditorio aplique a la interpretación de los discursos unos determinados mecanismos, que dan lugar a cambios cognitivos y de conducta que, a su vez, producen modificaciones en el entorno cognitivo en el que se desarrolla la comunicación.
Definida de este modo, la persuasión se distingue de otros tipos de comunicación con los que se la suele confundir por tener puntos en común. Es el caso de la convicción y de la manipulación. Persuasión, convicción y manipulación comparten el objetivo de producir en el auditorio cambios en el modo de pensar o de actuar a través de discursos. Pero, entre estos procesos comunicativos existen importantes diferencias entre las que destacan las referidas a la intención de la fuente, a los ámbitos de conocimiento en los que se desarrollan, a los niveles cognitivos a los que afectan y a los tipos de discurso que generan. De este modo, persuasión y manipulación comparten el ámbito en el que se desarrollan –aquel en el que no es posible llegar a acuerdos generales, como en el caso de la política– y el tipo de auditorio al que se dirigen –el auditorio particular–. Sin embargo, se distinguen en que, en la manipulación, la intención de la fuente no es manifiesta y en que ésta trata de evitar los mecanismos racionales de interpretación ya que sólo fija la atención en los mecanismos afectivos. Por otro lado, la persuasión comparte con la convicción que ambas explicitan las intenciones de la fuente. No obstante, se diferencian en que la convicción es propia de campos en los que es posible llegar a acuerdos generales y en que la convicción apela únicamente a la razón de los seres humanos.
2. La comunicación política electoral: el partido político en busca de su público
Las características del discurso persuasivo se manifiestan de manera paradigmática en los discursos políticos explícitamente propagandísticos que se emiten en la televisión durante la campaña electoral. Más adelante, en el capítulo VIII, se exponen sus características más relevantes, pero antes de profundizar en estos aspectos, es interesante reflexionar sobre cómo la presencia de los medios de comunicación influye en la comunicación política. Este ejercicio permite establecer algunos rasgos del panorama general en el que deben inscribirse las manifestaciones discursivas que aquí se analizan. Existen dos variables que condicionan y caracterizan de manera contundente tanto la relación entre políticos y electores como sus formas de comunicarse y relacionarse. Estas dos variables son, en primer lugar, el sufragio universal en el que se basa la actual democracia y, en segundo lugar, la extensión de la televisión como primer medio de información y de comunicación política.
La generalización a partir de la mitad del siglo XX del sufragio universal provoca un efecto clave a nivel comunicacional: el aumento del auditorio potencial y su dispersión física (geográfica) y psicológica (ideología, valores, intereses, necesidades). Esta doble dispersión debe sumarse al crecimiento numérico del auditorio. Todo ello aumenta la dificultad de conocer de modo exhaustivo el electorado potencial de cada uno de los partidos políticos y a raíz de eso empiezan a desarrollarse técnicas de mediación para llegar a conocer al auditorio, si bien, estas técnicas se revelan insuficientes para abarcar todos los posicionamientos y comportamientos del auditorio.
Por otro lado, la extensión de la televisión como medio de información y de comunicación política dificulta que los políticos se comuniquen directamente con sus electores. De hecho, gran parte de las relaciones entre los políticos y sus electores se lleva a cabo a través de este medio, y esto provoca que los discursos estén mediatizados y filtrados por unas rutinas y unos modos concretos de hacer. Sin llegar a la categórica afirmación de que el medio es el mensaje, sí que es cierto que el medio impone unos modos y estos modos han de considerarse a la hora de analizar el discurso político.3
Estas formas de relación entre políticos y electores dan lugar a lo que Marlène Coulomb-Gully (1995) denomina sistema de comunicación política de «Aaron», propio de sociedades con preponderancia del medio televisivo. Esta autora diferencia claramente entre un sistema comunicativo basado en el simbolismo de Aaron (el hombre que adoró el becerro de oro) contrapuesto al simbolismo de Moisés (el hombre de las tablas de la ley escrita). Esta misma autora otorga dos características adicionales a la sociedad de «Aaron». La primera de ellas es la progresiva pérdida de poder de los cuerpos intermedios. Es decir, las cámaras legislativas y los partidos políticos delegan gran parte de sus funciones de comunicación y de relación entre sus miembros, así como entre éstos y el resto de la sociedad, a los medios de comunicación. La segunda es el debilitamiento de las referencias de izquierda y derecha que estructuraron durante mucho tiempo la esfera política. Esta pérdida de referencias ha generado una oferta política poco diferenciada. Todos estos rasgos marcan de manera clara la actual comunicación política. Así, se trata de un tipo de comunicación televisiva dirigida a un público amplio que debe situarse, de algún modo, en el centro de la comunicación, en el sentido de que hay que conocer al auditorio para persuadirlo.
A partir de estas premisas, se escogen como objetos de estudio los espots electorales de los diversos partidos que además de ser manifestaciones comunicativas netamente televisivas, se caracterizan por buscar de manera clara y explícita la realización de una acción (el voto) por parte del electorado. Esta voluntad de provocar una acción mediante el discurso justifica el uso de la pragmática y de la teoría de la argumentación para su estudio. La pragmática porque esta teoría se fija, como se ve con más detalle a lo largo de la exposición, en los modos en que un discurso puede provocar acciones y la teoría de la argumentación porque analiza cómo un orador puede conseguir la adhesión de un auditorio a su tesis. Por lo tanto, la adhesión a una idea es el primer paso para la acción. Además, las dos teorías tienen un punto en común que se revela clave a la hora de analizar la comunicación política televisiva: la importancia que se da al público en el proceso comunicativo.
3. Objetivos
Este libro tiene un doble objetivo. En primer lugar, propone un modelo de análisis para estudiar los discursos políticos persuasivos audiovisuales emitidos por la televisión, un modelo que se adapte a su definición, a sus características y a sus estructuras básicas. En segundo lugar, aplica este modelo a un tipo específico de discurso: los espots de propaganda política televisiva realizados por los partidos políticos durante las campañas electorales. La finalidad de estos textos es conseguir adhesiones a las ideas de las distintas formaciones que se reflejen en un aumento del número de votos.
Para conseguir estos objetivos, en las páginas que siguen se plantea un método eminentemente retórico que permite descubrir las estrategias persuasivas inherentes a los discursos persuasivos de los partidos políticos. La idea de partida es que estas estrategias persuasivas se reflejan en diferentes niveles discursivos que van de lo más profundo a lo más superficial. Así, retóricamente, el discurso se considera una estructura coherente que se articula en diferentes estratos. En el nivel más profundo se encuentra el referente del texto que se enmarca en diversos mundos posibles que permiten la interpretación por un determinado público. Estos niveles se desarrollan en los capítulos II y III. El capítulo IV expone cómo ese referente se estructura en un texto antes de manifestarse en el nivel más superficial que se corresponde con la expresión lingüística y que se expone en el capítulo V. El capítulo VI se dedica a la enunciación discursiva que juega un papel fundamental en la persuasión a través de discursos audiovisuales. En estos capítulos, para facilitar la comprensión de algunos conceptos se recurre a ejemplos extraídos de los espots propagandísticos de los partidos políticos en varias campañas electorales llevadas a cabo en el Estado español.
Esta exposición teórica se concreta en el capítulo VII en unas categorías de análisis que pueden ser aplicadas a los espots propagandísticos –que son uno de los principales exponentes de la propaganda política televisiva–. Por último, en el capítulo VIII se propone un ejemplo de aplicación de la parrilla de análisis a una muestra constituida por los espots electorales emitidos por televisión en la campaña electoral llevada a cabo en marzo de 2000. En este último capítulo, se trata de mostrar el tipo de resultados que ofrece el método retórico argumentativo en el análisis de una campaña electoral en la que pueden compararse las estrategias persuasivas de los diferentes partidos políticos.
I. LA CONSTRUCCION DE UN MODELO DE ANALISIS DE BASE RETORICO-ARGUMENTATIVA
Capítulo I.
Las operaciones retóricas en la comunicación persuasiva audiovisual
El instrumento más potente que proporciona la retórica clásica para analizar textos persuasivos son las operaciones retóricas –conocidas en la literatura especializada como partes retóricas–. Las partes retóricas son inventio, dispositio, elocutio, memoria y actio. A través de la articulación de todas ellas se cubre el trayecto que debe recorrerse en la creación de un discurso persuasivo. Este proceso se inicia con la búsqueda en el entorno del orador de aquellos elementos más adecuados para la persuasión –inventio–. La segunda tarea –dispositio– consiste en introducir estos elementos en una estructura textual que se manifiesta a través de una determinada materia expresiva –en la elocutio–. Una vez construido el discurso persuasivo, éste debe ser memorizado por el orador –memoria– para poder declamarlo ante el público –actio–. Por lo tanto, a través de ellas se recorre el camino que va desde el referente –es decir, desde la porción de mundo que el orador quiere comunicar a través del significado– a la manifestación textual de ese sentido profundo. A partir del primer nivel del discurso persuasivo el significado profundo se transforma en lenguaje. Esto supone una serie de pasos que colaboran con el objetivo persuasivo del discurso. Es decir, cada una de las modificaciones sufridas por el núcleo profundo contribuye a la finalidad persuasiva.
Por ejemplo, en la campaña de 1996 al Parlamento español, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) eligió como estrategia discursiva poner de manifiesto la oposición entre dos maneras de concebir España: la España positiva y la España negativa. Para transmitir textualmente este núcleo argumentativo, el PSOE eligió unos valores contrapuestos como libertad/opresión, avance/retroceso, sutileza/agresividad, etcétera que expresó audiovisualmente a través de imágenes en color de personas que trabajan, se divierten y colaboran entre ellas acompañadas de una banda sonora agradable. Estas imágenes se oponían a otras en blanco y negro de personas manipuladas, en posturas y situaciones de alta agresividad y con una música distorsionada de fondo.
A pesar de que desde su consolidación en la Grecia clásica estas etapas se consideran como fases en la producción de un discurso, también pueden ser utilizadas para el análisis textual. Es decir, este sistema retórico puede ser usado para estudiar las estrategias persuasivas empleadas en un determinado texto. Si se entiende de este modo, el recorrido será el contrario al de la producción: el analista parte de la enunciación –actio– y de la manifestación lingüística –elocutio– para llegar al núcleo argumentativo –inventio–. Así, en el ejemplo utilizado anteriormente, el análisis del espot del PSOE se inicia en las imágenes y los sonidos para llegar a aquello que el partido quiere transmitir a través de ellas.
La interpretación, que la mayoría de las personas realiza de manera automática, conlleva una serie de pasos que en este trabajo tratan de ponerse de manifiesto. Así, en las páginas que siguen se muestra de manera detallada cómo se construye este sistema desde el punto de vista analítico e interpretativo. Pero, antes de entrar en esta definición cabe preguntarse dónde radica la fuerza analítica de estas operaciones retóricas. La respuesta es clara: las partes retóricas permiten relacionar todos los elementos que influyen en la persuasión, esto es, el texto y la situación en el que éste se produce. Dicho con otras palabras, el texto retórico y el hecho retórico. Como se ve en el siguiente epígrafe, las partes retóricas son un sistema de conexión entre estos dos conceptos.
1. El texto retórico y el hecho retórico: el discurso en las coordenadas espacio/tiempo
Por parte de la retórica, el análisis del discurso persuasivo requiere considerar todos los elementos que participan en el resultado final de la acción comunicativa. La integración de todos estos elementos para el análisis, exige tener en cuenta los dos conceptos básicos de texto retórico y de hecho retórico presentados y definidos por Albaladejo (1993 a). Este autor reconoce la complejidad de la comunicación retórica (o persuasiva) porque ha de ocuparse tanto de la estructura interna del discurso como de su estructura externa. Es decir, que la retórica hace referencia tanto a la organización textual –texto retóricocomo a las relaciones que el texto establece con los demás elementos del proceso comunicativo (el orador, el público, el referente y el contexto) –hecho retórico–. No puede ser de otro modo. El discurso retórico se genera siempre en una situación comunicativa que debe tenerse en cuenta para cumplir la función persuasiva porque en el resultado final de la comunicación influye quién emite el discurso, el momento en que lo emite y, sobre todo, el público al que se dirige. Todos estos elementos son externos al discurso y por ello es necesario poner en relación el texto retórico con aquellos elementos que, aunque externos a él, lo influyen de manera clara.
Esto significa que en el texto retórico pueden rastrearse las huellas de los elementos que componen el hecho retórico. Por tanto, a partir de un texto retórico pueden analizarse los elementos externos que se reflejan en él. De este modo, el texto retórico se sitúa en el centro del proceso de comunicación y se convierte en lugar de encuentro de las estrategias comunicativas del resto de los elementos, porque en él se dan cita las estrategias comunicativas del emisor y las estrategias interpretativas del auditorio. Dicho de otro modo, el orador proyecta en el texto, además de su universo interior, su idea del público al que se dirige: a partir de ella construye un público modelo que, a pesar de no existir de modo empírico, refleja algunos rasgos característicos del público que efectivamente mira el objeto. Las diferentes estrategias del orador consisten en ver cuáles son los elementos que él considera pertinentes. Por otra parte, cuando el receptor interpreta el texto pone en juego todos sus conocimientos y sus creencias para descodificar todos los significados que pueda tener el objeto.
Por lo tanto, una manera de articular las relaciones entre los diversos elementos que componen el fenómeno retórico en general consiste en diferenciar entre texto retórico y hecho retórico. Esto ayuda, con vistas al análisis, a distinguir de modo claro cuál es el rol que desempeña cada uno de los elementos en el resultado final y permite señalar qué relaciones mantienen estos elementos entre sí. Por eso, es necesario definir cada uno de estos elementos antes de abordar su articulación y su influencia en el objetivo persuasivo final del discurso a través de las partes del discurso.
El texto retórico es el discurso. El discurso retórico se construye a través de una serie de operaciones retóricas que señalan los pasos que deben seguirse para realizar un discurso persuasivo y, como se ve posteriormente, articulan la relación entre el texto retórico y el hecho retórico. Arduini (2000: 46) define el texto retórico como el producto lingüístico4 que articula el significado a través de una determinada manifestación textual. Así, afirma que el texto es un signo complejo que «está constituido por res y verba. La res es el significado. Puede ser de naturaleza extensional, relativa al referente; éste es el campo en el que opera la inventio; o puede ser de naturaleza intensional, macroestructural, relativa principalmente a aquella parte de la dispositio ligada al significado. Los verba son la estructura superficial del texto y están ligados a la elocutio y a la parte formal de la dispositio».
Desde el punto de vista de este libro, el texto retórico es un producto audiovisual compuesto por diferentes niveles estructurales que pueden ser más o menos superficiales. En el nivel más profundo se encuentran las macroestructuras semánticas que se engloban dentro de determinados mundos posibles (éstos no forman parte directamente de la estructura profunda, pero sí la enmarcan: de este modo, la dotan de sentido y permiten su elaboración por parte del receptor). En un nivel intermedio se sitúan las estructuras sintácticas que otorgan orden y coherencia al discurso. La superficie está constituida por las microestructuras visuales y auditivas. Por lo tanto, si se parte de la manifestación textual, pueden derivarse analíticamente todas estas estructuras profundas y puede irse del texto a su estructura referencial de base. Este camino de lo más superficial a lo más profundo no puede recorrerse sin una adecuada articulación entre el texto y el hecho retórico, ya que es en éste en el que se consideran elementos tan relevantes como el referente, el orador y el auditorio.
Por lo tanto, si se quiere hacer un análisis que lleve al fondo de la cuestión, es decir, al referente que toman los partidos políticos en su propaganda, debe tomarse un camino que, a partir de la elocutio, conduzca hasta niveles más profundos, porque este ámbito de explicitación está claramente vinculado con las operaciones anteriores. Puede decirse que es su reflejo. Ahora bien, a pesar de que la mayoría de los estudios retóricos se centran en estas tres primeras partes, ya que las consideran como constitutivas del discurso, aquí se demuestra que otras partes como la intellectio o la actio, generalmente consideradas como no constitutivas de discurso, tienen también una importancia clave para analizar los mensajes mediáticos audiovisuales ya que recogen aspectos que influyen de manera clara en la fuerza persuasiva del texto. A esto hay que añadir que tanto la intellectio como la actio son las dos etapas con más contenido pragmático –ya que es precisamente en ellas en donde texto y hecho retórico se relacionan de manera más directa– y, por tanto, revisten un interés prioritario para el punto de vista aquí expuesto.
El segundo elemento clave es el hecho retórico. Arduini define el hecho retórico como «el acontecimiento que conduce a la producción de un texto retórico; incluye todos los factores que hacen posible efectivamente su realización» (2000: 45-46). Del hecho retórico forma parte, naturalmente, el texto o discurso retórico. Es más, éste es el gozne del hecho retórico (Capdevila, 1997). Además, forman parte del mismo: el referente, el orador, el destinatario o auditorio y el contexto.
El referente consta de los seres, estados, procesos, acciones e ideas, que son representados en el texto. Constituye, relacionado con el texto retórico, el espacio semántico en el que se desarrolla la actividad interpretativa, es decir, es lo que puede considerarse la parte de la realidad que se toma para elaborar el discurso. Esto es, el orador elige toda una serie de elementos de la realidad para integrarlos en su discurso. En el caso de la propaganda electoral, el referente está constituido por los aspectos de la realidad que cada partido político muestra en sus espots. Así, en la campaña de las elecciones municipales de mayo de 2003, partidos como Izquierda Unida (IU) o el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) introdujeron en sus mensajes temas como el Prestige, la participación de España en la guerra de Irak o el rechazo de algunos colectivos al Plan Hidrológico Nacional –asuntos que en ese momento perjudicaban al gobierno del Partido Popular (PP)–. En cambio el PP prefirió mostrar los logros que el gobierno había conseguido –reducción del paro y mejora de la economía, entre otros–. El referente se sitúa en la base del discurso, le da apoyo y, como se examina después, facilita indicaciones para interpretarlo.
El orador es la persona que produce intencionalmente una expresión en un momento determinado. No es un simple codificador o un simple transmisor mecánico de información, sino que es un sujeto real, con sus conocimientos, creencias y actitudes. Por lo tanto, ha de tener una competencia retórica activa en relación con la producción textual. Es decir, ha de ser capaz de crear enunciados novedosos, de generar situaciones originales que deben ser posteriormente interpretadas. En el caso particular de los textos persuasivos, la competencia retórica activa consiste en la capacidad que tiene un orador para generar textos retóricos audiovisuales originales, es decir, de llevar a cabo las operaciones retóricas. Cada una de estas tareas comporta unas aptitudes diferentes, que van desde la captación del referente en la intellectio a la puesta en escena del discurso a través de la actio.
El orador, como el resto de elementos que componen el hecho retórico, tiene una manifestación textual. Es decir, el partido político puede materializarse en los espots de diversas maneras. Así, en una misma campaña, el mensaje del partido puede ser enunciado por diversos oradores: el líder del partido, otros candidatos, personas anónimas, una voz en off, personajes famosos o, incluso un perro o unos peces como ocurrió en los mensajes de IU en la campaña de las elecciones generales de 2000. Quién manifiesta el mensaje no es inocuo, cada elección comporta unos valores que se transmiten junto al núcleo argumentativo y afectan a la persuasión final. Esto es, el orador aparece textualizado como enunciatario a través de una serie de estrategias propias de la enunciación (este extremo se revisa en el capítulo VI). En este sentido, aquí se analiza sólo esta representación textual del orador y no al orador empírico. Por ello, el orador se denomina a partir de ahora enunciador.
El destinatario o auditorio es la persona o personas a las que se dirige el orador intencionadamente.5 Por lo tanto, es punto de llegada del texto y necesita poseer competencia retórica pasiva para interpretarlo. Una característica fundamental de la comunicación persuasiva es que el mensaje está construido para un público determinado. Es decir, el discurso debe adaptarse a aquellos a quienes se pretende persuadir.
De este modo, el mensaje queda condicionado por el auditorio, que debe ser tenido siempre en cuenta por el orador a la hora de generar el discurso. Éste debe tener presente mentalmente el tipo de público al que se dirige para poder adaptar su discurso a él. De hecho, el orador constituye un modelo de destinatario cuyas cualidades determinan sus expectativas ante el discurso. Se trata del oyente o lector modelo. Eco (1993: 89) define al lector modelo como «un conjunto de condiciones de felicidad, establecidas textualmente, que deben satisfacerse para que el contenido potencial de un texto quede plenamente actualizado». La estrategia de adaptación del discurso al auditorio específico normalmente es implícita pero, a veces, puede ser explícita. Es el caso de la campaña de Convergència i Unió (CiU) en las elecciones autonómicas de 1995 en donde este partido emitió espots dirigidos a colectivos como «los jóvenes», «la gente mayor» o la «gente del campo». En todos ellos, el candidato, Jordi Pujol, aparecía rodeado de jóvenes, jubilados o agricultores y ganaderos a quienes dirigía su discurso. Por tanto, es una estrategia textual y no debe confundirse con el lector empírico, que es quien efectivamente realiza el acto de lectura y puede asemejarse más o menos al modelo propuesto por el autor del texto. Ocurre así lo mismo que en el caso del orador y, por tanto, a partir de ahora se le denomina enunciatario.
Por último, el contexto es una pieza clave en cualquier proceso interpretativo. Sperber y Wilson (1994: 28) lo definen como «el conjunto de premisas que se emplean para interpretar un enunciado […]. El contexto es una construcción psicológica, un subconjunto de los supuestos que el oyente tiene sobre el mundo. Son estos supuestos, desde luego, más que el verdadero estado del mundo, los que afectan a la interpretación de un enunciado». En consecuencia, aquello que influye en el texto retórico no es la situación general del mundo, sino la apropiación que cada uno de los oyentes hace de este mundo según sus esquemas perceptivos y cognitivos. Hay tantos contextos como enunciatarios y por ello, ante un enunciado concreto cada destinatario activa un determinado contexto que, a la vez que le permite interpretar el discurso, se modifica y así se genera una concepción dinámica del contexto. Cada destinatario, según sus propias características, configura un contexto posible que le permite conseguir la mejor interpretación con el menor esfuerzo.6 No cabe duda de que no interpretará del mismo modo un mensaje el votante del propio partido que un abstencionista o un votante del partido rival. Ya que cada uno de ellos interioriza la realidad de una manera diversa.
Los elementos del hecho retórico se manifiestan en distintos niveles del texto retórico. El referente y el contexto se reflejan en el nivel del enunciado y se analizan en las etapas retóricas de intellectio, inventio, dispositio y elocutio. Así, en la intellectio se captan los elementos del referente y del contexto, que se textualizan a lo largo de las demás operaciones retóricas y que culminan en las microestructuras textuales elocutivas. Orador y auditorio se reflejan en un nivel discursivo diferente, el de la enunciación, de la que este trabajo se ocupa en el capítulo dedicado a la actio. En la enunciación se representan discursivamente unos determinados enunciadores y enunciatarios, que establecen entre sí unas determinadas relaciones. Éste es, quizá, uno de los aspectos menos trabajados en los estudios retóricos. Este olvido puede considerarse grave si se tiene en cuenta que tanto los aspectos relacionados con el enunciado como los que tienen que ver con la enunciación influyen en la persuasión final del discurso.
A los conceptos ya definidos de texto retórico y hecho retórico, Arduini añade otro elemento clave para construir el análisis retórico: el de campo retórico. Si se sigue a Arduini (2000), el campo retórico es algo más que el hecho retórico porque incluye los hechos retóricos actualizados y actualizables. En este sentido, el campo retórico viene a estar constituido por la «interacción» de los hechos retóricos tanto en sentido sincrónico como en el diacrónico. De modo sincrónico, el campo retórico es el punto de referencia, pero a la vez también el resultado, de todos los hechos retóricos actuales. De modo diacrónico, aquél se ha construido progresivamente gracias a la actualización de los indefinidos hechos retóricos que pertenecen a una cultura, en la cual cada paso ha sido andado y ha sido conservado de modo que pueda construir un elemento imprescindible para el paso sucesivo. Este concepto añade un rasgo importante porque tiene en cuenta la estructura de base que comparten los miembros de una determinada comunidad. Se trata de un saber acumulativo y compartido que hace posible las interpretaciones comunes. Como se analiza más adelante, este concepto resulta fundamental porque «es a partir del campo retórico como la intellectio estructura el modelo de mundo que, si es común al emisor y al receptor, permite la comunicación» (Chico Rico, 1989: 47).
Un campo retórico define los límites comunicativos de una cultura. Pero campo retórico se diferencia del concepto de «enciclopedia» (Eco, 1993) en que el campo no concierne tanto a los sememas como a las operaciones subyacentes a éstos. Por consiguiente, no concierne a las unidades sino a los procesos. También puede establecerse una diferenciación entre campo retórico y mundo posible en el sentido en que este concepto se concibe en este trabajo. La distinción básica es que mientras el campo retórico se considera como un conocimiento, más o menos estable, compartido por una comunidad y que, por tanto, se sitúa al margen de un texto retórico concreto, el mundo posible se construye específicamente para cada texto a partir de los elementos que el enunciador introduce en el discurso. Por tanto, se trata de un elemento mucho más dinámico. Una segunda cuestión destacable, que permite marcar ciertas diferenciaciones entre campo retórico y mundo posible, radica en que este último reconoce de manera más explícita la elaboración que cada enunciatario hace a partir del texto. Se trata de una construcción mental que marca los límites interpretativos, mientras que en el caso del campo retórico no se clarifica cómo el enunciatario emplea la información que lo forma con vistas a la tarea interpretativa.
Una vez clarificados los conceptos de hecho retórico, texto retórico y campo retórico junto al concepto clave de mundo posible, hay que ver cómo se articulan todos ellos y cuál es su influencia en el análisis. Para ello es necesario hacer hincapié en las partes constitutivas de la retórica. Como se ha dicho, a través de ellas, el orador debe extraer del hecho retórico aquellos elementos que considere relevantes e integrarlos y representarlos de algún modo en el texto retórico que se conforma en diferentes niveles que van desde lo más manifiesto –estructuras superficiales– a aquello más profundo e incluso al referente de éste –estructuras referenciales–.
2. Operaciones retóricas: la creación de textos persuasivos7
Las operaciones que tienen lugar en la producción del discurso se denominan partes artis. La retórica tradicional, así como la mayoría de los trabajos actuales, identifican cinco operaciones: inventio, dispositio, elocutio, memoria y pronuntiatio o actio, que son perfectamente válidas hoy en día. Todas las partes son por igual importantes pero no a todas se les ha dado la misma importancia a lo largo de la historia, ya que las tres primeras (inventio, dispositio y elocutio) se consideran como constitutivas del discurso, mientras que las dos últimas se realizan sobre el discurso una vez finalizado.
Para Robrieux (1993), en la elaboración del discurso es necesario tener en cuenta tres partes fundamentales. En primer lugar, la inventio es la más compleja ya que se trata de la búsqueda de ideas, de argumentos y de sentimientos que existen fuera del orador. Plantin (1998) la denomina etapa argumentativa porque es donde se buscan argumentos pertinentes para defender una causa. En segundo lugar, la dispositio (o etapa textual según Plantin) es el arte de ordenar argumentos y unirlos según un plan y en relación con una finalidad. En tercer lugar, la elocutio (etapa lingüística) es el estudio de estilo. Son las técnicas relativas a la escritura, a los procedimientos estéticos. Por último, es necesario añadir dos partes más: la actio (es el paso al acto, la pronunciación de un discurso, su puesta en escena definitiva) y la memoria (memorizar para hablar sin notas). Como se ha dicho, estas dos últimas partes no tratan directamente de la elaboración del discurso sino de su realización oral (por ello Aristóteles no las aborda).
A estas cinco hay que añadir una sexta operación, que no es constitutiva de discurso sino previa a la serie de inventio, dispositio y elocutio. Se trata de la intellectio y consiste en el examen de todos los elementos y factores del hecho retórico por el orador antes de comenzar la producción del texto retórico.
De todos modos, como se desarrolla en los próximos capítulos, es necesario destacar la importancia que adquieren las partes no constitutivas de discurso con la irrupción de los medios de comunicación audiovisual. Sobre todo, como indica Reboul (1991), hay que señalar la gran influencia de la televisión en el cambio de las técnicas de la actio, aunque ésta no es la única etapa a la que afectan las modificaciones. De hecho, la diferenciación entre partes constitutivas y no constitutivas de discurso no puede mantenerse en su forma tradicional cuando se trata de analizar productos audiovisuales. La consideración de la actio como parte no constitutiva de discurso sólo es válida en los discursos orales que se actualizan de modo diverso cada vez que son emitidos. No sucede lo mismo con discursos escritos y audiovisuales cuya producción sólo se actualiza una vez.8 Por ello, en este tipo de discursos, la actio merece, como se muestra en el capítulo VI, un estudio profundo ya que es una de las etapas que más marca la especificidad de este tipo de discursos. Además, condiciona al resto de las partes, que deben adaptarse a su forma concreta de lenguaje. Por lo tanto, en el caso de los discursos audiovisuales, la actio debe considerarse como una parte constitutiva de discurso y pasa a tener la relevancia de las otras partes.
También las otras partes no constitutivas de discurso merecen una matización en el caso de su aplicación a los discursos audiovisuales. Así, la memoria, que prácticamente desaparece en los discursos escritos y que recupera gran parte de su importancia en los discursos orales, se redefine respecto a los audiovisuales. Sin embargo, desde el punto de vista del análisis, que es el que se adopta en este trabajo, la memoria





























