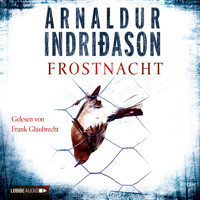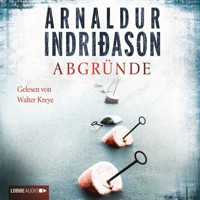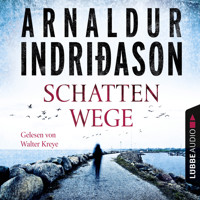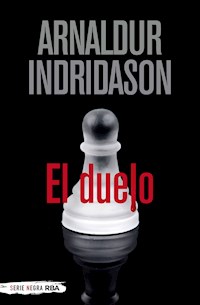
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Serie: Erlendur Sveinsson
- Sprache: Spanisch
En 1972, se celebra en Reikiavik el mayor duelo de la historia del ajedrez. El mundo entero espera con impaciencia el enfrentamiento entre el estadounidense Bobby Fischer y el soviético Boris Spassky. Con la capital islandesa convertida en un nuevo escenario de la Guerra Fría, nadie parece reparar en el asesinato de un joven en un cine de barrio. En el cuerpo de policía, tan solo Marion Briem intuye la verdadera importancia que esconde el crimen. UN DESAFÍO QUE PASARÁ A LA HISTORIA
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 423
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original islandés: Einvígið.
Publicado por acuerdo con Forlagid Publishing, www.forlagid.com
© Arnaldur Indridason, 2011.
© de la traducción: Fabio Teixidó Benedí, 2021.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, SLU, 2021.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
rbalibros.com
Primera edición: septiembre de2021.
REF.: OBDO900
ISBN: 978-84-9187-836-0
REALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DIGITAL • EL TALLER DEL LLIBRE, S. L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito
del editor cualquier forma de reproducción, distribución,
comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida
a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro
(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)
si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra
(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Todos los derechos reservados.
1
El acomodador no descubrió el cadáver hasta que terminó la película, se encendieron las luces y abandonaron la sala todos los espectadores.
Era el pase de las cinco de un día entre semana. Como siempre, la taquilla había abierto una hora antes de la proyección y el chico fue el primero en comprar una entrada. La taquillera, una joven de unos treinta años que adornaba su permanente con una cinta de seda azul, apenas se fijó en él. En su cubículo humeaba un cigarrillo en un pequeño cenicero. Absorta en la lectura de una revista danesa de menaje y hogar, apenas se molestó en levantar la mirada cuando el joven apareció al otro lado de la ventanilla.
—¿Una? —le preguntó. Él asintió.
La chica le dio la entrada, le devolvió el cambio y le entregó el programa antes de retomar su lectura. Tras haberse guardado la vuelta en uno de sus bolsillos y la entrada en el otro, el muchacho se alejó de la taquilla.
Le encantaba ir solo al cine, sobre todo a la sesión de las cinco, y siempre se compraba una bolsa de palomitas y un refresco. Como en las demás salas, allí también tenía su butaca preferida. Tenía tantos asientos favoritos como cines había en la ciudad. Por ejemplo, cuando iba al Háskólabíó, le gustaba acomodarse arriba, a la izquierda. El Háskólabíó era el cine más grande, el de la pantalla más amplia, así que procuraba sentarse lejos para asegurarse de que no se perdía ni un detalle. Algunas películas lo impresionaban realmente, y la distancia le ofrecía cierta sensación de seguridad. Si optaba por el Nýja Bíó, prefería sentarse en una pequeña fila de la planta superior, junto al pasillo. En el Gamla Bíó, los mejores asientos eran los del centro del palco. Cuando iba al Austurbæjarbíó, se sentaba siempre en el lateral derecho, tres filas más abajo de la entrada. En el Tónabíó escogía las butacas más próximas a la puerta de acceso para poder estirar las piernas; desde allí también podía mantener una distancia de seguridad respecto a la pantalla. Y lo mismo le sucedía con el Laugarásbíó.
El cine Hafnarbíó era distinto del resto, por lo que le llevó un tiempo encontrar su asiento favorito. Era la sala más pequeña y más austera de todas. Se accedía al interior por un diminuto vestíbulo, atravesando cualquiera de las dos puertas que flanqueaban un puesto de chucherías. Alargada, estrecha y de techo abovedado, la sala conservaba el diseño original del barracón militar que había sido durante la Segunda Guerra Mundial. Dos pasillos laterales descendían hasta las salidas, una a cada lado de la pantalla. Unas veces se sentaba en las butacas superiores, en la zona de la derecha; otras, en el lateral izquierdo, al final de la fila. Finalmente, dio con su sitio: arriba a la derecha, junto al pasillo.
Como todavía quedaba tiempo para que comenzara la sesión, cruzó la calle Skúlagata hasta llegar al mar y se sentó en una roca grande bajo el sol estival. Vestido con una cazadora verde y un cárdigan blanco, sujetaba una mochila donde guardaba su nuevo reproductor de casetes. Sacó el aparato y se lo apoyó sobre las rodillas. Después introdujo una de las dos cintas que llevaba en el bolsillo de la cazadora, apretó el botón rojo de grabación y orientó el micrófono hacia el mar. Finalmente rebobinó y, tras presionar el botón de reproducir, escuchó el ruido de las olas. Volvió a rebobinar y dio por concluido el ensayo: el aparato estaba listo para grabar.
Ya había anotado en las cintas el título de la película.
Le habían regalado la grabadora por su cumpleaños hacía más de un año. Al principio no sabía cómo usarla, pero aprendió rápido. Al fin y al cabo, no había ningún misterio en grabar, reproducir, adelantar y rebobinar. Los primeros días se lo pasó en grande escuchando su propia voz, como si saliera de la radio, pero se aburrió enseguida. Se compraba casetes de música, y entre su colección figuraba una recopilación de grandes éxitos británicos llamada Top of the Pops y una cinta de Simon y Garfunkel. Sin embargo, los altavoces del viejo tocadiscos de sus padres sonaban mucho mejor, así que, después de todo, prefería escuchar discos de vinilo. Grababa el programa musical radiofónico Lög unga fólksins, el único que le gustaba. Siempre buscaba algo interesante que grabar; pero, tras haber registrado todos los sonidos posibles que era capaz de emitir y haber entrevistado a sus padres y a algunos vecinos del inmueble, la diversión llegó a su fin y el aparato terminó en un cajón.
Hasta que le encontró un nuevo uso.
Veía películas de todo tipo y siempre encontraba en ellas algo por lo que había merecido la pena pagar la entrada. Daba igual que fueran musicales con repartos de ensueño y decorados espectaculares o películas del Oeste, su debilidad, protagonizadas por actores que dejaban vagar la mirada sobre unos paisajes desérticos. También veía a menudo películas futuristas, que tan pronto mostraban la extinción de la raza humana a causa de un holocausto nuclear como una astronave surcando el espacio sideral, propulsada únicamente por el motor de su propia imaginación. El torrente de imágenes le atravesaba las pupilas y las hacía centellear en la oscuridad de la sala.
Las bandas sonoras no le causaban una menor fascinación. Podía escuchar el tumulto de grandes metrópolis, el murmullo de la gente, el rugido de aviones Jumbo al aterrizar, explosiones, música, conversaciones. Algunos sonidos procedían de siglos pasados; otros, de tiempos que aún estaban por llegar. Unas veces se oía un silencio ensordecedor, y otras, un ruido atronador. Así era como pensaba darle una nueva utilidad a su grabadora. Puede que no pudiera registrar las imágenes en la cinta magnética, pero sí podía grabar los sonidos para recrear después la película en su mente. Ya lo había hecho otras veces y tenía algunas guardadas.
Un cuarto de hora antes de la proyección, el acomodador había abierto la puerta de acceso y le había rasgado la entrada. En el puesto de chucherías trabajaba una chica joven, pero antes de acercarse a comprar algo se paseó por el vestíbulo para echar un vistazo a los carteles de los próximos estrenos. Esperaba con expectación la llegada de una película en concreto. Se llamaba Pequeño Gran Hombre, y la protagonizaba uno de sus actores favoritos: Dustin Hoffman. La describían como un wéstern inusual y le hacía mucha ilusión verla.
El acomodador bromeaba con la vendedora de dulces. En la taquilla apenas se había formado cola. Como mucho habría unas veinte personas en la sala. Dejó la mochila en el suelo y sacó del bolsillo el dinero que reservaba para las chucherías.
Se acomodó en su butaca. Como de costumbre, se entretuvo con las palomitas y el refresco antes de que diera comienzo la película. Dejó apoyada la grabadora en el reposabrazos y el micrófono en el asiento delantero. Comprobó que la cinta estaba bien metida en el aparato y que todo estaba listo para la grabación. Las luces de la sala se atenuaron. Lo grababa todo, también los anuncios de los próximos estrenos.
La película que había ido a ver se titulaba La noche de los gigantes, un wéstern protagonizado por Gregory Peck, un actor al que admiraba. The Stalking Moon, ponía en el cartel del vestíbulo. Tenía pensado preguntar si les sobraba algún cartel para poder llevárselo a casa. Incluso alguna fotografía de la película. También las coleccionaba.
La pantalla se iluminó.
Esperaba con expectación el tráiler de Pequeño Gran Hombre.
El acomodador entró en la sala poco después de terminar la proyección. Llegaba con algo de retraso porque había tenido que ayudar a la taquillera. A veces se hacían ese tipo de favores. Había asistido un número inusual de espectadores al pase de las siete y se había formado una larga fila frente a la ventanilla. Mientras tanto, no podía dejar pasar a la gente al vestíbulo, así que le pidió a la vendedora de chucherías que se encargara ella de cortar las entradas. Cuando por fin encontró un momento, entró en la sala. Su tarea consistía en abrir las puertas de salida al terminar la película y asegurarse de que no se quedaba nadie dentro con la intención de ver gratis la siguiente sesión. O de que nadie se colaba accediendo por la puerta de salida.
Como solía ocurrir cuando llegaba tarde, los propios espectadores se habían encargado de abrir las puertas y salir. Bajó por uno de los pasillos, cerró una de las salidas y cruzó la sala para cerrar también la otra. El pase de las siete iba a comenzar y sabía por experiencia que los clientes estaban impacientes por sentarse. De camino al vestíbulo paseó la mirada por las filas de butacas.
Sus ojos se detuvieron en una persona rezagada, sentada en la penumbra de la sala.
Apenas visible, el joven de la mochila seguía en su butaca, ladeado hacia el asiento contiguo. Dormía como un tronco. El acomodador lo conocía, igual que conocía a otros asiduos que tenían sus manías, como los que solo asistían a determinadas sesiones o los que se sentaban en butacas específicas. El chico que se había quedado dormido iba al cine sin importarle qué película se proyectaba; parecía tener un gusto bastante variado. A veces le preguntaba por el estreno de las próximas películas, o si podía darle alguna fotografía o cualquier otra clase de material publicitario. Parecía un poco simple, incluso demasiado infantil para su edad, y siempre iba solo.
El acomodador llamó al chico. En el suelo había una bolsa de palomitas y una botella de refresco.
Al ver que no respondía, caminó entre los asientos hasta llegar a su altura, lo empujó levemente y le ordenó que se despertara y saliera. El siguiente pase estaba a punto de comenzar. No obtuvo respuesta. Se inclinó hacia el chico y se fijó en que tenía los ojos entreabiertos. Lo empujó con más fuerza, pero siguió sin reaccionar. Finalmente, lo agarró del hombro para levantarlo, pero su cuerpo parecía extrañamente pesado, inerte. Lo soltó.
Las luces de la sala se encendieron. Y entonces vio el charco de sangre en el suelo.
2
Solo Marion Briem tenía permiso para disponer de un sofá en el despacho. En realidad no había tantos que exigieran esa clase de lujos, y era extraño que aquel mueble tan mundano hubiera causado semejante revuelo. El tresillo, amplio y tapizado en cuero fino, estaba desgastado y empezaba a deshilacharse por las esquinas. Provisto de unos cómodos reposabrazos donde apoyar la cabeza, parecía especialmente diseñado para echarse la siesta. En ocasiones, los agentes más veteranos de la Policía Judicial se tumbaban a escondidas para reposar sus cuerpos cansados mientras Marion se encontraba fuera de la ciudad, aunque siempre lo hacían extremando las precauciones, conscientes de que Marion podría enfadarse si se enterara de que alguien había estado deambulando por su despacho sin su permiso. El sofá se había convertido en una manzana de la discordia para aquellos miembros de la Judicial que envidiaban a Marion y no admitían la más mínima discriminación. Todo el mundo tenía los mismos derechos. Marion procuraba mantenerse al margen de la polémica y sus superiores nunca habían tomado cartas en el asunto por miedo a que dejara de prestarles sus excelentes servicios. El debate se reavivaba periódicamente, sobre todo cuando se incorporaban nuevos miembros que no estaban dispuestos a quedarse callados. En una ocasión, un agente recién llegado osó instalar en su despacho un sofá que compartía con otros dos compañeros. Argumentaba que, si Marion podía disponer de uno, ellos también. Al cabo de un par de días el sofá fue retirado y reenviaron al debutante a la sección de Tráfico.
Marion dormía como un tronco cuando Albert se pasó por el despacho para comunicarle que se había producido una agresión con arma blanca en el cine Hafnarbíó. Albert, de treinta años, compartía despacho con Marion y nunca había mostrado el menor interés por el sofá. Era padre de familia, vivía en un bloque de cuatro plantas en la zona de Háaleiti y trabajaba como policía para el juez de lo Penal de Reikiavik antes de que lo trasladaran al despacho de Marion Briem, en el cuartel general de la Judicial, en la calle Borgartún. Marion se había opuesto en vano a la disposición, pero el espacio de la Policía Judicial se quedaba pequeño y había que aprovechar al máximo cada metro cuadrado, ya que el edificio albergaba, además, el pequeño departamento de la Policía Científica, que cada vez tenía más trabajo. Albert, con barba y pelo largo, solía vestir de modo informal, con predilección por los vaqueros y los blusones. A Marion no le convencía su aspecto hippy y tendía a hacerle observaciones sobre su vestimenta y la longitud de su pelo; unos comentarios que se hicieron aún más frecuentes al ver que Albert poseía una serenidad y una paciencia fuera de lo común y que ignoraba cualquier clase de crítica. Albert tenía muy claro que le llevaría un tiempo meterse a Marion en el bolsillo. Al fin y al cabo, lo habían enviado a un despacho que hasta entonces había estado reservado a una sola persona y debía evitar cualquier tipo de tensión. Lo único que no podía soportar era el tabaco. Por desgracia, Marion fumaba como una chimenea y casi siempre lo hacía dentro del despacho, donde su enorme cenicero estaba siempre atestado de colillas.
Albert tuvo que llamar tres veces a Marion hasta conseguir que reaccionara. Dormía profundamente y, cuando se despertó, los ecos de su sueño todavía resonaban en su mente. O puede que fueran sus recuerdos, avivados por la siesta. Con los años le costaba más distinguir entre una cosa y otra. En cualquier caso, llevaba grabadas en su memoria las imágenes de su estancia en el sanatorio de tuberculosos de Dinamarca: las sábanas blancas secándose al viento estival; la fila de enfermos, algunos muy graves, que descansaban en una enorme terraza en curva; las mesillas de los instrumentos médicos; las largas jeringuillas que empleaban para insuflarle el aire; el pinchazo en el costado cuando el médico le clavaba la aguja en el torso.
—Marion —repitió Albert agitado—. ¿Has oído? Un chico ha muerto apuñalado en el Hafnarbíó. Nos están esperando. La Científica ya está saliendo hacia allí.
—¿Apuñalado en el Hafnarbíó? —repitió Marion mientras se levantaba del sofá—. ¿Han cogido al culpable?
—No, el chico estaba solo en la sala cuando lo encontró el acomodador —le explicó Albert.
Marion se puso en pie.
—¿En el Hafnarbíó?
—Sí.
—¿Así, sin más, mientras veía una película?
—Sí.
—¿En plena proyección?
—Sí.
Marion comenzó a impacientarse. La policía de Reikiavik había dado el aviso unos momentos antes. Un acomodador había llamado muy inquieto desde el cine, solicitando que mandaran agentes de inmediato. El telefonista le rogó que volviera a contarle lo sucedido. Antes de contactar con la Judicial, ya habían enviado dos coches y una ambulancia al lugar de los hechos. Albert recibió el aviso, habló con sus superiores, advirtió a la Científica y, por último, despertó a Marion Briem.
—¿Podrías recordarles que no lo pisoteen todo con sus sucios zapatos? —le preguntó Marion.
—¿A quiénes?
—¡A quienes ya estén allí!
En ocasiones, los primeros en llegar a la escena del crimen, que generalmente eran los de Tráfico, ponían en peligro la investigación pisándolo todo como si nada.
Al cine Hafnarbíó se podía llegar caminando desde el cuartel, pero, vista la situación, Marion y Albert optaron por ir en un coche oficial. Bajaron por la calle Borgartún, giraron a la altura de Skúlagata y continuaron hasta la esquina con Barónsstígur, donde se encontraba el cine, un edificio revestido de chapa ondulada, vestigio de la Segunda Guerra Mundial y recuerdo del papel de Islandia en distintos eventos históricos. La construcción había servido de barracón militar y se había usado como lugar de reunión de los oficiales de las tropas de ocupación británicas. La fachada, de cemento, estaba pintada de blanco, mientras que el resto del edificio era una construcción de hierro y madera.
—¿Quién es esa famosa madre de Sylvia? —preguntó Marion sin venir a cuento de camino hacia el cine.
—¿Quién? —dijo Albert, que iba al volante, sin entender la pregunta.
—Esa de la canción que ponen a todas horas en la radio. ¿Quién es esa Sylvia? ¿Y por qué hablan de su madre? ¿De qué va la canción?
Albert escuchó con atención. Por la radio emitían un gran éxito estadounidense, Sylvia’s Mother, que llevaba semanas sonando en los programas musicales.
—No sabía que escucharas pop —observó.
—Es imposible quitarse esa canción de la cabeza. ¿Son hombres los que cantan?
—Sí, de hecho, es un grupo muy conocido —señaló Albert.
Aparcó frente al cine.
—No nos viene nada bien que ocurra algo así precisamente ahora —añadió mirando los carteles del vestíbulo.
—No le hace ningún favor a la Federación de Ajedrez —comentó Marion mientras bajaba del coche.
Albert se preocupaba por el nuevo evento histórico que iba a acontecer en Islandia. Reikiavik estaba atestada de periodistas extranjeros procedentes de todos los rincones del mundo, representantes de las principales agencias de prensa, cadenas de televisión, emisoras de radio y periódicos que, sin duda, iban a sacarle jugo a lo ocurrido en el Hafnarbíó. La ciudad también albergaba esos días a un buen número de expertos y aficionados al ajedrez, así como a enviados estadounidenses y soviéticos, y, en general, a todos aquellos cuyo interés por dicha disciplina era tal que no podían perderse el evento, siempre y cuando pudieran costearse el largo viaje hasta Islandia. Todo el mundo estaba con el alma en vilo esperando que comenzara el llamado «duelo del siglo» que iba a disputarse en Reikiavik entre los dos grandes maestros del ajedrez: Bobby Fischer y Boris Spassky. Islandia nunca se había visto envuelta en un torbellino semejante desde su ocupación militar durante la Segunda Guerra Mundial.
No obstante, todavía no era seguro que el duelo fuera a celebrarse. El campeón mundial, Boris Spassky, ya había llegado al país. Sin embargo, su rival, Bobby Fischer, no cesaba de poner dificultades. Prácticamente cada día planteaba nuevas y estrafalarias exigencias, sobre todo en lo referente a la cuantía del premio. Ya había causado el retraso de varios aviones de pasajeros en Nueva York al negarse a embarcar en el último momento y se había mostrado especialmente caprichoso durante los preparativos. Por el contrario, Spassky era la amabilidad en persona y procuraba quitarle hierro al revuelo causado por Fischer. Había ido a Islandia para jugar al ajedrez y todo lo demás carecía de importancia. La intachable conducta del campeón mundial derretía el corazón incluso de los mayores detractores de la Unión Soviética. Los medios occidentales magnificaban la importancia del duelo y lo enfocaban como un enfrentamiento entre el Este y el Oeste, entre las naciones libres y democráticas y las dictaduras opresoras. Los grandes periódicos redactaban titulares sin tapujos: LAGUERRAFRÍALLEVADAALASCALLESDEREIKIAVIK.
Durante un tiempo, Islandia había estado en el punto de mira debido a las disputas con los británicos en torno a la decisión tomada por los islandeses de ampliar sus aguas jurisdiccionales. Los británicos enviaron un buque militar a los caladeros para defender sus barcos pesqueros, y la prensa internacional se hizo eco de las refriegas entre el guardacostas islandés y el buque de combate y los arrastreros británicos. El Campeonato Mundial de Ajedrez que estaba a punto de celebrarse en Reikiavik no hacía sino avivar el interés de los medios por el país.
El acceso a la sala del cine todavía no estaba cerrado cuando llegaron Marion Briem y Albert. Frente al edificio vieron aparcados varios vehículos policiales y una ambulancia con las puertas traseras abiertas. En la acera se habían congregado los espectadores que estaban esperando a que comenzara la sesión de las siete y los que habían querido comprar con tiempo la entrada para las nueve. Los más curiosos se habían adentrado en el vestíbulo. Lo primero que hizo Marion fue ordenar a losagentes que despejaran la sala para que la Científica pudiera trabajar con tranquilidad; después mandó cerrar con llave para preservar intacta la escena del crimen. Mientras tanto, Albert se encargaba de vaciar el vestíbulo. De pie, junto al puesto de chucherías, la taquillera preguntó qué iba a pasar con la sesión de las nueve. Albert le comunicó que no se proyectarían más películas hasta el día siguiente como muy pronto.
—Venía muy a menudo —dijo la joven, consternada—. Era un chico la mar de tranquilo. No me cabe en la cabeza que alguien haya podido hacerle algo así. Ni a él ni a nadie.
—¿Lo conocías? —le preguntó Albert.
—No, solo como a cualquier otro asiduo. Se tragaba todas las películas. Hay más de uno como él.
—¿Iba solo?
—Sí, siempre iba solo.
—¿Más de uno como él? ¿En qué sentido?
—Gente que va sola al cine. Sobre todo a la sesión de las cinco. Prefieren evitar la muchedumbre de las nueve. Hay muchos así. Vienen para disfrutar tranquilamente de la película.
—Los asientos están numerados, ¿verdad?
—Sí, pero cuando vienen tan pocos se sientan donde quieren.
—¿Notaste algo peculiar en su actitud?
—No —respondió la joven, que se presentó como Kiddý—. Nada.
—¿Puedes hacer memoria?
—No caigo en nada en especial. Llevaba una mochila.
—¿Una mochila?
—Sí.
—Pero en verano no hay clase, ¿no?
—Ya, pero llevaba una.
A su lado, la vendedora de chucherías escuchaba la conversación. Tenía dieciocho años y estaba muy afectada; había llorado, y Kiddý había tratado de consolarla. «No vino casi nadie a comprar dulces —le explicó a Albert—. Solo unos chicos». Se fijó en que había una mujer. El resto de los asistentes eran hombres que no le sonaban de nada y no sabría describir con exactitud. Tampoco podía confirmar si el fallecido llevaba una mochila.
Marion observaba trabajar a la Científica cuando Albert entró en la sala para darle la noticia de la mochila. Los agentes solicitaron unas lámparas más potentes; aun con todas las luces de la sala encendidas, la iluminación no era precisamente buena. Nadie había tocado el cadáver desde que el acomodador intentó despertarlo. A falta de algo mejor, los policías tuvieron que contentarse con sus linternas para alumbrar la sangre que impregnaba el cadáver, la butaca y el suelo. Uno de los agentes fotografiaba el cuerpo, la sangre y la bolsa de palomitas vacía. Los fogonazos de la cámara iluminaron puntualmente la sala hasta que el fotógrafo decidió que ya tenía suficientes imágenes.
—Ha sangrado muchísimo —observó el doctor que había acudido al lugar de los hechos y había dictaminado la muerte del chico—. Dos puñaladas en el corazón. Apenas le quedará sangre en el cuerpo.
—¿Veis una mochila por alguna parte? —preguntó Marion a los de la Científica.
Uno de los agentes levantó la mirada.
—¡Aquí no hay ninguna mochila! —voceó.
—Por lo visto, llevaba una —informó Marion—. ¿Podéis comprobarlo, por favor?
Otro agente había recorrido las butacas examinándolas con una linterna más potente. Llamó a Marion para que se acercara. Alrededor de los asientos que habían ocupado los espectadores quedaban algunos desperdicios: bolsas de palomitas, botellas de refresco, envoltorios de caramelos. Marion se fijó en la ausencia de restos de palomitas y dulces cerca del cadáver. El agente iluminó con la linterna una botella de alcohol tirada entre los asientos centrales de la primera fila. Se acercó para alumbrarla mejor.
—¿Qué es eso? —preguntó Marion Briem.
—Ron. Una botella de ron vacía. Puede que haya bajado rodando desde arriba, aunque la pendiente de la sala no es muy pronunciada. No hay nada más alrededor.
—No la toques —ordenó Marion—. Hay que trazar un croquis de la sala para hacernos una idea del contexto.
—Creo que ya tengo suficiente material —anunció el fotógrafo después de haber fotografiado la botella, y salió a la calle atravesando el vestíbulo. Marion lo siguió, y de camino se encontró con el acomodador, de nombre Matthías. Le indicó que se acercara y volvieron a entrar en la sala. Marion le pidió que le explicara detalladamente cómo había descubierto el cadáver. El hombre lo describió procurando no dejarse nada que pudiera ser relevante.
—¿Cuántas entradas habéis vendido para este pase? —preguntó Marion.
—Lo acabo de comprobar con Kiddý. Se han vendido quince.
—¿Os eran familiares algunos de los espectadores? ¿Había habituales?
—No, yo solo conocía a ese chico —respondió el acomodador—. No he prestado mucha atención. Ahora proyectamos un wéstern bastante famoso; creo que la mayoría eran hombres. Como casi siempre cuando ponemos una del Oeste. Y encima a las cinco. Rara vez vienen mujeres a esa hora.
—¿La mayoría eran hombres? —repitió Marion.
—Sí, solo había una mujer. No la había visto antes. O no me había fijado en ella. También vinieron unos adolescentes y unos hombres que no sé ni cómo se llaman. Ah, y el de la tele.
—¿Quién?
—¿Cómo se llama? Uno que es bastante conocido. Presenta el parte del tiempo. ¿Cómo se llama?
—¿Es periodista? ¿Meteorólogo?
—Sí, sale dando el tiempo. Reparé en él cuando compró la entrada.
—¿Y notaste algo en particular? ¿Conocía al chico? ¿Hablaban entre ellos?
—No, creo que no. En todo caso, yo no vi nada. Solo lo conozco de la televisión. ¿Sabéis quién es el chico?
—No —respondió Marion—, todavía no. ¿Te sonaba, como empleado de esta sala?
—Sí, venía muy a menudo, se tragaba todas las películas. Muy buen chico, por lo poco que lo conocía. Era amable, pero había algo raro en él. Como si no tuviera muchas luces, el pobre. Y siempre iba solo. Nunca acompañado. Estoy convencido de que en los otros cines también lo conocen. Si es que eso os puede ser de alguna ayuda. Seguro que en esos también tenía sus asientos favoritos. Lo hacen muchos, lo de sentarse siempre en el mismo sitio.
—¿Él también lo hacía?
—Sí, casi siempre se sentaba arriba a la derecha.
—¿Cabe la posibilidad de que alguien supiera que solía sentarse ahí? —preguntó Marion Briem.
El acomodador se encogió de hombros.
—Ni idea —respondió—, pero todo podría ser.
—¿Te fijaste en si llevaba una mochila?
—Sí, me parece que llevaba una.
—¿Merece la pena ese wéstern? —preguntó Marion Briem, señalando el cartel de La noche de los gigantes.
—Sí, es excelente. Ha tenido mucho éxito. ¿Te interesan los wésterns? A muchos islandeses les gustan. Les recuerdan las sagas.
—Sí —respondió Marion Briem—, Centauros del desierto es una de mis favoritas. Lo que pasa es que Gregory Peck no es santo de mi devoción.
—Pues a mí me gusta.
—¿Quince entradas vendidas, dices?
—Sí.
—Como en la canción de La isla del tesoro, ¿no?
—¿La isla del tesoro?
—«Quince hombres sobre el cofre del muerto —tarareó Marion—. ¡Y una botella de ron!».
3
Marion había entrado en la cabina y hablaba con el acomodador cuando Albert apareció en la puerta y le hizo una señal con gesto serio.
—Han encontrado el carné del chico. Tenemos su dirección —susurró—. Nació en 1955, tenía dieciocho años y se llamaba Ragnar. Ragnar Einarsson. Vivía en el barrio de Breiðholt.
Marion bajó con Albert hasta el vestíbulo y regresaron a la sala, donde el cadáver seguía en la misma posición en que lo había hallado el acomodador: ligeramente ladeado hacia el asiento contiguo. Un agente de la Científica le mostró el carné de identidad. Estaba ensangrentado, lo llevaba en el bolsillo de la chaqueta.
—Vamos a ir a hablar con su familia —anunció Marion—. Por aquí ya vais terminando, ¿no?
—Sí. Estamos acabando. No hay ni rastro del arma del crimen. Han buscado en los contenedores de los alrededores, pero no han encontrado nada. Un equipo ha bajado hasta al mar y otro ha subido hasta la calle Hverfisgata. A ver si tienen suerte. ¿Sabéis algo más acerca de lo que ha ocurrido?
—No, nada —respondió Marion.
Al salir, Albert se detuvo frente a un póster donde se leía el título original de la película: The Stalking Moon.
—¿Así se llama La noche de los gigantes? —se preguntó—. ¿A qué vendrá eso de los gigantes?
Marion se asomó de nuevo por la sala.
—Ahora que lo pienso, hay algo curioso en la escena del crimen.
—¿Qué?
—En La noche de los gigantes la muerte acecha continuamente.
Hacía una bonita tarde de verano. Vestidos con ropa ligera, un grupo de curiosos se aglomeraba frente al cine para intentar enterarse de lo que había ocurrido en la sala. En la radio habían anunciado la muerte del joven. Marion y Albert tuvieron que apartar a la gente para llegar hasta el coche. Kiddý y el acomodador los siguieron con la mirada desde el vestíbulo. Una vez cerrada la puerta del cine y recuperada la calma, el acomodador se inclinó hacia Kiddý y le susurró:
—¿Alguna vez te ha pasado que no sabes si una persona es hombre o mujer?
—Qué cosas. Eso mismo estaba pensando.
Ragnar vivía en un inmueble de Efra-Breiðholt, el barrio más reciente de Reikiavik, que se extendía hacia el sureste desde el centro de la ciudad y todavía estaba en construcción. Marion y Albert tuvieron que caminar por tablones, saltar charcos y bordear silos de cemento hasta llegar al patio de la escalera. En las colinas de alrededor, conocidas por algunos como los «Altos del Golán», se alzaban enormes bloques de hasta diez pisos de altura que se alineaban formando calles interminables. A los pies de las colinas estaban edificando casas adosadas y viviendas unifamiliares para la gente pudiente. Los bloques de pisos, de construcción pública, estaban destinados a familias de bajos ingresos que llevaban viviendo en la austeridad desde los años de la crisis y la guerra, una época en la que la gente del campo tuvo que mudarse en masa a la capital en busca de trabajo y se alojaba en sótanos maltrechos, desvanes y barracones militares desvencijados. Sin embargo, ahora se vislumbraba la llegada de una vida mejor en aquellos modernos bloques de apartamentos con dos o tres dormitorios, un cuarto de baño alicatado, un salón amplio y una cocina totalmente equipada.
En el interior estaban enluciendo las paredes para luego proceder a pintarlas. Todavía faltaba el interfono, pero los buzones ya estaban instalados. Marion Briem localizó el nombre de la familia. Vivían en el segundo piso, puerta izquierda. Padre, madre y tres hijos, contando a Ragnar.
—Tenía dos hermanas —observó Marion.
La puerta de acceso a la escalera estaba abierta, y al subir se cruzaron con un grupo de niños armados con espadas y escudos que habían confeccionado con trozos de madera. Los pequeños vikingos bajaron dando gritos y salieron del inmueble sin prestar la menor atención a los representantes de la ley.
Albert se dispuso a llamar a la puerta, pero Marion lo detuvo.
—Concedámosles un minuto más.
Albert dudó unos segundos. El tiempo pasaba. Marion comenzó a murmurar:
Escucha, artífice del cielo,
la plegaria del poeta,
que llegue hasta mí
tu dulce misericordia.
Albert esperó paciente sin moverse del sitio.
—Expón los hechos tal y como han ocurrido —le indicó Marion haciéndole una señal para que llamara—. No digas ni más ni menos que lo necesario.
La puerta se abrió y apareció una niña de unos diez años que miró con cara de interrogación a aquellos dos invitados inesperados. Del apartamento emanaba una mezcla de olor a comida, pescado pasado, sebo derretido, detergente y tabaco.
—¿Está tu papá en casa, pequeña? —le preguntó Albert.
La niña entró a buscar a su padre, que se había tumbado a leer un rato después de cenar. Se acercó a saludarlos un hombre despeinado, entrado en carnes, vestido con una camisa de trabajo y tirantes. Al mismo tiempo salió la mujer de la cocina, acompañada de una segunda chica algo mayor.
Albert comenzó a hablar.
—Perdonad que os importunemos de esta manera...
No pudo continuar.
—No, no pasa nada —dijo el hombre—. No os quedéis ahí fuera, pasad. ¿En qué os puedo ayudar? ¿Algún problema con el inmueble?
Albert sacó el carné de identidad de Ragnar y entró en el salón, seguido de Marion.
—Tiene que ver con tu hijo —le anunció—. ¿Ragnar Einarsson?
—¿Qué ocurre con Ragnar? —preguntó la mujer, bajita y delgada, con una expresión mucho más inquieta. Su marido había dado alguna cabezada con el libro en la mano y no había terminado de despertarse.
—¿Ragnar Einarsson, de dieciocho años?
—Sí.
—¿Es este de aquí? —preguntó Albert mostrándoles la fotografía en blanco y negro.
—Sí, es Ragnar —confirmó el hombre—. ¿Qué ha pasado? ¿De qué está manchado el carné?
—Me... —comenzó a decir Albert.
—Quizás las niñas prefieran ir a su cuarto —interrumpió Marion.
La mujer alternó la mirada entre las niñas y Marion antes de pedirles a sus hijas que se metieran en su habitación. Las niñas obedecieron sin rechistar.
—Me veo en la obligación de informaros de que Ragnar ha fallecido —anunció Albert después de asegurarse de que las niñas no podían oírlo—. Ha sido apuñalado mientras veía una película en el cine. Todavía desconocemos quién lo agredió y por qué.
El matrimonio intercambió una mirada sin entender lo que acababan de escuchar.
—¿Qué...? —murmuró la mujer.
—¿Quiénes habéis dicho que erais? —preguntó el hombre.
—Somos de la policía —aclaró Albert—. Lamentamos mucho tener que comunicaros la noticia. Hay un pastor de camino, viene con retraso. Suponemos que estará al llegar, si es que deseáis su presencia.
El hombre se derrumbó sobre una silla. Marion reaccionó inmediatamente y lo sujetó para que no se cayera al suelo. La mujer miró a su marido y después a los agentes.
—¿Qué estás diciendo? —suspiró—. ¿Qué significa eso? Ragnar nunca le ha hecho nada a nadie. Será una equivocación. ¡Tiene que ser una equivocación!
—Vamos a hacer todo lo posible por esclarecer lo ocurrido —afirmó Albert—. Según nos han informado, había ido solo al cine. ¿Había quedado con alguien...?
—¿Solo? —dijo la mujer, pensativa—. Ragnar pasa mucho tiempo solo.
—No, no había quedado con nadie —informó el hombre.
—¿Tiene algún amigo en el inmueble con quien podamos hablar? Cabe la posibilidad de que hubiera quedado con alguien sin que lo supierais.
—Aquí no tiene muchas amistades —explicó la mujer—. Acabamos de mudarnos desde el barrio de Selbúðir. No llevamos aquí ni medio año, así que no ha tenido mucho tiempo para conocer a gente.
—Es un poco especial —comentó el hombre.
—¿En qué sentido?
—¿Qué ha ocurrido? —preguntó la mujer—. ¿Podéis explicarme qué ha pasado? ¡Decidme qué ha pasado, por favor!
Albert describió la escena del Hafnarbíó con la mayor delicadeza posible pero sin omitir ningún detalle relevante. El matrimonio no había asimilado aún la gravedad del caso, no comprendía todavía que su vida nunca volvería a ser la misma.
—El procedimiento exige que identifiquéis el cadáver —añadió Albert después de explicarles que su hijo había sido apuñalado.
—¿Identificarlo? —preguntó la mujer—. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Podemos ir ahora mismo? ¿Podéis acompañarnos?
—Por supuesto —respondió Albert—. Podéis venir con nosotros.
La mujer se apresuró a sacar su abrigo del armario de la entrada. El hombre se levantó y se puso una chaqueta. Ensimismados, se despidieron de sus hijas, que miraban a sus padres con cara de interrogación. Seguidos del matrimonio, los agentes bajaron las escaleras y caminaron hasta el vehículo. Armados hasta los dientes, los niños de la escalera se dieron una tregua y vieron pasar el coche sin distintivos hacia la calle Breiðholtsbraut.
El cuerpo de Ragnar había sido trasladado al tanatorio del Hospital Nacional, en la calle Barónsstígur, para que se le practicara la autopsia. Bajo una sábana blanca, el cadáver yacía sobre una mesa helada de acero cuando Marion y Albert llegaron acompañados de los padres del chico. El forense, vestido con una bata blanca, los recibió estrechándoles la mano. Seguidamente, se acercó a la mesa y destapó el rostro del muchacho. Llevaba la misma ropa que cuando había salido de casa.
La mujer se llevó la mano a la boca, como si ahogara un grito. El hombre miró inmóvil a su hijo y asintió.
—Es Ragnar —confirmó—. Nuestro Ragnar.
En ese instante se extinguieron las escasas esperanzas que aún albergaban, sumidos en una angustia silenciosa, de que todo había sido un malentendido, un absurdo error del destino, y de que todo volvería a ser como antes. La mujer rompió a llorar y el hombre la abrazó, deshecho en lágrimas.
Marion Briem frunció el ceño, golpeó levemente a Albert con el codo, salió al pasillo y cerró la puerta con cuidado.
4
Durante su primer verano en Reikiavik, Marion Briem acompañó al chófer hasta el lago Þingvallavatn para pescar las truchas que después introducían en el pequeño estanque situado en la parte trasera de la casa. Se trataba de una antigua costumbre que se remontaba a los tiempos en que los hijos de los dueños eran todavía unos niños. Cada verano las truchas distraían a los chicos y los peces parecían estar a gusto nadando de aquí para allá. En los días más cálidos, cuando los niños refrescaban los pies en el agua, las truchas se movían a su alrededor. Por las tardes flotaban cerca de la superficie y parecían observar a la gente que charlaba sentada en el jardín. Los chicos tenían prohibido pescarlas o hacerles daño, pero, a veces, cuando no los veía nadie, se acercaban a hurtadillas, las agarraban por la cola y las sujetaban unos instantes hasta que las dejaban escapar. Al llegar el otoño, antes de que el estanque se congelara, el chófer llevaba las truchas de vuelta al este y, en cuanto las soltaba en el lago, desaparecían rápidamente en las heladas aguas del fondo.
Todos los veranos iban al Þingvallavatn en busca de truchas con que repoblar el pequeño estanque, y la tradición se mantuvo hasta que los hijos crecieron. El chófer tenía un nombre inusual: Aþanasíus. Llevaba bastante tiempo prestando sus servicios a la familia y se ocupaba de un buen número de labores domésticas. El hogar disponía, además, de dos sirvientas, una de las cuales era la cocinera. Aþanasíus se encargaba del mantenimiento de la casa y de todos los bienes. Se ocupaba de que todo saliera bien cuando recibían invitados, tanto en cenas como en aperitivos, y también cuidaba del jardín, cosa que hacía con gran deleite, como reflejaban sus buenos resultados. Pero lo que más le gustaba era conducir hasta el lago Þingvallavatn con una tina donde transportaba las truchas que pescaba.
Marion se llevaba muy bien con él y solía ayudarlo. Aþanasíus, que se autodenominaba el «cortesano», siempre se mostró benevolente y comprensivo. Le enseñaba a realizar pequeñas tareas y se implicaba al máximo en su educación, ya que se consideraba prácticamente su protector. Por eso, Marion se pasaba las horas con él en el jardín aprendiendo sobre todas las variedades de plantas, la fertilidad del suelo, los distintos tipos de nubosidad que auguraban lluvias y la energía reverdeciente del sol. La familia poseía un huerto en las afueras de la ciudad donde Aþanasíus cultivaba zanahorias, colinabos y patatas. Estaba situado en Kringlumýri, cerca de las turberas que explotaban los habitantes de Reikiavik. Al llegar la época de la recolecta, todos los miembros del servicio iban hasta allí montados en un camión enorme y regresaban con el vehículo cargado de hortalizas.
Cuando hablaban entre ellos, los empleados se referían siempre a sus patrones como «la familia». A finales de la Gran Depresión, cuando muchos esperaban la llegada de la prosperidad, la economía del hogar mejoró notablemente. El patrón de la casa era uno de tantos hombres previsores que se habían atrevido a invertir en el sector de la pesca y se había hecho armador. Evitaba los despilfarros, pero sin caer en la avaricia. Su esposa, danesa, era una persona decidida, como su marido. Los tres hijos del matrimonio habían estudiado en Copenhague. El mayor había regresado unos años atrás, había formado una familia y trabajaba como abogado. Los otros dos todavía residían en Dinamarca, pero volvían a casa todos los veranos para trabajar en la empresa de su padre.
Subidos a un camión Ford del negocio familiar, Marion y Aþanasíus avanzaban traqueteando por la pista de tierra que llevaba hacia Þingvellir. Aunque no eran más que unos pocos kilómetros, tardaban una eternidad en recorrer aquel trecho.
—Allí en Manitoba sí que tenían carreteras hechas y derechas —suspiró Aþanasíus tratando de sortear una enorme roca que al final terminó por golpear los bajos del vehículo con un estruendo. Se había instalado en Norteamérica con sus padres a la edad de Marion. Pasó su juventud en los asentamientos islandeses de Canadá, y ya de adulto regresó a Islandia, donde encontró trabajo en la empresa del armador. Marion ya le había oído decir en repetidas ocasiones que siempre debió haberse quedado en Canadá en lugar de volver a Islandia, y empezó otra vez con la misma cantinela nada más salir de la ciudad. Insistía en que no sabía qué cable se le había cruzado. En realidad, no tenía ninguna queja de su estancia con «la familia». Antes al contrario, respetaba tanto a su jefe como a su esposa danesa y nunca podría recriminarles nada. Salvo el trato que había recibido Marion.
—Mira que son buena gente —comentó, presa de una irritación impropia de él. Aþanasíus, un cincuentón calmado, campechano y servicial, era bondadoso con todo el mundo. Calvo, de boca grande y nariz achatada, no era particularmente agraciado—. Por eso no entiendo que se porten así contigo —añadió—. Seguro que es su mujer la que maneja los hilos. ¡La remilgada de la danesa!
Habían abierto la pista pocos años antes, con ocasión del milésimo aniversario del primer Parlamento. Atravesaba el altiplano de Mosfellsheiði y conectaba con la vieja carretera de Þingvellir a la altura de Þorgerðarflöt. Debido a las escasas labores de mantenimiento, las lluvias la habían empantanado y Aþanasíus tenía que extremar la precaución.
—Aun así, me parece que deberían afrontar la realidad —opinó antes de evitar un bache dando un volantazo que hizo que Marion se moviera bruscamente en su asiento—. Más les valdría dejarse de tonterías y reconocer quién eres —añadió—. No me cabe en la cabeza que pudieran portarse así con tu madre.
—¡Cuidado! —gritó Marion.
—¡Lo veo! —exclamó mientras esquivaba por los pelos un enorme pedrusco—. Naturalmente, todo es cuestión de dinero. Tienes derecho a una parte de la herencia, y está claro que no quieren oír hablar del tema.
La hostilidad de Aþanasíus se debía a la visita del hermano mayor, el abogado, esa misma mañana. No se dejaba caer mucho por la casa, pero en esa ocasión había llegado acompañado de su mujer y sus dos pequeñas. Todo el mundo sabía que era el padre no reconocido de Marion. La madre de Marion se llamaba Dagmar y, al igual que la patrona de la casa, era de origen danés. De madre danesa y padre islandés, había nacido y crecido en Reikiavik. Sus padres fallecieron durante la epidemia de gripe de 1918, y «la familia» acogió a Dagmar por mediación de unos conocidos. Tres años más tarde, el hijo mayor de los patrones la dejó embarazada, pero nunca reconoció aquella relación. El hijo, un don nadie a ojos de Aþanasíus, fue enviado a Copenhague en el primer barco y le rogaron a Dagmar que se marchara. Tras dar a luz se mudó a una granja cerca de Ólafsvík, en la península de Snæfellsnes, en el oeste del país. Trató de contactar alguna vez con el padre, pero este no quiso saber nada de ella, y Dagmar nunca llegó a enterarse de que se había casado en Dinamarca.
Cuando Marion aún no había cumplido tres años, Dagmar asistió con más gente a un baile en Hellissandur. Para llegar aprovecharon el momento en que la marea era más favorable para poder bordear el promontorio Ólafsvíkurenni, un tramo bastante peligroso. Era pleno invierno y el grupo había pasado la noche en Hellissandur. A la hora de regresar, el mar se embraveció, y faltaba poco para la marea alta. Al ver que el paso sería impracticable, decidieron dar media vuelta, pero en ese preciso momento una ola rompió con tal violencia que algunos perdieron el equilibrio y dos mujeres murieron ahogadas, arrastradas por el mar. Una de ellas fue Dagmar. Dos días después, encontraron los cuerpos varados al oeste del río Hólmkelsá y las enterraron en Ólafsvík.
Marion no recordaba aquellos sucesos; creció en la granja, donde le prodigaron los mismos cuidados que a los demás niños del matrimonio. Aþanasíus sentía un gran cariño por Dagmar y la apoyó en los momentos más duros. Se cartearon durante los años que ella pasó en la península de Snæfellsnes y, después de su fallecimiento, Aþanasíus se siguió escribiendo con el dueño de la casa para que le diera noticias de Marion. En verano los visitaba y les prestaba ayuda, en la época más ajetreada, con la siega del heno y otros quehaceres. Así aprovechaba también para pasar un tiempo con Marion.
Marion nunca había enfermado, salvo algún resfriado puntual y unas décimas de fiebre. Pero un otoño de intensas lluvias presentó un cuadro de fiebre persistente acompañada de tos y un peculiar dolor en el pecho. Un ataque de tos le había dejado en la boca un sabor a sangre. Tenía diez años. El dueño de la granja avisó al médico, que llegó a lomos de su caballo negro cruzando el arroyo de la finca en un gélido día de lluvia, vestido con una gruesa gabardina y un sombrero chorreante con las alas combadas por el peso del agua. El granjero salió a recibirlo y lo invitó a pasar al interior de la casa, donde su mujer lo ayudó a quitarse la gabardina y el sombrero para ponerlos a secar antes de que se marchara. Primero hablaron del tiempo: la lluvia no parecía dar señales de tregua. Después, el médico entró en el salón, sacó el estetoscopio del maletín y auscultó atentamente a Marion, que inspiraba y espiraba en el sofá, siguiendo sus instrucciones. Le dio unos leves golpecitos en distintas partes del pequeño cuerpo, desde la espalda hasta el pecho, y le pidió que tosiera varias veces. «Vuelve a inspirar, coge todo el aire que puedas —le indicó el médico mientras apoyaba el estetoscopio en el pecho—. ¿Has tosido sangre?», le preguntó a Marion, quien contestó afirmativamente. El salón estaba frío y húmedo; el médico estaba empapado y deseaba regresar a casa lo antes posible. Volvió a auscultarle el pecho y finalmente dio su diagnóstico. «Creo que has contraído la tuberculosis —anunció—. Es muy frecuente en el campo. Debería evitar el contacto conotros niños —explicó, dirigiéndose al granjero mientras se ponía en pie—. Lo mejor sería que ingresara cuanto antes en el sanatorio de Vífilsstaðir».
El dueño de la granja consideró que la mejor solución era avisar a Aþanasíus, quien reaccionó de inmediato y acudió a la finca para trasladar a Marion a Reikiavik, donde mantuvo una larga conversación con la patrona. Nadie supo de qué habían hablado, pero, contra todo pronóstico, la danesa se ablandó al entender cuál era la situación de Marion y tomó la decisión de que se quedara con «la familia», bajo el cuidado de Aþanasíus. La patrona se encargaría de que recibiera la mejor asistencia médica en el sanatorio de Vífilsstaðir y también barajaba la idea de un posible ingreso en un centro danés especializado en tuberculosis, donde el clima era mutcho mejog, como dijo con su acusado acento danés.
No había contado con su hijo a la hora de tomar esas decisiones, y este nunca se preocupó por Marion. La única condición que impuso la mujer fue que no se mencionara nunca quién era el padre. Nunkeh. Ese fue el acuerdo que alcanzaron con Aþanasíus.
—Era esperar demasiado —murmuró Aþanasíus dejando escapar un hondo suspiro mientras pensaba en el padre de Marion y metía en el agua el bote que siempre pedía prestado a una familia que tenía una casita de campo a orillas del lago. Había llevado dos cañas de pescar, una para él y otra para Marion, y primero remó unos doscientos metros con la tina a bordo antes de ensartar las lombrices en los anzuelos.
—¿Tienes frío? —le preguntó a Marion, que sujetaba su caña desde el banco delantero con sus hombros enclenques cubiertos por una manta—. Si te entra frío, dímelo. No es bueno para esa cochinada que tienes en los pulmones.
—Estoy bien —respondió Marion.
El bote se mecía suavemente sobre las olas del lago. El sol brillaba en lo alto del cielo, pero del volcán Skjaldbreiður soplaba un viento gélido procedente de las tierras altas del interior que comenzó a preocupar a Aþanasíus. Al cabo de un momento ya había pescado dos hermosas truchas que se contorneaban en la tina. «Una más y basta», dijo.
—¿Hay muchos hombres en Islandia que se llamen como tú? —preguntó Marion de repente.
—No sé de ninguno más, aparte de mí —respondió Aþanasíus mientras recogía el sedal antes de lanzarlo de nuevo—. Soy del oeste de la península de Snæfellsnes, no muy lejos del lugar donde enfermaste. Allí la gente usa unos nombres bien raros, como ya debiste de observar.
—El único Aþanasíus que conozco, además de a ti, es el obispo de Alejandría.
—Me suena.
—El nombre significa «inmortal» —señaló Marion.
—Entonces no puedo decir que me disguste. ¿Crees que le sacarás algún provecho a ser un ratón de biblioteca?
—Me paso la vida leyendo —respondió Marion al mismo tiempo que un pez picaba el anzuelo con tanta fuerza que casi le arrebató la caña de las manos. El carrete zumbó al desenrollarse el sedal a toda velocidad y la caña se curvó hasta tocar la superficie del lago.
Aþanasíus se acercó lentamente a Marion para no hacer volcar el bote. Marion seguía sosteniendo la caña. Aþanasíus la agarró a su vez e intuyó que había picado un pez enorme.
—Hay que ver lo grandes que llegan a hacerse en este lago —murmuró—. Debes de haber pescado una trucha gigante.
—¿Quieres sujetar la caña tú solo? —preguntó Marion.
—No, sácala tú, deja que tire un poco más y luego empieza a recoger. A ver qué hace.
Cuando notó que el sedal dejaba de desenrollarse, Marion comenzó a recogerlo. Las violentas sacudidas de la trucha hacían