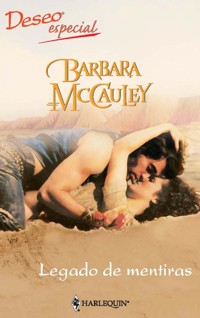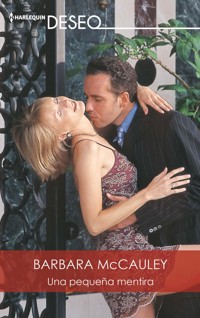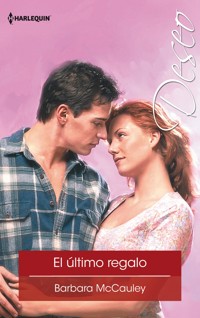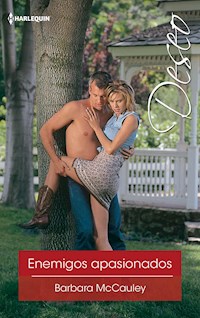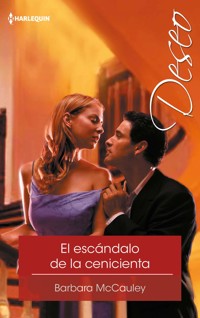
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Deseo
- Sprache: Spanisch
Juntos habían encontrado el cielo; pero si sus familias se enteraban, aquello se convertiría en un infierno... Tina Alexander sólo deseaba que su mujeriego y millonario vecino desapareciera de su vista... porque suponía una distracción demasiado poderosa para una buena chica como ella. Pero Reid Danforth, uno de los solteros más cotizados de Savannah, tenía otros planes para la bella Tina... Y la mayoría de ellos estaban relacionados con las múltiples maneras en las que un hombre podía hacer feliz a una mujer. Pero la pasión tenía un precio. Si salía a la luz, su aventura podría arruinarles la reputación a ambos...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 202
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2004 Harlequin Books S.A.
© 2017 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
El escándalo de la cenicienta, n.º 5478 - enero 2017
Título original: The Cinderella Scandal
Publicada originalmente por Silhouette® Books.
Publicada en español en 2005
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Deseo y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-9343-6
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Crónica rosa del Savannah Spectator
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Si te ha gustado este libro…
Crónica rosa del Savannah Spectator
Ahora que cierto patriarca millonario de Savannah ha anunciado su intención de presentarse como candidato al Senado, su segundo hijo podría desaparecer de la lista de solteros más codiciados de la ciudad. El atractivo magnate, que se dedica al negocio del transporte de mercancías, fue visto recientemente con una delicada y curvilínea belleza en el popular club nocturno Steam, donde bailaron un tema lento tan pegados, que la temperatura del local subió varios grados.
Pero, ¿quién es esta misteriosa mujer? Los amantes de los cuentos de hadas están de enhorabuena, porque ésta parece la historia de una moderna Cenicienta, una plebeya, hija de un panadero. Como ven los escándalos de familia no se dan sólo entre los ricos y famosos. Algo se cuece en la panadería, y quizá deberíamos pedir a uno de esos hechiceros africanos que consulte con los huesos si habrá campanas de boda.
Aunque hablando de huesos…, ¿a quién pertenecen los que se han encontrado en los terrenos de la casa paterna donde creció este soltero? El Savannah Spectator piensa seguir investigando.
Capítulo Uno
En medio de los relámpagos que iluminaban de forma intermitente el cielo, y el retumbar de los truenos, una manta de fría lluvia de enero caía sobre la campiña de Savannah, y al pie del acantilado sobre el cual se alzaba la mansión Crofthaven rompían con furia las olas. No era desde luego una noche para salir de casa, pero cuando Abraham Danforth convocaba a los suyos para una reunión de familia, todos acudían sin falta.
A salvo de las inclemencias del tiempo en su BMW, Reid Danforth, su segundo hijo, se dirigía hacia allí en esos momentos. Sentado al volante con la suave música de Duke Ellington y el ruido de los limpiaparabrisas de fondo, Reid iba dándole vueltas a los problemas del largo y ajetreado día que había tenido. Después de haber logrado, tras interminables discusiones, llegar a un acuerdo con los abogados de Maximilian, una empresa papelera húngara que era uno de los clientes más importantes de Danforth & Co., y que el representante del señor Maximilian hubiera firmado el nuevo contrato, agradecía poder relajarse un poco con aquel corto trayecto de treinta minutos entre su casa y la de su padre.
Un trayecto que estaba a punto de concluir, se dijo mientras detenía el vehículo frente a las altas puertas de hierro negro forjado. Dejando escapar un suspiro, alcanzó el mando a distancia que había sobre la guantera, y lo accionó, observando cómo la verja se abría lentamente. Un nuevo relámpago iluminó la fachada de la mansión de estilo georgiano al final del camino. Edificada en la década de 1890 por su tatarabuelo, Hiram Danforth, la casa había sido construida con sólidos materiales para sobrevivir al paso del tiempo, y ese mismo concepto de solidez trasladado a los principios e inculcado de generación en generación era lo que mantenía unidos a los Danforth.
Reid aparcó el coche entre dos de las tres limusinas de la familia, apagó el motor, y se quedó sentado un instante, escuchando el golpeteo de la lluvia en los cristales y el techo del coche. Aquella noche su padre esperaba que todo el clan Danforth le ofreciese su apoyo cuando les anunciase oficialmente su intención de presentarse a senador, y así sería sin duda, porque los Danforth iban todos a una.
Se bajó del vehículo y corrió hasta el pórtico de entrada en medio de la incesante lluvia. Llamó al timbre, y una mujer mayor fue a abrir.
–¡Señorito Reid! –exclamó, haciéndose a un lado para dejarlo pasar–. Ya estaba empezando a preocuparme por usted. ¡Mire qué mojado viene! Ande, deme el abrigo.
El suelo del vestíbulo era de mármol blanco, y sobre una mesita al pie de la majestuosa escalera había un jarrón de cristal con rosas rojas, cuyo delicado perfume inundaba el ambiente.
–Estoy bien, Joyce –tranquilizó Reid al ama de llaves, que llevaba al servicio de su familia desde antes de su nacimiento, treinta y dos años atrás–. Tenía que dejar unos asuntos de la oficina arreglados antes de venir, eso es todo.
–Están todos en el saloncito azul. Martin está sirviéndoles unas bebidas y aperitivos –le dijo mientras lo ayudaba a quitarse el abrigo–. Su padre está hablando por teléfono en su estudio, pero le avisaré de que ha llegado.
–Gracias.
Aflojándose un poco la corbata, Reid se dirigió al saloncito azul, deteniéndose en el umbral de la puerta entreabierta. Dos de sus hermanos, Ian y Adam, estaban de pie junto a la chimenea con su primo Jake, hablando sin duda de la cadena de cafeterías D&D que habían abierto en distintos puntos del estado. Al lado del bar estaba su hermano menor, Marcus, el abogado de la familia, que en ese momento se encontraba enzarzado en una discusión jurídica con su tío Harold y su primo Toby, acerca de algo relativo a los derechos del abastecimiento de agua en el rancho del segundo, en Wyoming.
Reid pensó en su madre, y deseó que pudiera estar allí en ese momento para ver a sus cinco hijos convertidos en adultos. Aunque él sólo había contado ocho años cuando había muerto, recordaba cosas como lo mucho que le gustaba cocinar para la familia y dar fiestas. De niños, agazapados tras la barandilla de la escalera, Ian y él habían observado docenas de veces a los invitados vestidos con elegantes ropas, riendo, comiendo, y bailando, y nunca olvidaría la noche de la fiesta del cumpleaños de su madre, cuando la había visto bailar un vals con su padre, mirándose a los ojos con tanto amor como si fueran un par de recién casados.
Había fallecido a la semana siguiente, y desde entonces su padre no había vuelto a ser el mismo. Ninguno de ellos había vuelto a ser el mismo.
–¡Reid! –exclamó su hermana Kimberly, interrumpiendo la conversación que estaba teniendo con su prima Imogene, y yendo hacia él–. ¿Ya has vuelto a olvidarte el paraguas? Estás hecho una sopa.
–¡Hombre, Reid!, ya creíamos que no venías –lo saludó Jake, levantando su copa para saludarlo.
Reid le devolvió el saludo con un gesto de la mano y una sonrisa.
–¿Y la tía Miranda? –le preguntó a Kimberly mientras ésta se ponía de puntillas y lo besaba en la mejilla.
–Ha subido a acostar a Dylan –respondió ella. El hijo de Toby, con sólo tres años, era el juguete de la familia–. Tenías que ver lo entusiasmado que está con el álbum de los peces que he estado fotografiando y estudiando en la isla las últimas semanas. No ha parado hasta convencerme de que le dejara llevárselo para mirarlo en vez de que su abuela le leyera un cuento antes de dormirse.
–Como nos descuidemos tendremos otro biólogo marino en la familia –bromeó Reid.
–Pues si lo hubieras escuchado antes tocando el piano cambiarías de idea –replicó Kimberly–. Estará en el Carnegie Hall cuando cumpla los diez años.
–Si de mi dinero depende, será a los ocho –intervino Imogene, acercándose a ellos y poniendo un martini en la mano de Reid–. Hola, primo.
–Ah, la orgullosa tía –dijo Reid sonriéndole y besándola en la mejilla–. ¿Cómo va el mundo de las inversiones bancarias?
–No podía ir mejor: mis acciones no han dejado de subir en los últimos tres meses. Llevas la corbata torcida, cielo –dijo, apretándole el nudo que unos instantes antes él había aflojado–. Hay que cuidar los pequeños detalles. Las apariencias son muy importantes. Y hablando de apariencias… ¿dónde has dejado a Mitzi? Pensé que la traerías: formáis una pareja tan encantadora…
–No tengo ni idea de dónde está –contestó él con cierta aspereza–. Probablemente de compras.
No había visto a Mitzi Birmingham desde hacía cuatro meses… gracias a Dios. Lo cierto era que había estado muy ocupado dejando resueltos todos los asuntos posibles en Danforth & Co. para poder tomarse libres unas semanas y ayudar a su padre a montar la sede para la campaña, y durante ese tiempo no había salido con nadie. Claro que tampoco era algo que hubiese echado en falta. En lo que se refería a las mujeres, parecía ser un imán que atrajese a todas las cazafortunas de Savannah. Por lo general, en cuanto una mujer se enteraba de que era hijo de Abraham Danforth, que era el presidente de la compañía de transporte de mercancías Danforth & Co., y de que vivía en un lujoso ático, empezaba a colmarlo de halagos, o a reírse como una tonta, o a coquetear descaradamente con él, o, peor aún, las tres cosas a un tiempo.
–Por fin has llegado, Reid.
El sonido de la profunda voz de su padre lo hizo volverse. Nicola Granville, la directora de su campaña estaba junto a él.
–Hola, papá. ¿Qué hay, Nicola? –los saludó.
–Hola, Reid. Me alegra volver a verte –respondió ella.
Reid, que había conocido a la alta pelirroja la semana anterior, y antes había hablado por teléfono un par de veces con ella, estaba seguro de que formaría un magnífico equipo con su padre. A sus treinta y siete años podía presumir de un considerable prestigio en el mundo de la política en su calidad de asesora. Y, además de atractiva, tenía una apabullante confianza en sí misma y era muy trabajadora. Su padre no podría haber contratado a nadie mejor.
Por otra parte, Reid estaba seguro de que el encanto personal de su progenitor le proporcionaría un buen número de votos femeninos. Y es que, a sus cincuenta y cinco años, no había perdido su atractivo. Las canas habían invadido su cabello castaño oscuro, pero sus ojos azules habían ganado en profundidad, se mantenía en buena forma física, y contaba con un arma infalible en su arsenal: la famosa sonrisa de los Danforth.
–Un momento de atención todo el mundo, por favor –dijo su padre. Sus familiares interrumpieron sus conversaciones y se volvieron hacia él–. Quiero presentaros a la que será mi directora de campaña, Nicola Granville. Después de cenar, con su ayuda os presentaré un bosquejo de lo que va a ser la campaña, los eventos que llevaremos a cabo, y os dará unas directrices básicas de… «protocolo familiar» de cara a la prensa.
Mientras Nicola saludaba a unos y otros, Reid se acercó a su primo Jake.
–¿Dónde está Wes?
–En un viaje de negocios –contestó Jake–. O eso dice; ya conoces a Wes –añadió enarcando una ceja y sonriendo con malicia.
Reid sonrió también. Wesley Brooks había sido compañero de cuarto de Jake en la universidad, pero para los Danforth era casi de la familia. A pesar de su reputación dedonjuán, Reid sabía que no habría faltado a aquella cita si no le hubiera resultado imposible acudir.
Jake tomó un canapé de la bandeja con la que Martin, el mayordomo, se estaba paseando por el salón.
–He oído que has encontrado un edificio en Drayton para alquilarlo como centro de operaciones de la campaña.
–Sólo el piso de abajo –respondió Reid, dando un sorbo a su vaso de martini–. He quedado en ir allí mañana para que Iván Alexander, el propietario, me lo enseñe por dentro y me dé la llave. También es dueño del edificio contiguo, donde tiene un negocio, la Tahona Castillo.
–Ah, sí –dijo Jake, asintiendo con la cabeza–, he oído hablar de ese sitio. Tiene fama de hacer una bollería excelente. De hecho, estaba pensando acercarme algún día para comprobarlo por mí mismo. Podrían convertirse en proveedores de nuestras cafeterías. Además, creo que las tres hijas del dueño también son bastante apetitosas –añadió inclinándose hacia él y moviendo una ceja.
–Te veo muy interesado –dijo Reid sonriendo divertido–. Si quieres puedes ocuparte tú de ir a negociar el arrendamiento con el señor Alexander y montar la oficina para la campaña.
–¿Y privarte de toda la diversión? –contestó Jake, plantándole la mano a su primo en el hombro–. ¿Cómo podría hacerte algo así?
Antes de que Reid pudiera responder, entró Joyce para anunciar que la cena estaba servida, y mientras todos salían y se dirigían por el amplio vestíbulo hasta el comedor, su padre se unió a ellos, y la conversación dio un giro hacia las estrategias y los objetivos de la campaña. A un año escaso de las elecciones, se dijo Reid, los siguientes meses iban a ser una locura.
Tina Alexander adoraba los días en que todo iba como la seda: los días en que no quemaba una sola barra de pan ni una bandeja entera de cruasanes; los días en que su hermana Sophia no tenía una crisis porque algún hombre le hubiera roto el corazón y cumplía con su turno de tarde; los días en que su otra hermana, Rachel, no se encerraba en el despacho de la trastienda, escondiéndose tras la pantalla del ordenador y los libros de cuentas.
Pero, sobre todo, adoraba los raros días en que su madre, Mariska, no se entrometía en su vida y la de sus hermanas. Aquél, sin embargo, no era uno de esos días.
–Anoche Sophia volvió a ir a una de esas salas de fiestas –estaba farfullando en ese momento, mientras preparaba un pedido telefónico de tres docenas de magdalenas de chocolate–. Y no regresó hasta las dos de la madrugada. ¡Las dos!
La rubia melena rizada, que siempre llevaba en un recogido, la nariz recta, y la firme mandíbula, delataban su origen europeo, y le daban un aire distinguido.
–¿Y se molestó siquiera en llamar a casa? No, por supuesto que no –continuó mascullando.
Tina suspiró, poniendo los ojos en blanco, y ajustó el cierre de la caja de plástico que acababa de llenar de magdalenas. La mañana estaba siendo muy ajetreada y, aparte de su madre, sólo estaban Jason, el dependiente que se encargaba de la caja, y ella para ocuparse de todo. Con clientes a los que atender, pedidos que preparar, y estantes que reponer, lo último que necesitaba en ese momento era escuchar a su madre quejarse del comportamiento de su hija mayor.
–Mamá, ¿te has olvidado del anuncio que pusiste en el periódico pidiendo un ayudante? –le dijo, señalando con la cabeza a dos jóvenes sentados en una mesita en una esquina de la tahona. El del pelo negro y vaqueros gastados parecía aburrido, mientras que el de la camisa de manga corta y pantalones negros estaba leyendo un libro–. ¿Tienes pensamiento de entrevistarlos?
Como si no la hubiera oído, Mariska señaló su cara.
–Mira qué ojos tengo esta mañana. Estas ojeras son por haberme quedado levantada esperando a tu hermana.
Tina suspiró y entregó la caja de magdalenas a la clienta a la que estaba atendiendo.
–Sophia tiene veintiocho años, mamá –le dijo, armándose de paciencia–. No tienes que esperarla.
Su madre se volvió hacia la clienta.
–¿Cómo se supone que puedo dormir cuando mi hija está por ahí a esas horas de la noche? –le preguntó exasperada, buscando su apoyo.
–Es verdad –asintió la mujer, mientras rebuscaba en su monedero para darle a Tina el precio exacto–. Tengan ocho o veintiocho años, una madre no puede evitar preocuparse por sus hijos. Más de una noche me pasé yo esperando a mi Eleanor hasta que llegaba a casa. Gracias a Dios que por fin se casó y sentó la cabeza. ¿Les he enseñado las fotos de mis tres nietos?
«Sólo media docena de veces», estuvo a punto de decir Tina, pero se mordió la lengua. Se limitó a sonreír mientras la mujer sacaba toda una ristra de fotografías de su cartera.
–Ah, qué envidia me da… –suspiró Mariska–. Yo, a este paso, me temo que nunca seré abuela. Sophia pasa de un novio a otro como quien se cambia de camisa, y ninguno le dura más de un mes; Rachel es un ratón de biblioteca y tímida como una amapola; y mi Tina… –añadió, dándole un pellizco en la mejilla–, …no es más que una niña.
«¡Por amor de Dios, tengo veinticuatro años!», pensó Tina, apretando los dientes. Por ser la menor de las tres, su madre la seguía tratando como si fuera un bebé, y seguiría tratándola igual aunque pasasen diez años. Claro que, tampoco supondría demasiada diferencia que cambiase su actitud. Estaba convencida de que jamás recibiría una proposición de matrimonio, porque ningún hombre en sus cabales querría entrar a formar parte de su familia.
No era que no los quisiera. Quería a sus dos hermanas, sus padres, y su tía Yana con toda su alma, pero a veces pensaba que su vida sería más sencilla con una familia un poco más… normal. Su padre parecía un capo de la mafia. Con una mirada Iván Alexander era capaz de ahuyentar a cualquier hombre que se acercara a sus hermanas o a ella y, a los que no lograba asustar, su madre les cortaba las alas, haciéndoles un interminable interrogatorio acerca de su situación laboral, su familia…, y finalmente la pregunta que les hacía salir corriendo como alma que lleva el diablo: «¿te gustan los niños?».
Tina atendió al siguiente cliente mientras su madre dejaba de exclamar cosas como «¡oh, qué rico!», y «¡qué encanto de criatura!» a cada foto que le enseñaba la clienta anterior.
Cuando finalmente la mujer se hubo marchado, Mariska se desabrochó el delantal y fue por su bolso.
–Mañana hay un desayuno oficial en la Cámara de Comercio y nos han pedido catorce docenas de bollos suizos y diez de bayonesas –le dijo a su hija mientras se ponía la chaqueta–. Me voy volando al mercado a comprar pecanas y arándanos.
Tina lanzó una mirada a los dos jóvenes sentados en la mesita de la esquina.
–Pero se supone que tienes que entrevistar a los aspirantes…
–Lo sé, lo sé, pero tengo mucha prisa. Sé buena chica y hazlo por mí, ¿quieres? –le dijo su madre, dándole unas palmaditas en la mejilla.
–Pero…
–Oh, y mañana tienes que estar aquí temprano, cariño –añadió Mariska–. Tenemos un montón de pedidos que preparar, y a tu padre y a mí nos vendría muy bien tu ayuda. ¡Hasta luego!
Y con un gesto de despedida desapareció tras la puerta que conducía a la trastienda y la salida trasera.
Tina suspiró. En fin, tampoco tenía ningún motivo para no poder madrugar al día siguiente. Su «plan» para aquella noche era cuidar el apartamento de su tía Yana, que estaría fuera de la ciudad las tres semanas siguientes, y su única compañía el gato rallado de su tía y una copia alquilada de una película romántica de Meg Ryan y Tom Hanks.
–Siento llegar tarde, Ti –se excusó su hermana Sophia, entrando en ese momento en la tienda como una exhalación–. Tuve que pararme a echar gasolina y me rompí una uña al desenroscar el tapón del depósito, imagínate, así que por supuesto tuve que acercarme corriendo a mi manicura.
Bastó una mirada a Sophia, que iba vestida con una falda de cuero negro, un suéter de punto con cuello en uve, y botas altas, para que los dos aspirantes se irguieran en sus asientos. La hija mayor de Iván Alexander, que el día anterior se había dado mechas platino en la peluquería para dar una imagen más moderna a su rubio cabello, les sonrió, y los dos jóvenes encogieron el estómago y sacaron pecho.
Tina miró a su hermana con el ceño fruncido mientras ésta rodeaba el mostrador.
–¿Tienes que torturar a cada hombre que ves?
–Soy yo la que vivo en una tortura constante… –replicó Sophia con una sonrisa maliciosa–. Tantos hombres y tan poco tiempo…
Tina puso los ojos en blanco. Aunque fueran hermanas, Sophia, Rachel, y ella no podían ser más distintas. Sophia, la devorahombres, era una belleza exuberante, rubia y de ojos verdes; Rachel era una bonita morena de ojos castaños, tímida como una florecilla; y luego estaba ella. No era rubia como su madre, ni morena como su padre, sino una mezcla de ambos. Era la hija lista, la hija sensata, y, aquella era la etiqueta que más detestaba, la hija responsable. Aunque lo que en realidad detestaba era que era cierto.
–Voy al baño a arreglarme el maquillaje –dijo Sophia–, debo estar hecha un desastre.
–¿Y todo lo que hay que hacer qué? –resopló Tina, poniendo los brazos en jarras.
–Sólo será un minuto, mujer –dijo Sophia, pasando por detrás de ella hacia la puerta que daba a la trastienda–. Además, tengo que contarle a Rachel un chisme buenísimo que he oído esta mañana.
–¡Sophia! –protestó Tina, pero su hermana ya había desaparecido tras la puerta.
En fin, se dijo con un suspiro, lo mejor sería entrevistar a los dos aspirantes cuanto antes para quitarse eso de encima. Mientras se quitaba el delantal, sus ojos se posaron brevemente en Jason, que estaba apilando unas cajas de bizcochos. El dependiente de veintiséis años tenía un encanto innegable con ese alborotado cabello rubio oscuro, aquellos profundos ojos azules, y esa constitución atlética. Las adolescentes y las mujeres jóvenes tenían una tendencia a prorrumpir en risitas bobas y a pestañear con coquetería cuando las atendía, e incluso algunas mujeres de cierta edad parecían ponerse nerviosas por su apostura.
Pero Jason, para disgusto de Tina, sólo tenía ojos para una mujer. Con otro suspiro, obligó a su mente a centrarse en el trabajo, y llamó al aspirante de los vaqueros gastados para que la siguiera al despacho de su padre en la trastienda.
Reid se detuvo frente al cartel de se alquila, y escudriñó a través del cristal el local vacío. Tenía las dimensiones perfectas, el precio del alquiler era razonable, y el hecho de que fuera una calle muy transitada y que hubiera un aparcamiento público a dos manzanas de allí eran la guinda del pastel.
Y hablando de pasteles, se dijo lanzando una mirada al edificio contiguo, ¡qué aromas emanaban de la tahona de Iván Alexander!
Antes de que acabara el día, tenía intención de tener la llave y empezar a hacer gestiones para montar el centro de operaciones de la campaña, así que, sin más demora, entró en la tienda.
Una campanilla sonó sobre su cabeza cuando empujó la puerta de roble y cristal, y le dio la bienvenida un olor a canela, chocolate y pan recién horneado. Reid posó la mirada en las vitrinas del mostrador, repletas de pastas de té, pastelitos, bollos…, y notó que la boca se le hacía agua. El lugar tenía una decoración que recordaba al Viejo Mundo, con el suelo de piedra, una armadura en un rincón, fotografías enmarcadas de castillos europeos en las paredes… Junto a los ventanales había mesitas redondas con la superficie de cristal y sillas de hierro forjado, para que los clientes pudieran sentarse a degustar los productos de la tahona, pero en ese momento sólo había dos ocupadas. En una había un hombre con una taza de café delante, tomando un donut mientras hablaba por su teléfono móvil, y en la otra un universitario con la nariz metida en un libro de física.
Reid se acercó al mostrador, poniéndose detrás de una pareja de ancianos, pero al ver que éstos no se decidían entre los buñuelos de crema o las tartaletas de manzana, levantó la mano para atraer la atención del dependiente.
–Disculpe… he venido porque el anuncio del señor Alexander referente al…
–Pase a su despacho –le contestó el dependiente sin dejarle terminar, señalando con un pulgar la puerta tras el mostrador–. Tercera puerta a la izquierda, justo enfrente de Merlín.
¿Merlín? Reid se encogió de hombros mentalmente y rodeó el mostrador para entrar por la puerta de vaivén que llevaba a la trastienda. Siguió el pasillo pasando dos puertas, y al llegar a la tercera se encontró con una estatua de madera a tamaño natural del mago de la corte del rey Arturo, con larga barba, túnica, y gorro picudo, cuya varita señalaba hacia un cartel que indicaba a los clientes dónde estaban los lavabos. Reid esbozó una sonrisa divertida antes de llamar a la puerta.
–Un momento, por favor –respondió una voz femenina desde dentro.
Reid se cruzó de brazos y se apoyó en la pared.
La puerta se abrió al cabo de unos instantes, y salió un adolescente con unos vaqueros gastados y una camiseta.
–El horario apesta –farfulló.