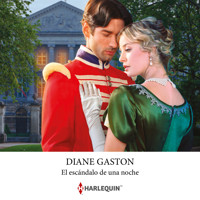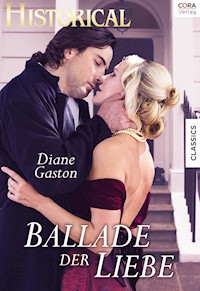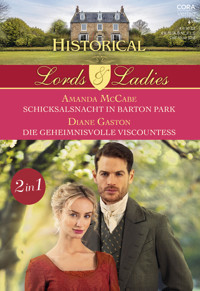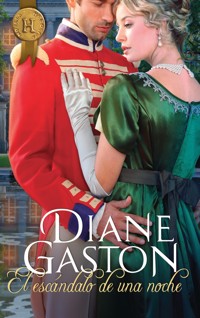
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Harlequin Internacional
- Sprache: Spanisch
Era un matrimonio de desconocidos… La noche previa a la batalla, el teniente Edmund Summerfield rescató a la misteriosa Amelie Glenville y evitó que unos soldados la acosasen. Exaltados por la tensión e incertidumbre del ambiente, pasaron la noche juntos, pero ese escandaloso acto tendría una consecuencia ineludible... Edmund, hijo ilegítimo de un aristócrata, no condenaría a su hijo a ese destino y le ofreció a Amelie casarse con ella. Después de una luna miel de consecuencias imprevisibles, ¿podrían esos dos desconocidos esperar que su matrimonio de conveniencia se convirtiera en algo real?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 358
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2016 Diane Perkins
© 2016 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
El escándalo de una noche, n.º 600 - octubre 2016
Título original: Bound by One Scandalous Night
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Internacional y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-8764-0
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Dedicatoria
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
Once
Doce
Trece
Catorce
Quince
Dieciséis
Diecisiete
Dieciocho
Diecinueve
Veinte
Veintiuno
Veintidós
Epílogo
Uno
El 16 de junio de 1815, a primera hora, en Bruselas, Bélgica
Bruselas era un caos. Se oían cornetas por todas las calles y el toque de rebato retumbaba en los edificios de la Grand Place. ¡Los soldados y oficiales tenían que acudir a sus puestos! A la batalla.
Wellington se había enterado de que Napoleón y su ejército habían entrado en Bélgica y se dirigían hacia Bruselas. Los soldados de Wellington tenían que movilizarse inmediatamente para detenerlo. El teniente Edmund Summerfield, del Regimiento 28 de Infantería, se abrió paso entre los ciudadanos de todo tipo y condición y entre los elegantes invitados al baile de la duquesa de Richmond que todavía esperaban a sus carruajes. Los hombres gritaban, las mujeres gemían y los niños lloraban por todas partes. Soldados con uniformes de todos los colores iban de un lado a otro. Los británicos y prusianos de rojo, los belgas y holandeses de azul oscuro, la caballería ligera británica de azul claro, los fusileros de verde oscuro y los escoceses con faldas de cuadros. La mezcla de colores parecía un carnaval, pero el ambiente era tenso, como si fuese una caja de explosivos que saltaría por los aires con una chispa.
Edmund hizo un esfuerzo para mantener la calma. Se cambió la bolsa de un hombro al otro y deseó tener la cabeza más despejada. Había pasado la noche en una taberna, bebiendo y jugando a las cartas con otros oficiales de rango demasiado bajo como para que los invitaran al baile de la duquesa. Los toques de corneta, que seguían sonando en medio de la tensión, lo habían serenado bastante. Consiguió llegar hasta la calle de Marais, pero los caballos, carretas, carruajes, hombres y mujeres le tapaban el paso.
Al otro lado de la calle, entre el caleidoscopio de colores, vio un ángel vestido de blanco en medio del tumulto. Entonces, un hombre con ropa de faena la agarró de la cintura. Ella le golpeó los brazos con los puños y le dio patadas en las piernas, pero el hombre, tosco y con una mirada desenfrenada, la arrastró con él. Edmund, sin importarle el tráfico, bajó a la calzada y estuvo a punto de que lo arrollaran. Llegó a la otra acerca y persiguió al hombre que raptaba a esa mujer. Su vestido blanco permitía que no la perdiera de vista. El hombre entró en un callejón y Edmund llegó poco después.
—¡Suélteme! —gritó la mujer.
Su pelo rubio y rizado se soltó y le cayó sobre los hombros. El hombre la arrinconó contra la pared y la agarró del vestido.
—Vous l’aimerez, chérie —gruñó el hombre.
—¡No! —gritó Edmund golpeando la cabeza del hombre con la bolsa.
El hombre se tambaleó y la soltó. Edmund soltó la bolsa, le dio un puñetazo en la mandíbula y lo tumbó.
—¡Lárgate! ¡Allez! ¡Vite!
El hombre se levantó como pudo y desapareció entre la sombras del callejón.
—¿Le ha hecho algo? —preguntó Edmund a la mujer—. Vous a-t-il blessé?
Ella levantó la cabeza y la luz de una farola le iluminó el rostro. ¡La conocía!
—¡Señorita Glenville!
Era Amelie Glenville, y su hermano, Marc Glenville, estaba casado con Tess, la hermana por parte de padre de él. Ella, con los ojos fuera de las órbitas por la conmoción, no lo miraba.
—Señorita Glenville… —él le tocó la barbilla para que lo mirara—. ¿No se acuerda de mí? Soy Edmund, el hermano de Tess. Nos conocimos hace dos días, en el desayuno de sus padres.
—¡Edmund!
Ella cayó en sus brazos. La hermosa Amelie Glenville cayó en sus brazos, ¿quién iba a creérselo? Aquella mañana, cuando Amelie entró en la habitación, él, por un momento embriagador, quedó prendado por el hechizo de su belleza inmaculada. Tenía la piel tersa, las mejillas ligeramente sonrosadas, los ojos azules como el mar, el pelo rizado y con un brillo dorado, y los labios carnosos. Era inocente y tentadora, y le sonrió durante la presentación.
Sin embargo, acto seguido le presentaron a su prometido, un joven capitán de los Scots Grey, el prestigioso regimiento de caballería, e hijo de un conde. La realidad fue como un jarro de agua fría y la olvidó al instante. Aunque quisiera cortejar a una joven, cosa que no quería, la hija de un vizconde, como era Amelie Glenville, nunca haría caso a un bastardo como él. Sin embargo, estaba abrazándolo…
—¿Qué hace aquí? —le preguntó él—. ¿Por qué está sola?
Evidentemente, había estado en el baile de la duquesa de Richmond y su vestido blanco tenía que haber sido precioso antes de que lo trataran con tanta zafiedad. Ella se apartó e intentó arreglarse la ropa.
—El capitán Fowler me dejó aquí.
¿Su prometido…?
—¿La abandonó? ¿Por qué?
—Tuvimos unas palabras —contestó ella resoplando.
—¿La abandonó por una discusión? ¿Sobre qué?
Ningún caballero, en ninguna circunstancia, abandonaría a una mujer en la calle en medio de la noche, y menos en una noche como esa.
—Da igual —contestó ella tajantemente.
Al menos, parecía más enfadada que asustada y eso era una suerte. ¿Se daba cuenta siquiera de lo que había estado a punto de pasarle?
—Y no sabía cómo volver al hotel —siguió ella en un tono de fastidio—. ¿Podría indicarme el camino?
¡Santo cielo! ¿La había abandonado cuando no sabía volver?
—Será mejor que la acompañe.
Ella se frotó los brazos y él se quitó la casaca.
—Tenga, póngasela.
—¿Podemos volver? —preguntó ella con la voz un poco temblorosa—. Es el hotel Flandre.
Se sentía mejor si seguía enfadada.
—Me acuerdo de qué hotel era.
Recogió la bolsa del suelo y le ofreció el brazo, que ella aceptó inmediatamente y agarró con nerviosismo. Salieron de la tranquilidad relativa del callejón y volvieron al barullo de la calle.
—Agárrese bien —le avisó él.
Ella le agarró el brazo con fuerza mientras la gente chocaba contra ellos. Los soldados corrían hacia la batalla y los demás hacia algún sitio seguro. ¿Qué podía haberle pasado a Fowler para que la abandonara en una noche así? No era un paseo por Mayfair a media tarde. Era la una y pico de la madrugada, los soldados que había en la calle se preparaban para la batalla y los demás ciudadanos para una posible ocupación de los franceses. Ella ya había comprobado lo que podía pasarle a una mujer hermosa y sola cuando la tensión era tan alta. Era lo bastante hermosa como para tentar a cualquier hombre, hasta a él. Sin embargo, no podía pensar en eso.
—¿No tiene que ir a su regimiento? —le preguntó ella cuando una compañía de la caballería belga pasó a galope tendido.
Efectivamente, tenía que presentarse en su regimiento lo antes posible, pero ¿por qué iba a decírselo para preocuparla más?
—Me da más miedo lo que me harían mi hermana y su hermano si la dejara sola en la calle. Mi hermana me descuartizaría. Su hermano, probablemente, me haría algo peor.
—¿Por qué iban a saberlo si no se lo dice usted? —replicó ella con enojo—. Yo no pienso hablar con nadie de esta noche.
Intentaba quitarle importancia a ese episodio desasosegante…
—Entonces, acháqueselo a mi conciencia. Tendría un concepto muy malo de mí mismo si la abandonara.
—Al contrario que otro… caballero.
—Tendré tiempo de sobra para incorporarme a la batalla —esperó él—. No creo que Napoleón se quede sin dormir.
Era fácil decirlo, pero ¿quién sabía a qué distancia de Bruselas estaba Napoleón? Había oído de todo, pero había una cosa segura, los hombres lucharían pronto, y morirían.
Se concentró en llevarla entre la multitud sin más incidentes. Las calles se despejaron un poco cuando llegaron a la catedral de San Miguel y Santa Gúdula, que se elevaba majestuosa y su piedra amarillenta resplandecía contra el cielo negro. Los hombres se detenían en la iglesia gótica para rezar antes de la batalla. Rezar un poco no podía hacer daño a nadie, rezar para no morir.
Sacudió la cabeza. No podía pensar en esas cosas, pero había presenciado muchas batallas en la península, había visto cómo morían muchos hombres buenos mientras él sobrevivía. Los soldados siempre decían que había un número limitado de batallas de las que salir indemne antes de que les llegara la hora.
La señorita Glenville se pasó una mano enguantada por los ojos. ¿Estaba llorando? Ojalá hubiese podido evitarle esa noche aterradora. Era demasiado preciosa e inmaculada para que la hubiesen tratado con esa brutalidad. Apretaba los puños solo de pensar en lo que ese canalla había pensado hacerle. Tenía que conseguir que los dos pensaran en otra cosa.
—Entonces, ¿qué pasó con el capitán… el capitán como se llame? —preguntó él fingiendo que se había olvidado del nombre.
—Fowler.
Ella dijo su nombre como si fuese una palabra insultante.
—El capitán Fowler.
—Discutimos y él me abandonó —contestó ella mirando hacia otro lado.
—¿Qué discusión haría que un hombre la abandonara?
Se abrieron las puertas de la catedral y un hombre uniformado salió con la cabeza gacha. Él esperó que atendieran sus plegarias.
—Dígame de qué discutieron al capitán Fowler y usted.
—Ni hablar —replicó ella frotándose los ojos otra vez.
—¿Por eso llora? —insistió él.
—¡No estoy llorando! —exclamó ella—. Estoy enfadada.
Mejor para ella, y para él también. Estaba preocupándose demasiado, estaba preocupándose de no volver a ver una belleza como Amelie Glenville si caía en el campo de batalla.
—No es de su incumbencia —añadió ella rotundamente.
—Es verdad —sin embargo, insistió, aunque fuese poco caballeroso, porque así dejaba de pensar en cosas fúnebres—, pero ha dicho que no hablará de esto ni con su hermano ni con mi hermana. Debería hablarlo con alguien porque la desasosiega. Yo no voy a contárselo a nadie.
Al fin y al cabo, podría estar muerto dentro de muy poco tiempo.
—¿Por qué iba a hablarlo con usted? —preguntó ella en un tono arrogante.
Casi se había olvidado.
Había estado hablando con ella como si lo considerase un igual.
—Es verdad, hace bien en no contárselo a alguien como yo.
—¿Alguien como usted? —preguntó ella sin disimular la perplejidad.
¿Tenía que explicárselo?
—Los escandalosos detalles de mi nacimiento han tenido que llegar a sus oídos.
—¿Qué tiene que ver eso? —preguntó ella antes de sonreír con cierta ironía—. Sin embargo, es verdad que los detalles de su nacimiento han llegado a mis oídos.
Él la miró con altivez.
—Su hermana me habló de usted —añadió ella.
—¿Qué le contó? —le preguntó él entre risas—. ¿Que era un niño espantoso que me metía con ella y le hacía bromas?
—¿Lo hacía?
Ella lo miró, pero desvió la mirada inmediatamente.
Lo prefería. ¿Quién iba a pensar que le gustaría hablar de sí mismo? Sin embargo, así no pensaban en cosas más dolorosas.
—Tess no ha podido contarle mis desmanes en el ejército. Mis hermanas no saben nada de eso, sus oídos son demasiado delicados…
Ella lo miró fijamente.
—¿Desmanes? ¿Es usted una especie de… libertino? Me han prevenido contra los libertinos.
—Mejor —replicó él en tono burlón—. Soy un libertino sin vergüenza.
—¿De verdad? —preguntó ella casi con un susurro.
¿Había llegado demasiado lejos con la broma? ¿Le había recordado al canalla que la había acosado?
—Está a salvo conmigo, señorita Glenville.
Ella volvió a mirarlo, pero el buen humor se había esfumado y se dio la vuelta.
—Sí, a salvo.
Él pensó que le gustaría ser un libertino, que podría robarle un beso y llevarse el recuerdo del sabor de sus labios a la batalla.
Caminaron en silencio hasta que llegaron al parque de Bruselas, que estaba iluminado con farolas y casi tan bullicioso como a la luz del día. Sin embargo, las parejas no paseaban tranquilamente por los senderos, se escondían apresuradamente entre las sombras o se abrazaban.
—¿Cruzamos el parque? —le preguntó él—. Esta noche será seguro. ¿O prefiere que lo rodeemos?
—Podemos cruzarlo —contestó ella.
Seguía ensimismada en sus pensamientos y Edmund quería que volviera con él. Las parejas que se abrazaban le habían afectado. ¿Cuántas quedarían rotas para siempre? Supuso que intentaban aprovechar hasta el último instante mientras estaban vivas. Quizá Fowler y ella hubiesen discutido por eso. Quizá Fowler le hubiese pedido más de lo que ella podía darle. Muchas veces, los soldados que se dirigían a la batalla querían… unirse por última vez con una mujer.
Mientras caminaban por el parque, él podía oír los sonidos de las parejas entre los arbustos. Ella también tenía que oírlos…
—Sospecho que el capitán Fowler podría haberle pedido… ciertas libertades —eso no justificaba que la hubiese abandonado, pero podría ayudar a explicar su comportamiento—. Muchas veces, los hombres quieren una mujer antes de la batalla.
—¿Cree que me hizo proposiciones? —preguntó ella parándose.
—Sí, es lo que he pensado —contestó él aunque ya no estaba seguro.
Amelie siguió andando. No podía estar más equivocado. Fowler no le había hecho proposiciones, pero la había abandonado.
—La dejó en una situación peligrosa al abandonarla —siguió el teniente—. Eso fue imperdonable.
¿Acaso no podía hablar de otra cosa? ¿Era posible envejecer en un instante? Eso era lo que sentía ella. Era joven y estaba enamorada, pero acto seguido…
—Imperdonable —repitió ella.
Sin embargo, que la abandonara solo fue una parte de su comportamiento imperdonable. Aunque a Fowler le daba igual. Siguieron cruzando el parque y una pareja entró por la puerta del extremo opuesto. Ella era una joven con un vestido normal y corriente y él un soldado de infantería alto y con una casaca roja. La joven se detuvo.
—Señorita Glenville…
Amelie la miró fijamente.
—Sally… —ella volvió a mirar a Edmund—. Es mi doncella —le explicó.
—¡Señorita! —exclamó la doncella—. ¿Está volviendo del baile? Va a haber una batalla y su padre quiere marcharse temprano a Amberes. Le he hecho el equipaje. ¿Tengo que volver con usted? Había… Había esperado tener un poco de tiempo —añadió la doncella atropelladamente.
El joven soldado estaba en posición de firmes y miraba con cautela a Amelie y a Edmund. Sin embargo, cuando volvió a mirar a Sally, lo hizo con una expresión de adoración. Amelie envidió tanto a su doncella que sintió un dolor físico.
—Claro, Sally, tómate el tiempo que quieras. En realidad, no te necesito esta noche. Me las arreglaré muy bien sin ti.
Le doncella tomó una mano de la señorita Glenville entre las de ella.
—¡Gracias, señorita! Muchísimas gracias.
La doncella agarró el brazo del soldado, quien inclinó la cabeza a Edmund antes de que la pareja desapareciera en el parque.
—Creo que es un buen amigo de Sally —comentó ella como si le debiera una explicación a Edmund—. Es asombroso que se hayan encontrado en Bruselas con todos los soldados que hay, pero, no en vano, su hermana y yo nos encontramos con mi hermano en este mismo parque cuando acabábamos de llegar. Recuerdo que estaba con un amigo de usted y con otro amigo de Londres.
—Qué casualidad tan afortunada —comentó él.
Sin embargo, había sido más afortunada cuando ese ser abominable la atacó y Edmund estaba al otro lado de la calle. Todavía podía notar sus manos y oler su piel sudorosa… Se tapó la nariz con la casaca roja de Edmund y su olor le borró ese recuerdo.
—Ha sido muy considerada con su doncella.
—¿Cómo iba a negárselo? —ella se encogió de hombros—. Quizá fuese su única oportunidad.
Era una oportunidad que ella no tendría nunca. Cuando Fowler empezó a cortejarla, había soñado con vivir para siempre en un cuento de hadas, pero había aprendido que la vida real no era un cuento de hadas, que, muchas veces, estaba llena de mentiras, engaños, palabras dolorosas y decepciones. Sally, al menos, podría disfrutar de unos momentos de alegría. Esperó que la muchacha disfrutara de muchos momentos felices porque ella no lo haría.
—Alabo su actitud liberal —siguió Edmund.
Ella se quedó atónita. Había estado ensimismada en su propia desdicha. Él sonrió. Ella parpadeó y lo miró de verdad por primera vez en toda la noche. Era más alto que Fowler, y más musculoso. Podía verlo porque no llevaba la casaca. El pelo que asomaba por debajo del gorro militar era oscuro como la noche, del mismo color que las tupidas cejas. Tenía unos labios perfectos, como si los hubiese cincelado un escultor, y la barbilla era firme y estaba cubierta por una barba incipiente que hacía que pareciera ese libertino que afirmaba ser. Su sonrisa la dejó sin respiración.
Hacía dos días, cuando lo conoció, la impresionó inmediatamente. Le había parecido muy apuesto con el uniforme, su casaca roja había resplandecido más todavía por la luz que entraba por las ventanas, y su sonrisa también había sido más deslumbrante todavía. Entonces, le había parecido un hombre atractivo, un soldado fuerte, un hermano del que Tess podría sentirse orgullosa. Aunque había tenido la cabeza llena por el capitán Fowler, había pensado que le gustaría conocer mejor a Edmund Summerfield y que era una pena que su nacimiento hiciera que fuese menos aceptable para la sociedad que su propia familia. Sin embargo, ¿qué importaba el nacimiento? Fowler era muy respetable, pero se había comportado despreciablemente, se había marchado sin mirar atrás y la había dejado abandonada solo porque…
—Su capitán Fowler no debía de apreciarla —añadió Edmund sin sonreír ya.
—No —ella notó que le escocían las lágrimas—. Ni lo más mínimo.
Ante su sorpresa, él la rodeó con sus brazos. Ella sabía que solo quería consolarla, pero sus brazos y su cuerpo musculoso le despertaron otras sensaciones. Vislumbró lo que había deseado tanto, lo que no podría conseguir nunca. Lo supo en ese momento y no se apartó. Quizá fuese la única vez que los brazos de un hombre la abrazaran.
Entonces, Edmund la soltó y volvieron a caminar.
—Entonces, ¿por qué discutió con el capitán Fowler? —insistió él—. Si no fue porque le hizo proposiciones…
—No quiero decirlo —contestó ella—. No quiero decírselo a usted.
Ella notó que él se ponía rígido.
—Me había olvidado. No puede sincerarse con un bastardo.
—No es porque sea un bastardo —replicó ella con firmeza—. Es porque es un hombre.
Él asintió con la cabeza y con un brillo burlón en los ojos, que se disipó enseguida.
—Precisamente por eso debería hablar conmigo. Soy un hombre. Podría explicarle lo que ha hecho otro hombre, quizá pudiera explicarle lo que han hecho los dos hombres que le han hecho daño esta noche. Podría apaciguarla.
Ella notó que las lágrimas amenazaban con brotar otra vez.
—Nada me apaciguará.
Llegaron a la puerta del hotel justo cuando un grupo de belgas, evidentemente bebidos, les tapó el paso. Uno de los hombres agarró a Amelie del brazo, farfulló algo en francés e intentó apartarla de Edmund. Se le cayó la casaca de los hombros y se le aceleró el corazón. Estaba pasando otra vez.
Edmund, sin embargo, agarró al hombre de la ropa y lo zarandeó. La soltó, Edmund lo levantó del suelo, lo arrojó sobre el grupo y tumbó a varios hombres.
Se levantaron de un salto, pero él agarró a Amelie, recogió la casaca del suelo y se metió en el hotel. Los hombres no los siguieron.
—Aquí estará a salvo —comentó él.
Ella empezaba a preguntarse si volvería a sentirse a salvo. Napoleón podría llegar a las puertas de Bruselas por la mañana, parecía como si los hombres se consideraran con el derecho de hacer lo que quisieran en la calle y hasta los hombres que la habían amado podían decirle cosas que la herían más que una espada.
—¿Me… Me acompañará a mi habitación? —le preguntó ella.
Él la rodeó con un brazo, pero, una vez más, lo hizo solo por compasión.
—La llevaré a su habitación y me cercioraré de que está a salvo.
Dos
En circunstancias normales, sería escandaloso que acompañara a una joven soltera a su habitación a esas horas de la madrugada, pero esa noche nadie se fijaría en ellos. Además, aunque se fijara alguien, no dejaría de hacer lo que tenía que hacer. Tenía que acompañarla a su habitación. Ya había pasado por dos situaciones peligrosas y era más que suficiente.
—¿Le importa que lo llame Edmund? —le preguntó ella mientras subían las escaleras—. Así lo llama Tess y así me lo imagino siempre.
Le pareció una intimidad que lo llamara por su nombre de pila. No habían pasado más de una hora juntos, pero, aun así, le parecía bien que lo llamara Edmund. Además, él, durante esa hora, había estado pensando en ella como Amelie.
—No me importa —él volvió a sonreír—, pero eso significa que tengo que llamarte Amelie…
—¿Tanto te costaría?
Él fingió que lo pensaba.
—Supongo que podré hacerlo. Podría decirse que tenemos cierta relación familiar, por matrimonio.
Llegaron al piso donde estaba la habitación de ella.
—Ya que tenemos esa familiaridad, Amelie, no hay ningún motivo para que no me cuentes por qué discutisteis el capitán Fowler y tú.
—¿Podrías dejar de insistir? No pienso contártelo, es muy privado.
—Pero tenemos cierta relación familiar, Amelie.
Ella se llevó un dedo a los labios y él se calló. Estaban cerca de las habitaciones de sus padres, donde él había desayunado con ellos hacía dos días. Ella llamó a la puerta con suavidad.
—Maman, papá, ya he vuelto.
Se oyeron unos pasos detrás de la puerta y ella le hizo una seña para que se ocultara un poco. Su madre entreabrió la puerta.
—¡Gracias a Dios! Estaba preocupada.
—No tenías que haberte preocupado, maman —replicó ella.
Al fin y al cabo, solo la habían abandonado una vez y habían estado a punto de raptarla dos…
—Nos marchamos de Bruselas —siguió su madre—. Tu padre ha organizado que unos carruajes nos lleven a Amberes muy temprano. Tu doncella te despertará a las cinco.
—Estaré preparada —la puerta se abrió un poco más y se dieron un beso en la mejilla—. Intenta dormir, maman.
Esperó un momento después de que la puerta se hubiese cerrado e hizo una señal a Edmund para que volviera a seguirla. Cuando llegaron a la puerta de la habitación, él extendió la mano para que le diera la llave. Abrió la puerta y se apartó para que ella entrara. Sin embargo, Amelie vaciló.
—¿Te importaría comprobar la habitación? —le preguntó ella con nerviosismo—. Me da un poco de miedo entrar sola.
Él entró. La chimenea estaba encendida, pero la habitación estaba oscura y llena de sombras. Encontró una vela en la repisa de la chimenea y la utilizó para encender los candelabros. La habitación se iluminó un poco. Recorrió la habitación con uno de los candelabros. No creía que hubiese nadie escondido y preparado para atacarla, pero quería tranquilizarla.
—No tienes nada que temer —dejó el candelabro en una mesa y le devolvió la llave—. Cierra la puerta con llave cuando me marche.
Ella tomó la llave y la miró un instante antes de mirarlo otra vez.
—¿Tienes que acudir inmediatamente a tu regimiento?
Tardaría dos horas a caballo, como mínimo.
—Tengo tiempo —contestó él.
—¿Puedo ofrecerte algo?
—No te molestes.
—No es molestia —ella se quitó los guantes y él vio que le temblaban las manos—. Creo que Sally esconde una botella de jerez. ¿Te sirvo un poco?
—¿Jerez? —él habría preferido brandy—. ¿Por qué no?
Amelie buscó la botella y dos copas.
—Por favor, Edmund, siéntate.
Ella sirvió las dos copas y se bebió una de un sorbo. Él esperó a que se sentara. Amelie se dejó caer en una butaca y se sirvió otra copa. Edmund pensó que seguía alterada por lo que le había pasado esa noche y se preguntó cómo iba a dejarla hasta que estuviera tranquila otra vez, por qué sentía esa responsabilidad. En un momento dado, solo había sido una cara muy hermosa para él. En ese momento, se había convertido en alguien cuyo bienestar le importaba, quizá fuese porque la había rescatado. La observó mientras vaciaba la segunda copa de jerez.
—Deberías hablar sobre lo que te ha pasado esta noche —comentó él en voz baja—. El jerez no será suficiente.
Ella dejó la copa inmediatamente.
—Creo que no queda tiempo. Tienes que volver a tu regimiento.
—Hace un momento estabas deseando que me quedara y ahora quieres que me marche —él arqueó las cejas—. ¿Qué pasa, Amelie?
Ella miró la puerta antes de mirarse el regazo.
—No quiero quedarme sola en este momento.
—Entonces, habla conmigo.
—¿Por qué estás tan seguro de que hablar me ayudará? —le preguntó ella mirándolo otra vez.
—Tengo tres hermanas.
Ella dejó de mirarlo desafiantemente, como si se hubiese conformado con esa explicación.
—Los… Los ataques de esos hombres atroces —ella hizo una mueca de repugnancia—. Me asusté, pero ¿qué más puedo decir aparte de eso?
—Entonces, habla de lo que más te altera.
—¡Estoy segura de que no tienes tiempo para eso!
—¿Es una historia tan larga? —le preguntó él arqueando las cejas y en un tono burlón.
Ella lo miró y sonrió. Él agarró la copa con fuerza. Era la tentación en persona cuando sonreía.
¿Era posible que pudiera calmarse por hablar? Lo dudaba mucho, pero si él se marchaba, se quedaría sola, probablemente, se quedaría sola para el resto de su vida. ¿Por qué no contárselo? Necesitaba valor. Esa noche le habían hecho añicos la confianza que tenía en los hombres y Edmund Summerfield era un hombre sin ningún género de dudas.
—¿No se lo contarás a nadie pase lo que pase? —preguntó ella.
Él la miró a los ojos con una expresión seria.
—Por mi honor.
Sus palabras le retumbaron por dentro. Ella sabía por su hermano que los hombres no decían eso a la ligera, al menos, los hombres con honor. Edmund había retrasado su obligación con su regimiento para sacarla sana y salva de las calles de Bruselas y eso indicaba que tenía honor.
Ella estaba remoloneando y él esperaba con paciencia, ya no la presionaba ni intentaba engatusarla con el humor. Sin embargo, decirlo en voz alta significaba afrontarlo, afrontar lo que había hecho, afrontar la verdad que había sabido a cambio, ver el porvenir desolador.
Él dio un sorbo de jerez. Ella lo miró desafiantemente y se sirvió una tercera copa, pero no se la bebió de un sorbo. Tomó aliento y se lanzó.
—Naturalmente, ya sabes que el capitán Fowler y yo acabábamos de prometernos.
Él asintió con la cabeza. Ella no podía quedarse sentada mientras hablaba de eso. Se levantó y fue de un lado a otro por delante de él.
—Mi hermano consiguió entradas para el baile de la duquesa de Richmond, era el primer baile de una duquesa al que acudía. Estaba entusiasmada. El capitán Fowler era mi acompañante y yo creía que nada podía igualarlo, sobre todo, ¡cuando llegó el mismísimo Wellington! Estaba en el mismo baile que Wellington.
Aunque el padre de Amelie era un vizconde, eso no significaba que los invitaran a todas partes. Su madre no solo era francesa, sino que, además, era plebeya y su familia, después de la revolución, había participado en el Terror que había decapitado a amigos y familiares de aristócratas británicos. Por eso, la alta sociedad no toleraba casi ni a sus padres ni a ella. Si la habían invitado a algún sitio durante la última temporada, había sido solo gracias a la hermana mayor de Edmund, que se había casado con un conde bastante mayor. Así conoció al capitán Fowler. Creyó que a él no le había importado su escandalosa familia. Al menos, eso le había dicho él.
—Tengo entendido que el baile acabó pronto —comentó Edmund para sacarla de su ensimismamiento.
—Sí. Me sentí muy afectada cuando Wellington nos comunicó que Napoleón se dirigía hacia Bruselas. Yo… Yo sabía que eso significaba que el capitán Fowler entraría en batalla. Rogué a mis padres que le permitieran acompañarme al hotel en vez de ir en su carruaje. Quería estar a solas con él.
Miró a Edmund, quien seguía mirándola desde su butaca, aunque sus ojos no delataban lo que estaba pensando.
—Creíste que me había hecho proposiciones —siguió ella desviando la mirada—. Creíste que se había aprovechado, que me había dicho que le entregase algo para acordarse de mí o algo parecido.
—Los hombres piensan en las últimas oportunidades cuando saben que irán a la batalla —le explicó él con calma.
Ella se dio la vuelta bruscamente y lo miró.
—¡No solo los hombres! ¡Yo también pensé en las últimas oportunidades! Le pedí al capitán Fowler que viniera a esta habitación y me hiciese el amor.
Él arqueó las cejas.
—¿Estás escandalizado? —le preguntó ella.
—Sorprendido, no escandalizado —contestó Edmund llevándose la copa a los labios.
—¿Eso me convierte en una cualquiera? ¿Es una vergüenza para mí o para mi familia? ¿Tan malo es que le dijera eso, que… que quisiera… hacer el amor?
Él dejó la copa en la mesilla, se levantó, se acercó a ella y la agarró de los hombros.
—¿Por eso discutisteis?
Amelie asintió con la cabeza. Edmund la llevó a la butaca y volvió a sentarla. Tenía los ojos empañados de lágrimas, pero no dejaba que cayeran.
—Él dijo que ninguna mujer respetable pensaría algo así. Que era una lasciva, que era como una ramera de Haymarket. Que tenía más sangre plebeya y francesa, como la de mi madre, de la que se había imaginado.
Volvió indignarse por la rabia. Efectivamente, su madre era hija de unos comerciantes franceses que habían ayudado a guillotinar a aristócratas, pero su madre no había participado. Su madre era el ser más adorable de la creación. Intentó abofetear a Fowler por decirle eso y él se enfureció. El recuerdo le atenazó la garganta.
—Fowler dijo que habíamos terminado y que estaba seguro de que algún hombre de los que pasaban por la calle me pagaría por lo que estaba ofreciéndole.
También dijo más cosas.
—Maldito cerdo.
Ella lo miró a los ojos.
—¿No soy yo la que se merece desprecio?
Amelie pensó que, evidentemente, no estaba bien educada. Si lo hubiese estado, no habría propuesto algo así a Fowler. Aunque, quizá, solo hubiese sido una necia romántica que creía que el amor podía con todo. Amor vincit omnia. Había aprendido la frase en latín.
Él le tomó la barbilla con la mano para que lo mirara.
—Lo que sentiste es lo más natural del mundo.
—Otras jóvenes como yo no le dicen esas cosas a los hombres —replicó ella mirando hacia otro lado.
Quizá anhelara el contacto de los hombres por la sangre de su madre. Hasta la mano de Edmund le había despertado los sentidos.
—¿Crees que las otras jóvenes del baile no le dijeron lo mismo a los hombres que iban a dejarlas?
—Según el capitán, no.
—El capitán es un necio —replicó él apartándose.
Ella volvió a tomar la copa de jerez y la acabó.
—¿Qué más estás ocultándome? —le preguntó él señalando la copa.
Ella se sentía un poco… mareada.
—Nada —salvo lo que era más difícil de afrontar. Tomó la botella—. Solo queda un poco. Bébetelo tú.
Le rellenó la copa e intentó reunir valor para seguir hablando.
—Fowler rompió el compromiso —dijo ella por fin.
—Una suerte para ti —replicó él.
—¿Una suerte? ¿Una suerte? —ella, enrabietada, se levantó y fue hasta la ventana—. ¡Para ti es muy fácil decirlo, pero solo demuestra que no entiendes nada!
—Entonces, explícamelo.
Ella ni siquiera pudo oírlo y levantó la voz.
—¿Sabes lo que me dijo?
—No. Dímelo tú.
—Me dijo que había cometido un error enorme al pedirme que me casara con él, que lo había hecho solo por mi dote —ella nunca se lo había imaginado—. Dijo que sus padres se oponían a mí, pero que lo había sabido demasiado tarde y que se consideraba atrapado.
—Hazme caso, Amelie —él bajó la voz y habló con firmeza—. Tienes una suerte inmensa por no casarte con él.
Ella ya lo sabía. La cuestión era que había creído que Fowler la amaba, había estado convencida. No había visto nada en él que le indicara que no estaba loco de amor por ella.
—Me amenazó —siguió ella—. Me dijo que si le contaba a alguien que él había roto el compromiso, divulgaría a los cuatro vientos lo… lo lasciva que soy.
—¡Qué miserable! —exclamó él con una expresión sombría.
A ella le sorprendió el arrebato de indignación, y la consoló. Aun así, él seguía sin entenderlo. La habían engañado con mucha facilidad y eso era lo más penoso.
Había creído que Fowler estaba feliz y enamorado de ella y, acto seguido, la había abandonado en las peligrosas calles de Bruselas. Apoyó la cabeza en el frío cristal de la ventana.
—¿De qué sirve hablar de todo esto? No va a cambiar nada.
—¿Qué cambiarías? —le preguntó él—. No creo que lo quieras ahora.
—No —contestó ella con tristeza—. No lo quiero.
Una vez más, él no lo entendía. En cuanto se dio cuenta de que Fowler la había engañado, también se dio cuenta de que nunca podría confiar en un hombre. ¿Cómo podría saber que un hombre la amaba de verdad? No podría casarse sin saberlo.
—Es que… verás… —ella quería explicárselo—. Es improbable que llegue a casarme.
Él se levantó y fue a apoyarse en la pared, junto a la ventana.
—Estás diciendo tonterías.
Ella levantó la barbilla, no eran tonterías.
—Tengo que hacer frente a mi situación. Soy demasiado escandalosa… mi familia es demasiado escandalosa. ¿Quién querría casarse conmigo? Salvo, quizá, por mi dote. Si pueden engañarme tan fácilmente, ¿cómo voy a saber si un hombre me quiere a mí o a mi dote?
—Entiendo —Edmund asintió con la cabeza—. Fowler quería tu dinero.
—¡Yo no quiero a un hombre que solo quiera mi dinero!
—Naturalmente —concedió él con comprensión.
—¡Basta! —exclamó ella apartándose de él.
—¿Basta…? —preguntó él sin disimular la sorpresa.
—Deja ya de decir tópicos —Amelie resopló—. ¡Sabía que hablar contigo no iba a servirme de nada!
Él no hizo caso del arrebato.
—¿No tuviste pretendientes antes de Fowler?
—¡No! Solo Fowler.
Había pensado que era el pretendiente perfecto, el hombre que había soñado encontrar. Era muy respetable. Era el hijo menor de un conde y estaba en un prestigioso regimiento de caballería. Había creído que estaba tan enamorada de él que cuando destinaron a su regimiento a Bruselas, ella convenció a sus padres para que lo siguieran hasta allí. Él pareció alegrarse, el compromiso alegró a sus padres y ella fue feliz.
—Olvida a Fowler —Edmund se acercó un paso—. No permitas que lo que te ha pasado con él condicione el resto de tu vida. Encontrarás a un hombre digno de ti.
—Digno de mí —repitió ella con sarcasmo—. ¿Qué hombre es digno de una necia descarada con una familia a la que no reciben en ningún sitio?
Él volvió a tomarle la barbilla para que lo mirara a los ojos.
—Yo solo veo una mujer hermosa de buenos modales y que, sospecho, piensa con más profundidad de lo que los demás creen.
Estaba tan cerca de ella que podía ver todos y cada uno de los poros de su barba incipiente. Notó que le ardían las mejillas, pero no supo si era porque estaba tan cerca o por lo que había dicho.
—¿Quién está diciendo tonterías ahora?
Él se apartó y cruzó los brazos.
—Sé sincera, Amelie. Sabes que eres hermosa, ¿no?
Ella lo pensaba. Al menos su familia lo decía, su doncella lo decía y los hombres la miraban algunas veces por la calle, pero Fowler también se lo había dicho. ¿Era otra mentira?
—¿Cómo puedo saber si solo era una adulación vacía?
—Yo no tengo ningún motivo para adularte y digo que eres hermosa.
Esa vez, sintió como si le ardiera toda la piel, pero se atrevió a mirarlo a los ojos.
—¿Lo crees de verdad?
Él se acercó hasta que sus labios estuvieron a un centímetro de los de ella, que notó su aliento en la cara y una calidez por todo el cuerpo.
—Lo creo de verdad —murmuró él.
Tres
Edmund retrocedió. ¿Podía saberse qué estaba haciendo? Había estado a punto de besarla y parecía desconcertada.
—Perdóname.
—¿Por qué? —susurró ella.
—Por acercarme tanto.
Ella frunció el ceño por la perplejidad.
—Creí que ibas a besarme.
—Habría sido una bajeza por mi parte —replicó él sin poder mirarla.
Ella volvió a mirar por la ventana.
—Supongo que es algo que no querrías hacer.
¡Que no debía hacer!
—Fowler debería haber sido más sincero al respecto —siguió ella dirigiéndose más a la ventana que a él—. Nunca me besó, menos en la mejilla, como haría mi hermano.
Él en cambio no había querido besarla como un hermano.
—Evidentemente, no quería besarme —Amelie suspiró—. Ningún hombre ha querido besarme.
—Es más probable que sí quisiera y se contuviera —le corrigió él.
—¿Y tú? —ella se dio media vuelta—. ¿Quisiste besarme y te contuviste?
—La verdad es que no soy un libertino, Amelie.
Aunque había estado a punto de comportarse como si lo fuera.
—Ojalá lo fueras —replicó ella dándose la vuelta otra vez.
Él no supo si había oído bien y ella lo miró por encima del hombro.
—¿Te escandaliza? Al fin y al cabo, esta noche le he hecho proposiciones a un hombre.
Había intentado tratarla como a Genna, su hermana pequeña por parte de padre, en vez de como a la tentadora mujer que era en ese momento. Le había prometido que estaba a salvo con él.
Ella se rio con ironía.
—Me espantaría pensar que los únicos hombres que quieren besarme sean esos canallas que intentaron abusar de mí en la calle.
—Habrían hecho algo más que besarte, Amelie. Si buscas el amor, ellos no te lo ofrecían.
—¿Sabes que es lo que más me apena de no casarme? —le preguntó ella mirándolo otra vez.
—No debes renunciar a casarte y…
—Lo que más me apena es que no conoceré los besos de un hombre, que no sabré lo que es que un hombre y una mujer, unos esposos, hagan el amor —le interrumpió ella mirando a la calle otra vez.
—Lo sabrás.
La farola se reflejaba en sus ojos y los llenaba de fuego.
—¿Me besarás, Edmund?
Hasta el último músculo de su cuerpo anhelaba deleitarse con sus labios.
—No, Amelie. No sería prudente.
Sus ojos se llenaron de lágrimas y parecieron más grandes todavía.
—Supongo que besarme sería desagradable, ¿verdad?
—No, Amelie, no sería desagradable.
Tenía que hacer un esfuerzo sobrehumano para no besarla.
—Entonces, lo que te repele es que sea una… lasciva por pedírtelo —replicó ella en un tono tenso, como si intentara contener un sollozo—. Como a Fowler.
Él se acercó a ella.
—No me repeles lo más mínimo, pero no soy el hombre que te conviene. Tienes que esperar…
—¿A quién? —gritó ella—. ¿Por qué no puedes ser el primer hombre que me bese? Esta noche has sido mi amigo.
—Un amigo, pero no un igual —intentó explicarle él—. Recuérdalo, yo solo soy un bastardo y tú eres la hija de un vizconde.
—¿Y qué significa eso? Tú eres hijo de un barón y yo soy la hija de una plebeya francesa. ¿Por qué va a ser eso un impedimento para un beso?
—Mi hermana está casada con tu hermano —replicó él agarrándose a un clavo ardiendo.
Ella le dirigió una mirada muy elocuente.
—No vas a besar a tu hermana y yo no voy a besar a mi hermano.
¿Cómo podía convencerla? No podía traspasar esa línea con ella y estaba a punto de hacerlo. Algo había cambiado mientras hablaban, ella se había convertido en importante para él.
—Mírame —siguió ella en un tono abatido—. Aquí estoy rogándote que me beses. ¡Qué penosa soy! No me extraña que Fowler quisiera librarse de mí.
El dolor de ella lo atravesó como si fuese uno de esos sables a los que se enfrentaría muy pronto. Le puso una mano en el hombro y le dio la vuelta. Le tomó la cara entre las manos y bajó la cabeza hasta que sus labios estuvieron justo encima de los de ella.
—¿Estás segura de que quieres que te bese?
—Sí —contestó ella con la voz ronca.
—Es posible que no sea prudente, pero te complaceré.
La besó y ella dejó escapar un sonido de satisfacción mientras le rodeaba el cuello con los brazos. Separó los labios y las lenguas se encontraron. Tenía unos labios cálidos y suaves y su boca sabía a jerez. Fue como si una chispa hubiese desencadenado un incendio. El deseo se adueñó de él y la estrechó contra sí con fuerza. Ella introdujo los dedos entre su pelo y se cimbreó contra él. Estaba muy excitado… y ella que creía que no podían amarla… Era todo lo que un hombre podía desear. Lo había alterado como ninguna otra mujer.
Sin embargo, no era para él. Ella se merecía lo que creía que había encontrado en Fowler. Un aristócrata respetable que la amara, no un bastardo que se aprovechara de su vulnerabilidad.
Se oyeron unas carretas y los cascos de unos caballos. Eso le recordó a dónde tenía que ir y quién era, un mísero teniente de infantería sin nombre ni fortuna. Algún día, de alguna manera, conseguiría su fortuna, pero todavía era un bastardo y no era para ella. La soltó y la apartó.
—¿Qué…? —preguntó ella aturdida.
—Ya está —él intentó sonreír—. Ya te han besado, pero si no paramos, podríamos cometer una indiscreción más grave —estar a solas en su habitación del hotel y besarla ya era bastante indiscreción—. Además, Napoleón me llama y tengo que ir.
—Claro. Tienes que ir a luchar en la batalla. Lo entiendo. Gracias por salvarme. Gracias por… por el beso.
—Ha sido un placer —contestó él con una sonrisa sincera.
Ella también sonrió y se miraron a los ojos.
—Será mejor que me marche.