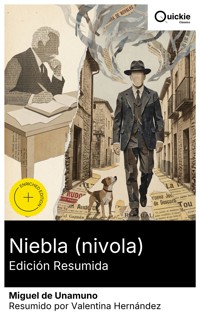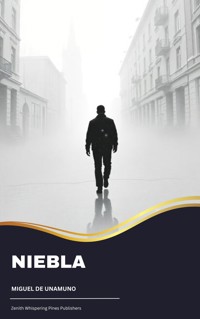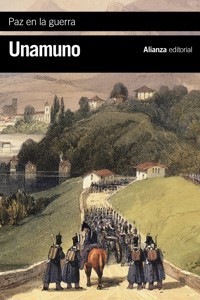Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Recopilación de cuentos cortos escritos por Miguel de Unamuno y publicado a lo largo de treinta años en diferentes periódicos y revistas. En ellos se aprecia su gusto por la prosa ajustada y concisa, la temática en torno a la naturaleza humana y las contradicciones que le causa España.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 222
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Miguel de Unamuno
El espejo de la muerte
Saga
El espejo de la muerte
Cover image: Shutterstock
Copyright © 1913, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726598445
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
EL ESPEJO DE LA MUERTE
HISTORIA MUY VULGAR
¡La pobre! Era una languidez traidora que iba ganándole el cuerpo todo de día en día. Ni le quedaban ganas para cosa alguna: vivía sin apetito de vivir y casi por deber. Por las mañanas costábale levantarse de la cama, ¡a ella, que se había levantado siempre para poder ver salir el sol! Las faenas de la casa le eran más gravosas cada vez.
La primavera no resultaba ya tal para ella. Los árboles, limpios de la escarcha del invierno, iban echando su plumoncillo de verdura; llegábanse a ellos algunos pájaros nuevos; todo parecía renacer. Ella sola no renacía.
«¡Esto pasará—decíase—, esto pasará!», queriendo creerlo a fuerza de repetírselo a solas. El médico aseguraba que no era sino una crisis de la edad; aire y luz, nada más que aire y luz. Y comer bien; lo mejor que pudiese.
¿Aire? Lo que es como aire le tenían en redondo, libre, soleado, perfumado de tomillo, aperitivo. A los cuatro vientos se descubría desde la casa el horizonte de tierra, una tierra lozana y grasa que era una bendición del Dios de los campos. Y luz, luz libre también. En cuanto a comer... «pero madre, si no tengo ganas...»
— Vamos, hija, come, que a Dios gracias no nos falta de qué; come—le repetía su madre, suplicante.
— Pero si no tengo ganas, le he dicho...
— No importa. Comiendo es como se las hace una.
La pobre madre, más acongojada que ella, temiendo se le fuera de entre los brazos aquel supremo consuelo de su viudez temprana, se había propuesto empapizarla, como a los pavos. Llegó hasta a provocarle bascas, y todo inútil. No comía más que un pajarito. Y la pobre viuda ayunaba en ofrenda a la Virgen pidiéndole diera apetito, apetito de comer, apetito de vivir, a su pobre hija.
Y no era esto lo peor que a la pobre Matilde le pasaba, no era el languidecer, el palidecer, marchitarse y ajársele el cuerpo; era que su novio, José Antonio, estaba cada vez más frío con ella. Buscaba una salida, sí, no había dudado de ello; buscaba un modo de zafarse y dejarla. Pretendió primero, y con muy grandes instancias, que se apresurase la boda, como si temiera perder algo, y a la respuesta de madre e hija de: «No; todavía no, hasta que me reponga; así no puedo casarme», frunció el ceño. Llegó a decirle que acaso el matrimonio la aliviase, la curase, y ella, tristemente: «No, José Antonio, no; éste no es mal de amores, es otra cosa: es mal de vida.» Y José Antonio la oyó mustio y contrariado.
Seguía acudiendo a la cita el mozo, pero como por compromiso, y estaba durante ella distraído y como absorto en algo lejano. No hablaba ya de planes para el porvenir, como si éste hubiera para ellos muerto. Era como si aquellos amores no tuviesen ya sino pasado.
Mirándole como a espejo le decía Matilde:
— Pero, dime, José Antonio, dime, ¿qué te pasa?; porque tú no eres ya el que antes eras...
— ¡Qué cosas se te ocurren, chica! ¿Pues quién he de ser?...
— Mira, oye: si te has cansado de mí, si te has fijado ya en otra, déjame. Déjame, José Antonio, déjame sola, porque sola me quedaré; ¡no quiero que por mí te sacrifiques!
— ¡Sacrificarme! Pero, ¿quién te ha dicho, chica, que me sacrifico? Déjate de tonterías, Matilde.
— No, no, no lo ocultes; tú ya no me quieres...
— ¿Que no te quiero?
— No, no, ya no me quieres como antes, como al principio...
— Es que al principio...
— ¡Siempre debe ser principio, José Antonio!; en el querer siempre debe ser principio; se debe estar siempre empezando a querer.
— Bueno, no llores, Matilde, no llores, que así te pones peor...
— ¿Que me pongo peor?, ¿peor?; ¡luego estoy mal!
— ¡Mal... no!; pero... Son cavilaciones...
— Pues, mira, oye, no quiero, no; no quiero que vengas por compromiso...
— ¿Es que me echas?
— ¿Echarte yo, José Antonio, yo?
— Parece que tienes empeño en que me vaya...
Rompía aún más a llorar la pobre. Y luego, encerrada en su cuarto, con poca luz ya y con poco aire, mirábase Matilde una y otra vez al espejo y volvía a mirarse en él. «Pues no, no es gran cosa—se decía—; pero las ropas cada vez se me van quedando más grandes, más holgadas, este justillo me viene ya flojo, puedo meter las dos manos por él; he tenido que dar un pliegue más a la saya... ¿Qué es esto, Dios mío, qué es?» Y lloraba y rezaba.
Pero vencían los veintitrés años, vencía su madre, y Matilde soñaba de nuevo en la vida, en una vida verde y fresca, aireada y soleada, llena de luz, de amor y de campo; en un largo porvenir, en una casa henchida de faenas, en unos hijos y, ¿quién sabe?, hasta en unos nietos. ¡Y ellos, dos viejecitos, calentando al sol el postre de la vida!
José Antonio empezó a faltar a las citas, y una vez, a los repetidos requerimientos de su novia de que la dejara si es que ya no la quería como al principio, si es que no seguía empezando a quererla, contestó con los ojos fijos en la guija del suelo: «Tanto te empeñas, que al fin...» Rompió ella una vez más a llorar. Y él entonces, con brutalidad de varón: «Si vas a darme todos los días estas funciones de lágrimas, sí que te dejo.» José Antonio no entendía de amor de lágrimas.
Supo un día Matilde que su novio cortejaba a otra, a una de sus más íntimas amigas. Y se lo dijo. Y no volvió José Antonio.
Y decía a su madre la pobre:
— ¡Yo estoy muy mala, madre; yo me muero!...
— No digas tonterías, hija; yo estuve a tu edad mucho peor que tú; me quedé en puros huesos. Y ya ves cómo vivo. Eso no es nada. Claro, te empeñas en no comer...
Pero a solas en su cuarto y entre lágrimas silenciosas pensaba la madre: «¡Bruto, más que bruto! Por qué no aguardó un poco... un poco, sí, no mucho... La está matando... antes de tiempo...»
Y se iban los días, todos iguales, unánimes, llevándose cada uno un jirón de la vida de Matilde.
Acercábase el día de Nuestra Señora de la Fresneda, en que iban todos los del pueblo a la venerada ermita, donde se rezaba, pedía cual por sus propias necesidades, y era la vuelta una vuelta de romería, entre bailes, retozos, cantos y relinchidos. Volvían los mozos de la mano, del brazo de las mozas, abrazados a ellas, cantando, brincando, jijeando, retozándose. Era una de besos robados, de restregones, de apretujeos. Y los mayores se reían recordando y añorando sus mocedades.
— Mira, hija—dijo a Matilde su madre—; está cerca el día de Nuestra Señora; prepara tu mejor vestido. Vas a pedirle que te dé apetito.
— ¿No será mejor, madre, pedirle salud?
— No, apetito, hija, apetito. Con él te volverá la salud. No conviene pedir demasiado ni aun a la Virgen. Es menester pedir poquito á poquito; hoy una miaja, mañana otra. Ahora apetito, que con él te vendrá la salud, y luego...
— Luego, ¿qué, madre?
— Luego un novio más decente y más agradecido que ese bárbaro de José Antonio.
— ¡No hable mal de él, madre!
— ¡Que no hable mal de él! ¿Y me lo dices tú? Dejarte a ti, mi cordera, ¿y por quién? ¿Por esa legañosa de Rita?
— No hable mal de Rita, madre, que no es legañosa. Ahora es más guapa que yo. Si José Antonio no me quería ya, ¿para qué iba a seguir viniendo a hablar conmigo? ¿Por compasión? ¿Por compasión, madre, por compasión? Yo estoy muy mal, lo sé, muy mal. Y a Rita da gusto de verla, tan colorada, tan fresca...
— ¡Calla, hija, calla! ¿Colorada? Sí, como el tomate. ¡Basta, basta!
Y se fué a llorar la madre.
Llegó el día de la fiesta. Matilde se atavió lo mejor que pudo, y hasta se dió, ¡la pobre!, colorete en las mejillas. Y subieron madre e hija a la ermita. A trechos tenía la moza que apoyarse en el brazo de su madre; otras veces se sentaba. Miraba al campo como por despedida, y esto aun sin saberlo.
Todo era en torno alegría y verdor. Reían los hombres y los árboles. Matilde entró a la ermita, y en un rincón, con los huesos de las rodillas clavados en las losas del suelo, apoyados los huesos de los codos en la madera de un banco, anhelante, rezó, rezó, rezó, conteniendo las lágrimas. Con los labios balbucía una cosa, con el pensamiento otra. Y apenas si veía el rostro resplandeciente de Nuestra Señora, en que se reflejaban las llamas de los cirios.
Salieron de la penumbra de la ermita al esplendor luminoso del campo y emprendieron el regreso. Volvían los mozos, como potros desbocados, saciando apetitos acariciados durante meses. Corrían mozos y mozas, excitando con sus chillidas éstas a aquéllos a que las persiguieran. Todo era restregones, sobeos y tentarujas bajo la luz del sol.
Y Matilde lo miraba todo tristemente, y más tristemente aun lo miraba su madre, la viuda.
— Yo no podría correr si así me persiguieran—pensaba la pobre moza—, yo no podría provocarles y azuzarles con mis carreras y mis chillidos... Esto se va.
Cruzáronse con José Antonio, que pasaba junto a ellas acompañando al paso a Rita. Los cuatro bajaron los ojos al suelo. Rita palideció, y el último arrebol, un arrebol de ocaso encendió las mejillas de Matilde, de donde la brisa había borrado el colorete.
Sentía la pobre moza en torno de sí el respeto como espesado: un respeto terrible, un respeto trágico, un respeto inhumano y cruelísimo. ¿Qué era aquello? ¿Era compasión? ¿Era aversión? ¿Era miedo? ¡Oh, sí; tal vez miedo, miedo tal vez! Infundía temor; ¡ella, la pobre chiquilla de veintitrés años! Y al pensar en este miedo inconsciente de los otros, en este miedo que inconscientemente también adivinaba en los ojos de los que al pasar la miraban, se la helaba de miedo, de otro más terrible miedo, el corazón.
Así que traspuso el umbral de la solana de su casa, entornó la puerta; se dejó caer en el escaño, reventó en lágrimas y exclamó con la muerte en los labios:
— ¡Ay, mi madre; mi madre, cómo estaré! ¡Cómo estaré, que ni siquiera me han retozado los mozos! ¡Ni por cumplido, ni por compasión, como otras; como a las feas! ¡Cómo estaré, Virgen santa, cómo estaré! ¡Ni me han retozado..., ni me han retozado los mozos como antaño! ¡Ni por compasión, como a las feas! ¡Cómo estaré, madre, cómo estaré!
— ¡Bárbaros, bárbaros y más que bárbaros! —se decía la viuda—. ¡Bárbaros, no retozar a mi hija, no retozarla!... ¿Qué les costaba? Y luego a todas esas legañosas... ¡Bárbaros!
Y se indignaba como ante un sacrilegio, que lo era, por ser el retozo en estas santas fiestas un rito sagrado.
— ¡Cómo estaré, madre, como estaré que ni por compasión me han retozado los mozos!
Se pasó la noche llorando y anhelando y a la mañana siguiente no quiso mirarse al espejo. Y la Virgen de la Fresneda, Madre de compasiones, oyendo los ruegos de Matilde, a los tres meses de la fiesta se la llevaba a que la retozasen los ángeles.
EL SENCILLO DON RAFAEL,
CAZADOR Y TRESILLISTA
Sentía resbalar las horas, hueras, aéreas, deslizándose sobre el recuerdo muerto de aquel amor de antaño. Muy lejos, detrás de él, dos ojos ya sin brillo entre nieblas. Y un eco vago, como el del mar que se rompe tras la montaña, de palabras olvidadas. Y allá, por debajo del corazón, susurro de aguas soterrañas. Una vida vacía, y él solo, enteramente solo. Solo con su vida.
Tenía para justificarla nada más que la caza y el tresillo. Y no por eso vivía triste, pues su sencillez heroica no se compadecía con la tristeza. Cuando algún compañero de juego, despreciando un solo, iba a buscar una sola carta para dar bola, solía repetir don Rafael que hay cosas que no se debe ir a buscar: vienen ellas solas. Era providencialista; es decir, creía en el todopoderío del azar. Tal vez por creer en algo y no tener la mente vacía.
— ¿Y por qué no se casa usted?—le preguntó alguna vez con la boca chica su ama de llaves.
— ¿Y por qué me he de casar?
— Acaso no vaya usted descaminado.
— Hay cosas, señora Rogelia, que no se debe ir a buscar: vienen ellas solas.
— ¡Y cuando menos se piensa!
— ¡Así se dan las bolas! Pero, mire, hay una razón que me hace pensar en ello...
— ¿Cuál?
— La de poder morir tranquilo ab intestato.
— ¡Vaya una razón!—exclamó el ama alarmada.
— Para mí la única valedera—respondió el hombre, que presentía no valen las razones, sino el valor que se las da.
Y una mañana de primavera, al salir, con achaque de la caza, a ver nacer el sol, un envoltorio en la puerta de su casa. Encorvóse á mejor percatarse, y de dentro, un ligerísimo susurro, como de cosas olvidadas. El rollo se removía. Lo levantó; estaba tibio; lo abrió: era una criatura de horas. Quedósele mirando, y su corazón pareció sentir, no ya el susurro, sino el frescor de sus aguas soterrañas. ¡Vaya una caza que me ha deparado el destino!, pensó.
Volvióse con el envoltorio en brazos, la escopeta a la bandolera, subiendo las escaleras de puntillas para no despertar a aquello, y llamó quedamente varias veces.
— Aquí traigo esto—le dijo al ama de llaves.
— Y eso, ¿qué es?
— Parece un niño...
— ¿Parece sólo?...
— Lo dejaron a la puerta de la calle.
— ¿Y qué hacemos con ello?
— Pues... ¿qué vamos a hacer? Bien claro está ¡criarlo!
—¿Quién?
— Los dos.
— ¿Yo? ¡Yo, no!
— Buscaremos ama.
— ¡Pero está usted en su juicio, señorito! ¡Lo que hay que hacer es dar parte al juez, y en cuanto a eso, al Hospicio con ello!
— ¡Pobrecillo! ¡Eso sí que no!
— En fin, usted manda.
Una madre vecina le prestó caritativamente las primeras leches, y pronto el médico de don Rafael encontró una buena nodriza: una chica soltera que acababa de dar a luz un niño muerto.
— Como nodriza, excelente—le dijo el médico—, y como persona, ya ves, un desliz así puede ocurrirle a cualquiera.
— A mí no—contestó con su sencillez característica don Rafael.
— Lo mejor sería—dijo el ama de llaves—que se lo llevase a su casa a criarlo.
— No—replicó don Rafael—, eso tiene graves peligros; no me fío de la madre de la chica. Aquí, aquí, bajo mi vigilancia. Y no hay que darle disgustos a la chica, señora Rogelia, que de ello depende la salud del niño. No quiero que por una sofoquina de Emilia pase el angelito un dolor de tripas.
Era Emilia, la nodriza, de veinte años, alta, agitanada, con una risa perpetua en los ojos, cuya negrura realzaba el marco de ébano del pelo que le cubría las sienes como con dos esponjosas alas de cuervo, entreabiertos y húmedos los labios guinda, y unos andares de gallina a que el gallo ronda.
— ¿Y cómo va a bautizarle usted, señorito?—le preguntó la señora Rogelia.
— Como hijo mío.
— Pero, ¿está usted loco?
— ¡Qué más da!
— ¿Y si mañana, por esa medalla que lleva y esas contraseñas, aparecen sus verdaderos padres?...
— Aquí no hay más padre ni madre que yo. Yo no busco niños, como no busco bolas; pero cuando vienen... soy libre. Y creo que esta del azar es la más pura y libre de las maternidades. No me cabe la culpa de que haya nacido, pero tendré el mérito de hacerle vivir. Hay que creer en la Providencia siquiera por creer en algo, que eso consuela, y además así podré morirme tranquilo ab intestato, pues ya tengo quien me herede forzosamente.
La señora Rogelia se mordió los labios, y cuando don Rafael hizo bautizar y registrar al niño como hijo suyo dió que reir a la vecindad y a nadie que sospechar malicia alguna: tan conocida era su trasparente ingenuidad cotidiana. Y el ama de llaves tuvo, mal de su grado, que avenirse y concordar con el ama de leche.
Ya tenía don Rafael algo más en qué pensar que en la caza y el tresillo; ya estaban sus días llenos. La casa se le llenó de una vida nueva, luminosa y sencilla. Y hasta perdió alguna noche el sueño y el descanso paseando al nene para acallarlo.
— Es hermoso como el sol, señora Rogelia. Y tampoco hemos tenido mala suerte con el ama, me parece.
— Como no vuelva a las andadas...
— De eso me encargo yo. Sería una picardía, una deslealtad: se debe al niño. Pero, no, no; está desengañada del zanguango de su novio, un bausán de marca mayor a quien ya aborrece...
— No se fíe usted..., no se fíe usted...
— Y a quien voy a pagarle el pasaje a América. Y ella es una pobrecilla...
— Hasta que vuelva a tener ocasión...
— ¡Digo que lo evitaré!
— Pues como ella quiera...
— ¡Ah, en cuanto a eso sí. Porque si he de decirle a usted la verdad, la verdad es que...
— Sí, me la supongo.
— ¡Pero, ante todo, respeto a mi hijo!
Emilia nada tenía de lerda y estaba deslumbrada con el rasgo heroicamente sencillo de aquel solteron semidurmiente. Encariñóse desde un principio con el crío como si fuese su madre misma. El padre putativo y la nodriza natural pasábanse largos ratos, a sendos lados de la cuna, contemplando la sonrisa del sueño del niño cuando éste hacía como que mamaba.
— ¡Lo que es el hombre!—decía don Rafael...
Y cruzábanse sus miradas. Y cuando teniéndole ella, Emilia, en brazos, iba él, don Rafael, a besar al niño, con el beso ya preparado en la boca rozaba casi la mejilla de la nodriza, cuyos rizos de ébano le afloraban la frente al padre. Otras veces quedábase contemplando alguno de los dos mellizos blancos senos, turgentes de vida que se da, con el serpenteo azul de las venas que del cuello bajaban, y sostenido entre los ahusados dedos índice y corazón como en horqueta. Doblábase sobre él un cuello de paloma. Y también entonces le entraban ganas de besar al hijo, y su frente, al tocar al seno, hacíalo temblotear.
— ¡Ay, lo que siento es que pronto tendré que dejarte, sol mío!—exclamaba ella, apretándolo contra su seno y como si le entendiera.
Callábase a esto don Rafael.
Y cuando le cantaba al niño, brazándole, aquella vieja canturria paradisíaca que, aun trasmitiéndosela de corazón a corazón las madres, cada una de éstas crea e inventa de nuevo, eternamente nueva poesía, siendo la misma siempre, la única, como el sol, traíale a don Rafael como un dejo de su niñez olvidada en las lontananzas del recuerdo. Balanceábase la cuna y con ella el corazón del padre al azar, y mejíasele aquel canto...
que viene el cocóóóóó...
con el susurro de las aguas de debajo de su corazón...
a llevarse a los niños...
que iba también durmiéndose...
que duermen pocóóóóó...
entre las blandas nieblas de su pasado...
¡ah, ah, ah, aaaaah!
— ¡Qué buena madre hace!—pensaba.
Alguna vez, hablando del percance que la hizo nodriza, le preguntó don Rafael:
— Pero, chica, ¿cómo pudo ser eso?
— ¡Ya ve usted, don Rafael!—y se le encendía leve, muy levemente el rostro.
— ¡Sí, tienes razón, ya lo veo!
Y llegó una enfermedad terrible, días y noches de angustia. Mientras duró aquello hizo don Rafael que Emilia se acostase con el niño en su mismo cuarto. «Pero señorito—dijo ella—, cómo quiere usted que yo duerma allí...» «Pues muy sencillo—contestó él, con su sencillez acostumbrada—, ¡durmiendo!»
Porque para aquel hombre, todo sencillez, era sencillo todo.
Por fin, el médico dió por salvado al niño.
— ¡Salvado!—exclamó don Rafael con el corazón desbordante, y fué a abrazar a Emilia, que lloraba del estupor del gozo.
— Sabes una cosa—le dijo sin soltar del todo el abrazo y mirando al niño que sonreía en floración de convalecencia.
— Usted dirá—contestó ella, mientras el corazón se le ponía al galope.
— Que puesto que estamos los dos libres y sin compromiso, pues no creo que pienses ya en aquel majadero que ni siquiera sabemos si llegó o no a Tucumán, y ya que somos yo padre y tu madre, cada uno a su respecto, del mismo hijo, nos casemos y asunto concluído.
— ¡Pero, don Rafael!—y se puso de grana.
— Mira, chiquilla, así podremos tener más hijos...
El argumento era algo especioso, pero persuadió a Emilia. Y como vivían juntos y no era cosa de contenerse por unos días fugitivos—¡qué más da!—aquella misma noche le hicieron sucesor al niño y muy poco después se casaron como la Santa Madre Iglesia y el providente Estado mandan.
Y fueron en lo que en lo humano cabe—¡y no es poco!—felices, y tuvieron diez hijos más, una bendición de Dios, con lo cual pudo morir tranquilo ab intestato, por tener ya quienes forzosamente le heredaran, el sencillo don Rafael, que de cazador y tresillista pasó de dos brincos a padre de familia. Y es lo que él solía decir como resumen de su filosofía práctica: ¡ hay que dar al azar lo suyo!
RAMÓN NONNATO, SUICIDA
Cuando harto de llamar a la puerta de su cuarto entró, forzándola, el criado, encontróse a su amo lívido y frío en la cama, con un hilo de sangre que le destilaba de la sien derecha, y junto a él, aquel retrato de mujer que traía constantemente consigo, casi como un amuleto, y en cuya contemplación se pasaba tantas horas.
Y era que en la víspera de aquel día de otoño gris, a punto de ponerse el día, Ramón Nonnato se había pegado un tiro. Habíanle visto antes, por la tarde, pasearse solo, según tenía por costumbre, a la orilla del río, cerca de su desembocadura, contemplando cómo las aguas se llevaban al azar las hojas amarillas que desde los álamos marginales iban a caer para siempre, para nunca más volver, en ellas. «Porque las que en la primavera próxima, la que no veré, vuelvan con los pájaros nuevos a los árboles, serán otras», pensó Nonnato.
Al desparramarse la noticia del suicidio hubo una sola y compasiva exclamación: ¡Pobre Ramón Nonnato! Y no faltó quien añadiera: Le ha suicidado su difunto padre.
Pocos días antes de darse así la muerte había pagado Nonnato su última deuda con el producto de la venta de la última finca que le quedara de las muchas que de su padre heredó, y era la casa solariega de su madre. Antes fué a ella y se estuvo allí solo durante un día entero, llorando su desamparo y la falta de un recuerdo, con un viejo retrato de su madre entre las manos. Era el retrato que traía siempre consigo, sobre el pecho, imagen de una esperanza que para él había siempre sido recuerdo, siempre.
El pobre hombre había desbaratado la fortuna que su padre le dejara en locas especulaciones enderezadas á acrecentarla, en fantásticas combinaciones financieras y bursátiles, mientras vivía con una modestia rayana en la pobreza y ceñido de privaciones. Pues apenas si gastaba más que lo preciso para sustentarse con un discreto decoro, y fuera de esto en caridades y favores. Porque el pobre Nonnato, tan tacaño para consigo mismo, era en extremo liberal y pródigo para con los demás: sobre todo con los víctimas de su padre.
La razón de su conducta era que buscaba aumentar lo más posible su fortuna, hacerla enorme y emplearla luego en vasto objeto de servicio a la cultura pública, para redimirla así de su pecado de origen. No le parecía bastante haberla distribuido en pequeñas caridades y mucho menos haber tratado de cancelar los daños de su padre. No es posible recoger el agua derramada.
Llevaba siempre fijas en la mente las últimas palabras que al morir le dirigió su padre, y fueron así:
— Lo que siento, hijo mío, es que esta fortuna, tan trabajosamente fraguada y cimentada por mí, esta fortuna tan bien repartida, y que es, aunque tú no lo creas, una verdadera obra de arte, se va a deshacer en tus manos. Tú no has heredado mi espíritu, ni tienes amor al dinero, ni entiendes de negocio. Confieso haberme equivocado contigo.
«Afortunadamente», pensó Nonnato al oir estas últimas palabras de su padre. Porque, en efecto, no había logrado éste infundirle su recio y sombrío amor al dinero, ni aquella su afición al negocio, que le hacía preferir la ganancia de tres con engaño legal a la de cuatro sin él.
Y eso que el pobre Nonnato había sido el abogado de los pleitos en que de continuo se metía aquel hombre terrible: un abogado gratuito, por supuesto. En su calidad de abogado de su padre, es como Nonnato tuvo que penetrar en los más recónditos recovecos del antro del usurero, tinieblas húmedas donde acabó de entristecérsele el alma, presa de una esclavitud irre-catable. Ni podía libertarse, pues, ¿cómo resistir la mirada cortante y fría de aquel hombre de presa?