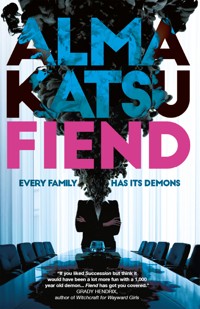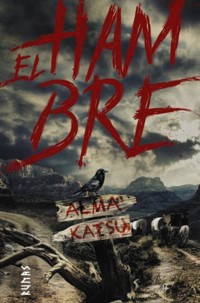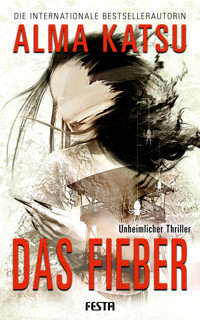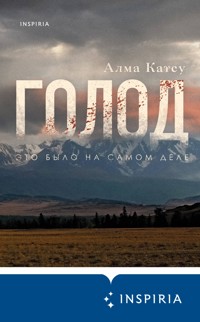8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: NOCTURNA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
«Aterrador». Stephen Graham Jones «Insuperable». Catriona Ward 1944. A medida que avanza la Segunda Guerra Mundial, la amenaza ha llegado al frente interno. En un rincón remoto de Idaho, Meiko Briggs y su hija Aiko ansían regresar a casa. Después de que el marido de Meiko se alistara en las Fuerzas Aéreas del Pacífico, a ambas las enviaron a un campo de prisioneros en el oeste. Daba igual que Aiko hubiera nacido en Estados Unidos: eran japonesas y, por tanto, una amenaza. Madre e hija intentan sobrellevar su nueva vida cuando una misteriosa enfermedad se extiende por el campo. Lo que empieza como un resfriado menor enseguida da paso a arrebatos imprevisibles de violencia y agresividad, e incluso a la muerte. Y cuando llega un extraño equipo de médicos, casi más amenazador que los contagios, Meiko se une a una periodista para investigar los sucesos. Pronto le queda claro que está ocurriendo algo aún más perturbador de lo que creía, algo que a ella le recuerda a las historias que le contaban de pequeña sobre un siniestro demonio del folclore japonés capaz de adoptar forma humana... Entrelazando el contexto histórico con las misteriosas figuras de los espectros japoneses, El fervor profundiza en los peligros de la demonización y da una vuelta de tuerca sobrenatural a los horrores de los campos de detención en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 481
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Título original: The Fervor
THE FERVOR, © 2022 by Glasstown Entertainment, LLC
and Alma Katsu
© de la traducción: Eva Cosculluela, 2025
© de la presente edición: Nocturna Ediciones, S.L.
c/ Medea, 4. 28037 Madrid
www.nocturnaediciones.com
Primera edición en Nocturna: abril de 2025
ISBN: 979-13-87690-02-1
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Para mi madre, Akiko Souza, por sus historias
de cuando era niña en Japón durante la guerra,
y para mi suegro, John Katsu, por compartir
su experiencia del internamiento
EL FERVOR
DIARIO DE WASABURO OISHIMAYO DE 1927
En la isla hace mucho viento y hay una humedad permanente. No se ve nada más que piedras, árboles y el océano, da igual dónde mires. Es desolador. Nadie diría que está frente a la costa de Shikotan, una isla más grande desprendida del extremo norte del país. Está tan aislada que parece el fin del mundo.
Llegamos ayer y el aire frío del mar ya se me ha metido en los huesos y ha reblandecido las páginas donde ahora escribo. No tendría que haber venido, me dicen en la isla. No debería haber traído a su esposa y a su hija. No es seguro.
Yuriko y Meiko no se han quejado, aunque es difícil pensar en este sitio como lugar de vacaciones. Saben lo importante que es esta licencia sabática del Observatorio Meteorológico Central para avanzar en mi estudio sobre la corriente en chorro. Esta es mi última oportunidad. Eso me dijeron mis superiores cuando aprobaron este viaje de investigación. No están convencidos de que los vientos que he descubierto tengan ninguna importancia. El resto de científicos han ignorado mi trabajo. El mundo ni siquiera se ha enterado de mis artículos.
No es demasiado tarde para cambiar el tema de mi investigación. «Todavía eres joven —me dijo mi jefe justo antes de salir—, encontrarás alguna otra cosa con la que dejar huella». Quieren que pare de hacer mis mediciones y así poder utilizar el dinero para otro proyecto. Estoy seguro de que algún día se demostrará que mi descubrimiento es importante. Mi estudio sobre la corriente en chorro será mi gran aportación a la humanidad, lo siento en lo más profundo del corazón.
La isla de Shikotan es mi última oportunidad para demostrar que ocurre algo con los «Vientos de Wasaburo».
Hemos descubierto que Shikotan también alberga una colonia de indeseables: locos, deformes…, gente que la sociedad no quiere ver. En teoría, los mandan aquí, a este confín solitario, para que los examinen y los cuiden. En realidad, no tienen otro sitio donde ir. Este es el lugar donde los envían para morir.
Puesto que soy científico, esperaban que pasara a hacer una visita al hospital. Pero, más allá de mis obligaciones, sentía curiosidad; esperaba entender qué aflige a esos pacientes y cuál puede ser la conexión con las terribles leyendas de este lugar solitario. Quería verlos con mis propios ojos. Todos los pacientes que encontré estaban dispersos o trastornados. Muchos eran agresivos. El viento arrastra el sonido de sus lamentos y el traqueteo de las puertas.
El director me contó que todo el mundo empeora rápido nada más llegar. Especuló si tendría algo que ver con el aislamiento. Hasta los propios enfermeros parecen sumirse en una especie de locura aquí. Por esa razón, pocos salen vivos del hospital.
Pero este año, me dijo, las cosas han empeorado sin que haya una explicación. La locura no ha tardado en cebarse con los recién llegados. No tiene ni idea de cuál puede ser la causa. Me aconsejó que mandara a mi familia de vuelta a la isla principal enseguida y que yo mismo me quedara solo el tiempo indispensable.
La isla, dicen los lugareños, está maldita.
1
ALREDEDORES DE BLY, OREGÓN MONTAÑA GEARHART 19 DE NOVIEMBRE DE 1944
—Caray. Maldita sea. No irás a…
Archie Mitchell agarró el cambio de marchas de su sedán, un Nash 600 de 1941, pero notó que las ruedas patinaban en el barro.
Las últimas lluvias del otoño habían embarrado la carretera de Dairy Creek hasta convertirla en un oscuro riachuelo que serpenteaba entre los densos pinos reales y los enebros que tapizaban la ladera de la montaña. La inquietud se le agarró al estómago. Tenían que haber sabido que no se puede tomar una pista forestal en esta época del año.
—¡Los niños, Arch! —le advirtió Elsie desde el asiento del copiloto. Sus rizos rubios, sus labios rosas.
Sus ojos color avellana echaron un vistazo al espejo retrovisor. En el reflejo: un barullo de telas de pana y de lana a cuadros verdes y marrones, unas cuantas rodillas revueltas y calcetines medio escurridos. Los chicos de los Patzke, Dick y Joan, y otros tres —Jay Gifford, Edward Engen y Sherman Shoemaker— completaban la excursión. Todos iban repeinados, de domingo. Iban tarareando y canturreando cancioncillas. Dick Patzke tiró de la coleta de su hermana adolescente en el asiento de atrás.
—¿Nos hemos quedado atascados? —preguntó Ed.
—Todo va bien —aseguró Elsie a los niños—. El Señor nos ha puesto una pequeña prueba en el camino, eso es todo.
«Una prueba en el camino». Archie sonrió. Su mujer tenía razón. Debía tener cuidado con lo que decía. Con razón fue la mejor alumna del Instituto Bíblico Simpson1, no como él. De algún modo, a pesar de sus muchos defectos, Dios consideró adecuado darle a Elsie.
Volvió a pisar el acelerador y esta vez el coche dio una sacudida hacia delante, dejando un reguero de lodo grisáceo tras ellos cuando las ruedas recuperaron la tracción.
—¿Lo ves? —Elsie le dio una palmadita en la rodilla. Intentó animarse, pero el mal presentimiento y los nervios que llevaban toda la mañana atenazándole el pecho no se le iban.
Y eso era justo por lo que estaban allí. La excursión a la montaña Gearhart había sido idea de Elsie. Llevaban tiempo sin salir de casa; Archie se preocupaba mucho de que Elsie estuviera bien, pero necesitaban hacer algo distinto. Iban a volverse locos si no les daba un poco el aire, no era normal en una pareja feliz y joven, en la flor de la vida. Además, habían oído que los Patzke acababan de perder a su hijo mayor en el extranjero. Sin duda, su deber como pastor era acercarse y ofrecer su cariño a esa familia deshecha. No le vino nada mal que un par de pescadores entusiastas de su congregación le dijeran que las truchas aún picaban en Leonard Creek.
—Mi pescador nunca pierde la esperanza —se había burlado Elsie un rato después, ya por la noche, tendidos en la cama uno junto al otro bajo el resplandor amarillo de las lámparas gemelas de sus mesillas—. ¿No sería bonito hacer algo por los chicos de los Patzke? ¿Una excursioncilla cualquier domingo? Así los Patzke podrán estar un rato a solas y llorar la muerte de su hijo, ¿no te parece? Además, si pronto voy a ser mamá, me vendrá bien practicar…
Intentaba distraerlo de sus pensamientos… y funcionó. Archie se dio la vuelta y besó el vientre redondo y tirante de su esposa. Cinco meses ya y seguía la cuenta atrás. Esta vez todo iba a salir bien. No había nada por lo que preocuparse. Venía en camino un hijo sano. Archie se tranquilizó cuando vio el brillo en las mejillas de Elsie.
Susurró que sí pegado al camisón, y ahora «cualquier domingo» se había convertido en ese.
A su alrededor, el bosque se espesaba y el cielo estaba de un azul radiante. Solo quedaban unos retazos de nubes de la tormenta del día anterior. Aun así, mientras avanzaban por una carretera cada vez más empinada, Archie sentía que el nudo de tensión que se le había formado en el pecho le apretaba con fuerza. Bajó la ventanilla para que entrara un poco del aire fresco de la montaña. Todavía era lo bastante frío para que se notara el aroma del invierno y por un momento parpadeó, pensando que acababa de ver un copo de nieve. Le invadió una sensación inquietante, como si estuviera en una habitación en la que una puerta se hubiera abierto de golpe. Pero se trataba solo de una semilla diminuta, una pelusa minúscula arrastrada por el viento.
Los niños volvieron a entonar sus himnos mientras Archie maniobraba con el Nash para tomar un camino aún más estrecho. Era más accidentado que la carretera de Dairy Creek, y miró preocupado a Elsie, que se había puesto la mano sobre el vientre mientras el coche botaba con los baches.
Frenó despacio, no demasiado lejos de una cabañita abandonada de la que le habían hablado los pescadores.
—Tal vez sería mejor hacer el resto del camino andando.
Elsie se estiró para alcanzar el tirador de la puerta.
—¿Qué tal si me llevo a los niños al arroyo? Quizá puedas acercarte un poco más con el coche. Así no tendrás que cargar con las cosas del pícnic desde tan lejos.
Como siempre, tenía razón.
—¿Seguro que estarás bien?
Su sonrisa era como un rayo de sol. Lo llenaba con algo más que amor, algo que no podía nombrar porque ofendería a Dios. La adoraba. Si se lo pidiera, se tendería en el barro y la dejaría caminar sobre él como si fuera un puente. A veces temía que Dios hubiera sido demasiado generoso al darle a Elsie, temía hasta dónde estaría dispuesto a llegar para hacerla sonreír, solo para sentir sobre él la suavidad de sus manos en la oscuridad, esos besitos tan peculiares que lo encendían con pensamientos impuros. Con Elsie se sentía desarmado.
—Pues claro —respondió Elsie—. De vez en cuando tendrás que soportar tenerme fuera de la vista, ¿no crees? —Sonrió de nuevo y Archie vio que los niños salían del coche a toda pastilla, como cabritillos que escaparan del redil.
—¡Voy a pescar el pez más grande! —se pavoneó uno de los niños.
—¡No, lo voy a pescar yo!
—¡Pues yo voy a pescar una ballena!
—Eso es una idiotez, en los arroyos no hay ballenas —replicó el primer niño.
A Archie, esas voces le recordaban a cuando era pequeño y pescaba en un puente con sus amigos. Niños felices de ser niños, que podían jugar a sus anchas. Apenas tenía treinta años, pero ya se sentía como un viejo.
—¡El último que llegue al arroyo…!
«¡… es un gallina!», Archie terminó la frase para sí. Algunas cosas nunca cambiaban.
Echaron a correr por el sendero, azuzándose el uno al otro para ir más rápido. Elsie se quedó en la retaguardia con la niña de los Patzke. Joan Patzke era una buena chica, pensó Archie. Considerada. Se había dado cuenta de que debía quedarse con Elsie, asegurarse de que tuviera compañía y una mano a la que agarrarse.
Si todas las familias de su congregación fueran tan amables como los Patzke… Si todos los padres de Bly fueran tan buenos como esos niños, todo iría bien, pensó. Aun así, ese pensamiento no logró aliviarle la presión del pecho.
Una vez que naciera el bebé, podría volver a respirar. Todos los médicos le habían asegurado que llegar a los cinco meses era una buena señal, lo suficiente para dejar de preocuparse. Pero también se lo habían dicho la última vez.
Aparcó todo lo retirado del sendero que pudo, pero el Nash tapaba casi todo el camino. No quedaba espacio a su alrededor. El sendero era demasiado estrecho.
Abrió el maletero y el aroma a chocolate lo envolvió. Elsie había decidido que, si iban a ir de pícnic, necesitaban una tarta de chocolate. Había horneado las capas el día anterior y las había puesto a enfriar en una rejilla durante la noche. Preparó el glaseado por la mañana, batiendo la mantequilla y el azúcar a mano con un cucharón de madera. Elsie preparaba tarta de chocolate una o dos veces al año, y solo de imaginársela se le hacía la boca agua. Asió el recipiente de la tarta y se colgó las asas de madera del antebrazo; con la otra mano sacó la cesta de pícnic: dentro había sándwiches de pavo, un termo de café para los adultos y una jarra de sidra para los niños.
Dejó la cesta en el suelo y, mientras cerraba el maletero, otra diminuta semilla blanca, no más grande que un copo de nieve, se le posó cerca de la nariz. Se la sacudió con extrañeza, un poco desconcertado. Otra vez esa sensación: un viento que lo atravesaba de arriba abajo. Estremecido, cerró de un portazo el maletero.
Frente a él había una mujer.
La sorpresa le hizo dar un respingo, pero ella permaneció inmóvil, observándolo. Era una mujer joven y hermosa. Vestía un kimono —uno bonito, le pareció—, pero iba desaliñada. El brillante cabello negro le caía en mechones y la brisa agitaba los extremos de su obi.
¿De dónde había salido? No había nadie en el sendero ni en el bosque, estaba seguro. Había estado muy atento mientras conducía por el barro.
Era extraño que alguien merodeara por la montaña con un atuendo tan elegante. Era cierto que Archie había visto japoneses con su indumentaria tradicional en Bly, pero de eso hacía ya unos años.
Ya no quedaban japoneses en la ciudad.
Lo más extraño de todo era su expresión, la forma en que le sonreía. Maliciosa. Taimada. Las preguntas se le atascaron en la garganta, no podía hacer nada más que mirarla.
Entre los dos flotaban más semillas blancas que revoloteaban juguetonas. Ella alzó el dedo y las señaló.
—Kumo —musitó con una voz que era poco más que un susurro. Archie no conocía la palabra, pero estaba seguro de que eso era lo que había dicho. Kumo.
El ruido de los niños gritando rompió su concentración y Archie apartó la vista. El pequeño Edward (¿o era Sherman?) gritaba algo a lo lejos. Tenía que asegurarse de que Elsie estaba bien, de que los niños no la habían enredado con alguna travesura…
Y, cuando se volvió, la mujer del kimono ya no estaba.
Se detuvo un momento, confundido. Miró al lugar donde había estado, pero no había huellas. El barro se hallaba intacto.
Al escalofrío que le recorrió la espalda le siguió un estremecimiento culpable.
Pero los chicos volvían a gritar nerviosos con sus vocecillas agudas y Archie se vio obligado a dejarlo pasar.
—¿Qué pasa aquí? —exclamó mientras cogía las cosas del pícnic y se dirigía hacia los árboles por el accidentado camino. Conforme se acercaba, las voces sonaban más fuertes.
—¡Hala! —Esa era Joan.
—¿Cariño? —Esa era Elsie—. Hemos encontrado algo. ¡Ven a verlo!
A través de los árboles veía sus siluetas. El arroyo, desde lejos, parecía una serpiente oscura y sinuosa. En la explanada, algo grande y de color claro cubría la tierra como un musgo extraño.
—¿Qué es eso? —gritó Archie, apresurándose.
Desde lejos no estaba del todo seguro de a qué podía pertenecer esa forma. Podía ser un trozo de pancarta que se hubiera soltado de un edificio o de un almacén, o incluso una sábana que se hubiera descolgado de un tendedero. Era grisácea y estaba desgastada, algo artificial extendido en medio de la naturaleza.
—¿Puede ser un paracaídas? —exclamó Elsie volviendo la cabeza.
Archie sintió una punzada de pánico. Dejó caer la cesta y la tarta.
—¡No toquéis nada!
Meses atrás había circulado una noticia, algo acerca de un paracaídas que cayó del cielo y se incendió con el tendido eléctrico de una central cerca de Spokane. La planta entera podría haber acabado hecha cenizas si no se hubiera desconectado el generador. El periódico había dicho que era un paracaídas, pero algunos testigos no estaban de acuerdo. Algunos temían que fuera un arma de guerra sin identificar.
Echó a correr hacia ellos.
—¿Me habéis oído? —Su voz llegaba exhausta, sin aliento—. Tened cuidado y no toquéis…
Archie se atragantó y dejó de correr. Algo que revoloteaba en el viento se le metió en la garganta. Parecía nieve, pero no podía ser. Era demasiado pronto para que nevara, aunque no sería del todo insólito en esa época del año. Otra semilla, o quizá fuera otra cosa. Tal vez fuera ceniza. Había un montón en el aire: diminutas pelusillas blancas, como semillas de diente de león, pero más pequeñas. «No hay dientes de león en noviembre», pensó. Por un momento se quedó paralizado, como hipnotizado. Extendió la mano para atrapar una, pero el viento se la llevó.
Aún tenía la mano suspendida en el aire cuando otra pelusilla blanca se le quedó atrapada entre las pestañas. Estaba tan cerca del ojo que, al principio, le pareció solo una esfera semitransparente. Una mota.
Pero, mientras su ojo trataba de enfocarla, se movió.
Se movió de una manera extraña, como si tuviera brazos. Unos brazos que se movían a izquierda y derecha, arriba y abajo. Supo de lo que se trataba con una claridad meridiana.
Una diminuta araña traslúcida.
Un enorme estruendo lo sacó de su estupor.
Y, de repente, salió despedido hacia atrás, como si hubiera recibido un cañonazo.
Cuando Archie no era más que un chaval, hubo un terrible accidente en la granja de sus padres. Su tío Ronald se quedó atrapado en el granero cuando se produjo un incendio. Fue una pesadilla: dentro del silo se formó un tornado de fuego y nadie consiguió llegar hasta su tío para arrastrarlo fuera. No hubo forma de llevar agua para extinguir las llamas. Archie recuerda el pánico de sus padres, la conmoción, los trabajadores de la granja corriendo y gritando, todos impotentes.
Fue un accidente terrible. Todo el mundo lo dijo.
Archie recuerda que más tarde, cuando los vecinos se acercaron a consolar a sus padres y se suponía que él estaba en la cama, aunque en realidad estaba escuchando en las escaleras, su padre insistió en que su hermano se lo había buscado. «Seguro que estaba borracho», dijo con tono amargo antes de que su madre lo hiciera callar. Pero en ese instante todo cobró sentido para Archie —o tal vez solo se estuviera agarrando a un clavo ardiendo—: que el tío Ronald se hubiera presentado en la puerta un día, sin mencionar dónde estaba su esposa. Que durmiese en el sofá y Archie se lo encontrara por la mañana apestando a alcohol. «Era un pecador. Y, créeme, los pecadores acabarán ardiendo en el infierno», dijo su padre esa noche.
Y recuerda aquella horrible sensación que le decía que, de algún modo, era responsable. Su madre lo despachó diciendo que estaba afligido por el duelo. «¡Es que eres tan buen chico! Un buen cristiano».
De vez en cuando, Archie echa la vista atrás hasta esa noche y la recuerda como el principio de algo. Un fuego se encendió en su interior. Durante años, trató de ser bueno. Resistir la tentación, no ceder al pecado. Que no pudieran reprocharle nada.
Sin embargo, desde hacía tiempo guardaba un secreto espantoso. Una culpa que no se permitía reconocer, pero la olía en cuanto volvía arrastrándose hasta él.
Y entonces, por fin, encontró a Elsie. Era tan virtuosa, tan pura, que resultaba muy fácil ser bueno a su lado. Los errores del pasado han quedado atrás para siempre, pensó.
Pero se equivocaba.
Conmocionado, Archie se arrastró temblando entre el barro y las raíces, logró ponerse de pie, tambaleándose, moviéndose como podía entre una nube de humo espeso. Era como si, de repente, el lugar donde estaban se hubiera abierto como el cráter de un volcán. Se estaba ahogando. El humo le quemaba en los ojos. ¿Dónde estaban los demás?
Las coloridas formas que veía apenas un minuto antes —la chaqueta blanca de Elsie, el vestido azul de la hija de los Patzke, la camisa a cuadros del chico de los Shoemaker— habían desaparecido de su campo de visión. O no, no habían desaparecido. Estaban esparcidas por el suelo. Como si hubieran lanzado la colada por el aire, sin poner ningún cuidado.
Retorciéndose.
Gritando.
¿Ese sonido había salido de su propia garganta?
Salió corriendo de nuevo, trepó por encima de dos montones de ropa, uno que se agitaba y gritaba, el otro siniestramente inmóvil. Pasaría por encima de cien niños en llamas si fuera necesario para llegar hasta Elsie. Su adoración por Elsie era su mayor pecado. El pequeño infierno que le ardía dentro.
Ella gritaba. Se agitaba. Era inhumano.
Lo siguiente que supo fue que estaba arrodillado en el barro junto a ella, junto a la criatura en la que su mujer se había transformado. Transmutada por el fuego y el caos en otra cosa. Se quitó el abrigo e intentó sofocar las llamas mientras la sujetaba.
—¡Déjame ayudarte! —gritó.
Pero su cara ya no era una cara, era un enorme corte rojo y pulposo, una herida abierta, piel abrasada que dejaba escapar la carne. Los labios de Elsie se movían, pero no comprendió lo que decía.
A su alrededor todo eran gemidos. Estaba paralizado por la impresión. Aquello no era real. Había retrocedido en el tiempo hasta la noche del incendio, solo que esta vez no era su tío, sino él mismo quien estaba en medio de las llamas, quemándose vivo.
No sabe cuánto tiempo estuvo allí arrodillado, jadeando, asfixiado, gritando hasta tener la garganta en carne viva; tosiendo humo y sangre, agitando en vano el cuerpo quemado de su mujer, incluso cuando empezó a quedarse inmóvil.
Al final, sintió que unas manos se apoyaban en sus hombros. Vagamente advirtió la presencia de los dos trabajadores de las obras a los que habían adelantado por la carretera de Dairy Creek. Unas manos fuertes arrastraron a Archie por el suelo del bosque, lejos de la explosión, lejos de la pira todavía ardiendo en la que se había convertido el paracaídas. Lejos de los niños.
Lejos de ella: su vida, su futuro, su todo.
Justo antes de perder el conocimiento, le vino a la cabeza un pensamiento: «Este es mi destino. Mi castigo».
Por aquello tan terrible que hizo.
Creía que había logrado escapar, pero durante todo ese tiempo el infierno había estado esperándolo con su enorme boca abierta.
2
CAMPO MINIDOKA, IDAHO
El gran camión cruzó despacio las puertas del campo. Los surcos en el barro hacían que, al circular, su ancha carrocería pareciera una vaca deforme. Había algo extraño en él que llamó la atención de Meiko Briggs. Los camiones llegaban al campo de internamiento a todas horas para entregar mercancías, pero siempre eran civiles. Este estaba pintado de un soso verde oliva y llevaba tatuado en blanco U.U. ARMY y series de números por todos los lados. La plataforma de carga estaba cubierta por una lona.
Esa mañana, cuando llegó el camión, Meiko acompañaba a su hija a la escuela. Lo siguió con la mirada y lo vio bajar por una de las carreteras que casi nunca se usaban hacia un amplio granero. Un cartel decía: NO ESTÁ PERMITIDO EL PASO DE INTERNOS. La mayoría de los edificios de Minidoka los utilizaban los residentes del campo, pero esos eran los dominios de los administradores. Recientemente habían puesto candados en las puertas. Los guardias estaban atentos para cerrarlas en cuanto entrara el camión. No querían que nadie viera lo que había dentro.
No pudo evitar preguntarse a qué se debía todo aquello. A los militares no les había interesado el campo hasta entonces.
La puerta del campo también se cerró, aunque Meiko no veía la necesidad. Bien podía haberse quedado abierta y sería igual que si estuviera cerrada. La orden ejecutiva que la había obligado a ella y a otros diez mil residentes a ir a Minidoka estaba a punto de ser derogada2 . Que los residentes iban a ser liberados de su prisión era la comidilla del campo los últimos días. Unos cuantos residentes planeaban su marcha —era algo prematuro, refunfuñaban algunos—, pero la mayoría no lo hacían. Incluso cuando seguían la farsa que se estaba representando en el Tribunal Supremo, los residentes de Minidoka no reaccionaban. Lo que los mantenía en los dormitorios sin muebles, hacinados en habitaciones diminutas, llenas de polvo e infestadas de piojos era más poderoso que los guardias armados.
Era el miedo a lo que había más allá de la valla: el odio de sus conciudadanos americanos.
Todos habían oído historias de japoneses que volvían a casa y los recibían con amenazas, incluso con palizas si no se marchaban. Por no hablar de los que se encontraban con que les habían expropiado su casa y su negocio sin que se enteraran. Hasta había casos en los que los vecinos que les habían guardado sus pertenencias, que habían prometido guardarlas hasta que todo pasara, las habían vendido, dando por hecho que sus legítimos propietarios nunca regresarían.
Los amigos y los vecinos les habían dado la espalda en apenas tres años. El cambio era aterrador.
La apariencia del camión era lo bastante inusual para que Aiko también se diera cuenta. Lo observó poniendo toda su atención, incluso se puso de puntillas para verlo mejor mientras desaparecía.
No era una buena señal. La muchacha se había estado comportando de un modo cada vez más extraño en los últimos tiempos; parecía que todo la asustaba. No era nada raro para una chica que había pasado por tanto como Aiko: llevaba dos años viviendo en un lugar que no se diferenciaba apenas de un campo de concentración y su padre estaba lejos, luchando en la guerra. Últimamente, sin embargo, era demasiado con lo que lidiar: tenía pesadillas, soñaba cosas extrañas, aseguraba que oía voces y que veía visiones. «No tienes que preocuparte, todos los muchachos pasan por eso —le dijo la señora Tanaka a Meiko una tarde, mientras tendían la colada—. Es una fase, ya verás».
Meiko esperaba que su vecina tuviera razón.
—¿Qué miras? —La voz que oyó detrás de ella era tan aguda como la punta de una bayoneta. Con una punzada de preocupación, reconoció a quien hablaba. Se llamaba Wallaby, o algo así: por regla general, los guardias no decían su nombre. A ninguno de los residentes les gustaba ese guardia. Se estiraba los ojos para achinarlos y los insultaba con una vocecilla burlona, los llamaba «tipejos amarillos». Para él era evidente que los residentes eran inferiores; no solo eran distintos de los blancos, sino que, en cierto modo, les faltaba algo.
Desde que llegó a América, Meiko se había dado cuenta de que pensar así era una tontería. No es que la creencia de que una raza fuera superior a otra le resultara extraña —no lo era, precisamente, porque a los japoneses los educaban para creer que eran mejores que todos los demás—; pero en Japón, donde solo había una raza, un solo pueblo, era comprensible que hubiera surgido esa creencia. Sin embargo, América estaba hecha de tantos tipos de gente, tantos pueblos distintos, que lo lógico sería que ya se hubieran acostumbrado los unos a los otros. Debía de ser agotador vivir ahí y odiar a todo el que fuera diferente.
Sin embargo, ella sabía que no debía decirle eso al guardia.
—Ya nos vamos.
Se fijó en que los demás guardias también se acercaban a los otros residentes que se habían detenido a mirar el camión militar para decirles que se marcharan.
Pero había otra cosa que hacía más llamativo al camión, y era que en los últimos días había más afluencia de gente del Gobierno. Empezaron a llegar al campo unas semanas atrás, y saltaba a la vista que esos hombres no eran de por ahí. Parecían más sofisticados. Vestían mejor que la gente de Idaho, hablaban mejor. Llegaron en lujosos coches, en una época en la que costaba conseguir uno porque la economía de guerra había detenido la producción. Si habían hecho este viaje en especial, no cabía duda de que habían venido a Minidoka por algún motivo, pero era un misterio. Evitaban a los residentes y los escoltaban los oficiales del campo, quienes, cuando les preguntaban, decían que eran unos simples contables que habían enviado al campo para comprobar que funcionaba con eficacia.
Meiko se preguntó qué dirían del camión.
La improvisada escuela no estaba lejos de su bloque, pero Meiko acompañaba a su hija siempre que podía. En Minidoka, la escuela no era más que unas cuantas mesas prefabricadas colocadas en un edificio anexo. Un par de residentes eran profesores antes del internamiento, pero la mayor parte de los maestros eran residentes que echaban una mano para enseñar cualquier cosa que recordaran de cuando eran estudiantes: lengua, historia, matemáticas, ciencias. A los padres les preocupaba que sus hijos se retrasaran en los estudios y nunca recuperaran lo perdido esos años. Para los padres japoneses, la educación era muy importante. Temían que sus hijos no lograran entrar en la universidad. Que hubiera un asterisco invisible en sus expedientes por esos años en el campo.
Su hija le contó una vez que ella siempre iba sola a clase, mientras que los demás niños iban en grupitos. Eso le llegó al corazón. Había un montón de razones que entraban dentro de lo normal para que eso sucediera —su hija era tímida por naturaleza—, pero a Meiko se le ocurrían otras algo más crueles: la niña era solo medio japonesa, mientras que la mayoría de los niños del campo tenían ambos progenitores de ascendencia japonesa. Los japoneses podían ser muy altivos en cuanto a la pureza racial. A Aiko tampoco le gustaban las mismas cosas que al resto de los niños, como los cómics o los programas de radio, por ejemplo. No estaba obsesionada con las estrellas de cine o los cantantes de baladas.
Y luego estaba su pasión por el dibujo. Hasta Meiko tenía que admitir que Aiko dibujaba como si estuviera poseída. Era complicado hacerla parar hasta para comer. ¡Y qué criaturas dibujaba! A saber lo que pensarían sus maestros. Aiko había empezado dibujando animales, hadas y princesas de los cuentos que su padre le leía por la noche. Lo típico. Pero, desde que llegaron al campo, se había puesto a dibujar criaturas de las historias que le contaba Meiko antes de dormir, las que le contaba a ella su padre, allá en Japón.
Los dibujos se estaban volviendo cada vez más terroríficos. Cualquiera que los viese se preguntaría si eran temas apropiados para una niña.
Meiko se agachó para ponerse a la altura de su hija. Le recolocó el cuello de la blusa, que se le había torcido.
—Que tengas un buen día. Estudia mucho. Y… —Dudó en terminar la frase—. Trata de no dibujar mucho, o los profesores pensarán que no les prestas atención.
—Claro que les presto atención. Pero los demonios… —La voz de Aiko se apagó.
Meiko sabía lo que su hija le iba a decir: «Pero los demonios quieren que les preste atención a ellos también».
Su hija decía que los demonios la seguían. Que se sentaban en un rincón y se reían de lo que explicaba el maestro. Le contaban qué residentes se portaban mal cuando nadie los veía, qué niños robaban monedas del monedero de su madre y qué padres esperaban a que todo el mundo se hubiera ido a la cama para pegar a sus hijos.
Los demonios, decía, lo sabían todo.
Aiko miró afligida a su madre.
—Mamá, ya sé que no te gusta que hable de los demonios, pero… —Se revolvió inquieta; sin embargo, tenía que hacer lo que le dictaba su conciencia.
«Lo está intentando. Es una buena chica, de veras», pensó Meiko. Dejando escapar un suspiro, le preguntó:
—¿Qué ocurre?
—Mamá, ¿sabes ese camión que vimos ayer cuando veníamos? Los demonios dicen que nos alejemos de él. Dicen que dentro hay algo malo.
Esto era nuevo. Aiko nunca se había mostrado inquieta por el campo, los guardias o los administradores, que también gobernaban sus vidas pero afortunadamente solían dejar en paz a los niños. No, Aiko siempre hablaba de cosas que tenían que ver con los demás japoneses y con sus problemas para hacer amigas, la clase de cosas por las que es razonable que se preocupe un niño.
—¿Y qué dicen que hay dentro? —preguntó Meiko. Le costaba creer que hubiera nada fuera de lo común: excedentes de material de oficina, quizá, o suministros normales y corrientes. Si conseguía que Aiko explorara sus miedos, tal vez eso la ayudaría.
—No me lo han dicho, solo dijeron que no debíamos acercarnos, que lo que sea que haya dentro puede ponernos muy muy enfermas. —Bajó la voz hasta convertirla en un susurro—: Me dijeron que pronto las cosas van a empeorar. Que no podremos escapar porque quieren que nos quedemos en el campo. Porque quieren que estemos atrapados.
El estómago de Meiko se encogió.
—¿Quién quiere que estemos atrapados en el campo?
Pero la expresión de Aiko suplicaba que no le hiciera decir nada más.
Meiko sintió cómo se le iba el color de la cara. Apenas podía creer que esa fuera su hija, su alegre y obediente hija. En Japón, su padre le contaba cuentos de miedo cuando intentaba asustarla en broma, pero enseguida le hacía cosquillas o algo así para romper la tensión y ella sabía que se lo había inventado todo.
Aquí no había nadie que la ayudara con su hija. Ni siquiera tenía a su marido, Jamie, quien solía ocuparse de las cosquillas, los besos y el consuelo.
En ese momento, uno de los profesores salió para tocar la gran campana plateada que llamaba a los niños a clase. Aiko se fue corriendo junto a los otros niños antes de que a Meiko se le ocurriera qué decir.
De ahí, Meiko fue a la cocina. Tenía turno ese día. Fue a su puesto de siempre, donde alguien ya le había dejado un montón de hortalizas del huerto para que las preparara. Patatas, nabos y zanahorias. Que consiguieran cultivar algo en esa llanura yerma era una demostración de la habilidad de los granjeros que había entre los residentes, hombres y mujeres que habían dirigido grandes granjas comerciales en Oregón o en Washington. Era un milagro que con su perseverancia hubieran logrado que algo creciera en un par de acres áridos y llenos de rocas.
—¿Qué te pasa, Meiko? Parece que hubieras visto un fantasma. —Mayumi Seiko estaba picando rábanos para encurtirlos. Era la más directa de toda la gente de la cocina, un rasgo inusual entre los japoneses. Meiko tenía que recordarse todo el rato que la mayoría de esa gente era nisei —nacidos en América— y no issei —nacidos en Japón—, como ella.
Sumergió las zanahorias en un cubo con agua.
—Ha entrado en el campo un camión militar. —No mencionó lo que le había dicho Aiko. A algunos ya les parecía una niña un poco rara.
—A lo mejor están mandando soldados. —Patsy Otsuka se retiró un rizo de la frente. Por la mañana pasaba mucho rato rizándose el pelo para parecerse a Betty Grable—. O a lo mejor es personal sanitario para ayudarnos con el brote.
El brote. Ese era el único nombre que tenían para la enfermedad que se estaba extendiendo por el campo en las dos últimas semanas. Nadie sabía lo que era, suponían que se trataba de gripe o de alguna infección. Tenía síntomas distintos —algunos tenían fiebre, otros escalofríos y sudores, otros se quejaban de un dolor de cabeza tan incapacitante que no aguantaban el ruido o la luz—, pero sin duda era agresivo. Hubo bloques enteros que cayeron enfermos de la noche a la mañana. Y si un bloque enfermaba, contagiaba a los bloques contiguos en cuestión de días. La mayoría de la gente se quedaba en cama, tiritando y vomitando, pero afectaba también al carácter: algunos se volvían agresivos, beligerantes y hasta violentos. Empezaba a haber peleas entre los residentes y a veces hasta con los guardias, que acababan golpeándoles la cabeza con la porra y arrastrándolos a la improvisada cárcel.
Antes del brote nunca se había necesitado una.
Todo el mundo estaba asustado por esa misteriosa enfermedad. Nadie quería contagiarse.
No le extrañaba que Aiko dijera que los demonios le habían advertido que la gente se iba a poner muy enferma. Nadie había muerto aún a causa del brote —al menos, que Meiko supiera—, pero estaba por todas partes. Seguro que los niños hablaban de él, asustadísimos de que sus padres pudieran enfermar. Era lo único en lo que podían pensar.
La pobre muchacha debía de estar angustiada. Abrumada por el miedo.
—Si han mandado ayuda médica, pues aleluya. Ya era hora —murmuró Hiroji Kubo. Estaba sacrificando pollos fuera de la vista de las demás. El cuchillo impactó en la tabla de cortar con un golpe seco y elocuente—. El médico del campo es un inútil. No sirve para nada. A nadie le importa que nos pongamos enfermos porque somos japoneses.
—Actúan como si fuera culpa nuestra. —Era Mayumi de nuevo—. De hecho, he oído decir a uno de los guardias: «¿Qué se puede esperar de los guarros de los japoneses?».
Todos habían oído que los llamaban cosas parecidas, incluso antes, en Seattle. Sin embargo, en la mayoría de las casas japonesas se podía comer en el suelo.
Fuera no utilizaban el término «japonés», pero ninguno de los internos se atrevía a pronunciar la palabra «japos».
—Y no es que los guardias no se hayan puesto enfermos —murmuró Patsy. Estaba cortando los nabos en dados, con los ojos fijos en el cuchillo mientras hacía cubos perfectos—. Pero, en cuanto tienen síntomas, se los llevan corriendo.
—Es para evitar que se extienda la enfermedad. —Esta era Rei Sugimoto. Estaba en silencio en la parte de atrás, sazonando filetes de pescado. Rei era una mujer conciliadora, como la mayoría de las japonesas. Nunca hablaba mal de nadie. La habían educado para mostrar que tenía la mejor opinión de los demás o, al menos, aparentarlo.
—Bah, ¡por favor! —Mayumi puso los ojos en blanco—. Cuando es uno de los suyos lo cuidan. Cuando es uno de los nuestros…, ¡mala suerte!
Meiko cogió un cuchillo de pelar y se puso a mondar zanahorias.
—Le preguntaré a Ken. Tal vez él sepa algo.
Se hizo el silencio en la habitación y Meiko se dio cuenta de que había metido la pata. Un par de mujeres la miraron de soslayo. Kenzo Nishi era uno de los líderes del campo, elegido para ser el representante ante los administradores. Meiko podía argumentar que lo lógico era acudir a él, pero todo el mundo pensaba que entre ella y Ken había algo más, a pesar de que los dos estaban casados: la mujer de Ken estaba con él allí, en Minidoka; el marido de Meiko, Jamie, volando con las Fuerzas Aéreas del ejército de los Estados Unidos en el lejano Oriente.
Si supieran la conexión real entre ella y Ken… Ken, al menos, era una figura respetada en el campo. Sin embargo, a ella la despreciaban por estar casada con un blanco. Algunos la evitaban cuando la veían llegar. La miraban mal en la iglesia. Suponían que se creía mejor que los demás. Si de verdad supieran lo que había ocurrido entre ella y Ken, aún la odiarían más.
Por la tarde, una vez que ya estaba todo preparado para la cena, Meiko volvió a casa para estar con Aiko después de la escuela. Era tarde, el sol ya se estaba hundiendo en el horizonte cuando cruzó la carretera que llevaba al granero donde estaba el camión militar. Todo el mundo empezaba ya con las rutinas vespertinas de puertas para adentro. Muchos de los administradores ya habían acabado su jornada y se habían ido a casa, en la cercana Jerome. Ya no quedaba casi nadie, ni siquiera los guardias. A la luz del crepúsculo resultaba difícil distinguir a la poca gente que quedaba fuera. Si se acercaba a hurtadillas hasta el granero para echar un vistazo, dudaba de que alguien la viera.
Había estado toda la tarde pensando en ir a fisgar lo que había en el camión. Así podría tranquilizar a Aiko con autoridad y decirle que los demonios estaban equivocados, y que en realidad no había demonios, que esas preocupaciones solo existían en su cabeza. Eran invenciones suyas. Los residentes se estaban poniendo enfermos, sí, pero era el curso natural de los acontecimientos y no significaba que nadie fuese a morir. Tal vez eso ayudaría a que la pobre niña aliviara su angustia.
Por el momento, ese era el único consuelo que podía ofrecer a su hija.
La puerta estaba cerrada con candado, pero el edificio tenía ventanas. Eligió una de la cara norte. Se asomó primero para asegurarse de que no había nadie dentro, pero no había ninguna luz encendida, así que dio por hecho que estaba vacío. Intentó levantar la hoja. Cedió un poco, pero se detuvo un centímetro más arriba. Estuvo a punto de abandonar; sin embargo, decidió que no iba a tirar la toalla tan rápido. Lo intentaría otra vez. Si se había movido, aunque fuera un poquito, significaba que no estaba cerrada por dentro, solo atascada, algo normal porque hacía un frío helador. Tras unos minutos haciendo palanca, consiguió levantarla lo suficiente para colarse dentro.
Dentro del gran edificio no había mucho más que el camión. A lo largo de una de las paredes había estanterías con estuches metálicos apilados y cajas de madera. Las cajas estaban cerradas con clavos y las tapas tenían pintada una advertencia: mercancía peligrosa. Se preguntó qué habría dentro. ¿Veneno? ¿Explosivos? ¿Qué material peligroso podían enviar a un campo con niños?
Los estuches metálicos no estaban cerrados con llave, sino con simples pestillos. Abrió uno y encontró máscaras de gas. Máscaras de gas. Tal vez el veneno no estuviera tan lejos, después de todo. Otro estaba lleno de material quirúrgico y un montón de guantes blancos de algodón. Otros guardaban gasas y algodón, botellas de alcohol antiséptico y éter. La mayor parte de las cosas eran material sanitario. Tal vez fuera de verdad ayuda médica. Pero, si era así, ¿por qué no lo habían distribuido ya? ¿Por qué no habían montado más carpas hospitalarias? ¿Y por qué habrían mandado máscaras de gas?
A lo mejor sí que había una razón por la que no querían que los residentes vieran lo que estaban llevando al campo, una razón para que hubiera guardias y candados.
Después se acercó al camión. Tenía matrícula de California y el lateral estaba rotulado con U.S. ARMY y series de números pintados con espray blanco. Estaba lleno de polvo, daba la impresión de haber recorrido un largo camino. La plataforma de carga estaba elevada del suelo y Meiko no llegaba, así que acercó una caja para subir por el portón trasero.
El granero estaba bastante oscuro, así que retiró la lona todo lo que pudo para ver lo que había. Para su sorpresa, el remolque estaba casi vacío, solo había algo que parecía un toldo extendido en el suelo. Se arrodilló para examinarlo. Palpó el tejido y enseguida se dio cuenta de que no era un toldo. No estaba hecho de tela. Le recordó algo de su infancia, algo que en Japón utilizaban todo el rato: papel washi, solo que este era más rígido y pesado que el que ellos utilizaban para hacer tarjetas o confeccionar kimonos a la moda para las muñecas. Además, su tacto era más basto. No tenía ni idea de para qué se utilizaría un papel como ese.
Estaba desgastado de haber estado a la intemperie. No veía bien porque había pocas ventanas en el granero y estaba anocheciendo, pero notaba que había estado expuesto al aire libre. En algunas partes estaba chamuscado, como si se hubiera prendido fuego. Ese trozo de papel washi tan grande, el más grande que hubiera visto nunca, había sobrevivido a muchas vicisitudes. Se devanó los sesos pensando en lo que pudo haber pasado. Estaba a punto de bajarse del camión cuando le pareció ver que el papel tenía algo escrito en la parte de atrás. Estaba demasiado oscuro para distinguir lo que ponía, pero le parecieron caracteres japoneses. El modo en que estaban impresos, como grabados en el papel, le recordó a los documentos oficiales del Gobierno que había visto entre las cosas de sus padres. Tenían la misma forma cuadrada, tan característica.
Una sensación inquietante sobrevoló a Meiko. «Son solo unas letras», se dijo, la visión de algo que le recordaba a Japón. Pero a la vez sintió que esa cosa en el suelo, fuera lo que fuera, le estaba evocando algo olvidado. Y ahora tiraba de ella tratando de desenterrar algo del fondo de su memoria, pero lo único que consiguió traer fue el fantasma de un recuerdo.
Y esa sensación no era buena. Tal como le habían dicho los demonios.
Intentó quitársela de encima. No había demonios, era todo producto de los nervios destrozados de una niña.
Si eso pertenecía al Gobierno japonés, ¿cómo se había hecho con ello el ejército americano? Podía venir de la zona de guerra, por supuesto, pero si era así, ¿por qué lo traían a un campo de internamiento en medio de una llanura? ¿Por qué no lo guardaban en una de las docenas de bases militares repartidas por la costa? Era mucho más razonable que lo guardaran en un sitio seguro, en algún lugar donde contaran con personal preparado para analizar esas cosas.
A regañadientes, dejó el misterio dentro del camión, salió por el hueco de la ventana y se dejó caer al suelo. Sabía que no podía quedarse más: Aiko ya habría vuelto de la escuela. No quería dejar sola a su hija más tiempo del imprescindible.
Encontró a Aiko sentada en su cama con un cuaderno abierto. Por suerte, la niña se las arreglaba bien sola. Tal vez fuera consecuencia de ser hija única.
—¿Qué tal en la escuela? —le preguntó Meiko mientras colgaba la chaqueta y alejaba de su cabeza la exploración del granero.
—Bien. Hemos dado las tablas de multiplicar. —Las matemáticas no eran la asignatura favorita de Aiko, pero se le daban bien. Una vez más, a la niña se le daban bien muchas cosas. Los idiomas, por ejemplo. Había aprendido japonés, una lengua difícil de dominar. Y el arte: al margen de los demonios fantásticos japoneses, Aiko podía reproducir cualquier foto o cualquier cuadro de memoria. Pero, por muy orgullosa que estuviera Meiko de su hija, quería que se esforzara también en todo lo demás. El dibujo no le iba a pagar las facturas cuando fuera mayor. Meiko quería que su hija trabajara, que se ganara la vida por sí misma y tuviera un techo sin depender de un hombre.
Así era como habían educado a Meiko, y mira cómo había acabado.
—¿Tienes deberes?
Quedaban unas horas para la cena en el comedor. Había un menú japonés y otro americano para los niños nisei a los que no les gustaban las cosas raras que comían sus padres.
—Tengo que leer un capítulo para la clase de Historia.
La historia americana era, qué ironía, la única que enseñaban en la escuela prefabricada del campo. Ni historia mundial ni, Dios no lo quisiera, nada del país de sus antepasados, de los abuelos de Aiko. «El país con el que estamos en guerra», se dijo Meiko. Se sacudió el pensamiento: estaba cansada de luchar contra esa realidad, contra el desgraciado giro que había dado su vida. Cómo iba a pensar, cuando su padre la envió a casarse a América hacía tantos años, que los dos países iban a entrar en guerra.
—Empieza ya, que todavía hay luz natural.
La iluminación del dormitorio no era buena para leer: solo había una bombilla desnuda colgada del techo. Cuando los sacaron años atrás de sus hogares y los metieron en vagones de tren como animales, a nadie se le ocurrió coger lámparas.
Meiko hizo las tareas domésticas mientras Aiko leía. La batalla contra el polvo que se levantaba en la llanura no tenía fin. Se colaba por las grietas de las paredes, erigidas a toda prisa, y dejaba una fina capa de arenilla blanca por todo. Meiko se movía metódica por la habitación, sacudiendo la ropa pulcramente doblada y quitando el polvo de las estanterías hechas con tablones y bloques de hormigón.
Mientras quitaba el polvo, se preguntó por millonésima vez: ¿cómo había acabado allí? El ejército tendría que haber evitado que la llevaran a un campo de internamiento. Era lógico pensar que el hecho de que su marido fuera militar —piloto, además; un trabajo importante, a juzgar por lo que se preocupaban por ellos— sería algo que tendrían en cuenta. Que la trataran de una forma tan poco honorable era insultante. Había oído que las mujeres de los aviadores blancos vivían en casas preciosas dentro de bases militares. Por descontado, a ella nunca se lo habían ofrecido. Era un recordatorio constante de que ella valía menos que las mujeres blancas.
Ahora que habían derogado la orden ejecutiva, Aiko y ella podían irse del campo si encontraban a alguien que las avalara. Aunque Jamie lo sabía, no se había ofrecido a pedírselo a sus padres. Vivían en algún lugar del estado de Washington. Meiko no los conocía, ni siquiera los había visto en foto. Algo se había enconado entre ellos, ya lo sabía. Jamie se fue de casa en cuanto acabó el instituto, pero nunca le había contado los detalles. Aiko se aferraba a la esperanza —una fantasía infantil— de que algún día sus abuelos la rescataran, que aparecieran de pronto en Minidoka, la envolvieran en sus brazos y la sacaran de allí para llevarla a una casa con una valla de madera blanca. Meiko era consciente de lo que eso significaba: la niña anhelaba seguridad, un lugar donde sentirse segura siempre. Pero algo le decía a ella que los Briggs no iban a ir, que nunca las ayudarían. Qué ironía, esa seguridad era justo lo que el abuelo de Aiko en Japón le ofrecería. Le encantaría conocer a su nieta, la única hija de su única hija. Pero entre la guerra y los miles de kilómetros de océano que los separaban era imposible y, con toda probabilidad, nunca llegaría a ocurrir.
Después de cenar en el comedor, Meiko condujo a Aiko por un camino diferente para volver al dormitorio. Dijo que le apetecía tomar el aire, pero en realidad quería comprobar algo. Satisfacer su curiosidad.
Volvieron dando un paseo por el sendero que llevaba a la entrada del campo, pasaron por los edificios administrativos y por la caseta de vigilancia. A esa hora estaba cerrada, por supuesto, aunque los focos estaban encendidos, como siempre. Iluminaban la carretera que venía desde el pueblo, a pesar de que nadie visitaba el campo por la noche. Meiko daba por hecho que lo hacían por si había alguna emergencia, cosa que nunca había pasado. Gracias a Dios.
Pero con la luz brillante, Meiko vio, por primera vez desde que ella recordara, que ahora había una cadena. Estaba enrollada entre los barrotes de la puerta, dos gruesas vueltas de eslabones enlazados entre sí.
Para completar el cuadro y que no quedara ninguna duda, había un enorme candado macizo.
3
OGALLALA, NEBRASKA
Fran Gurstwold se despertó en la oscuridad, se había quedado fría. Tenía la cabeza nublada; no estaba en su apartamento. El miedo le cosquilleó en la garganta. Había algo diferente en el aire, un olor como a hojas quemadas, a humo. Por un momento, se preguntó si la habrían secuestrado o si estaría teniendo una inquietante pesadilla que parecía real.
Se dio la vuelta y vio el contorno del cuerpo de Richard durmiendo a su lado, con una pierna estirada fuera de la sábana. Dejó escapar un suspiro. Su fornida espalda subía y bajaba. A su lado, los restos de una botella descorchada de Merlot de la peor calidad y dos vasos vacíos en medio de la oscuridad. Todo bien. El lago Ogallala. La cabaña destartalada que les había prestado el amigo de un amigo. Lo bastante lejos como para que ningún conocido se enterara. Lo bastante lejos para que no llegara a oídos de Winnie.
Eso explicaba la turbadora quietud. Se recostó en la abultada almohada de plumas y respiró despacio, intentando calmar las palpitaciones, mientras la primera parte de la noche volvía a ella: las prisas al desnudarse, el brillo del sudor, el modo desesperado y hambriento en que siempre follaban, como si el mundo estuviera a punto de acabarse. Después de todo, la llamaban la Segunda Guerra Mundial. No pensaba que el mundo pudiera soportar más de una. Y tal vez no podía.
Le dolía la cabeza. Adiós al sueño. Se dio la vuelta y cogió la chaqueta de franela que había traído —Richard la había avisado de que en el lago haría frío— y se la echó por encima del sujetador: era nuevo, uno copa doble A con encaje de seda. Se pasó la mano por el pelo enredado.
Fran siempre pensó que podía haber sido guapa de no ser porque tenía ese tipo de cara que, como le dijo una vez un padre de acogida, hacía que los hombres quisieran golpearla. Esa era la clase de cosas que solían decir a los huérfanos. Ojos corrientes, mandíbula ancha y el labio superior siempre a punto de hacer un mohín. Tenía el pelo menos femenino del mundo, fosco y siempre enredado. Pero si su cara era un lastre, había algo mucho peor: su cabeza. Su curiosidad morbosa, su obsesiva forma de centrarse en los detalles. Su incapacidad para olvidar nada, ya fuera bueno o malo. Sobre todo, lo malo.
Y ahora tenía un mal presentimiento. Una sensación de vacío. Inquieta, cruzó la cabaña de puntillas, se detuvo junto a su bolso para coger el tabaco y el mechero y salió al porche.
Sacó un cigarrillo y lo encendió. Fuera, lejos de la cocina de leña que servía de estufa, hacía un frío gélido. Con las piernas desnudas, enseguida se le puso la carne de gallina, pero a Richard no le gustaba el humo del tabaco, que se le pegaba a la ropa y su mujer podía sospechar. No solían jugar a las casitas muy a menudo. Lo normal era que se vieran en un hotel a un par de manzanas del periódico, pero corrían un enorme riesgo. Una o dos veces lo hicieron en la parte de atrás de su coche, un Chevrolet Fleetline muy grande que Richard había comprado en 1941, justo antes de que la economía de guerra interrumpiera la producción.
Nunca se veían en casa de Fran: a él no le gustaba ir, y menos mal. Ella intentaba pasar el menor tiempo posible en casa, detestaba que los desagües estuvieran siempre atascados, el olor a sopa de lata que flotaba en el ambiente, el revoltijo de papeles arrugados y los montones de ropa esparcidos por el suelo. Su gato, Marcel, se había vuelto casi salvaje de tanto estar solo en el piso. Se sentía culpable por dejarlo tanto tiempo solo, pero le gustaba pensar que compartía su gusto por la soledad.
Dio una calada al cigarro y se apoyó en la barandilla, todavía intentando calmar la frenética agitación que sentía en el pecho. Fuera, la oscuridad era total, llena de un frescor invernal que pinchaba. No como en casa, donde había farolas y los tubos de escape de los coches dejaban una estela de humo al circular. La noche estaba viva de un modo que le resultaba desconcertante y la ponía nerviosa. Echó un vistazo a la irregular hilera de árboles, una curva negra que apenas se distinguía en la negra noche. Cualquiera podría salir del bosque. ¿Oiría el crujido de las ramas antes de que fuera demasiado tarde?
Estaba un poco paranoica. El lago estaba desierto en esta época del año. El sábado habían caminado por la orilla durante un rato, pero se levantó un viento helado y se dieron por vencidos al cuarto de hora. Fuera de temporada era difícil encontrar sitios para comer y Fran era una pésima cocinera; todo lo que tomaron fue algo para picar —unas galletas saladas, queso y salami—, y bebieron cerveza que guardaban en una nevera en el porche. Richard sujetó la cerveza con una mano mientras le retiraba de la cara un mechón de pelo con la otra. Se rio de ella cuando despotricó contra alguna incoherencia del manual de estilo de The Chicago. Cuando se hizo de noche, ella rezó por que la basura no atrajera a los osos del bosque.
Tiró la ceniza por encima de la barandilla y dio otra calada. Tenía la mente agitada: los dos próximos meses se le iban a hacer muy largos. Primero Acción de Gracias, después Navidad y, para acabar, Nochevieja. Todo el mundo hablaría de lo que harían en vacaciones y dónde las pasarían. Se quejarían de que es una lata conducir durante días para ver a su familia en la costa este o tener la casa llena con las visitas de sus parientes. Engreídos y desconsiderados, como siempre.
Winnie era buena cocinera, o al menos eso había oído decir a Richard. Seguro que estaba orgullosa de su pavo, con la piel crujiente y dorada y relleno de puré de castañas. En la mesa, con sus dos hijos —la niña, Cissy, y el niño, Brian— aseados y vestidos de domingo, los cuatro Hanson bajarían la cabeza mientras bendecían la mesa. La familia perfecta, toda ella una mentira perfecta.
De todas formas, eso no era lo que quería, ¿verdad? ¿Una familia, dos niños? Entonces, ¿por qué la idea la ponía tan furiosa?
Tiró la colilla por encima del pasamanos y se encendió otro cigarro. La llama del mechero pareció prender fuego al cielo entero. Asustada, vio atónita cómo una bola de fuego naranja y brillante estallaba por encima de las copas de los árboles, llenando la quietud de la noche con un enorme estruendo.
Casi se le cayó el segundo cigarro al retirarse de la barandilla con los ojos entrecerrados.
Los grillos se quedaron en silencio.