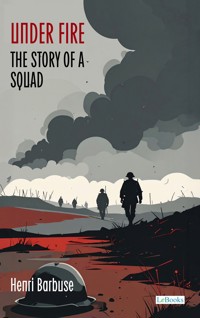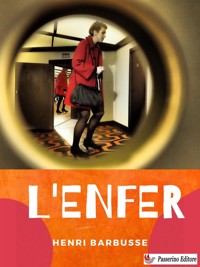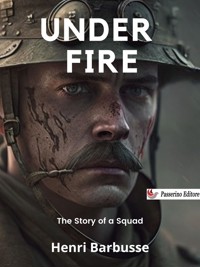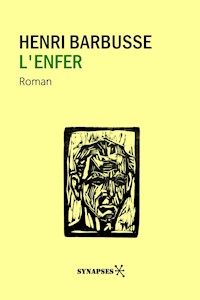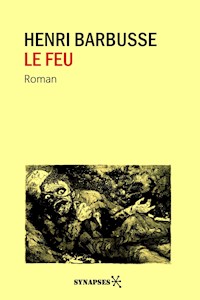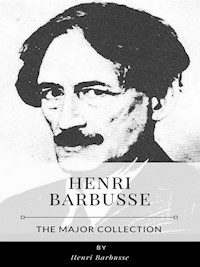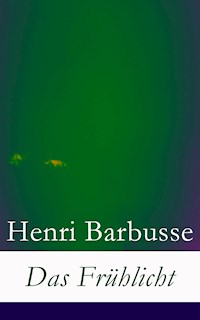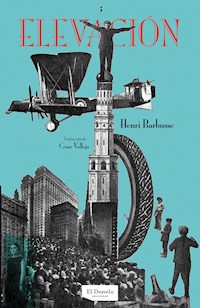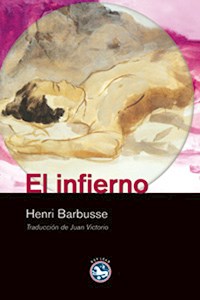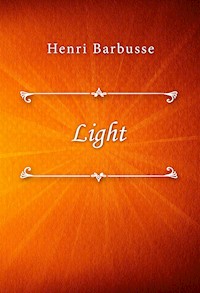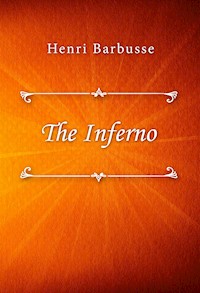1,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lebooks Editora
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
El fuego (Le Feu, 1916), de Henri Barbusse, es un relato crudo y sin concesiones de la vida en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial. Escrito mientras el propio autor servía en el frente, la novela abandona las nociones románticas de la guerra y ofrece en su lugar un retrato colectivo de los soldados comunes que soportan el barro, el frío, el hambre y el terror del combate. Narrada a través de los ojos de un grupo de infantes, la obra capta tanto la monotonía de la espera como la violencia súbita y brutal de la batalla. La novela se estructura como una serie de episodios más que como una trama tradicional, poniendo énfasis en las luchas cotidianas y conversaciones de los soldados. El lector presencia su camaradería, sus momentos de humor en medio de la desesperación y sus intentos de mantener la humanidad en condiciones inhumanas. Junto a descripciones vívidas de la muerte y la destrucción, Barbusse resalta la resistencia de quienes, a pesar de todo, continúan luchando y sobreviviendo. Uno de los temas centrales de El fuego es la naturaleza deshumanizadora de la guerra moderna. Barbusse retrata a los soldados como víctimas anónimas atrapadas en una vasta maquinaria de violencia, cuestionando la necesidad y la moralidad del conflicto. A través de su detallada representación del sufrimiento y de la inutilidad de la guerra, transmite un poderoso mensaje pacifista que desafió la propaganda patriótica de la época. Henri Barbusse (1873–1935) fue novelista, periodista y activista político francés. Habiéndose ofrecido como voluntario en la Primera Guerra Mundial, se inspiró directamente en sus experiencias en el frente para escribir El fuego, que obtuvo el prestigioso Premio Goncourt en 1916. La novela se erige como una de las primeras e influyentes obras de la literatura antibélica, moldeando la forma en que las generaciones posteriores comprendieron y representaron los horrores del combate moderno.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 549
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Henri Barbusse
EL FUEGO
(DIARIO DE UNA ESCUADRA)
Título original:
“Le feu”
Sumario
PRESENTACIÓN
EL FUEGO
I – LA VISIÓN
II – EN LA TIERRA
III – LA BAJADA
IV – VOLPATTE Y FOUILLADE
V – EL ASILO
VI – COSTUMBRES
VII – EMBARQUE
VIII – EL PERMISO
IX – LA GRAN CÓLERA
X – ARGOVAI
XI – EL PERRO
XII – EL PÓRTICO
XIII – LAS PALABROTAS
XIV – LA IMPEDIMENTA
XV – EL HUEVO
XVI – IDILIO
XVII – LA ZAPA
XVIII – LAS CERILLAS
XIX – BOMBARDEO
XX – EL FUEGO
XXI – EL PUESTO DE SOCORRO
XXII – LA ESCAPADA
XXIII – A PICO Y PALA
XXIV – EL ALBA
PRESENTACIÓN
Henri Barbusse
1873–1935
Henri Barbusse fue un escritor y periodista francés, conocido principalmente por sus obras de fuerte carga social y política. Alcanzó fama internacional con su novela Le Feu (El fuego, 1916), basada en su experiencia directa en la Primera Guerra Mundial. El libro, que obtuvo el prestigioso Premio Goncourt, consolidó a Barbusse como una de las voces críticas más poderosas de su tiempo. Más allá de la literatura, fue un intelectual comprometido, pacifista y simpatizante comunista, cuya vida estuvo profundamente vinculada a las transformaciones políticas y culturales de principios del siglo XX.
Infancia y educación
Barbusse nació en Asnières-sur-Seine, Francia, en el seno de una familia de clase media. Desde temprana edad mostró un gran interés por la literatura, escribiendo poesía y desarrollando una visión crítica de la sociedad. Se trasladó a París, donde prosiguió estudios y actividad literaria, publicando su primera colección de poemas, Pleureuses (1895), y colaborando con diversas revistas literarias.
Carrera y aportes
El gran reconocimiento literario de Barbusse llegó con Le Feu, un retrato estremecedor de la vida en las trincheras. La novela rompió con las representaciones tradicionales y heroicas de la guerra, exponiendo en cambio sus realidades deshumanizadoras y devastadoras. Tras la guerra, Barbusse se comprometió cada vez más con la política. Se unió al Partido Comunista Francés, produciendo ensayos políticos, novelas y trabajos periodísticos en defensa de la paz, la justicia y los ideales socialistas.
Entre sus obras destacadas se encuentran Clarté (1919), que refleja ideales pacifistas, y Les Enchaînements (1925), una novela de fuerte tono social y político. Además de la ficción, Barbusse fundó y colaboró en revistas políticas, utilizando la pluma como arma de activismo. Su apoyo a la Unión Soviética y su amistad con intelectuales como Romain Rolland fortalecieron su papel como escritor militante.
Impacto y legado
La influencia de Barbusse se extendió más allá de la literatura hacia los ámbitos de la política y el pensamiento social. Al humanizar al soldado común y denunciar los horrores de la guerra, contribuyó a redefinir la novela bélica como un vehículo de crítica social en lugar de glorificación patriótica. Su compromiso político lo convirtió en una figura tanto controvertida como influyente, particularmente en los años de entreguerras, cuando se erigió en una voz prominente por la paz y los ideales socialistas.Henri Barbusse murió en Moscú en 1935 mientras participaba en actividades políticas vinculadas al movimiento comunista internacional. Su legado permanece tanto como innovador literario como intelectual comprometido, cuyas obras siguen resonando como testimonios de la guerra, la justicia social y la responsabilidad del escritor en tiempos de agitación.
Sobre la obra
El fuego (Le Feu, 1916), de Henri Barbusse, es un relato crudo y sin concesiones de la vida en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial. Escrito mientras el propio autor servía en el frente, la novela abandona las nociones románticas de la guerra y ofrece en su lugar un retrato colectivo de los soldados comunes que soportan el barro, el frío, el hambre y el terror del combate. Narrada a través de los ojos de un grupo de infantes, la obra capta tanto la monotonía de la espera como la violencia súbita y brutal de la batalla.
La novela se estructura como una serie de episodios más que como una trama tradicional, poniendo énfasis en las luchas cotidianas y conversaciones de los soldados. El lector presencia su camaradería, sus momentos de humor en medio de la desesperación y sus intentos de mantener la humanidad en condiciones inhumanas. Junto a descripciones vívidas de la muerte y la destrucción, Barbusse resalta la resistencia de quienes, a pesar de todo, continúan luchando y sobreviviendo.
Uno de los temas centrales de El fuego es la naturaleza deshumanizadora de la guerra moderna. Barbusse retrata a los soldados como víctimas anónimas atrapadas en una vasta maquinaria de violencia, cuestionando la necesidad y la moralidad del conflicto. A través de su detallada representación del sufrimiento y de la inutilidad de la guerra, transmite un poderoso mensaje pacifista que desafió la propaganda patriótica de la época.
Henri Barbusse (1873–1935) fue novelista, periodista y activista político francés. Habiéndose ofrecido como voluntario en la Primera Guerra Mundial, se inspiró directamente en sus experiencias en el frente para escribir El fuego, que obtuvo el prestigioso Premio Goncourt en 1916. La novela se erige como una de las primeras e influyentes obras de la literatura antibélica, moldeando la forma en que las generaciones posteriores comprendieron y representaron los horrores del combate moderno.
En memoria de los camaradas caídos a mi lado, en Crouy y en la cota 119
H. B.
EL FUEGO
I – LA VISIÓN
El Diente del Mediodía, la Aguja Verde y el Montblanc están frente a las caras exangües que emergen de las mantas alineadas en la galería del sanatorio.
En el primer piso del hospital-palacio, la solana con balcón de leños está aislada en el espacio y domina el mundo.
Las mantas de lana fina — rojas, verdes, castaño claro o blancas — de las que salen rostros afilados con ojos radiantes, están tranquilas. El silencio reina en las literas. Alguien ha tosido. Luego, ya no se oyen sino de vez en cuando el rumor de las páginas de un libro, vueltas a intervalos regulares, o el murmullo de una pregunta y de una respuesta discretas, de vecino a vecino, o a veces, en la balaustrada, el tumulto de abanico de una corneja atrevida escapada a las bandadas que forman, en la inmensidad transparente, rosarios de perlas negras.
El silencio es la ley. Por lo demás, los que, ricos, independientes, han acudido aquí desde todos los puntos de la tierra, víctimas de la misma desdicha, han perdido el hábito de hablar. Están replegados en sí mismos, y piensan en sus vidas y en sus muertes.
Una sirvienta aparece en la galería; camina despacio y viste de blanco. Trae periódicos, los distribuye.
— Es cosa hecha — dice el primero que ha desdoblado su periódico — , se ha declarado la guerra.
Por muy esperada que sea, la noticia causa como un deslumbramiento, pues los circunstantes sienten sus desmesuradas proporciones.
Esos hombres inteligentes e instruidos, profundizados por el sufrimiento y la reflexión, despegados de las cosas y casi de la vida, tan alejados por lo demás del género humano como si ya fuesen la posteridad, miran a lo lejos, ante sí, hacia el país incomprensible de los vivientes y de los locos.
— Es un crimen que comete Austria — dice el austríaco.
— Es preciso que Francia resulte victoriosa — dice el inglés.
— Espero que Alemania será vencida — dice el alemán.
Vuelven a instalarse bajo las mantas, sobre la almohada, frente a las cimas y el cielo. Pero, pese a la pureza del espacio, el silencio está henchido de la revelación que acaba de producirse.
— ¡La guerra!
Algunos de los que están acostados ahí rompen el silencio, y repiten en voz baja estas palabras, y piensan que es el más grande acontecimiento de los tiempos modernos y tal vez de todos los tiempos.
Y esa anunciación crea incluso, sobre el límpido paisaje que contemplan, como un confuso y tenebroso espejismo.
Las sosegadas extensiones del vallecito ornado de aldeas rosadas como rosas y de pastizales aterciopelados, las manchas magníficas de las montañas, el encaje negro de los abetos y el blanco de las nieves eternas se pueblan de humana agitación.
Las muchedumbres hormiguean en masas distintas. Sobre los campos, ola por ola, se propagan asaltos que luego se inmovilizan; las casas son despanzurradas como hombres, y las ciudades, al igual que las casas de las aldeas, aparecen en blancuras desmoronadas, como si hubiesen caído del cielo sobre la tierra; cargamentos de muertos y de heridos espantosos cambian la forma de las llanuras.
Se ven todas las naciones cuyas orillas están roídas de matanzas, que se arrancan sin cesar del corazón nuevos soldados llenos de fuerza y llenos de sangre; se sigue con los ojos esos afluentes de un río de muerte.
Al Norte, al Sur, al Oeste, hay batallas, por todos lados, la lejanía. Se puede girar en un sentido u otro de la extensión no existe uno solo en cuyo extremo no esté la guerra.
Uno de los pálidos observadores, incorporándose sobre un codo, enumera y cuenta los beligerantes actuales y futuros: treinta millones de soldados. Otro balbucea, con los ojos henchidos de matanzas:
— Dos ejércitos que se enfrentan, es un gran ejército que se suicida.
— No se debiera haber hecho — dice la voz profunda y cavernosa del primero de la fila.
Pero otro dice:
— Es la Revolución francesa que vuelve a empezar.
— ¡Ay de los tronos! — anuncia el murmullo de otro.
— Tal vez sea la guerra suprema — añade el tercero.
Hay un silencio y, después, algunas frentes empalidecidas por la insulsa tragedia de la noche en la que transpira el insomnio, se agitan.
— ¡Parar las guerras! ¿Acaso es posible? ¡Parar las guerras!
La llaga del mundo es incurable.
Alguien tose. Luego la calma inmensa al sol de los suntuosos prados donde relucen las vacas barnizadas, y los bosques negros y los campos verdes y las lejanías azules, sumergen esa visión, apagan el reflejo con el que se abrasa y se derrumba el viejo mundo. El silencio infinito borra el rumor de odio y de sufrimiento del negro rebullir universal. Los conversadores se encierran, uno a uno, en sí mismos, preocupados por el misterio de sus pulmones, por la salvación de sus cuerpos.
Pero cuando la noche se apresta a caer sobre el valle, estalla una tormenta en el macizo del Mont Blanc.
Está prohibido salir, esta noche peligrosa en que se siente llegar hasta la vasta solana — hasta el puerto donde están refugiados — las últimas ondas de viento.
Esos heridos de gravedad a los que una llaga interior roe, abarcan con los ojos la conmoción de los elementos: Miran cómo estallan sobre la montaña los relámpagos que encrespan las nubes horizontales como un mar, cada uno de los cuales arroja, a la vez, en el crepúsculo, una columna de fuego y una columna de chaparrón, y mueven sus caras lívidas de mejillas enjutas para seguir a las águilas que trazan círculos en el cielo y miran la tierra desde arriba, a través de los claros de la bruma.
— ¡Parar la guerra! — dicen — ¡Parar las tormentas!
Pero los observadores situados en el umbral del mundo, lavados de las pasiones partidistas, liberados de las nociones adquiridas, de las obcecaciones, del influjo de las tradiciones, sienten vagamente la simplicidad de las cosas y las posibilidades abiertas…
El que está en el extremo de la fila exclama:
— Se ven, abajo, cosas que trepan.
— Sí, son como cosas vivientes.
— Como plantas…
— Como hombres.
He aquí que, al resplandor siniestro de la tormenta, por encima de las nubes negras desgreñadas, estiradas y desplegadas sobre la tierra como ángeles malos, les parece ver extenderse una gran llanura lívida. En su visión, de la llanura, hecha de barro y de agua, surgen formas que se aferran a la superficie de la tierra cegadas y aplastadas de fango, como náufragos monstruosos. Y les parece que son soldados. La llanura que rezuma, estriada por largos canales paralelos, sembrada de baches de agua, es inmensa, y los náufragos que intentan desenterrarse de ella son multitud… Pero los treinta millones de esclavos arrojados unos sobre otros por el crimen y el error en la guerra del cieno, levantan sus rostros humanos en los que germina, por fin, una voluntad. El porvenir está en manos de los esclavos, y se ve bien que el viejo mundo será cambiado por la alianza que concluirán un día entre sí aquellos cuyo número y miseria son infinitos.
II – EN LA TIERRA
El gran cielo pálido se puebla de truenos; cada explosión muestra, a la vez, cayendo de un relámpago rojizo, una columna de fuego en el resto de la noche y una columna de agua en donde ya es de día.
Allá arriba, muy alta, muy lejos, una bandada de pájaros terribles, de aliento poderoso y entrecortado, a los que se oye sin verlos, sube en círculo para mirar la tierra.
¡La tierra! Comienza a aparecer el desierto, inmenso y lleno de agua, bajo la prolongada desolación del alba. Charcos, embudos, cuya agua el cierzo agudo de la madrugada pellizca y hace estremecerse; pistas trazadas por las tropas y los convoyes nocturnos en esos campos de esterilidad, estriados de surcos que brillan como raíles de acero en la tenue claridad; amasijos de barro, de los que se alzan, aquí y allá, algunas estacas rotas, caballetes en forma de X, dislocados, rollos de alambre retorcido, como matorrales. Con sus bancos de cieno y sus charcos, diríase un lienzo gris desmesurado que flota sobre el mar, sumergido a trozos. No llueve, pero todo está mojado, rezumante, lavado, naufragado, y la luz mortecina da la impresión de hundirse.
Se distinguen largas zanjas en zigzag donde el residuo de noche se acumula. Es la trinchera. Su fondo está alfombrado por una capa viscosa de la que el pie se despega a cada paso con ruido, y que huele mal en torno de cada abrigo, a causa de la orina de la noche. Los mismo hoyos, si uno se inclina al pasar, hieden, también como bocas.
Veo emerger sombras de esos pozos laterales, masas enormes y disformes que se mueven: especies de osos que patean y gruñen. Somos nosotros.
Vamos embutidos a la manera de las poblaciones árticas. Prendas de lana, mantas, sacos, nos empaquetan, nos elevan, nos redondean extrañamente. Algunos se desperezan, vomitan bostezos. Se perciben caras rojizas o lívidas,
con mugres que las cruzan, horadadas por ojos desvelados y salientes, enmarañados de barbas sin cortar o cochambrosas de pelos sin afeitar.
¡Tac! ¡Tac! ¡Pum! Tiros de fusil, cañonazos. Por encima de nosotros, en todas partes, crepitan y retumban, en largas ráfagas o en disparos sueltos. La sombría y llameante tormenta no cesa nunca, nunca. Desde hace más de quince meses, desde hace quinientos días, en este lugar del mundo donde estamos, el tiroteo y el bombardeo no han parado de la mañana a la noche y de la noche a la mañana. Estamos enterrados en el fondo de un eterno campo de batalla; pero al igual que el tictac de los relojes de nuestras casas, en tiempos pretéritos, en el pasado casi legendario, sólo se oye eso cuando se escucha.
Una cara de pepona, de párpados abotagados, de pómulos tan encarnados que se diría que lleva pegados rombos de papel rojo, sale de tierra, abre un ojo, los dos: es Paradis. La piel de sus gordas mejillas está estriada por la huella de los pliegues de la lona de tienda en la que ha dormido con la cabeza envuelta.
Pasea la mirada de sus ojillos en torno suyo, me ve, me hace una señal y me dice:
— Una noche más, pobrecito mío.
— Sí, hijo, ¿cuántas más semejantes pasaremos todavía?
Alza al cielo sus dos brazos entumecidos. Se ha quitado, con gran ruido, de la escalera de la chabola, y hele aquí a mí lado. Tras haber tropezado con el montón oscuro de un tío sentado en el suelo, en la penumbra, y que se rasca enérgicamente con gritos raucos. Paradis se aleja, chapoteando desmañadamente, como un pingüino, en el decorado diluviano.
Poco a poco, los hombres se destacan de las profundidades. En los rincones se forman sombras densas, y luego, estas nubes humanas se mueven, se fragmentan… Se les reconoce uno a uno.
Asoma uno, con su manta puesta como capucha. Se diría un salvaje o más bien la tienda de un salvaje, que oscila de derecha a izquierda y se pasea. De cerca, se descubre, en medio de un grueso borde de lana tricotada, un cacho de cara amarilla, yodada, pintada de placas negruzcas, con la nariz rota, ojos apretados, chinos, enmarcados de rosa, y un bigote áspero y húmedo como un cepillo para engrasar.
— Aquí viene Volpatte. ¿Qué tal irá eso, Firmin?
— Irá, irá y volverá — dijo Volpatte.
Tiene un acento pesado, que se arrastra agravado por la ronquera. Tose.
— Esta vez, la espicho. Oye, ¿has oído el ataque, esta noche? No veas el bombardeo que han atizado. ¡Un guiso de primera!
Sorbe el moco y se pasa la manga por la cóncava nariz. Hunde la mano en el capote y la guerrera, buscándose la piel, y se rasca.
— ¡He matado treinta, por la noche! — refunfuña — . ¡En la chabola grande, junto al paso subterráneo, tú no sabes la de piojos que hay! Se les ve correr por la paja como te estoy viendo.
— ¿Quién ha atacado? ¿Los boches?
— Los boches y nosotros también. Era por la parte de Vímy. Un contraataque. ¿No lo has oído?
— No — contesta por mí el gordo Lamuse, el hombre-buey — . Yo roncaba. He de decir que estuve en los trabajos de noche, la otra noche.
— Yo lo he oído — declara el pequeño bretón Biquet — . He dormido mal, no he dormido, mejor dicho. Tengo una chabola individual. Mirad, ésa es, la muy zorra.
Designa una zanja que se alarga a flor de tierra donde, sobre una delgada capa de estiércol, hay justo sitio para un cuerpo.
— No veas que instalación de pacotilla — comprueba meneando su ruda cabecita pedregosa que parece no estar terminada — , apenas he soñado: estaba a punto, pero me ha despertado el relevo del 129 que ha pasado por aquí. No por el ruido, por el olor. ¡Ah! Todos aquellos chicos con sus pies a la altura de mi jeta. Me han despertado de tanto lastimarme la nariz. Conozco eso. A menudo he sido despertado, en la trinchera, por la estela de denso hedor que una tropa en marcha arrastra consigo.
— Si por lo menos eso matase a los piojos — dice Tirette.
— Al contrario, los excita — observa Lamuse — ¡Cuándo más cochambroso estás, cuanto más apestas, más tienes!
— Y ha sido una suerte — prosiguió Biquet — , que me hayan despertado perfumándome. Como se lo contaba hace un rato a este gordo pisa-papeles, he abierto los clisos justo a tiempo para agarrarme a la lona de tienda que tapa mi agujero cuando uno de esos marranos hablaba de agruparme.
— Son unos crápulas los del 129.
Al fondo, a nuestros pies, se distinguía una forma humana que la mañana no iluminaba y que, agachada, agarrándose con ambas manos al caparazón de sus ropas, se agitaba; era el tío Blaire.
Sus ojillos parpadeaban en una cara donde vegetaba, holgadamente, el polvo. Sobre el agujero de su boca desdentada, el bigote formaba un grueso paquete amarillento. Sus manos eran terriblemente oscuras; el dorso, tan lleno de cochambre, que parecía velludo y la palma encastrada de una mugre grisácea. El cuerpo, aterciopelado de tierra, exhalaba un relente de cacerola vieja.
Atareado en rascarse, charlaba, no obstante, con el gran Barque, quien, un poco apartado, se inclinaba sobre él.
— En la vida civil, no soy tan sucio — decía.
— ¡Bueno, hombre! ¡Debes de ser muy diferente! — dijo Barque.
— Afortunadamente — añadió Tirette — , porque si no, en lugar de chicos, ¡les harías negritos a tu mujer!
Blaire se enfadó. Frunció las cejas bajo su frente en la que se acumulaba la mugre.
— Ya me estás fastidiando. ¿Y qué más da? Es la guerra. Y tú, cara de habichuela, ¿acaso crees que eso no te cambia el palmito y los modales, la guerra? ¡Hala, mírate, morro de mico, piel de nalga! ¡Hace falta ser tonto para sacar a relucir cosas como tú!
Se pasó la mano por la capa tenebrosa que guarnecía su cara y que, tras las lluvias de aquellos días, mostraba ser realmente indeleble, y añadió:
— Además, si soy como soy, es porque quiero. Primero, no tengo dientes, El mayor hace tiempo que me dijo: "No te queda ni un colmillo. No vale". Al próximo descanso, va y me dice: "Vete a dar una vuelta por el coche estomalógico".
— El coche tomatológico — corrigió Barque.
— Estomatológico — rectificó Bertrand.
— No he ido porque no me da la gana — continuó Blaire — puesto que es de bóbilis.
— Pero, ¿por qué?
— Por nada, a causa del traslado — respondió.
— Tienes todo el aspecto de un ranchero — dijo Barque — . Deberías serlo.
— A mí también me lo parece — replicó Blaire, ingenuamente.
Hubo risas. El hombre negro se ofuscó. Se levantó.
— Me dais retortijones — articuló con desprecio — . Voy a las letrinas.
Cuando su silueta, demasiado oscurecida, hubo desaparecido, los otros remacharon una vez más esa verdad de que en este mundo los cocineros son los más sucios de los hombres.
— Cuando ves a un tío mugriento y con lamparones en la piel y los andrajos, como para no tocarle más que con pinzas, puedes decirte: ¡es un ranchero, seguro! Y cuánto más sucio vaya, más ranchero es.
— Es cierto, después de todo — dijo Marthereau.
— Toma, ahí va Tirloir. ¡Eh Tirloir!
Se acerca presuroso, olisqueando aquí y allá; su delgada cara, pálida como el cloro, baila en medio del almohadón que le hace el cuello de su capote, demasiado grueso y holgado. Tiene la barbilla cortada en punta, y los dientes de arriba, prominentes; una arruga, en torno de la boca, profundamente mugrienta, semeja un bozal. Está, como suele, furioso y como siempre suelta tacos:
— ¡Me han birlado el macuto, esta noche!
— Ha sido el relevo del 129. ¿Dónde lo habías dejado?
Señala una bayoneta clavada en el muro, junto a la entrada de la chabola:
— Ahí, colgada de ese mondadientes que está clavado al lado.
— ¡Atontado! — exclama el coro — . ¡Al alcance de la mano de los soldados que pasan! ¿Estás chalado, dime?
— Es una pena, de todos modos — gime Tirloir.
Luego, de golpe, es presa de una crisis de rabia; su cara se arruga, furibunda, aprieta sus pequeños puños, los aprieta, como nudos de cordel. Los blande.
— ¡Ah! ¡Si pillara al mal bicho que me la ha hecho! Le partiría la jeta, le aplastaría la tripa, le… Dentro había un camembert sin empezar. Voy a buscar, otra vez.
Se frota el vientre con el puño, a golpecitos secos, como un guitarrista, y se abisma en el gris de la mañana, a la ves; digno y haciendo muecas, con su silueta embutida de enfermo en bata. Se le oye decir palabrotas hasta que desaparece.
— ¡Vaya memo! — dice Pépin.
Los otros se carcajean:
— Está loco y majareta — declara Marthereau, quien suele reforzar la expresión de su pensamiento con el empleo simultáneo de dos sinónimos.
— Mira, padrecito — dice Tulacque, que llega — , ¿has visto esto?
Tulacque está magnífico. Lleva una casaca amarillo limón, hecha de un saco de dormir de hule. Ha practicado un agujero en medio para pasar la cabera y ha sujetado, sobre este caparazón, correaje y cinto. Es alto, huesudo. Cuando camina, tiende hacia delante una enérgica cara de ojos malignos. Lleva algo en la mano.
— He encontrado esto cavando la tierra, esta noche, al final de la galería nueva, cuando cambiábamos las estacas podridas. Me ha gustado en seguida, el chisme este. Es un hacha modelo antiguo.
Modelo antiguo lo es: una piedra puntiaguda con mango de hueso ennegrecido. Me produce la impresión de un arma prehistórica.
— Se maneja bien — dice Tulacque, agitando el objeto — . Seguro. No está mal pensado. Más equilibrada que el hacha reglamentaría. Es estupenda, no hay que decir más. Toma, pruébala… ¿Qué tal? Devuélvemela. La guardo. Me servirá, ya verás…
Blande su hacha de hombre cuaternario y él mismo semeja un pitecántropo embutido en oropeles, emboscado en las entrañas de la tierra.
Se han ido agrupando, uno a uno, los de la escuadra de Bertrand y los de la medía sección, a un codo de la trinchera. En este punto, es un poco más ancha que en su parte derecha, donde al cruzarse, es preciso, para pasar, echarse contra la pared y restregarse la espalda con la tierra y el vientre del camarada.
Nuestra compañía ocupa, en reserva, una paralela de segunda línea. Aquí, no hay servicio de centinela. Por la noche valemos para los trabajos de excavación en primera línea, pero mientras la noche dure no tendremos nada que hacer. Hacinados unos contra otros y encadenados codo con codo, no nos resta más que aguardar la noche como podamos.
La luz del día ha acabado por infiltrarse en las grietas sin fin que surcan esta región de la tierra; aflora los umbrales de nuestros agujeros. Luz; triste del Norte, cielo estrecho y cenagoso, cargado también, diríase, de humareda y olor a fábrica. En esa pálida claridad la indumentaria heteróclita de los habitantes de los bajos fondos con toda su crudeza al desnudo, en la pobreza inmensa y desesperada que la creó. Pero es como el monótono tictac de los disparos de fusil y el ronroneo de los cañonazos: hace demasiado tiempo que dura el gran drama que estamos representando, y nadie se extraña ya de la cara que nos hemos hecho ni de la indumentaria que hemos inventado para defendernos contra la lluvia que viene de arriba, contra el fango que viene de abajo, contra el frío, esa especie de infinito que está en todas partes.
Pieles de animales, paquetes de mantas, lonas, pasamontañas, gorros de lana, de pieles, tapabocas inflados, o haciendo de turbante, acolchados de chalecos, de lana sobre chalecos de lana, revestimientos y techumbres de capuchones alquitranados, engomados, cauchutados, negros, o de todos los colores — desvaídos — del arco iris, recubren a los hombres, borran sus uniformes casi tanto como su piel, y los hacen inmensos. Uno se ha colgado a la espalda un trozo de hule a grandes cuadros blancos y rojos, hallado en medio del comedor de algún asilo de paso: es Pépin, y se le reconoce de lejos por esa pancarta de arlequín más que por su pálida cara de apache. Aquí se abomba la pechera de Barque, cortada de un edredón apolillado, que fuera rosa, pero que el polvo y la noche han descolorido y tornasolado irregularmente. Allá, el enorme Lamuse semeja una torre en ruinas con residuos de cuarteles. Molesquina aplicada como coraza, le hace al pequeño Eudore una espalda encerada de coleóptero; y, entre todos, brilla Tulacque, con su tórax anaranjado de Gran Jefe…
El casco concede cierta uniformidad a las cimas de los seres que están aquí, ¡y apenas! La costumbre adquirida por algunos de ponérselo, sea sobre el quepis, como Biquet, sea sobre el pasamontañas, como Cadilhac, o bien sobre el gorro de algodón, como Barque, produce complicaciones y variedades de aspecto.
¡Y nuestras piernas…! Hace poco, he bajado, agachándome, a nuestra chabola, pequeña cueva baja que huele a moho y a humedad, donde se tropieza con botes de conservas vacíos y trapos sucios y donde dos largos paquetes yacen dormidos, mientras que en el rincón, a la luz de una vela, una forma arrodillada hurga en un macuto… Al subir de nuevo, he percibido, por el rectángulo de la abertura, las piernas. Horizontales, verticales u oblicuas, extendidas o replegadas, mezcladas — obstruyendo el paso y maldecidas por los pasantes — ofrecen una colección multicolor y multiforme: polainas, leguis negros y amarillos, altos y bajos, de cuero, de lona curtida, de cualquier tejido impermeable: bandas azul oscuro, azul claro, negro, reseda, caqui, beige… Sólo Volpatte ha conservado sus pequeñas perneras de la movilización. Mesnil André exhibe desde hace quince días un par de medias de gruesa lana verde acanalada, y siempre se ha visto a Tirette con bandas de paño gris a rayas blancas, sacadas de un pantalón civil que colgaba no se sabe dónde, al comienzo de la guerra… En cuanto a Marthereau, las lleva de distinto tono cada una, pues no ha podido encontrar, para hacerlos tiras, dos cachos de capote, tan desgastados y tan sucios uno como otro. Y hay piernas embaladas en trapos hasta en periódicos, sostenidas por espirales de cordel o, lo que es más práctico, con hilo telefónico. Pépin deslumbra a los compañeros y a los transeúntes con un par de polainas de color, tomadas a un muerto. Barque, que tiene la pretensión (¡y Dios sabe cómo se pone pesado, a veces, el muchacho!), de ser tío espabilado, rico en ideas, tiene los tobillos blancos: ha dispuesto vendajes entorno de sus polainas, para preservarlas; ese blanco forma, en los bajos de su persona, una réplica a su gorro de algodón, que desborda del casco y del que desborda su mechón pelirrojo de clown. Poterloo camina, hace un mes, con botas de infante alemán, hermosas botas casi nuevas con sus herraduras de caballo en los tacones. Caron se las confió cuando él le evacuó. El propio Caron las había tomado de un ametrallador bávaro caído cerca de la rueda de los Pylones. Todavía oigo contar el suceso a Caron:
— El compadre Miroton estaba allí, con el trasero en un hoyo, doblado; contemplaba el cielo, patas arriba. Me presentaba su calzado como diciéndome que mecería la pena. "Me vale", voy y me digo. Pero, ¡qué trabajo recuperarle las albarcas! Estuve media hora tirando, girando, sacudiendo, y no exagero: con sus patas tiesas no me ayudaba, el cliente. Luego, por fin, a fuerza de ser estiradas, las piernas del fiambre se desengancharon en las rodillas, el pantalón se desgarró, y el total se me vino encima, ¡zas! De pronto me vi con una bota llena en cada zarpa. Hubo que vaciar las piernas y los pies de dentro.
— ¡No será tanto!
— Pregúntale al ciclista Euterpe si no es verdad. Te digo Que él lo hizo conmigo: hundíamos las manos en la bota y sacábamos huesos, trozos de calcetín y pedazos de pie. ¡Pero mira si valían la pena!
Y esperando el regreso de Caron, Poterloo usa en su lugar las botas que no llegó a desgastar el ametrallado bávaro.
Así es como cada cual se ingenia, según su inteligencia, su actividad, sus recursos y su audacia, para debatirse contra la espantosa incomodidad. Cada uno parece confesar al mostrarse; "Esto es todo lo que he sabido, he podido, me he atrevido a hacer, en la gran miseria donde he caído".
Mesnil Jospeh dormita, Blaire bosteza, Marthereau fuma, con la mirada fija. Lamuse se rasca como un gorila y Eudore como un mico. Volpatte tose y dice: "Voy a espicharla". Mesnil André ha sacado espejo y peine, y cultiva como una planta rara su hermosa barba castaña. La calma monótona se interrumpe, aquí y allá, por los accesos de agitación encarnizada que provoca la presencia endémica, crónica y contagiosa de los parásitos.
Barque, que es observador, pasea una mirada circular, se quita la pipa de la boca, escupe, guiña el ojo, y dice:
— Bien mirado, no nos parecemos nada.
— ¿Por qué tenemos que parecemos? — dice Lamuse — . Sería un milagro.
¿Nuestras edades? Tenemos todas las edades. Nuestro regimiento es un regimiento de reserva que refuerzos sucesivos han renovado, parte con activa, parte con territorial. En la media sección, hay R. A. T.[1], reclutas y medios pelos. Fouillade tiene cuarenta años. Blaire podría ser el padre de Biquet, que es un barbilampiño del reemplazo de 1913. El cabo llama "abuelo" o "viejo detritus" a Marthereau, según esté de broma o hable en serio. Mesnil Jospeh estaría en el cuartel de no haber habido guerra. Hace un efecto raro ser conducidos por nuestro sargento Vigile, un simpático muchacho al que apunta un ligero bozo sobre el labio, y que, el otro día, en el acantonamiento, saltaba a comba con unos chavales. En nuestro grupo dispar, en esta familia sin familia, en este hogar sin hogar que nos agrupa, hay, juntas, tres generaciones que están viviendo, aguardando, inmovilizándose, como estatuas informes, como mojones.
¿Nuestras razas? Somos de todas las razas. Hemos venido de doquier. Contemplo a los dos hombres que me tocan: Poterloo, el minero del pozo Calonne, es sonrosado; tiene las cejas amarillo pajizo, los ojos azul lino; para su gran cabeza dorada hubo que buscar mucho en los almacenes la gran sopera azul que le sirve de casco; Foullade, el batelero de Cette, abre unos ojos de diablo en una larga cara de mosquetero en enjutas mejillas y color de violín. Mis dos vecinos difieren, en verdad, como el día y la noche.
No menos contrasta Cocon, el delgado personaje, con gafas, de cara químicamente corroída por las miasmas de las grandes ciudades, con Biquet, el bretón sin desbastar, de piel gris y mandíbula de adoquín; y André Mesnil, el acomodado farmacéutico de subprefectura normanda, de bonita y fina barba, que habla tanto y tan bien, no guarda mucha relación con Lamuse, el gordo campesino del Poitou, de mejillas y nuca de rosbif. El acento arrabalero de Barque, cuyas largas piernas han recorrido en todos sentidos las calles de París, se cruza con el acento casi belga, cantarín, de los de "ch’ Nord" venidos de 8.º territorial, con el habla sonora, de sílabas arrastradas como sobre adoquines que nos trajo el 144, con el "patois" que exhalan los grupos que forman entre sí, obstinadamente, en medio de los otros, como hormigas que se atraen, los auverneses del 124… Recuerdo la primera frase de ese payaso de Tirette, cuando se presentó: "¡Yo, hijos míos, soy de Clichy-la-Garenne! ¿Qué os parece?", y la primera queja que acercó Paradis a mí: "Me se mofaban de mí porque soy del Morvan…".
¿Nuestras profesiones? Un poco de todo. En las épocas abolidad, cuando se tenía una condición social, antes de venir a hundirnos el destino en gazaperas aplastadas por lluvia y metralla, que siempre hay que volver a empezar, ¿qué éramos? Labradores y obreros la mayoría. Lamuse fue mozo de labor; Paradis, carretero. Cadilhac, cuyo casco de niño remata bamboleándose un cráneo puntiagudo — efecto de cúpula sobre un campanario, dice Tirette — tiene tierras propias. El viejo Blaire era aparcero en la Brie. Con su triciclo, Barque, mozo repartidor, hacía acrobacias entre los tranvías y los taxis parisienses, invectivando magistralmente, según dice él,
por avenidas y plazas, el gallinero asustado de los peatones. El cabo Bertrand, que siempre se mantiene un poco apartado, taciturno y correcto, con un bello semblante viril, muy erguido, de mirada horizontal, era contramaestre en una manufactura de curtidos. Tirloir pintarrajeaba vehículos, sin rechistar, se afirma. Tulacque era tabernero en la barrera del Trono, y Eudore, con su cara dulce y paliducha, tenía, al borde de una carretera no muy lejos del frente actual, un café; el establecimiento ha sido maltratado por los obuses, naturalmente, pues Eudore no tiene suerte, es sabido. Mesnil André, el hombre todavía vagamente distinguido y peinado, vendía bicarbonato y especialidades infalibles en una gran plaza; su hermano Joseph vendía periódicos y novelas ilustradas en una estación de la red del Estado, en tanto que, lejos de allí, en Lyon, Cocon, el gafitas, el hombre-cifra, se atareaba, vistiendo una bata negra, con las manos enjoyadas y brillantes, detrás de los mostradores de una quincallería, y que Bekuwe, Adolphe y Poterloo, al amanecer, arrastrando la pálida estrella de su lámpara, laboraban en las cuencas carboníferas del Norte.
Hay otros de los cuales jamás se recuerda el oficio y que se confunden unos con otros, y los chapuceros de campo que acarreaban diez, oficios distintos en su alforja, sin contar el equívoco Pépin quien no debía tener ninguno (lo que se sabe es que hace tres meses, en el depósito, tras su convalecencia, se casó… para cobrar el subsidio de las mujeres de movilizados).
Ninguna profesión liberal entre los que me rodeaban. Suboficiales o enfermeros de la compañía son maestros de escuela. En el regimiento, un hermano marista es sargento en el servicio de sanidad; un tenor, ciclista del mayor; un abogado, secretario del coronel; un rentista, cabo de enlace en la Compañía Fuera de Filas. Aquí, nada de todo eso. Somos soldados combatientes, nosotros, y casi no hay intelectuales, artistas o ricos que, durante esta guerra, habrían arriesgado sus caras en las troneras, sino de paso, o bajo quepis galoneados.
Sí, es verdad, diferimos profundamente.
Pero, no obstante, nos parecemos.
Pese a las diversidades de edad, origen, cultura, situación y lo que fuere, pese a los abismos que nos separaran antes, somos, en grandes líneas, iguales. A través de la misma silueta grosera, se esconden y se muestran las mismas costumbres, el mismo carácter simplificado de hombres vueltos al estado primitivo.
El mismo hablar, hecho de una mezcla de argots de taller y de cuartel, y de patois, aliñado con algunos neologismos, nos amalgama, como una salsa, a la compacta multitud de hombres que vacía Francia para acumularse en el Nordeste.
Y además, aquí, vinculados por un destino irremediable, arrastrados a pesar nuestro a la misma fila, por la inmensa aventura, forzoso es, con las semanas y las noches, que vayamos pareciéndonos. La terrible estrechez de la vida común nos aprieta, nos adapta, nos borra a unos en otros. De tal suerte que un soldado aparece semejante a otro sin que sea necesario, para ver esta similitud, mirarles de lejos, a las distancias donde no somos más que granos del polvo que rueda por la llanura.
Aguardamos. Nos cansamos de estar sentados: nos levantamos. Las articulaciones se estiran con crujidos de leña que juega y de viejos goznes. La humedad oxida a los hombres como a los fusiles, más lentamente, pero más a fondo. Y se empieza, de otro modo, a aguardar.
Se aguarda siempre, cuando se está en guerra. Nos hemos vuelto máquinas de esperar.
De momento, lo que se aguarda es la sopa. Luego, serán las cartas. Pero cada cosa a su tiempo: cuando se haya terminado con la sopa, se pensará en las cartas. Después, nos pondremos a esperar otra cosa.
El hambre y la sed son instintos intensos que actúan poderosamente sobre el ánimo de mis compañeros. Como la sopa tarda, comienzan a irritarse y a quejarse. La necesidad de alimento y de bebida les sale de la boca en gruñidos:
— Ya son las ocho. Pero bueno, ese pienso, ¿qué demonios hace, que no pita?
— Yo que tengo saque desde ayer a mediodía — rezonga Lamuse, cuyos ojos están húmedos de deseo y cuyas mejillas ofrecen gruesos manchones color de vino.
El descontento se agria minuto tras minuto:
— Plumet debe de haberse soplado en el embudo mi cantimplora de peleón que tenía que traerme, además de otras, y habrá caído borracho por ahí.
— Es seguro y cierto — apoya Marthereau.
— ¡Ah! Los malhechores, los piojos, esos tíos del suministro — brama Tirloir — . ¡Raza asquerosa! ¡Todos enchufados y cornudos! Se rascan la tripa todo el día en la retaguardia, y no son capaces de subir a la hora. ¡Ah! si yo mandase, les haría venir a las trincheras en lugar nuestro, y entonces tendrían que currelar. Primero, diría: cada uno de la sección será ranchero y marmitón por turno. Los que quisieran, claro, y entonces…
— Yo, estoy seguro — grita Cocon — , de que es ese cerdo de Pépère quien hace retrasar a los otros. Lo hace adrede, por empezar, y además, el pobrecito, no puede saltar de la piltra, por la mañana. Necesita sus diez horas de pulgas, igual que un niño de pecho. Si no, el señor está molido todo el día.
— ¡Ya le daría yo! — brama Lamuse — . Verías cómo le haría botar de la sufrida, si estuviera allí. Te lo despertaría a golpes de chusco en la azotea, y te lo agarraría de una pata…
— El otro día — prosigue Cocon — lo conté: estuvo siete horas y cuarenta y siete minutos por venir del 31-Abrigo. Hacen falta cinco horas bien holgadas, pero no más.
Cocon es el hombre-cifra. Tiene el amor, la avaricia de la documentación precisa. A propósito de todo, hurga por hallar estadísticas que amasa con paciencia de insecto que sirve a quien quiere escucharle. De momento, allí donde maneja sus cifras como armas, su cara canija, hecha de secas aristas, de triángulos y de ángulos sobre los que se posa el doble círculo de las gafas, está crispada de rencor.
Sube a la banqueta de tiro, instalada cuando aquí estaba la primera línea, asoma la cabeza, rabiosamente, por encima del parapeto. A la luz oblicua de un rayito de sol frío que se arrastra sobre la tierra, se ven brillar los cristales de sus gafas y también la gota que le cuelga de la nariz, como un diamante.
— Además, el Pépère ese, no veas lo que pimpla. Es increíble la de kilos que embucha solamente durante un día.
El viejo Blaire "fuma" en un rincón. Se ve temblar su tupido mostacho, blancuzco y caído como un peine de hueso:
— ¿Quieres que te lo diga? Los rancheros son el tipo de los malos tipos. Son: no hago nada, me importa un bledo, viva la Virgen y compañía.
— Parecen un estercolero — suspira con convicción Eudore, quien, tumbado en el suelo, con la boca entreabierta, tiene aspecto de mártir y sigue con mirada átona a Pépin que va y viene, como una hiena.
La irritación odiosa contra los retrasados sube, sube…
Tirloir, el rechistón, se atarea y se multiplica. Está en lo suyo. Aguijonea la cólera ambiente con sus pequeños gestos incisivos:
— Si dijéramos: "¡Eso será bueno!"; pero eso será otra vez una bazofia que tendrás que meterte en el buche.
— ¡Ah!, muchachos. La correa que nos echaron ayer, ¿eh? ¡Vaya piedra de afilar! ¿Bistec de buey, eso? Bistec de bicicleta, sí, más bien. Dije a los chicos: "¡Cuidado, vosotros! ¡No masquéis demasiado aprisa: os romperíais la herramienta, porque a lo mejor el carnicero se ha olvidado de quitar los clavos!".
La cháchara de Tirette, ex empresario, al parecer, de giras cinematográficas, en otros momentos habría hecho reír: pero los ánimos están excitados y esta declaración tiene por eco un gruñido circular.
— Otras veces, para que no puedas quejarte de que está duro, te largan de pienso algo blando: esponja que no sabe a nada, cataplasma. Cuando lo tragas, es como si bebieses un vaso de agua, ni más ni menos.
— Todo eso — dice Lamuse — , no tiene consistencia, no se pega al riñón. Crees que estás lleno, pero en el fondo de tu caja estás vacío. Así que, poco a poco, vas espichándola, envenenado por falta de alimento.
— La próxima vez — clama Biquet, exasperado — , voy a pedir hablar con el viejo, y le diré: "Mi capitán…".
— Yo — dice Barque — , iré a reconocimiento médico, Diré: "Señor doctor…".
— Lo que sacarás o nada viene a ser lo mismo. Todos se entienden para explotar al sorche.
— ¡Y yo te digo que lo que quieren es nuestro pellejo!
— Es como el morapio. Tenemos derecho a que nos lo distribuyan en las trincheras — puesto que eso ha sido votado en algún sitio, no sé cuándo, ni dónde, pero lo sé — y de los tres días que estamos aquí, van tres días que nos lo sirven pinchado en un palo.
— ¡Ah, mala suerte!
— ¡Aquí viene la pitanza! — anuncia un poilu que acechaba a la vuelta.
— ¡Ya era hora!
Y la tormenta de recriminaciones violentas remite de pronto, como por encanto. Y se ve trocarse súbitamente su furor en satisfacción.
Tres hombres del suministro, jadeantes, con la cara lacrimosa de sudor, dejan en el suelo garrafones, un bidón de petróleo, dos cubos de lona y una sarta de chuscos atravesados por un palo. Adosados al muro de la trinchera, se enjugan la cara con sus pañuelos o sus mangas. Y veo a Cocon que se acerca a Pépère, sonriente, y, olvidados los ultrajes con que ha cubierto la reputación de éste, tiende la mano, cordialmente, hacia una de las cantimploras de la colección que infla circularmente a Pépère a modo de cinturón de salvavidas.
— ¿Qué hay de jalar?
— Ahí está — responde evasivamente el segundo hombre furriel.
La experiencia le ha enseñado que el enunciado del menú provoca siempre desilusiones llenas de acrimonia…
Se pone a desbarrar, jadeante aún, sobre la longitud y las dificultades del trayecto que acaba de efectuar: "¡Hay gentuza por todas partes! Pasar es un barullo. A ratos hay que disfrazarse de papel de fumar… ¡Ah! Los hay que dicen que en la cocina estamos emboscados". ¡Bueno, pues él preferiría más cíen mil veces estar con la compañía en las trincheras para las guardias y los trabajos, que aguantar un oficio semejante dos veces cada día durante la noche!
Paradis ha levantado las tapaderas de las cántaras e inspecciona los recipientes:
— Habichuelas con aceite, correa hervida y agua de castañas. Es todo.
— ¡Porras! ¿Y morapio? — brama Tulacque.
Amotina a los camaradas.
— ¡Eh, vosotros, venid p’acá! ¡Esto es el colmo! ¡Nos guindan el morapio!
Los sedientos acuden gesticulando.
— ¡Ah! ¡Leñe! — exclaman los hombres desilusionados hasta el fondo de sus entrañas.
— ¿Y qué es lo que hay dentro de este cubo? — dice el hombre del suministro, todavía colorado y sudoroso, mostrando el cubo con el pie.
— Sí — dice Paradis — . Me he equivocado, hay morapio.
— ¡Atontado! — dice el hombre del suministro encogiéndose de hombros y lanzándole una mirada de indecible desprecio — . ¡Ponte las gafas para vaca, si no ves claro!
Añade:
— Un cuartillo por hombre… Un poco menos, tal vez, porque me ha empujado un ranchero al pasar por la Zanja del Bosque, y se ha derramado alguna gota… ¡Ah! — se apresura a añadir, levantando la voz — , si no llego a ir cargado, no veas qué patada hubiese recibido en las posaderas. ¡Pero se ha largado en cuarta, el animal!
Y, no obstante esta firme declaración, él mismo se hurta, asediado de nuevo por las maldiciones — henchidas de alusiones desagradables acerca de su sinceridad y su temperancia — que provoca esa confesión de ración disminuida.
Mientras tanto, se echan sobre el yantar y comen, de pie, en cuclillas, arrodillados, sentados en una perola o una mochila sacada del pozo donde se duerme, o tumbados en el suelo, con la espalda hundida en la tierra,
molestados por los transeúntes, injuriados e injuriosos. Aparte esas pocas injurias o pullas corrientes, no dicen nada, ocupados por encima de todo en engullir, con la boca y alrededores grasientos como culatas.
Están contentos.
Al primer alto de las quijadas, se sirven bromas obscenas. Todos se atropellan y berrean a ver quien puede más para colocar su frase. Se ve sonreír a Farfadet, el frágil empleado de Ayuntamiento que, los primeros tiempos, se mantenía en medio de nosotros tan comedido y además tan limpio que pasaba por forastero o por convaleciente… Se ve dilatarse y rajarse, bajo su nariz, la boca de Lamuse, cuyo gozo rezuma en lágrimas, alegrarse y recontraalegrarse la facha rosada de Poterloo, estremecerse de contento las arrugas del viejo Blaire que se ha levantado, y adelanta la cabeza haciendo gesticular el breve cuerpo delgado que sirve de mango a su enorme mostacho lacio, y se percibe incluso iluminarse la pequeña faciès plisada y pobre de Cocon.
— ¿No van a calentar su café? — pregunta Bécuwe.
— ¿Con qué? ¿Soplando encima?
Bécuwe, a quien le gusta el café caliente, dice:
— Dejad que yo me encargue de eso. No tiene dificultad. Arregladme solamente un hoyo y una parrilla con vainas de bayoneta. Yo sé dónde hay leña. Traeré bastante para calentar la marmita.
Parte a la caza de leña.
Esperando el recuelo, se lía el pitillo, se carga la pipa.
Se sacan las petacas. Algunos tienen petacas de cuero o de goma compradas en la tienda. Es la minoría. Biquet extrae su tabaco de un calcetín cuyo extremo estrangula un cordel. La mayoría de los demás usan la bolsita de tapón antiasfixiante, hecha de tejido impermeable, excelente para la conservación de la truja corriente o fina. Pero los hay que hurgan, por las buenas, el fondo del bolsillo de su capote.
Los fumadores escupen en círculo, justo a la entrada de la chabola donde se aloja el grueso de la media sección e inundan de una saliva amarilla de nicotina el sitio donde se apoyan manos y rodillas al agacharse para entrar o salir.
Pero, ¿quién advierte este detalle?
He aquí que se habla de víveres, a propósito de una carta de la mujer de Marthereau.
— La vieja Marthereau me ha escrito — dice Marthereau — . El cerdo gordo, vivo. ¿A que no sabéis cuánto vale ahora, en mi tierra?
La cuestión económica ha degenerado repentinamente en una violenta disputa entre Pépin y Tulacque.
Las vocablos más definitivos han sido cruzados. Y luego, uno dice:
— ¡Me importa un bledo lo que dices o lo que no dices! ¡Cierra el pico!
— ¡Lo cerraré sí quiero, marrano!
— ¡Un tres kilos te lo cerraría pronto!
— No me digas, pero, ¿de quién?
— ¡Ven a verlo, anda, ven!
Echan espumarajos y avanzan uno hacía otro. Tulacque aprieta su hacha prehistórica y sus ojos atravesados echan chispas. El otro, pálido, con la mirada verdosa, la cara hampona, piensa visiblemente en su navaja.
Lamuse interpone su mano pacífica grande como la cabeza de un niño y el rostro tapizado de sangre, entre los dos hombres que se enzarzan con la mirada y se destripan en palabras.
— Vamos, vamos, no os hagáis pupa. ¡Sería una lástima!
Los otros intervienen también y los adversarios son separados. Siguen echándose, a través de los camaradas, feroces miradas.
Pépin mastica restos de injurias con acento rencoroso y estremecido:
— ¡El apache ese, el tío tirano, el muy crapuloso! Pero, ¡aguarda, me las pagará!
Por su parte, Tulacque confía al poilu que está a su lado:
— ¡El ladilla ese! ¿Has visto? Sabes, no hay vuelta de hoja: aquí se frecuenta un montón de individuos que no se sabe quiénes son. Nos conocemos, pero no nos conocemos. Pero lo que es ése, si ha querido hacer el matón, ha caído mal. Al tanto: un día de esos voy a deslomarlo, ya verás.
Entretanto, se reanudan las conversaciones que cubren los últimos dobles ecos del altercado.
— ¡Cada día lo mismo! — me dice Paradis — . Ayer era Plaisance quien quería a toda costa partirle la boca a Fumex a propósito de no sé qué, un asunto de píldoras de opio, creo. Cuando no es uno es otro quien habla de apiolar. ¿Será que nos volvemos bestias, de tanto parecemos a ellas?
— Esos hombres no son serios — comprueba Lamues — , son chiquillos.
— Seguro, peor que hombres.
El día avanza. Un poco más de luz se ha filtrado entre las brumas que envuelven la tierra. Pero el tiempo sigue cubierto, y he aquí que se resuelve en agua. El vapor de agua se deshilacha y baja. Llovizna. El viento nos trae encima su gran vacío mojado, con una lentitud desesperante. La niebla y los goterones lo empastan y empañan todo: hasta la bufanda que envuelve las mejillas de Lamuse, hasta la corteza de naranja que sirve de caparazón a Tulacque, y el agua apaga en lo hondo de nosotros el gozo denso con que el yantar nos ha llenado. El espacio se ha encogido. Sobre la tierra, campo de muerte, se yuxtapone estrechamente el campo de tristeza del cielo.
Estamos aquí, inertes, ociosos. Hoy será duro acabar la jornada, desembarazarse de la tarde. Tiritamos, nos sentimos mal; cambiamos de sitio como ganado en encierro.
Cocon explica a su vecino la disposición del embrollo de nuestras trincheras. Ha visto un plano director y ha echado cuentas. Hay en el sector del regimiento quince líneas de trincheras francesas, unas abandonadas, invadidas por la hierba y casi niveladas, otras mantenidas en estado y erizadas de hombres. Esas paralelas son unidas por zanjas innúmeras que giran y hacen recodos como calles viejas. La red es más compacta aún de lo que creemos, nosotros que vivimos dentro. Sobre los veinticinco kilómetros de líneas cavadas: trincheras, zanjas, zapas. Y el frente francés no es aproximadamente más que la octava parte del frente de la guerra en la superficie del mundo.
Así habla Cocon, quien concluye dirigiéndose a su vecino:
— En todo eso, ya ves lo que somos nosotros…
El pobre Barque — cara anémica de hijo de los arrabales que subraya una barbita pelirroja y que puntúa, como un apóstrofe, un mechón de pelo — baja la cabeza:
— Es verdad, cuando se piensa que un soldado — o hasta varios soldados — no es nada, es menos que nada en la multitud, entonces uno se encuentra perdido, anegado, como unas pocas gotas de sangre que somos, entre ese diluvio de hombres y de cosas.
Barque suspira y se calla, y, al favor de la interrupción del coloquio, se oye resonar un trozo de historia contada en voz baja:
— Había venido con dos caballos. Zas… un obús. Ya no le queda más que un caballo…
— Nos aburrimos — dice Volpatte.
— ¡Aguantamos! — rezonga Barque.
— ¡Qué remedio! — dice Paradis.
— ¿Por qué? — interroga Marthereau, sin convicción.
— No hay necesidad de razón, puesto que es necesario.
— No hay razón — afirma Lamuse.
— Sí, la hay — dice Cocon — . Es… Hay varias, más bien.
— ¡Cállate la boca! Es mejor que no la haya, puesto que se tiene que aguantar.
— De todos modos — dice sordamente Blaire, que jamás pierde ocasión de recitar esta frase — , de todos modos, lo que quieren es nuestra piel.
— Al principio — dice Tirette — , creía en un montón de cosas, reflexionaba, calculaba; ahora, ya no pienso.
— Yo tampoco.
— Yo tampoco.
— Yo nunca he tratado de hacerlo.
— No eres tan tonto como pareces, cara de pulga — dice Mesnil André con su voz aguda y guasona.
El otro, oscuramente halagado, completa su idea:
— En primer lugar, no puedes saber nada de nada.
— No hace falta saber más que una cosa, y esta sola cosa es que los boches están en casa, arraigados, y que no tienen que pasar y que de todos modos un día u otro tendrán que largarse, lo antes posible — dice el cabo Bertrand.
— Sí, sí, hay que hacerles correr. No cabe duda. De lo contrario, ¿qué? No merece la pena cansarse el coco pensando en otra cosa. Sólo que ya dura mucho.
— ¡Ah! ¡Maldita sea! — exclama Fouillade — . ¡Un poco demasiado!
— Yo — dice Barque — , no rechisto más. Al principio, protestaba contra todo el mundo, contra los de la retaguardia, contra los civiles, contra el habitante, contra los emboscados. Sí, rezongaba, pero era al principio de la guerra, era joven. Ahora, me tomo las cosas mejor.
— No hay más que una manera de tomárselas: ¡tal como vienen!
— ¡Caray! De lo contrario te volverías loco. Ya estamos lo bastante chalados así, ¿verdad, Firmin?
Volpatte hace que sí con la cabera, profundamente convencido, escupe y luego contempla su escupitajo con mirada fija y absorta.
— Que lo digas — recalca Barque.
— Aquí no hay que buscar lejos delante de uno. Hay que vivir al día, hora por hora, si es que puedes.
— Claro que sí, cara de nuez. Hay que hacer lo que nos dicen, esperando que nos digan que nos vayamos.
— Eso — bosteza Mesnil Joseph.
Los rostros recocidos, curtidos, incrustados de polvo, opinan, se callan. Evidentemente, esta es la idea de esos hombres que, hace año y medio,
abandonaron todos los rincones del país para hacinarse en la frontera: Renuncia a comprender; renuncia a ser uno mismo; esperanza de no morir y lucha por vivir lo mejor posible.
— Hay que hacer lo que se debe, sí, pero hay que espabilarse — dice Barque, que tritura el barro lentamente, yendo y viniendo.
— Hay que hacerlo — subraya Tulacque — . Si no te espabilas, nadie lo hará por ti, descuida.
— Todavía no ha sido fundido el que se ocupará del otro.
— ¡Cada cual para sí, en la guerra!
— Claro, claro.
Un silencio. Luego, desde el fondo de su desamparo, esos hombres evocan imágenes sabrosas.
— Todo eso — prosigue Barque — , no vale la buena vida que nos dimos, hace tiempo, en Soissons.
— ¡Ah! ¡Leñe!
Un reflejo de paraíso perdido ilumina los ojos y, al parecer, las jetas, heridas ya por el frío.
— Vaya juerga — suspira Tirloir, que para de rascarse, pensativo, y mira a lo lejos, a través de la tierra de la trinchera.
— ¡Ah! ¡Mecachis ya! ¡Toda la ciudad evacuada, y que al fin y al cabo era nuestra! Las casas, con las camas…
— ¡Los armarios!
— ¡Las bodegas!
A Lamuse se le empañan los ojos, embelesado, y el corazón le da un vuelco.
— ¿Estuvisteis mucho tiempo? — pregunta Cadilhac, que vino más tarde, con el refuerzo de auverneses.
— Varios meses…
La conversación, casi apagada, se reanima en llamas vivas, a la evocación de la época de abundancia.
— Se veían poilus — dice Paradis, como en un sueño — , deslizándose a lo largo y por detrás de los corrales, de vuelta al acantonamiento, con gallinas en torno del cinto y en cada mano un conejo pedido en prestado a un tío o a una tía que no se había visto, y que jamás se vería.
Y se piensa en el lejano sabor del pollo y del conejo.
— Había cosas que se pagaban. El parné circulaba también, no creas. En aquella época todavía estábamos boyantes.
— Las de cientos de miles francos que rodaron por las tiendas.
— Millones, sí. Todo el día era un despilfarro como no puedes hacerte idea, una especie de fiesta sobrenatural.
— Me creas o no — dice Blaire a Cadilhac — , pero en medio de todo aquello, como aquí y como en todas partes donde pasamos lo que menos había era fuego. Había que correr detrás de él, encontrarlo, ganarlo, vaya: ¡Ah! ¡Lo que hemos corrido detrás del fuego…!
— Nosotros estábamos acantonados con la C. H. R, Allí, el ranchero era el gran Marin César. Estaba a la altura él, para conseguir leña.
— ¡Ah, sí! ¡Era un as! ¡No hay que darle vueltas, sabía manejarse!
— Siempre lumbre en su cocina, siempre, amigo mío. Veías rancheros que recorrían las calles en todos sentidos, quejándose porque no tenían leña ni carbón; él, tenía lumbre. Cuando no había nada, decía; "No pases cuidado, me las apañaré". Y no tardaba nada.
— Hasta exageraba, hay que decirlo. La primera vez; que le vi en su cocina, ¿a que no sabes con qué calentaba la marmita? Con un violín que encontró en la casa.
— Eso es de mala uva, de todos modos — dice Mesnil André — . Ya sé que un violín no sirve de gran cosa, pero, de todos modos…
— Otras veces empleó tacos de billar. Mi menda pude a duras penas apartar uno para hacerme un bastón. El resto, al fuego. Después, los sillones del salón, que eran de caoba, pasaron también por las buenas… Los birlaba y los partía de noche, porque un oficial podía haberle hecho reparos.
— Exageraba — dice Pépin — . Nosotros aprovechamos un mueble que nos duró quince días.
— Pero; ¿por qué no tenemos nada de nada? Hay que hacer la sopa sin leña, sin carbón. Después del suministro, estás ahí con las manos vacías ante el montón de manduca, en medio de los compañeros que te toman el pelo en espera de abroncarte. ¿Y entonces, qué?
— Gajes del oficio. No es cosa nuestra.
— ¿Los oficiales no decían nada cuando birlabais por ahí?
— Ellos mismos se daban sus buenas panzadas. ¡Vaya! ¿Recuerdas, Desmaisons, lo del teniente Virvin echando abajo la puerta de una bodega a hachazos? Corno que un poilu le vio, entonces le dio la puerta para que hiciese astillas, y para que no se chivase.
— Y ese pobre Saladin, el oficial de abastecimientos: se le encontró entre dos luces, saliendo de un sótano con dos botellas de blanco bajo cada brazo, el hermanito. Hubiérase dicho una nodriza llevando cuatro rorros. Como le descubrieron, se vio obligado a volver a bajar a la mina de botellas y a repartirlas entre todos Como que el cabo Bertrand, que tiene principios, no quiso beber. ¡Ah! ¿Te acuerdas? ¡Salchichón con patas!
— ¿Dónde está ahora el cocinero que siempre encontraba lumbre? — preguntó Cadilhac.
— Murió. Le cayó una marmita dentro de su marmita. No le pasó nada, pero se murió de todos modos, el susto, al ver sus macarrones patas arriba; un espasmo del corazón, según dijo el galeno. Tenía el corazón débil; sólo era fuerte para encontrar leña. Se le enterró decentemente. Se le hizo un ataúd con el parquet de habitación; se ensamblaron las tablas con los clavos de los cuadros de la casa, y los hincamos a ladrillazos. Mientras lo transportábamos, yo me decía: "Afortunadamente para él, está muerto: si viera esto, jamás podría consolarse de no haber pensado en las tablas del parquet para su lumbre". ¡Ah! ¡Qué tío, vaya zorro!
— El sorche se espabila bien a costillas del compañero. Cuando chaqueteas ante un servicio o cuando coges el buen pedazo o el buen sitio, son los otros quienes cascan — filosofó Volpatte.
— Yo — dijo Lamuse — , me las he apañado a menudo para no subir a las trincheras, y no cuento las veces que he tenido que apencar. Esto lo confieso. Pero, cuando hay compañeros en peligro no chaqueteo, no me paso de listo. Me olvido del uniforme, lo olvido todo. Veo hombres y pito, Pero, de lo contrario, amigo, pienso en mi menda.
Las afirmaciones de Lamuse no son palabras vanas. Es un virtuoso del chaqueteo, en efecto: no obstante, ha salvado la vida de heridos yendo a buscarles bajo el tiroteo.
Explica el hecho sin fanfarronear:
— Estábamos todos tumbados en la hierba. Los cañones zumbaban. ¡Pan! ¡Pan! ¡Bum! ¡Bum…! Cuando les vi alcanzados, me levanté a pesar de que me chillaban: "¡Túmbate!". No podía dejarlos así. No tengo mérito puesto que no podía hacer otra cosa.
Casi todos los muchachos de la escuadra tienen algún alto hecho militar en su haber y, sucesivamente, las cruces de guerra han ido alineándose en sus pechos.
— Yo — dice Biquet — , no he salvado a franceses, pero he cazado boches.
Cuando los ataques de mayo, fue adelante, se le vio desaparecer como un punto, y volvió con cuatro mozallones de gorro verde.
— Yo, los he matado — dice Tulacque.