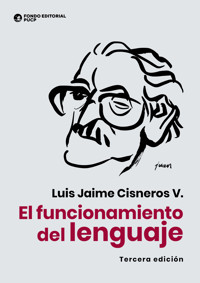
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo Editorial de la PUCP
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Spanisch
"«El funcionamiento del lenguaje es una introducción a la lingüística, escrito por Luis Jaime Cisneros, quien, armado de la mejor bibliografía entonces existente (1991 y 1995), con una aplaudida trayectoria de filólogo y profesor universitario, se dirige a sus alumnos, en particular a aquellos que, recién egresados de secundaria, se enfrentan por primera vez con el lenguaje como objeto de reflexión y análisis. De manera que no es un libro escrito para innovar en las ciencias del lenguaje ni para dar a conocer alguna hipótesis ingeniosa, científicamente revolucionaria, sino que está pensado, elaborado y estructurado para ofrecer a los estudiantes un adecuado acercamiento a temas, problemas e hipótesis esenciales para comprender el funcionamiento del lenguaje y despertar su interés en asuntos propios de la lengua y de la comunicación humana, sea oral o sea escrita. Aunque podamos ensayar otras perspectivas de exploración, el eje de los quince capítulos permanece vigente por su ligazón con las ciencias humanas, hoy más necesarias que nunca, pero sobre todo por situar su contenido en ""saber hablar"" y ""saber comprender"", capacidades cuya trascendencia es evidente en la vida». Carlos Garatea Grau "
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 383
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Luis Jaime Cisneros Vizquerra (1921-2011) fue profesor principal del Departamento de Humanidades y decano de la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Hizo sus estudios escolares en Uruguay y Argentina. En este último país recibió su formación filológica de maestros como Amado Alonso, Pedro Henríquez Ureña y Raimundo Lida. De regreso al Perú, en 1948, se incorporó a la docencia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (donde obtuvo su doctorado) y en la PUCP. En el extranjero fue profesor visitante en la Universidad Central de Venezuela, en la Universidad Nacional del Uruguay y en el Centre de Philologie de la Universidad de Estrasburgo. Fue cofundador de la revista Mar del Sur, miembro del Consejo de redacción de Mercurio Peruano y editor de Indianoromania; y fundador y director de la revista Lexis, especializada en estudios de literatura y lingüística, del Departamento de Humanidades de la PUCP. Fue miembro de numerosas instituciones académicas en el Perú y el extranjero, y director de la Academia Peruana de la Lengua. Su amplia producción incluye valiosos trabajos sobre literatura colonial, educación universitaria, lingüística y filología.
Luis Jaime Cisneros V.
El funcionamiento del lenguaje
Tercera edición
El funcionamiento del lenguajeLuis Jaime Cisneros V.
© Herederos de Luis Jaime Cisneros Vizquerra, 2025
© Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, 2025Av. Universitaria 1801, Lima 32, Perú[email protected]
Imagen de portada: caricatura de Luis Jaime Cisneros por Juan Acevedo.
Diseño, diagramación, corrección de estilo y cuidado de la edición: Fondo Editorial PUCP
Tercera edición digital: abril de 2025
Prohibida la reproducción de este libro por cualquier medio, total o parcialmente, sin permiso expreso de los editores.
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2025-03184e-ISBN: 978-612-335-029-1
Índice
Nota a la presente edición
El funcionamiento del lenguaje (35 años después): estudio introductorio
Presentación de la primera edición
Alea jacta est
I. Los requisitos del conocimiento científico y la explicación en lingüística
II. Situaciones comunicativas
III. Qué es la lingüística. Saussure: langue / parole
IV. Hacia las unidades lingüísticas y el discurso
V. El sistema lingüístico
VI. El enunciado
VII. La estructura
VIII. Hacia la sintaxis
IX. Las cadenas potenciales
X. Significación, pertinencia y estructura
XI. Comprender un enunciado
XII. Sentido y predicación
XIII. Errado, correcto e incorrecto
XIV. Entonación y sintaxis
XV. Lengua oral y lengua escrita
Referencias
Siglas de revistas
Nota a la presente edición
En esta nueva edición de El funcionamiento del lenguaje se han tratado de subsanar los errores tipográficos de las anteriores ediciones, sobre todo en relación con nombres, títulos y citas en otro idioma, y se ha actualizado la ortografía según las nuevas normas de la Real Academia Española. Asimismo, se ha dado un nuevo formato a los gráficos y algunos ejemplos, con el fin de facilitar la lectura del libro. Por otro lado, se han intentado hallar y compilar todas las fuentes citadas o mencionadas por el autor; no obstante, cuando estas no se han encontrado, o se ha hallado un error, se ha insertado una «Nota de editor».
Agradecemos a Juan Acevedo por permitirnos reproducir su caricatura de Luis Jaime y modernizar con ella la portada. Gracias a Carlos Garatea Grau, amigo y discípulo del autor, por su acucioso estudio introductorio, sus comentarios y constante ayuda para mejorar esta edición. Gracias, finalmente, a los hermanos Cisneros Hamann, por su atenta lectura y comentarios.
Fondo Editorial PUCP
El funcionamiento del lenguaje (35 años después): estudio introductorio
Carlos Garatea Grau
Pontificia Universidad Católica del Perú
No arriesgue el mármol temerario
gárrulas transgresiones al todopoder del olvido,
enumerando con prolijidad
el nombre, la opinión, los acontecimientos, la patria.
Tanto abalorio bien adjudicado está a la tiniebla
y el mármol no hable lo que callan los hombres.
Lo esencial de la vida fenecida
—la trémula esperanza,
el milagro implacable del dolor y el asombro del goce—
siempre perdurará.
Ciegamente reclama duración el alma arbitraria
cuando la tiene asegurada en vidas ajenas,
cuando tú mismo eres el espejo y la réplica
de quienes no alcanzaron tu tiempo
y otros serán (y son) tu inmortalidad
en la tierra.
J. L. Borges, Inscripción en cualquier sepulcro
Alguna vez escuché decir a Abelardo Oquendo que la mejor obra de Luis Jaime Cisneros, la más valiosa y permanente, es la multitud de estudiantes que pasó por alguna de sus clases, las que cumplía con rigurosa puntualidad o aquellas que ofrecía fuera del aula, en su oficina o en su casa, cerca de Sara, en medio del bullicio familiar y, a veces, bajo los amenazantes ladridos de un perro que solo entendía palabras esdrújulas. Por ello, me parecen apropiados los versos de Borges que encabezan estas líneas. La memoria puede ser una jungla de espejos, de creencias y de imágenes que jamás existieron o de voces y sentimientos que oímos cuando enfrentamos el olvido. En nosotros hay mucho de las personas con las que nos encontramos en la vida. Es difícil de explicar. Simplemente sucede y lo reconocemos cuando nos damos la oportunidad de que el pasado se haga presente. A muchos nos pasa con Cisneros. Avanza la conversación y, de pronto, sin saber cómo ni por qué, aparece el maestro, una frase imborrable, su generosidad, su ingenio y rapidez verbal y, cómo no, la taza de té y su lectura de «El Aleph». Algunas anécdotas han adquirido vida propia y ahora son recordadas con variantes pero sin que Luis Jaime deje la escena. Hay quienes han añadido detalles inverosímiles y otros que evocan historias que aseguran ser ciertas y que, a pesar de las sospechas, pueden ser verdad. Se trata, en suma, de algo más grande que el aplauso y los diplomas; algo que vive y revive sin que sepamos cómo sucede. Unos lo llamarán destino; mejor pensar en el magisterio de Luis Jaime:
[...] sin estos alumnos míos (que de alguna manera son repetición en el tiempo de los que fueron mis maestros) nada se hubiera concretado. Lo único que hace provechosa la enseñanza de un profesor es el entusiasmo, la inteligencia, la voluntad cierta de superación que aportan los alumnos. [...] [Ellos] constituyen la hermosa materia que la Providencia nos entrega para que al ayudarlos a realizarse podamos realizarnos nosotros mismos, a despecho del barro del que estamos hechos (1981, p. 21).
La filología y la cultura
Luis Jaime solía presentarse como filólogo. A veces soltaba el término esperando la mueca de desconcierto en su receptor o permanecía atento a que el interlocutor lo llame «filósofo». Hubo quien, más osado, lo bautizó: «filósofo románico». ¿Qué evocaba Cisneros con filología? Hay una historia y una dignidad cultural y epistemológica en la referencia, hoy olvidadas o sencillamente limitadas al registro lexicográfico y al recuerdo de los pocos humanistas que persisten en una fe y en una vocación que padece los apremios de un mundo divorciado de la cultura, el análisis y la reflexión, pero sobre todo divorciado de la centralidad del ser humano en la vida social y en la mayoría de proyectos de desarrollo.
En el quinto tomo del Diccionario de Autoridades, publicado en 1737, se lee: «PHILOLOGÍA. s. f. Ciencia compuesta y adornada de la Gramática, Rhetórica, Historia, Poesía, Antigüedades, Interpretación de Autores, y generalmente de la Crítica, con especulación general de todas las demás Ciencias. Es voz Griega. Latín. Philologia». Es interesante que Autoridades defina la Philología como ciencia, una ciencia cuya amplitud y profundidad puede escarapelar a más de uno por estar en las antípodas de la especialización que predomina en la actualidad. Por su parte, la edición del Diccionario usual de la Real Academia Española (RAE) de 1884 cambia la definición y acusa recibo del auge que tuvo la lingüística por entonces y de la norma ortográfica que reemplazó el viejo dígrafo inicial por una letra. Dice: «Filología: Estudio y conocimiento del lenguaje y de cuanto pertenece á la literatura ó bellas letras, y aun á otros ramos del humano saber. Particularmente y con más frecuencia, estudio y conocimiento de las leyes etimológicas, gramaticales, históricas y lexicológicas de una ó varias lenguas. Comparada o comparadas, lingüística». Pues bien, la edición del Diccionario académico vigente —hoy de acceso libre— ha recuperado el carácter científico del quehacer filológico pero ofrece un artículo en el que diferencia a los textos de la lingüística y, al mismo tiempo, enmarca conceptualmente a esta como sinónimo de aquella, lo que no es acertado porque la filología tiene un objeto de estudio y una perspectiva analítica más amplia e inclusiva que la lingüística contemporánea. Dicho en corto: la filología incluye elementos y consideraciones de la lingüística pero no al revés. Señala el diccionario de la RAE: «Filología: 1. Ciencia que estudia las culturas tal como se manifiestan en su lengua y en su literatura, principalmente a través de los textos escritos; 2. Técnica que se aplica a los textos para reconstruirlos, fijarlos e interpretarlos; 3. Lingüística».
Queda claro, entonces, que Cisneros evoca la amplitud y la diversidad de sus intereses cuando se identifica con la filología y, por su intermedio, expresa su fe en el conocimiento, en la cultura y en el valor de la creatividad. Se aprecia bien si repasamos su extensa bibliografía. Encontramos títulos de literatura, historia, lengua, arte, poesía, novela y, por cierto, otras áreas, más cercanas de lo que se cree a la filología y a las ciencias humanas, como la educación y la democracia. En cualquier caso, Luis Jaime nunca dejó de ser filólogo; incluso, cuando pretende acercarse a la lengua como único y principal objeto de estudio, en armonía con la delimitación saussureana, triunfa el filólogo. Luego volveré sobre este tema. Por lo pronto, para redondear estas ideas que me servirán de hilo conductor, quiero añadir unas breves notas adicionales.
En Mimesis, Auerbach (2014 [1946], p. 20) recuerda que fue en Alemania donde la filología incorporó todas las materias histórico-humanísticas, incluyendo la historia del derecho y de la economía, en la explicación de los hechos de cultura. Para el filólogo el principal delimitante es el texto escrito, y, por tanto, considera en su trabajo a la escritura y las tradiciones textuales, dos dimensiones con las que tiene que vérselas quien se interese por el pasado o la historia de la lengua y, al mismo tiempo, dos dimensiones sobre las que se dice poco en el campo de la enseñanza escolar a pesar de que el acceso a la escritura es (fue y será) un aprendizaje de modos tradicionales de comunicación, de tipos textuales y de medios y espacios para la creatividad y la imaginación. La filología partió de la valoración del pasado clásico y de la necesidad de dar claridad a los libros bíblicos; intervino en definir un canon, moral y estético, y fue, desde el Renacimiento, disciplina empleada tanto en la imagen de los estados nacionales, como en el gusto romántico por las tradiciones y la lírica popular (cf. Lara, 2001). Fue así que Friedrich Diez postuló el concepto de lenguas romances a partir de un sustrato del latín vulgar apenas reconocible en la tradición escrita; y Jacob Grimm sugirió atender lo pequeño, el detalle, porque veía en ello la puerta a un universo cultural y lingüístico oculto tras la escritura. Modelos de esta perspectiva son la edición del Poema Mio Cid y los Orígenes del español de Ramón Mendéndez Pidal que Cisneros solía recomendar cuando reconocía una chispa de curiosidad en la mirada de algún alumno. Dicho sea de paso, Cisneros mantuvo correspondencia con Menéndez Pidal. A principios de la década de 1950, en papel con membrete del Instituto Riva-Agüero, le escribió al famoso filólogo español, quien, por entonces octogenario, presidía la Real Academia Española, en búsqueda de consejo y orientación para emprender una historia del español en el Perú. Menéndez Pidal respondió meses después al joven profesor peruano dándole algunas luces. Pero la añorada historia nunca se materializó (cf. Garatea, 2015).
Una ruta intelectual y una convicción personal
Sabido es que la formación escolar de Luis Jaime estuvo asociada a la Compañía de Jesús y se dio en un contexto afrancesado. Después hizo estudios de Medicina en Argentina, a los que atribuía su enorme capacidad de escucha y la costumbre de tomar notas cuando conversaba con sus alumnos, las que luego se convertían en algo parecido a un diagnóstico académico y espiritual, una auténtica bitácora de vida. Abandonó sus estudios de Medicina para dedicarse a estudiar Filología, bajo la orientación de Amado Alonso, en el Instituto de Lingüística y Filología de la Universidad de Buenos Aires, hasta su regreso al Perú, en 1947, e incorporarse casi de inmediato a la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), donde ejerció como profesor durante 63 años. El contacto con Amado Alonso fue decisivo en el itinerario de Luis Jaime1. Alonso había llegado a Buenos Aires en 1927, a instancia de Ramón Menéndez Pidal, de quien era destacado y reconocido discípulo, para asumir la dirección del Instituto, donde acogió a notables filólogos e intelectuales, y creó un espacio de reflexión y estudio que impactaría en el mundo universitario americano y en el desarrollo del hispanismo durante el siglo XX. Alonso hizo un sobresaliente trabajo editorial que contribuyó con el estudio de temas hispanoamericanos y que trajo al continente obras que destacaban en Europa. Un botón de muestra: el Curso de lingüística general, de Ferdinand de Saussure, cuya primera edición en español fue publicada por la editorial Losada, en 1945, con prólogo de Amado Alonso, en Buenos Aires.
Si he abierto este breve paréntesis biográfico es porque me parece relevante enmarcar la perspectiva que más tarde cruza Elfuncionamiento del lenguaje y que encausa muchas de las aproximaciones a la lengua, al habla y a las unidades verbales que Luis Jaime empezó a explorar desde 1950, tanto en ensayos y artículos como desde sus clases en la PUCP. Sin duda que, por intermedio de Amado Alonso, se familiarizó con la lingüística y la estilística, principalmente, alemana, española y francesa, que por entonces transitaban del debate entre positivismo e idealismo a un estructuralismo que abrió el camino a otros enfoques teóricos y metodológicos, como los de orientación funcional, o aquellos de corte cognitivo, como el impulsado por Chomsky desde 19572. Ese desarrollo intelectual facilitó, por ejemplo, la sintonía de Cisneros con los principios e hipótesis de Eugenio Coseriu. No puedo extenderme en ello pero lo dicho permite apreciar una de las rutas seguidas por el mundo intelectual europeo, en el campo de la lingüística y de la filología, en su llegada al Perú y a las aulas universitarias; y creo que permite entender las razones por las que la bibliografía citada en El funcionamiento tiene la procedencia que tiene y que algunas ideas solo sean ligeramente esbozadas en el libro. Si una hipótesis acompañó a Cisneros durante muchos años y aparece refundida o parafraseada en ensayos y conferencias suyos es el concepto de lengua que propuso Humboldt y que, en el siglo XX, acoge y renueva Coseriu en decenas de publicaciones. El planteamiento humboldtiano es el siguiente:
La lengua, considerada en su esencia real, es algo efímero siempre y en cada momento. Incluso su conservación por medio de la escritura no pasa de ser una conservación incompleta, momificada, necesitada de que en la lectura vuelva a hacerse sensible su dicción viva. La lengua no es una obra (érgon) sino una actividad (enérgeia) (citado por Di Cesare, 1999, p. 90).
Por lo que se lee en El funcionamiento y en otros estudios de Cisneros, el diálogo, mejor dicho, el hablar tiene singular protagonismo en la comprensión de la lengua como fenómeno anclado en la cultura y en la historia. Debo decir que esta premisa fue más tarde desplazada cuando Saussure delimita que: «la lingüística tiene por único y verdadero objeto la lengua considerada en sí misma, y por sí misma». El habla queda fuera. Sin embargo, en la orientación que mantiene el sello de Humboldt:
«Sólo en el individuo obtiene la lengua su determinación última» [...] Así, pues, si el lenguaje se manifiesta en la lengua histórica, ésta se manifiesta a su vez «en el acto de su producción real», en el hablar individual. Lo único de lo que cabe tener experiencia concreta es de los actos lingüísticos singulares realizados por los individuos. Por lo tanto, el lenguaje no puede existir más que en el hablar (citado por Di Cesare, 1990, p. 94).
Aunque en El funcionamiento se aprecian algunas idas y venidas entre poner énfasis en la lengua o hacerlo en el habla, lo que obliga a que el lector retroceda en el libro o se lleve algunas preguntas cuando termina la lectura, me parece que Cisneros estuvo siempre más cerca de la orientación que parte de Humboldt y que, como dije, renueva Coseriu. Una orientación que, por lo demás, pasó buena parte del siglo XX buscando nuevos soportes teóricos para no abandonar la dimensión histórica, social y humana de la lengua, ni el trabajo con la escritura y los textos, centrales en la filología, y así, en lo posible, asumir los avances que ofrecieron la pragmática y las ciencias cognitivas en el transcurso del siglo.
Pues bien, en el año 2005, Cisneros dedica un trabajo, en el Boletín de la Academia Peruana de la Lengua,número40, a un tema cuya cercanía y familiaridad se remonta a su etapa con Amado Alonso. Por cierto, su interés había quedado demostrado en 1959 con un libro que sería importante en su trayectoria intelectual: Lengua y estilo, publicado por la librería de Juan Mejía Baca, y que, 32 años después, resuena en las ideas que trae El funcionamiento en torno a la lengua oral y lengua escrita, a la creatividad verbal y a la poesía. El texto de 2005 se titula «Reflexiones sobre lengua y estilo» y en él deja sentada su afinidad con Humboldt y Coseriu:
si queremos hacernos cargo de la relación hombre-lenguaje, debemos recordar —y precisar— la concepción humboldtiana del lenguaje como enérgia [...] el lenguaje es actividad efectiva y concreta; pero sólo podemos conocerlo como producto [...] [pues] —como dice Coseriu— es un producto que únicamente puede comprobarse «por y dentro de la actividad y no fuera de ella [...] (pp. 94 y 100).
Las cosas están claras. Ese es el hilo conductor de los quince capítulos que integran El funcionamiento del lenguaje. Lo digo así porque el lector puede despistarse por la cantidad de ventanas que abre en el trabajo. Hoy tendemos a ofrecer casas con las ventanas cerradas o sin ellas, hechas a imagen de un túnel cuyo único destino está señalado en el pórtico. Con Luis Jaime no es así. Por el contrario, está dispuesto a ver la complejidad, a asumir sus límites personales, a dudar y a no dejar de hacer preguntas. Asume que el saber es un desafío. Ni es absoluto ni completo. De serlo llevaría a la parálisis. Menéndez Pidal decía que la investigación es una adivinanza en permanente construcción. Parece una referencia a las preguntas celestes de otro Cisneros, Antonio (Toño) (¡Ah las preguntas celestes! // Las inmensas): aquellas difíciles, imposibles, en cuyas respuestas hay que arar duro, y que, en cuanto creemos haberlas encontrado, nos cambian las preguntas, y a empezar otra vez. Esa convicción es la convicción de quien pone al hombre en el centro, con su inteligencia y voluntad, el hombre que llora, ríe y sufre, que percibe, recuerda y aprende, que es capaz de crear, innovar y de sentir, en suma, el hombre de carne y hueso. George Steiner decía que debemos huir de apreciar en la vida común un mecanismo de relojería. En Lecciones de los maestros dice Steiner que:
Enseñar sin un grave temor, sin una atribulada reverencia por los riesgos que comporta, es una frivolidad. Hacerlo sin considerar cuáles puedan ser las consecuencias individuales y sociales es ceguera. Enseñar es despertar dudas en los alumnos, formar para la disconformidad. Es educar al discípulo para la marcha [...] un maestro válido debe, al final, estar solo (2020, pp. 101-102).
Todas las ideas expuestas se integran en la defensa de las Humanidades que hizo Luis Jaime a lo largo de su vida. No solo valora en ellas la amplitud y los desafíos que imponen al saber sino que, al mismo tiempo, valora que ellas permitan que nos entendamos y nos veamos como seres pensantes, miembros de una comunidad y herederos de una historia. Las Humanidades como interpretación crítica de la realidad; pero también como estímulo, respeto y valoración de la cultura, las artes y la creatividad; y, claro, las Humanidades enraizadas en las grandes cuestiones históricas, sociales y humanas. No se trata solo de las Humanidades clásicas, a veces encerradas en la vanidad de la erudición, el prejuicio y la soberbia, sino en unas ciencias humanas abiertas y flexibles, autocríticas, y dispuestas a comunicar y demostrar su utilidad en un mundo que las ignora y desecha, aunque, sotto voce, admita su utilidad. En suma, creo que se trata de contar con unas ciencias humanas capaces de asimilar y responder a otras manifestaciones y a los problemas y las preguntas que nos confrontan e interpelan en nuestra manera de vivir y de convivir como hombres, mujeres y niños3. En ese marco, la lengua no es únicamente un objeto abstracto, ni un medio de comunicación, como tantos que ahora nos rodean; es una cultura, historias, creencias, saberes y experiencias acumuladas, llevadas de padres a hijos y recreadas en la espontaneidad del día a día, que impregnan palabras, frases y discursos con imágenes, costumbres y avances científicos. Quienes creemos en la democracia y en la necesidad de asegurarla en nuestro país debemos asumir que el respeto a las lenguas maternas es inseparable de una convivencia democrática que honre los derechos humanos. En este entramado de dimensiones, niveles y contactos se define la idea de lengua que animó la vida del profesor Luis Jaime Cisneros y que trasladó a su familia y a sus alumnos. No es casual que el día de su entierro, mientras descendía el féretro, la familia se uniera repitiendo en voz alta el trabalenguas con el que Luis Jaime les hacía sentir su compañía, su afecto y su cariño:
El cielo está engarabintintangulado
¿quién lo desengarabintintangulará?
Aquél que lo desengarabintintangulare
gran desengarabintintangulador será.
El funcionamiento del lenguaje
El Fondo Editorial de la PUCP tomó la acertada decisión de reeditar El funcionamiento del lenguaje, cuya primera publicación es de 1991 y la segunda de 1995. Han transcurrido 34 años desde que el libro vio la luz pero son 35 si cuento desde que conocí el manuscrito. Más de tres décadas es mucho tiempo en el desarrollo de ciencias que no dejan de evolucionar, ni de mejorar su capacidad analítica, ni de diversificar sus campos de interés y sus marcos teóricos, como sucede con la lingüística y la filología, cada una a su ritmo, por cierto. En paralelo, la educación universitaria atraviesa un acelerado cambio desde que el mundo sufrió la desgracia de la covid-19 y desde que nos arrastró el impulso tecnológico que la pandemia trajo consigo en el terreno de la pedagogía, la investigación y en los modelos y prácticas docentes. Quiero decir: el mundo ha cambiado mucho desde que apareció El funcionamiento del lenguaje. No es lugar para discutir si es un cambio para bien o para mal, como tampoco corresponde pedirle al libro que vaya más allá de su momento. Lo que me parece oportuno es mencionar que, junto con esos cambios, las ciencias humanas han sido arrinconadas y están sometidas a una presión que pone en peligro su sostenibilidad y que desdeña su relevancia en el camino hacia un mundo mejor. Hay en esto bastante más que un detalle. Engloba una manera de entender el desarrollo humano y de pensar la formación integral y la búsqueda de conocimiento. Lo digo porque un lector distraído podría decepcionarse si cree que el libro es un trabajo de última generación. No es así. No lo fue en 1991, no lo es hora, ni lo será mañana. El libro es una introducción a la lingüística, escrito por alguien que, armado de la mejor bibliografía entonces existente, con una aplaudida trayectoria de filólogo y profesor universitario, se dirige a sus alumnos, en particular a aquellos que, recién egresados de secundaria, se enfrentan por primera vez con el lenguaje como objeto de reflexión y análisis. De manera que no es un libro escrito para innovar en las ciencias del lenguaje, ni para dar a conocer alguna hipótesis ingeniosa, científicamente revolucionaria, sino que está pensado, elaborado y estructurado para ofrecer a los estudiantes un adecuado acercamiento a temas, problemas e hipótesis esenciales para comprender el funcionamiento del lenguaje y despertar su interés en asuntos propios de la lengua y de la comunicación humana, sea oral o sea escrita4. Aunque podamos ensayar otras perspectivas de exploración, el eje de los quince capítulos permanece vigente por su ligazón con las ciencias humanas, hoy más necesarias que nunca, pero sobre todo por situar su contenido en «saber hablar» y «saber comprender», capacidades cuya trascendencia es evidente en la vida. Luis Jaime presenta su trabajo diciendo:
Estas lecciones resumen de algún modo mis clases universitarias de los últimos cinco años. Pensadas para jóvenes no necesariamente atraídos por la filología, su objetivo se dirige a proporcionarles el lenguaje como una realidad sobre la que vale la pena reflexionar (2025 [1991], p. 55).
¿Por qué vale la pena reflexionar sobre ello? La respuesta está en las primeras secciones de este ensayo introductorio: vale la pena reflexionar porque es una vía para conocer un poco más lo que somos como seres humanos, que ocupamos un lugar en la sociedad, donde afianzamos vínculos con otros mediante la comunicación. El interés de Cisneros no está en un ente abstracto y autosuficiente, aunque se ocupe de eso, sino en una concepción de lenguaje que incluye las diversas y complejas dimensiones inherentes a hablar y comprender una lengua. Es consciente de que «saber hablar» no se limita a una idea estructural de la lengua. Incluye una gramática pero también un ejercicio cognitivo y perceptual, un dominio pragmático y un acervo cultural, históricamente asegurado, que intervienen y hacen viable la comunicación y la creatividad. De manera que la dificultad del profesor consiste en llevar al plano de la reflexión académica aquello que todo hablante sabe por el hecho de ser hablante. Precisamente, es este punto el que exige tomar conciencia del método de enseñanza y de la voluntad comunicativa del profesor. Sabemos que Luis Jaime no improvisaba. Cada clase tenía un plan y una batería de ejemplos5. Ese cuidado determina la prosa, la progresión temática y el encadenamiento de casos, anécdotas, citas, ejemplos y preguntas que encuentra el lector a lo largo de 252 páginas (edición de 1991).
Pongamos por delante que una lengua funciona por y para los hablantes, no por y para los lingüistas. La advertencia la hizo Coseriu ante el peligro de que la carrera por hacer ciencia olvide que las ciencias humanas tienen objetos y sentidos particulares, distintos a los de las ciencias naturales. Cuando las primeras quieren ser como las segundas, el hablante desaparece y las dimensiones históricas y subjetivas de la vida y de la comunicación sencillamente son dejadas de lado: «Los métodos analíticos se valoran por su adecuación al objeto; y los métodos didácticos por su adecuación a los objetivos» (1989, p. 34). Si bien Coseriu puso estos temas sobre la mesa, lo cierto es que la discusión sobre el objeto y los métodos de las ciencias humanas, en contraste con el de las ciencias naturales, venía de atrás y respondía a otros marcos teóricos. En cualquier caso, es claro qué piensa Luis Jaime y por qué enfatiza la dimensión comunicativa en la vida social, y por qué es una constante en su reflexión:
Hablo porque vivo en sociedad con los otros, y advierto que esos vínculos (y el progreso que ellos garantizan) se han ido afianzando a través de la comunicación. En la comunicación se esconde la razón última por la que estos vínculos existen, se desarrollan, progresan y se consolidan; y al consolidarse afianzan mi condición humana, robustecen mi seguridad, trazan entre nosotros y los demás una relación social que es signo de nuestra comunidad (2025, p. 57).
¿Cómo no va a ser relevante el uso del lenguaje para discutir sobre la sociedad que queremos tener? La vida democrática, por ejemplo, necesita plasmarse en una comunicación limpia y sana, en un espacio moderado por un acervo común y por el reconocimiento de que en todo acto de habla hay un emisor pero también un receptor. No hay democracia sin comunicación. Es de «uno —al otro— sobre los objetos y las cosas» que propuso Bühler, haciéndose eco de Platón; es la definición del principio de alteridad sin el cual no hay comunicación ni es posible la vida democrática. Ahora, la alteridad es un universal del lenguaje. Lo señaló Coseriu. Uno habla a otro; un acto de habla implica un destinatario, una persona. Sin «otro» solo existe el monólogo. ¿Cuánto influye el receptor en el hablante? Son ideas sencillas pero, al mismo tiempo, complejas y esenciales. Puede alguien decir que estiro mucho la cuerda pero pienso que Luis Jaime supo siempre que haciendo énfasis en la comunicación, en la libertad expresiva y en la creación formaba ciudadanos.
Simpatías y parentescos en quince capítulos
Los quince capítulos que integran El funcionamiento del lenguaje tienen una prosa cuidada. Algunos fragmentos parecen escritos para ser leídos en voz alta. El libro tiene un ritmo y una cadencia que reflejan las notas de clase en las que se apoya. Conserva la voz que acompañaba los desafíos y los juegos, las travesuras y el ingenio, la distancia y la cercanía que reconocimos en Cisneros.
El libro no sigue una teoría. Ofrece movimientos conceptuales, en ocasiones implícitos, en función de los ejemplos, que, en casos puntuales, necesitan refuerzo bibliográfico. Una evidencia de que la complejidad temática siempre desafía la claridad que el profesor quiere asegurar en su discurso. Como es natural, el esfuerzo pedagógico y la voluntad de hablar con claridad y empatía en una clase no impide que el alumno o, en este caso, el lector pueda identificar la sintonía o la falta de ella en algunos temas. Ocurre en un salón de clase, ocurre en un ensayo. La neutralidad absoluta es poco frecuente, es más un ideal que una realidad. Varios factores intervienen en ello. Desde la formación intelectual y las expectativas académicas hasta el sustento racional y la consistencia epistemológica de las hipótesis. ¿Por qué se elige un tema y se descarta otro? Como digo, puede deberse a distintas razones. Creo, sin embargo, que lo que inclina el péndulo hacia uno u otro lado es la vida intelectual y académica del profesor y, sin lugar a dudas, la sensibilidad para discriminar la pertinencia de un tema en una clase. Son razones académicas y pedagógicas.
Los protagonistas
En el caso de El funcionamiento del lenguaje pienso que los tres primeros capítulos tienen una conexión temática que se expresa claramente tanto en el contenido como en la forma en que se enlazan conceptos e hipótesis con los ejemplos y la bibliografía. Puede, incluso, advertirse que en ellos descansan los capítulos siguientes. El capítulo I lleva el título «Los requisitos del conocimiento científico y la explicación en lingüística»; el II, «Situaciones comunicativas»; y, el III: «Qué es la lingüística. Saussure; langue/parole». Por cierto, Saussure es el único nombre mencionado en el título de alguno de los quince capítulos. Su mención responde a la afinidad de Cisneros con los postulados que ofreció Saussure en el Curso de lingüística general. Pero, al mismo tiempo, esa afinidad obstaculiza que se incorporen aspectos del funcionamiento del lenguaje que Saussure no valoró con justicia. Pienso en la noción de «habla», que, además, es el eje del segundo capítulo dedicado a la «situación comunicativa». Dichode otra manera: toda situación comunicativa supone un acto de habla, es decir, supone lo que Saussure deja fuera de la lingüística. Me explico.
Primero Luis Jaime expone el amplio horizonte de la comunicación; después lo deja de lado por su voluntad de llevar a los alumnos de lo concreto y general a lo abstracto y particular. Parte de lo sensible y experimentado para luego ingresar a la sistematización teórica. Lo digo porque esa ruta viene acompañada de ocasionales saltos argumentativos que echan en falta el puente que construía Cisneros en su exposición oral. Algo parecido sucede con algunos temas presentes desde el capítulo cuarto, sobre todo los dedicados a la entonación y a la lengua escrita, ajenos a la concepción saussureana. En cualquier caso, la progresión temática busca que el alumno distinga y valore la experiencia y la observación, y descubra y aprecie el ulterior proceso analítico. Cisneros lo postula de esta manera en el capítulo I:
Si afrontamos los hechos con rigor, lo que el oído percibe y lo que ven los ojos no es el lenguaje sino apenas unos síntomas de su presencia. Nadie puede afirmar que percibe sentidos, palabras o fonemas si es que antes no ha sido visitado por una información previa. [...] lo que asigna carácter científico a la observación no es la cantidad ni variedad extraordinaria de los hechos observados, sino la interpretación de los mismos. Pero esa interpretación carece de valor sin fundamento teórico: si no se apoya en una teoría coherente (2025, pp. 64 y 66).
Desde la experiencia del hablante, Cisneros razona sobre «situación comunicativa» en el capítulo II. Empieza afirmando la idea de que no hay situación comunicativa sin habla. Luego queda claro que el diálogo es inherente a ella y que la participación del receptor es tan relevante como la del emisor. El tercer paso consiste en mostrar que el contexto delimita las expectativas en el que se da la comunicación. Llegado este punto, no solo entran en juego las capacidades cognitivas y perceptuales de emisor y receptor, además de su competencia gramatical, sino también el dominio de tradiciones discursivas, la cultura y la experiencia.
En el libro tiene especial relevancia el receptor. No es una caja vacía a la que se la llena de herramientas. El receptor actúa, interpreta, decodifica. En cuanto identifica sonidos similares a los que forman parte de su sistema lingüístico, busca el sentido que trae la cadena sonora elaborada por otro hablante, el emisor. En simultáneo, el receptor influye en la selección de unidades que realiza el emisor, en la modalidad elegida para hablarle y en las expectativas que despliega el emisor mientras habla. Pues bien, cuando se hace lo posible por conocer cómo un ser humano llega a dominar las posibilidades que le ofrece el conocimiento y el dominio de una lengua, entonces, se deja ver la complejidad del funcionamiento del lenguaje y la red de dimensiones que interactúan en la vida social y que participan cuando hablamos.
Ahora bien, el interés por la «situación comunicativa» viene de muy atrás en la historia de la lingüística y de la filología, tanto en su vertiente germana, francesa y española como en la suiza e italiana. Podemos ir hasta autores anteriores al siglo XIX. Hay bastante en Aristóteles y Platón, por ejemplo. Ciertamente también en Humboldt. En todo caso, Karl Vossler, Antoine Meillet, Ramón Menéndez Pidal, Charles Bally y Benedetto Croce6, cinco autores admirados por Cisneros y presentes en sus clases y ensayos, no solo defendieron hipótesis y conceptos vinculados con el funcionamiento del lenguaje, sino que exploraron la «situación comunicativa» en monografías que no deberíamos perder de vista ni olvidar. A Luis Jaime le interesa precisar que:
Comprobar que el lenguaje se va mostrando como una experiencia en la medida en que la comunicación es realmente una experiencia de lenguaje. Es una realidad en curso, en tanto haya quienes estén en aptitud de organizarla. Pero no es un asunto del oído sino de nosotros mismos [...] Esto significa que hay factores situacionales involucrados en la comunicación (2025, pp. 77 y 79).
Dicho esto, Cisneros da un nuevo paso: abstrae principios generales, hace teoría y ofrece conceptos que ayudan a ordenar y explicar lo que muestra la experiencia y la observación. Tengamos en cuenta que el «observador» es también hablante. A veces en ello radica una primera dificultad que el profesor debe ayudar a vencer. Quien estudia la lengua estudia un saber que le pertenece, aunque no sea consciente de que sea así. Tiene un saber intuitivo, no científico, tan válido como el otro y cuya solidez verifica cuando se comunica. Vale la pena reflexionar sobre el tránsito del primero al segundo en el individuo y las dificultades que ello origina en una clase. Luis Jaime delimita su interés en el ámbito científico. Desde ese lugar se esfuerza por explicar lo que el hablante sabe intuitivamente:
Lo que hoy nos interesa es el lenguaje como sistema y los complejos problemas suscitados por su funcionamiento. [...] Un sistema particular que —como bien vio Coseriu— «no es un sistema de “cosas hechas” sino un sistema técnico, de modos de hacer; un sistema de posibilidades funcionales, en parte realizado y en parte realizable» (1977b, p. 231) (2025, pp. 86 y 95).
Algo parecido dio origen a dicotomías saussureana de lengua y habla, diacronía y sincronía, expuestas en el capítulo III. Se extraña, sin embargo, el desarrollo de los conceptos de diacronía y cambio lingüístico7. Tal vez se debe a que, como he mencionado, Saussure concentra análisis en la lengua y en la sincronía; mientras el habla y la diacronía quedan rezagados en el Curso de lingüística general y - ¡vaya coincidencia! - también en El funcionamiento del lenguaje. Pero decir rezagados no quiere decir ignorados (cf. Garatea, 2016).
Ahora, el énfasis saussureano sí impactó en la lingüística del siglo XX. Esta pasó a concentrase en la lengua y en la sincronía relegando al habla y a la diacronía del centro de interés. La estilística y la historia de la lengua, por ejemplo, perdieron protagonismo y la filología fue de pronto tomada como disciplina obsoleta y poco científica. Pero no desaparecieron. Avanzado el siglo XX ambas tuvieron un nuevo impulso gracias a enfoques interdisciplinarios que promovieron la necesidad de explicar el lenguaje incorporando los contextos sociales, las tradiciones y la historia, y, claro, la cognición. Ellas han sabido recuperar el protagonismo que perdieron durante mucho tiempo. Pues bien, aunque se suele pensar lo contrario, la preferencia por la lengua y la sincronía no fue unánime. Pocos meses después de la publicación de El Curso, vale decir en 1917, Antoine Meillet escribe un breve comentario que, entre otras cosas, subraya la importancia del habla y de la diacronía en la disciplina:
La façon dont la « langue », qui est l’objet essentiel de la linguistique, est distinguée de la « parole » est saisissante [...] la langue y est considérée abstraitement, en éliminant le plus possible la considération des événements historiques. Il y est enseigné que la langue est un fait social ; mais F. de Saussure évite de considérer le détail des conditions sociales et les événements qui déterminent les états de langue. Le fait linguistique est envisagé en lui-même, indépendamment de toute influence externe. Depuis un certain nombre d’anées, on réagit contre cette manière trop abstraite de traiter la linguistique et l’on travaille à rapprocher les faits de langue de leurs conditions externes, c’est-à-dire des situations sociales et des événements historiques dont ils dépendet (pp. 50 y 51).
De manera similar opina uno de los editores del Curso, Albert Sechehaye, en 1940 (Sechehaye, 1940). Más tarde, Eugenio Coseriu (1955) razona sobre las preferencias saussureanas8 en un conocido trabajo suyo, «Determinación y entorno», cuyo subtítulo merece consideración aparte por su vínculo con lo referido: «Dos problemas de la una lingüística del hablar». Aquí reflexiona Coseriu lo siguiente:
[...] resulta difícil constituir la ciencia de aquello que queda cuando del hablar se aísla la lengua, pues lo que queda son hechos particulares y heterogéneos [...] La lengua, en realidad, integra el habla; y la distinción entre langue y parole, además de admitir varias interpretaciones, no es «real», sino «formal» y metodológica [...] cabría preguntarse si hay una lingüística que no sea lingüística del hablar. La lengua misma ¿qué otra cosa es si no un aspecto del hablar? [...] no hay que explicar el hablar desde el punto de vista de la lengua, sino viceversa. Ello porque el lenguaje es concretamente hablar, actividad, y porque el hablar es más amplio que la lengua: mientras que la lengua se halla toda contenida en el hablar, el hablar no se halla todo contenido en la lengua [...] la lengua es concretamente un modo histórico de hablar (pp. 29, 31 y 32).
Creo que Cisneros advirtió las limitaciones de las dicotomías saussureanas. Como alguien que dedicó estupendos trabajos a la estilística, debió reconocer que estos versaban sobre el hablar y no sobre la lengua, sobre lo individual y no sobre lo social. Por ello me parece coherente que prefiera referirse a «la oposición langue-discours acogiendo ideas de Gustave Guillaume9 y Émile Benveniste» (2025, p. 91); con ello recupera el dinamismo y la creatividad por cuanto «el hablante busca identificar unidades significativas, palabras, núcleos semánticos. El sonido por sí mismo es incapaz de postular algo»10 (p. 99).
Abstracciones
¿Por qué llamar abstracciones a esta sección? Porque es coherente con la ruta que sigue Cisneros en su libro. El tránsito del saber intuitivo al saber científico. Cinco capítulos tienen en común el hecho de ser presentados como resultado de observar la experiencia hablante. Me refiero a los capítulos IV, «Hacia las unidades lingüísticas y el discurso»; V, «Sistema lingüístico»; VI, «El enunciado»; VII, «La estructura»; y VIII, «Hacia la sintaxis». Que era posible incluir otros temas, sin duda que sí. Siempre hay de por medio una afinidad que está más allá de los gustos y simpatías de los lectores.
Ahora bien, el cuarto capítulo pone la primera banderilla en que: «mi experiencia de la lengua comienza a enriquecerse frente a un muestrario de secuencias sonoras pronunciadas por los nativos en determinada situación» (2025, p. 108).
La competencia se alimenta, enriquece y ejercita mediante el contacto con otros hablantes. El proceso empieza con el nacimiento. Con el andar por un mundo que nadie elige, el niño adquiere y usa —primero a tientas, luego con seguridad— los signos y las reglas que le permiten comunicarse; también aprende las normas y tradiciones que regulan la interacción, vale decir, las pautas que hacen posible la convivencia humana. A modo de ejemplo, Cisneros contaba esta anécdota: «Una vez mi hijo se cayó de la bicicleta y gritó: “¡Puta madre!” Mi mujer lo quiso castigar, entonces le dije “Oye, ¿cómo lo vas a castigar si usó bien la palabra?”». Y concluía: «¿Por qué sancionar a un niño si está aprendiendo a ser competente? Luego lo hará mucho mejor». Aunque la anécdota abre una ventana hacia el proceso de adquisición del lenguaje, tema que por cierto conservó entre sus preferidos pero que no llegó a trabajar suficientemente, opta por concentrarse en la idea de sistema lingüístico y en mostrar que un enunciado implica un complejo proceso mental que se activa en cada acto de habla. Lo plantea así en el quinto capítulo:
ocurre que la lengua no es solamente un sistema «en sí misma» sino que está internalizada en nosotros en tanto que sistema. Y esto exige larga meditación. No es el hallarse constituida por un conjunto de signos lo que hace a la lengua un sistema; sino que lo es (paralela y esencialmente) porque resulta una representación de los medios formales enlazados en su mecánica, en virtud de los cuales ese conjunto de signos adquiere coherencia (2025, p. 113).
Decir que la lengua es un sistema es afirmar un concepto que ordena y aclara lo que sucede cuando queremos hablar y hablamos. No hay azar en su funcionamiento. Hay creatividad dentro de lo posible. Hay orden, reglas y posibilidades. En este punto Cisneros trae a colación a Roman Jakobson quien hace hincapié en que la lengua es un sistema de sistemas. Recuerda también a Gustave Guillaume, que mostró interés por la mecánica existente en la producción de todo enunciado: una «geometría imperante en las profundidades del espíritu humano, reproducida en su estructura por las lenguas» (p. 116). Líneas después menciona a Charles Bally pero apuntando a otro aspecto del problema: «Un sistema supone para nosotros “como una vasta red de asociaciones constantes de la memoria, sensiblemente análogas en todos los individuos” y que alcanza y se extiende a todos los dominios de la lengua» (p. 116). Ahora, si en las páginas anteriores el camino iba de lo sensible a lo abstracto, asume ahora el camino inverso y pregunta cómo se va del sistema a la oralidad, de lo abstracto a lo concreto. Para decirlo en términos saussureanos, cómo se pasa de la lengua al habla, un camino en el que la lengua parece ser —escribe Cisneros recordando a Coseriu— «una técnica en parte realizada y en parte realizable» (p. 118).
Son ideas que generan preguntas complejas. Hacer preguntas es el recurso pedagógico que mueve el conocimiento. La investigación es hacer preguntas y buscar respuestas. El camino que lleva del hablar a la lengua y luego el que de la lengua lleva al hablar une cognición con pragmática; unidades con reglas y discursos; une conocimiento con modos de ejecución; y, en otro plano, une sincronía con diacronía. Aunque hoy se conoce más del proceso que en 1991, todavía es poco lo que sabemos. Necesitamos enseñar a preguntar y a opinar. A dudar. Cuando todo son certezas es el momento en que se impone el dogmatismo. Es la única manera de avanzar. Pues bien, la complejidad es resumida en el sexto capítulo: «Emisores y receptores se hallan, así, enlazados a través de dos grandes operaciones psicolingüísticas: cifrar y descifrar un mensaje [...] Sin “segmentación” no hay modo, pues, de comprender enunciado alguno. Solo cuando segmentamos bien, comprendemos un texto [...]» (pp. 123 y 126)11.
¿Por qué segmentación? Cisneros sigue un principio: todo enunciado puede ser descompuesto en unidades más pequeñas. Su integración es la que convierte a las partes en una unidad llamada enunciado y, por cierto, es esa unidad la portadora de sentido. Tiene en mente esto: «Solo cuando segmentamos bien, comprendemos un texto [...]. Todo enunciado (es decir, todo texto) es una “cadena” integrada por partes que son, ellas también, cadenas más pequeñas» (p. 127). Más adelante dirá que este proceso está presente en la producción de textos escritos. Ahora el objetivo es dar cuenta de que el resultado es una estructura entre cuyos constituyentes se generan relaciones y asociaciones que permiten que cristalice el sentido del enunciado. A este tema dedica el sétimo capítulo. Ofrece algunos ejemplos para despertar curiosidad en torno del problema que tiene entre manos: primero, recurre a unidades similares en posiciones distintas: «el ciudadano ha visto al alcalde» y «el alcalde ha visto al ciudadano». Luego presenta un trío en el que el cambio de unidades se traduce en nuevos matices semánticos: «Margarita escribe», «Margarita escribe novelas» y «Margarita escribe a sus hermanos». Finalmente, muestra cómo la creatividad es capaz de innovar dentro del marco de posibilidades que ofrece el sistema: «las no siempre dormidas mariposas» y «esas de limpia cabellera ancianas».
Algo más: este sétimo capítulo roza, cuando no se embrolla, con el siguiente, dedicado a la sintaxis (octavo capítulo). En conjunto, las páginas dedicadas a la sintaxis necesitaban más elaboración y un encadenamiento conceptual que evite los brincos y requiebres. Creo reconocer cierto apuro en la redacción. En clase todo ello se salva con la voz, el diálogo y una pizarra. Pero la lectura es otra historia. Debo decir, sin embargo, que el capítulo es un buen ejemplo del esfuerzo personal que imprime Luis Jaime a su ejercicio docente. Quiere integrar a Chomsky con teóricos y lingüistas afines a su formación filológica. No diré que sea imposible ni que se quede lejos de la meta. Solo aludo a que el intento exigía más espacio y la consideración de bibliografía menos familiar al filólogo. Nada de ello le impide apropiarse de una premisa que Chomsky expone en sus primeros trabajos. Luis Jaime la captura en un libro de 1971, Lenguaje y entendimiento, enesta cita: «el conocimiento de una lengua es como “un sistema formado por reglas que interaccionan entre sí para determinar la forma y el significado intrínseco de un número potencialmente infinito de oraciones”» (p. 145).
Luego dirá Luis Jaime: los fines del análisis lingüístico son muy concretos:
investigar el número limitado de principios generales y de clases de unidades lingüísticas a que los hablantes recurren para comunicar un número infinito de enunciados. Se trata de investigar los mecanismos finitos subyacentes a los varios y numerosos textos posibles en una lengua (p. 155).





























