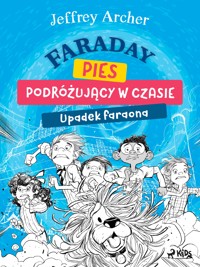Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
La quinta colección de irresistibles cuentos cortos del maestro del arte de contar historias, Jeffrey Archer. Tramas ingeniosamente urdidas, con personajes dibujados con esmero y conclusiones deliciosamente inesperadas, con el aliciente de las ilustraciones a color del artista internacional Ronald Searle. Durante su encarcelamiento de dos años en cinco prisiones diferentes, Jeffrey Archer reunió varias ideas para cuentos cortos. En esta colección se presentan algunos de ellos, como «El hombre que robó su propia oficina de correos», la historia del director general de una compañía que intenta envenenar a su esposa durante un viaje a San Petersburgo… con inesperadas consecuencias. En otro de ellos, «Maestro», un restaurador italiano acaba en la cárcel, incapaz de explicar a Hacienda cómo es que posee un yate, un Ferrari y una casa en Florencia a pesar de que solo declara un beneficio de 70.000 libras anuales. «El rey rojo» es la historia de un timador que descubre que un Lord inglés necesita una última pieza de ajedrez para completar un tablero que puede llegar a valer una fortuna. En otro de estos relatos, «El inspector», un timador de Bombay acaba en la morgue tras usar al jefe de policía como cebo en su último golpe. «La coartada» nos habla de un convicto que se las arregla para quitar de en medio a un viejo enemigo aun estando entre rejas, con dos funcionarios de prisiones como coartada. Un fuerte contraste presenta el contable que, en «La caridad empieza en casa», se da cuenta de que no ha conseguido nada memorable en vida y se propone hacerse con una fortuna antes de su jubilación. Y por supuesto, tenemos la historia favorita de Archer, con la que se cruzó recién salido de prisión: «El ojo del que mira», en la que un guapo futbolista de primera división se enamora de una chica obesa… que resulta ser la novena mujer más rica de Italia. Jeffrey Archer es el único autor que ha conseguido coronar las listas de bestsellers ya sea en ficción, no ficción o relatos cortos. Puede que algunos presos antiguos hayan servido de inspiración para Cat O'Nine Tales, pero el autor se ha valido de esa inspiración para tejer historias tristes, ingeniosas e inolvidables, rematadas por las divertidísimas ilustraciones de Ronald Searle.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 335
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jeffrey Archer
El gato de nueve colas
Translated by Antonio Rivas Gonzálvez
Saga
El gato de nueve colas
Translated by Antonio Rivas Gonzálvez
Original title: Cat O' Nine Tales
Original language: English
Copyright © 2007, 2022 Jeffrey Archer and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726491821
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Para Elizabeth
PREFACIO
Durante los dos años que pasé encarcelado, en cinco prisiones diferentes, recogí varias historias que no eran apropiadas para ser incluidas en las entradas cotidianas de un diario de prisión. Estos relatos están marcados en el índice con un asterisco.
Aunque he adornado esas nueve historias, todas están basadas en hechos. En todas excepto una, el prisionero involucrado me pidió que no revelara su nombre.
Las otras tres historias incluidas en este volumen también son ciertas, pero llegaron a mí después de que saliera de la cárcel: en Atenas: «Una tragedia griega»; en Londres: «La sabiduría de Salomón», y en Roma, mi favorita: «En la mirada del observador».
EL HOMBRE QUE ROBÓ SU PROPIA OFICINA DE CORREOS
EL PRINCIPIO
El juez Gray miró a los dos acusados que estaban en el banquillo. Chris y Sue Haskins se habían declarado culpables del robo de 250.000 libras, propiedad de la oficina de Correos, y de falsificar cuatro pasaportes.
El señor y la señora Haskins parecían más o menos de la misma edad, lo que no era nada sorprendente pues habían ido al colegio juntos hacía unos cuarenta años. Cualquiera que se cruzara con ellos por la calle no los miraría dos veces. Chris medía metro setenta y cinco, tenía un pelo oscuro rizado en el que empezaban a asomar canas y le sobraban por lo menos seis o siete kilos. Permanecía erguido en el banquillo, y aunque llevaba un traje muy gastado, su camisa estaba limpia y su corbata a rayas insinuaba que pertenecía a algún club. Sus zapatos negros tenían el aspecto de haber sido lustrados todas las mañanas. Su esposa, Sue, estaba en pie a su lado; el pulcro vestido floreado y los zapatos sencillos hablaban de una mujer organizada y ordenada. Pero había que tener en cuenta que los dos vestían en ese momento la ropa que se habrían puesto para ir a la iglesia. Al fin y al cabo, consideraban que la ley no era nada menos que una extensión del Todopoderoso.
El juez Gray dirigió su atención al abogado del señor y la señora Haskins, un joven que había sido escogido teniendo en cuenta su tarifa más que su experiencia.
—Sin duda desea alegar que en este caso intervienen circunstancias atenuantes, señor Rodgers —comentó solícitamente el juez.
—Sí, señoría —admitió el novato abogado, poniéndose en pie. Le habría gustado decirle a su señoría que aquel era solo su segundo caso, pero tuvo la impresión de que era poco probable que el juez considerase aquello una circunstancia atenuante.
El juez Gray se recostó en el asiento, disponiéndose a escuchar cómo el pobre señor Haskins había sufrido maltrato a manos de un padrastro implacable, noche tras noche, y la señora Haskins había sido violada por un tío malvado a una edad impresionable, pero no; el señor Rodgers aseguró al tribunal que los Haskins provenían de un entorno feliz y equilibrado y, de hecho, habían ido al colegio juntos. Su única hija, Tracey, una licenciada de la universidad de Bristol, trabajaba ahora como agente inmobiliario en Ashford. Una familia modélica.
El señor Rodgers echó una ojeada a su expediente antes de empezar a explicar cómo los Haskins habían acabado en el banquillo aquella mañana. El juez Gray quedó cada vez más intrigado por aquella historia, y para cuando el abogado volvió a su asiento, el juez sintió que necesitaba algo más de tiempo para considerar la extensión de la sentencia. Ordenó que los dos acusados comparecieran ante él el lunes siguiente a las diez en punto de la mañana, momento en el que habría tomado una decisión.
El señor Rodgers volvió a levantarse.
—Sin duda espera que conceda la petición de fianza de sus clientes, ¿verdad, señor Rodgers? —preguntó el juez, alzando una ceja, y antes de que el joven y sorprendido abogado pudiera responder, el juez dijo—: Concedida.
El domingo, mientras comían, Jasper Gray le contó a su esposa la situación del señor y la señora Haskins. Mucho antes de que el juez acabase de devorar su costillar de cordero, Vanessa Gray le había dado su opinión.
—Condénalos a una hora de servicio comunitario, y luego emite una orden del tribunal para que la oficina de Correos les reembolse al completo su inversión original —declaró, revelando un sentido común del que no siempre hacía gala el macho de la especie. En honor del juez, hay que señalar que estuvo de acuerdo con su mujer, aunque tuvo que decirle que nunca podría cerrar así el asunto.
—¿Por qué no? —preguntó ella.
—Por culpa de los cuatro pasaportes.
Al juez Gray no lo sorprendió descubrir que el señor y la señora Haskins lo esperaban obedientemente en pie en el banquillo a las diez en punto de la mañana siguiente. Al fin y al cabo, no eran unos criminales.
El juez levantó la cabeza, los miró e intentó aparentar severidad.
—Los dos se han declarado culpables de los delitos de robo en una oficina de Correos y falsificación de cuatro pasaportes. —No se molestó en añadir ningún adjetivo como malvado, execrable o incluso escandaloso, pues no los consideró apropiados en aquella ocasión—. Por tanto no me dejan más alternativa —prosiguió— que enviarlos a ambos a prisión. —El juez dirigió su atención a Chris Haskins—. Usted fue obviamente el instigador del crimen, y teniendo eso en cuenta, lo sentencio a tres años de cárcel.
Chris Haskins fue incapaz de ocultar su sorpresa; su abogado le había advertido que esperase como mínimo cinco años. Chris tuvo que contenerse para no decir: «gracias, señoría».
El juez miró entonces a la señora Haskins.
—Acepto que su parte en esta conspiración no pudo ser más que un acto de lealtad hacia su esposo. Sin embargo, es usted bien consciente de la diferencia entre el bien y el mal, y por tanto la enviaré a prisión durante un año.
—Señoría —protestó Chris Haskins.
El juez Gray frunció el ceño por primera vez. No estaba acostumbrado a que lo interrumpieran mientras dictaba sentencia.
—Señor Haskins, si tiene la intención de apelar en contra de mi veredicto...
—Ciertamente no, señoría —dijo Chris Haskins, interrumpiendo al juez por segunda vez—. Solo me preguntaba si me permitiría cumplir a mí la sentencia de mi esposa.
El juez Gray se quedó tan sorprendido ante la petición que no fue capaz de pensar una respuesta apropiada a una pregunta que jamás le habían hecho antes. Golpeó con el mazo, se levantó y abandonó rápidamente la sala. Un ujier se apresuró a gritar: «¡Todos en pie».
Chris y Sue se conocieron en el patio de recreo de su escuela de primaria local, en Cleethorpes, una ciudad costera del este de Inglaterra. Chris estaba haciendo cola para su tercio de pinta de leche, según dictaba una normativa del gobierno para todos los escolares menores de dieciséis años. Sue supervisaba el reparto lechero; su trabajo consistía en asegurarse de que todos recibían la cantidad asignada. Cuando le pasó su botellita a Chris, ninguno dirigió una segunda mirada al otro. Sue iba un curso por delante de Chris, de modo que raras veces se encontraban durante el día aparte del momento en que Chris aguardaba en la cola de la leche. Al final del curso, Sue pasó su examen de reválida de primaria y entró en el instituto local. Chris fue nombrado nuevo supervisor del reparto de leche. Al siguiente septiembre pasó también su examen de reválida y se unió a Sue en el instituto de Cleethorpes.
En el instituto siguieron sin ser conscientes uno del otro hasta que Sue se convirtió en delegada de clase. Tras aquello, Chris no pudo evitar fijarse en ella, ya que al final de cada asamblea matinal, Sue leía los avisos de la escuela para el día. «Mandona» era el adjetivo que pronunciaban más a menudo los compañeros siempre que el nombre de Sue aparecía en una conversación (es curioso cómo las mujeres en puestos de autoridad adquieren tan a menudo el calificativo «mandona», mientras que a un hombre que ocupe el mismo cargo se le asignan de algún modo cualidades de liderazgo).
Cuando Sue se marchó al final del curso, Chris volvió a olvidarse por completo de ella. No siguió sus ilustres pasos convirtiéndose en delegado de clase, aunque sí tuvo un año exitoso (para sus propios estándares), si bien algo monótono. Jugó en el segundo equipo de críquet del instituto, quedó quinto en la carrera campo a través contra el instituto de Grimsby y en los exámenes finales lo hizo moderadamente bien, de modo que no fueron dignos de mención en ningún sentido.
En cuanto abandonó el instituto, Chris recibió una carta del ministerio de Defensa en la que le indicaban que se presentase en la oficina de reclutamiento local para cumplir el servicio militar, un periodo de dos años obligatorio para todos los muchachos de dieciocho años, en el que tendrían que servir en las fuerzas armadas. La única elección posible que tenía Chris era entre el ejército, la marina o la fuerza aérea.
Escogió la RAF, e incluso dedicó un breve instante a preguntarse cómo sería convertirse en piloto de caza. Una vez pasó el examen médico y llenó los formularios en la oficina de reclutamiento, el sargento al cargo le dio un pase de ferrocarril con destino a un lugar llamado Mablethorpe; debía presentarse en el cuartel a las ocho en punto del día uno del mes.
Chris pasó las siguientes doce semanas realizando el adiestramiento básico junto a otros ciento veinte reclutas. No tardó en descubrir que solo un aspirante de cada mil era seleccionado para ser piloto. Chris no fue uno entre mil. Al final de las doce semanas le dieron a elegir entre trabajar en la cantina, el barracón de oficiales, el local de intendencia o las operaciones de vuelo. Optó por las operaciones de vuelo y le asignaron un trabajo en los almacenes.
Cuando al lunes siguiente se presentó al servicio, volvió a encontrarse con Sue; o, para ser más exactos, con la cabo Sue Smart. Estaba inevitablemente en pie al principio de la fila, en aquella ocasión dando instrucciones de trabajo. Chris no la reconoció de inmediato, vestida con su elegante uniforme azul y con el pelo casi completamente oculto bajo una gorra. En cualquier caso, se encontraba admirándole las torneadas piernas cuando ella dijo:
—Haskins, preséntese en el almacén de intendencia.
Chris levantó la cabeza. Era una voz que nunca podría olvidar.
—¿Sue? —dijo con vacilación. La cabo Smart levantó los ojos del portapapeles y dirigió una mirada furiosa al recluta que había osado dirigirse a ella por su nombre de pila. Reconoció la cara, pero no conseguía ubicarla.
—Chris Haskins —dijo él.
—Ah, sí, Haskins —dijo ella, y dudó antes de añadir—: preséntese al sargento Travis en los almacenes; él le explicará su tarea.
—A la orden, cabo —respondió Chris, y desapareció con rapidez en dirección a los almacenes de intendencia. Mientras se alejaba no se dio cuenta de que Sue se quedó observándolo.
Chris no volvió a encontrarse con la cabo Smart hasta su primer permiso de fin de semana. La vio sentada al otro extremo de un vagón en el viaje de vuelta a Cleethorpes. No intentó unirse a ella, e incluso fingió no haberla visto. Sin embargo, se descubrió mirándola de vez en cuando, admirando su esbelta figura; no la recordaba tan atractiva.
Cuando el tren se detuvo en la estación de Cleethorpes, Chris vio a su madre, que estaba charlando con otra mujer. Supo de inmediato quién podría ser: el mismo pelo rojo, la misma figura esbelta, la misma...
—Hola, Chris —le saludó la señora Smart cuando este se reunió con su madre en el andén—. ¿Viene Sue en el tren contigo?
—No me he fijado —dijo Chris; en ese momento, Sue se les unió.
—Supongo que os veréis a menudo ahora que estáis en la misma base —comentó la madre de Chris.
—La verdad es que no —dijo Sue, intentando aparentar indiferencia.
—Bueno, será mejor que nos vayamos —dijo la señora Haskins—. Tengo que ponerles la cena a Chris y a su padre antes de que se vayan a ver el fútbol —explicó.
—¿Te acuerdas de él? —preguntó la señora Smart mientras Chris y su madre se alejaban por el andén en dirección a la salida.
—¿El estirado de Haskins? —Sue vació—. No mucho.
—Oh; parece que te gusta, ¿eh? —dijo la madre de Sue con una sonrisa.
Cuando Chris subió al tren el domingo por la tarde, Sue ya estaba en su asiento al final del vagón. Chris iba a pasar sin detenerse a su lado para buscar un asiento en el siguiente vagón cuando la oyó decir:
—Hola, Chris. ¿Pasaste un buen fin de semana?
—No ha estado mal, cabo —dijo Chris, deteniéndose y mirándola—. Grimsby ganó a Lincoln por tres a uno, y había olvidado lo buenos que están los fish and chips de Cleethorpes comparados con los de la base.
Sue sonrió.
—¿Por qué no te sientas conmigo? —dijo dando unos golpecitos en el asiento a su lado—. Y creo que no pasará nada si me llamas Sue cuando no estamos en los barracones.
En el viaje de vuelta a Mablethorpe, Sue llevó el peso de la conversación; en parte porque Chris estaba apabullado (¿de verdad se trataba de la misma chiquilla flacucha que repartía la leche por las mañanas?), y en parte porque este se dio cuenta de que la burbuja se rompería en el momento en que pusieran los pies en la base. Los suboficiales, sencillamente, no confraternizan con la tropa.
Se separaron en la entrada de la base y cada uno se fue por su lado. Chris volvió a los barracones y Sue se dirigió a los alojamientos de los suboficiales. Cuando Chris entraba en su barracón para unirse a sus compañeros reclutas, uno de ellos estaba presumiendo de su ligue con una miembro del personal femenino de la RAF. Incluso se explayó en detalles gráficos, describiendo cómo eran las medias de la RAF. «Son azul oscuro, sujetas por un fuerte elástico», aseguró a su hipnotizado público. Chris se tumbó en su catre y dejó de prestar atención a aquella historia tan improbable mientras sus pensamientos volvían a Sue. Se preguntó cuándo volvería a verla.
No pasó tanto tiempo como temía, porque cuando Chris fue a comer a la cantina el día siguiente, vio a Sue sentada en un rincón con un grupo de chicas de la sala de operaciones. Tuvo ganas de ir hasta la mesa y, como David Niven, pedirle despreocupadamente una cita. En el Odeon echaban una película de Doris Day que probablemente le gustaría a ella, pero Chris habría cruzado andando un campo de minas antes que interrumpirla mientras sus compañeros lo observaban.
Chris tomó su comida del mostrador: un plato de sopa de verdura, salchichas con patatas fritas y tarta de crema. Cargó con la bandeja hasta una mesa al otro lado de la sala y se unió a un grupo de sus compañeros reclutas. Estaba atacando la tarta mientras discutía las posibilidades que tenía Grimsby contra Blackpool cuando sintió que una mano le tocaba el hombro. Volvió la mirada y vio a Sue, que le sonreía. Todos los que estaban en la mesa dejaron de hablar. Chris se puso rojo como un tomate.
—¿Tienes algún plan para el sábado por la noche? —preguntó Sue. El rojo se volvió escarlata puro mientras Chris negaba con la cabeza—. Estaba pensando en ir a ver Juanita Calamidad. —Hizo una pausa—. ¿Quieres venir conmigo? —Chris asintió con la cabeza—. ¿Quedamos en la puerta de la base a las seis? —Otro asentimiento. Sue sonrió—. Te veo allí.
Chris se volvió hacia sus compañeros, que lo contemplaban con admiración.
No recordó mucho de la película porque se pasó la mayor parte del tiempo intentando reunir valor para pasar el brazo sobre los hombros de Sue. Ni siquiera lo consiguió cuando Howard Keel besó a Doris Day. Sin embargo, cuando salieron del cine y fueron andando de vuelta a la parada del autobús, Sue le cogió la mano.
—¿Qué vas a hacer cuando termines el servicio militar? —le preguntó Sue mientras el último autobús los llevaba a la base.
—Trabajaré con mi padre en los autobuses, supongo —dijo Chris—. ¿Y tú?
—Cuando cumpla aquí tres años tengo que decidir si quiero convertirme en oficial y hacer carrera en la RAF.
—Espero que vuelvas y trabajes en Cleethorpes —balbuceó Chris.
Chris y Sue Haskins se casaron un año después en la iglesia de San Aidan.
Después de la boda, los recién casados fueron a Newhaven en un coche de alquiler, con la intención de pasar la luna de miel en la costa del sur de Portugal. Tras unos pocos días en el Algarve se quedaron sin dinero. Chris condujo de vuelta a Cleethorpes, pero prometió que regresarían a Albufeira en cuanto se lo pudieran permitir.
Empezaron su vida de casados alquilando tres habitaciones en la planta baja de un adosado, en Jubilee Road. Los dos antiguos supervisores del reparto de leche eran incapaces de ocultar su satisfacción ante cualquiera con quien tratasen.
Chris fue a trabajar con su padre en los autobuses y se convirtió en conductor de la empresa municipal de transporte Línea Verde, mientras que Sue entró como aprendiz en una compañía de seguros local. Un año más tarde, Sue dio a luz a Tracey y dejó su empleo para cuidar de su hija. Aquello espoleó a Chris para trabajar aún más duro y buscar un ascenso. Con el ocasional empujón de Sue, Chris empezó a estudiar para los exámenes de ascenso de la empresa. Cuatro años después, lo nombraron inspector. Todo iba bien en el hogar de los Haskins.
Cuando Tracey le dijo a su padre que quería un poni para Navidad, este tuvo que señalar que no tenían suficiente espacio. Al final llegaron a un compromiso y en el séptimo cumpleaños de Tracey, Chris le regaló un cachorrito de labrador, al que llamaron Corp. A la familia Haskins no le faltaba nada, y este habría sido el final de la historia si no hubieran despedido a Chris. Ocurrió así.
La empresa municipal de transporte Línea Verde fue absorbida por la empresa de autobuses Hull. Con la unión de las dos firmas, la pérdida de empleos fue inevitable, y Chris estaba entre los que recibieron una oferta de despido indemnizado. La única alternativa que le ofrecía la nueva dirección era volver a trabajar como conductor, lo que Chris rechazó. Estaba seguro de que encontraría otro trabajo, de modo que aceptó la oferta.
Al cabo de poco tiempo, el dinero de la indemnización se acabó, y a pesar de las promesas de bonanza del Primer Ministro Ted Heath, Chris no tardó en descubrir que no era tan fácil encontrar un empleo alternativo en Cleethorpes. Sue nunca se quejó, y como Tracey ya iba al colegio, tomó un empleo de media jornada en Parsons, un fish and chips local. Aquello no solo proporcionó un sueldo semanal acompañado de las esporádicas propinas, sino que permitió disfrutar a Chris de un buen plato de bacalao con patatas a diario a la hora de comer.
Chris siguió buscando trabajo. Todas las mañanas iba a la oficina de empleo, salvo los viernes, cuando se unía a la larga cola para recoger el escuálido subsidio de desempleo. Al cabo de doce meses de entrevistas fallidas y «lo siento pero no tiene las cualificaciones necesarias», Chris empezó a ponerse lo bastante nervioso para plantearse en serio volver a su trabajo de conductor de autobús. Sue le aseguró que no tardarían mucho tiempo en volver a ascenderlo a inspector.
Entretanto, Sue fue haciéndose cargo de más responsabilidades en el fish and chips, y al cabo de un año la nombraron subgerente. De nuevo esta historia podría haber concluido aquí, salvo que esta vez fue Sue la que acabó en el paro.
Mientras cenaban un plato de pescado, Sue le contó a Chris que el señor y la señora Parsons estaban planteándose la jubilación anticipada y poner el restaurante a la venta.
—¿Cuánto esperan sacar?
—Oí mencionar al señor Parsons la cifra de cinco mil libras.
—Entonces esperemos que los nuevos dueños reconozcan algo bueno cuando lo vean —dijo Chris, pinchando otra patata con el tenedor.
—Es mucho más probable que los nuevos dueños se traigan su propio personal. No olvides lo que te pasó cuando la empresa de autobuses fue absorbida.
Chris pensó en el asunto.
A las ocho y media de la mañana siguiente, Sue salió de casa para llevar a Tracey al colegio antes de irse a trabajar. Cuando las dos se marcharon, Chris y Corp se fueron a dar su paseo matinal. El perro se sorprendió cuando su amo no se dirigió hacia la playa, donde podía disfrutar de su jugueteo diario con las olas, sino que echó a andar en dirección contraria, hacia el centro de la ciudad. Corp lo siguió lealmente y acabó atado a un poste frente al banco Midland, en High Street.
El director del banco no pudo ocultar su sorpresa cuando el señor Haskins solicitó una entrevista para hablar de un asunto de negocios. Comprobó con rapidez la cuenta conjunta del señor y la señora Haskins y descubrió que tenían un saldo de diecisiete libras y doce peniques. Le agradó ver que jamás se habían quedado en números rojos, a pesar de que el señor Haskins llevaba más de un año sin trabajo.
El director escuchó con amabilidad la propuesta de su cliente, pero negó tristemente con la cabeza incluso antes de que Chris hubiera finalizado su bien ensayado discurso.
—El banco no puede correr un riesgo como ese —explicó el director—, al menos no mientras usted pueda ofrecer tan poco como garantía. Ni siquiera posee su propia casa —señaló el banquero. Chris le dio las gracias, le estrechó la mano y se marchó impertérrito.
Cruzó High Street, ató a Corp a otro poste y entró en el banco Martins. Tuvo que esperar un buen rato antes de que el director pudiera atenderlo. Recibió la misma respuesta, pero al menos en esta ocasión el director le recomendó que se dirigiera a Britannia Finance, que, explicó, era una nueva compañía especializada en préstamos para la puesta en marcha de negocios pequeños. Chris le dio las gracias, salió del banco, desató a Corp y volvieron al trote a Jubilee Road, donde llegaron apenas momentos antes de que Sue regresara a casa con la comida: bacalao y patatas.
Después de comer, Chris salió de casa y se dirigió a la cabina telefónica más cercana. Introdujo cuatro peniques en el teléfono y presionó la tecla A. La conversación duró menos de un minuto. Después regresó a casa, pero no le contó a Sue que tenía una cita para el día siguiente.
A la mañana siguiente, Chris esperó a que Sue se llevara a Tracey al colegio antes de subir la escalera y entrar en el dormitorio. Se quitó los pantalones vaqueros y el jersey y los sustituyó con el traje que había usado en la boda, una camisa beige que solo se ponía para ir a la iglesia los domingos y una corbata que le había regalado su suegra en Navidad y que había creído que jamás se pondría. A continuación lustró los zapatos hasta que incluso su antiguo sargento instructor habría estado de acuerdo en que podían pasar revista. Se contempló en el espejo y esperó tener el aspecto del director en potencia de un nuevo negocio. Dejó al perro en el jardín trasero y se dirigió a la ciudad.
Llegó quince minutos temprano a su reunión con el señor Tremaine, el gestor de préstamos de Britannia Finance. Le indicaron que tomara asiento en la sala de espera. Chris cogió un ejemplar del Financial Times por primera vez en su vida. No consiguió encontrar las páginas de deportes. Quince minutos después, una secretaria lo guió al despacho del señor Tremaine.
El gestor de préstamos escuchó amablemente la ambiciosa propuesta de Chris, y luego preguntó, igual que habían preguntado los directores de los bancos:
—¿Qué puede ofrecer como garantía?
—Nada —respondió Chris sin malicia—, salvo el hecho de que mi esposa y yo trabajaremos todas las horas de vigilia, y ella ya conoce a la perfección el negocio.
Chris se dispuso a escuchar los numerosos motivos por los que Britannia no podía considerar su propuesta, pero en vez de eso, el señor Tremaine preguntó:
—Dado que su esposa constituiría la mitad de nuestra inversión, ¿qué opina ella de todo el asunto?
—Ni siquiera se lo he comentado todavía —dijo Chris.
—Entonces le sugiero que hable con ella —dijo el señor Tremaine—. Y cuanto antes, porque antes de que podamos considerar invertir en el señor y la señora Haskins, tendremos que conocer a la señora Haskins para saber si es la mitad de buena de lo que usted afirma.
Chris comunicó la noticia a su mujer aquella noche, mientras cenaban. Sue se quedó sin palabras, un problema con el que Chris no había tenido que vérselas a menudo en el pasado.
Una vez el señor Tremaine hubo conocido a la señora Haskins, fue solo cuestión de rellenar un número interminable de formularios antes de que Britannia Finance les concediese un préstamo de cinco mil libras. Un mes después, el señor y la señora Haskins se mudaron de sus tres habitaciones en Jubilee Road al local de fish and chips de Beach Street.
EL MEDIO
Chris y Sue pasaron su primer domingo borrando el nombre PARSONS de la fachada del restaurante y pintando en ella HASKINS: «Bajo nueva dirección». Sue se dispuso con rapidez a enseñarle a Chris cómo preparar los ingredientes adecuados para hacer el mejor rebozado. Si fuera tan fácil, no dejaba de recordarle, no habría una cola de gente delante de un local mientras que el rival de unos metros más arriba en la misma calle estaba vacío. Pasaron algunas semanas antes de que Chris pudiera garantizar que sus patatas estuvieran siempre crujientes y no duras o, peor todavía, blandurrias. Mientras él se convirtió en el encargado de cara al público, envolviendo el pescado y aliñándolo con sal y vinagre, Sue ocupó su puesto tras la caja registradora y recogía las ganancias. Por la noche, Sue siempre ponía al corriente los libros de cuentas, pero no subía a reunirse con Chris en el pequeño piso hasta que el local estaba impecable y uno podía ver su cara reflejada en el mostrador.
Sue era siempre la última en acabar, pero Chris era el primero en levantarse por la mañana. A las cuatro en punto estaba en pie, se ponía un viejo chándal y se iba al muelle con Corp. Regresaba un par de horas después, tras haber seleccionado el mejor bacalao, el mejor rape y la mejor platija en cuanto los pesqueros amarraban con la captura matutina.
Aunque Cleethorpes tenía varios locales de fish and chips, no pasó mucho tiempo antes de que se formaran colas delante de Haskins, a veces incluso antes de que Sue diera la vuelta al cartel de «Abierto» y dejase entrar al primer cliente. La cola nunca disminuía entre las once de la mañana y las tres de la tarde, ni de cinco a nueve por la noche, hora en que al fin se volvía a dar la vuelta al cartel... pero no hasta que se hubiera atendido al último cliente.
Al final del primer año, los Haskins declararon un beneficio de novecientas libras. Según se alargaban las colas, la deuda con Britannia Finance disminuía, de modo que fueron capaces de devolver el préstamo completo, con intereses, ocho meses antes de que finalizara el plazo acordado de cinco años.
Durante la década siguiente, la reputación de Haskins fue creciendo en tierra y mar, lo que tuvo como resultado que Chris fuera invitado a unirse al club rotario de Cleethorpes y que Sue se convirtiera en presidenta adjunta de la Unión de Madres.
En su vigésimo aniversario de boda, Sue y Chris volvieron a Portugal a pasar una segunda luna de miel. Se alojaron quince días en un hotel de cuatro estrellas, y aquella vez no tuvieron que volver a casa antes de tiempo. El señor y la señora Haskins volvieron a Albufeira todos los veranos los siguientes diez años. Eran criaturas de costumbres, los Haskins.
Tracey dejó la escuela secundaria de Cleethorpes y fue a la universidad de Bristol, donde estudió gestión de empresas. El único momento triste de la vida de los Haskins fue la muerte de Corp. Pero el animal ya tenía catorce años.
Chris estaba tomando una copa con algunos compañeros rotarios cuando Dave Quenton, el director de la oficina de correos más prestigiosa de la ciudad, le dijo que planeaba mudarse al Distrito de los Lagos y tenía la intención de vender su parte del negocio.
En esta ocasión, Chris discutió primero la propuesta con su esposa. Sue volvió a quedarse muda por la sorpresa, y cuando se recuperó, necesitó respuesta a varias preguntas antes de que aceptara visitar de nuevo Britannia Finance.
—¿A cuánto asciende su depósito en el banco Midland? —preguntó el señor Tremaine, recientemente ascendido a director de préstamos.
Sue consultó su libro de cuentas.
—Treinta y siete mil cuatrocientas ocho libras —respondió.
—¿Y en cuánto han valorado el local de fish and chips? —fue la siguiente pregunta.
—Estamos considerando ofertas de más de cien mil —dijo Sue con aplomo.
—¿En cuánto está valorada la oficina de correos, teniendo en cuenta que está en una ubicación inmejorable?
—El señor Quenton dice que la oficina de correos querría sacar doscientas setenta mil libras, pero me ha asegurado que se darían por satisfechos con un cuarto de millón, si encuentran un solicitante adecuado.
—De modo que a ustedes les faltan un poco más de cien mil libras para esa cantidad —dijo el analista, sin tener que consultar ningún libro de cuentas. Hizo una pausa—. ¿Cuál ha sido la facturación de la oficina de correos el año pasado?
—Doscientas treinta mil libras —respondió Sue.
—¿Y el beneficio?
De nuevo Sue tuvo que consultar sus notas.
—Veintiséis mil cuatrocientas. Pero eso no incluye la bonificación del amplio espacio de vivienda, con los gastos e impuestos incluidos en la contabilidad anual. —Hizo una pausa—. Y esta vez sería de nuestra propiedad.
—Si nuestros contables pueden confirmar todas esas cifras —dijo el señor Tremaine— y ustedes pueden vender el local de fish and chips por alrededor de cien mil, desde luego que parece una inversión sólida. Pero... —Los dos clientes en potencia parecieron preocupados—. Y siempre hay un pero cuando se trata de prestar dinero. El préstamo, por supuesto, estaría sujeto a que la oficina de correos mantenga su estado de categoría A. Las propiedades en esa zona se valoran actualmente alrededor de las veinte mil libras, de modo que el valor real de la oficina de correos es como negocio, y solo si, repito, si, continúa teniendo categoría A.
—Pero ha sido una oficina de correos de categoría A los últimos treinta años —dijo Chris—. ¿Por qué iba a cambiar eso en el futuro?
—Si yo pudiera predecir el futuro, señor Haskins —respondió el analista—, jamás haría una mala inversión, pero como no puedo, de vez en cuando tengo que correr algún riesgo. Britannia invierte en las personas, y en ese aspecto ustedes no tienen que demostrar nada. —Sonrió—. Igual que en nuestra primera inversión, esperamos que cualquier préstamo se abone en pagos trimestrales, a lo largo de un periodo de cinco años, y en esta ocasión, ya que se trata de una cantidad muy grande, querríamos reclamar un cargo sobre la propiedad.
—¿A qué porcentaje? —preguntó Chris.
—Ocho y medio por ciento, con penalización añadida si los incrementos no se abonan en plazo.
—Tenemos que meditar detenidamente su propuesta —dijo Sue—. Le informaremos en cuanto hayamos tomado una decisión.
El señor Tremaine reprimió una sonrisa.
—¿Qué es todo eso de la categoría A? —preguntó Sue mientras caminaban rápidamente de vuelta al paseo marítimo, esperando poder abrir el local a tiempo para el primer cliente.
—La categoría A es donde están los beneficios —dijo Chris—. Cuentas de ahorro, pensiones, giros postales, impuestos de circulación e incluso bonos premium, que garantizan un buen beneficio. Sin eso hay que confiar en las licencias de los aparatos de televisión, sellos, facturas de electricidad y quizá algún ingreso adicional si nos permiten tener una tienda adjunta. Si eso fuera lo único que puede ofrecer el señor Quenton, más nos valdría seguir con el local de fish and chips.
—¿Hay algún peligro de perder la categoría A? —preguntó Sue.
—Ninguno en absoluto —dijo Chris—, o eso es lo que me aseguró el director de zona, y es un compañero rotario. Me dijo que es algo que nunca se ha discutido en la sede central, y puedes estar bastante segura de que Britannia lo comprobará también antes de que estén dispuestos a soltar cien mil libras.
—Entonces, ¿crees que deberíamos lanzarnos?
—Con unos cuantos retoques de las condiciones —dijo Chris.
—¿Por ejemplo?
—Bueno, para empezar, no me cabe duda de que el señor Tremaine bajará hasta el ocho por ciento, ahora que los bancos de High Street han empezado a invertir en proyectos de negocios, y no olvides que esta vez tendrá un interés sobre la propiedad.
Los Haskins vendieron el local de fish and chips por ciento doce mil libras y pudieron añadir otras treinta y ocho mil de su cuenta de crédito. Britannia cubrió el resto con un préstamo de cien mil al ocho por ciento. Se envió un cheque de un cuarto de millón de libras a la sede central de la oficina de correos, en Londres.
—Hora de celebrarlo —declaró Chris.
—¿Qué has pensado? —preguntó Sue—. Porque no podemos permitirnos gastar más dinero.
—Vayamos a Ashford a pasar el fin de semana con nuestra hija. —Hizo una pausa—. Y en el camino de vuelta...
—¿Y en el camino de vuelta? —repitió Sue.
—Nos pasamos por el refugio canino de Battersea.
Un mes después, el señor y la señora Haskins, acompañados de Stamps, otro labrador, esta vez negro, se mudaron desde su local de fish and chips de Beach Street a una oficina de correos de categoría A de Victoria Crescent.
Chris y Sue volvieron con rapidez a un horario laboral que no habían experimentado desde que abrieron el local de fish and chips. Los siguientes cinco años recortaron cualquier gasto extra e incluso se quedaron sin vacaciones, aunque a menudo pensaban en hacer otro viaje a Portugal; pero eso tendría que esperar a que hubieran terminado de pagar trimestralmente a Britania. Chris siguió ejerciendo sus tareas en el club rotario, y Sue llegó a presidenta de la Unión de Madres de Cleethorpe. Trace fue ascendida a directora de locales, y Stamps comía más que los tres humanos juntos.
El cuarto año, el señor y la señora Haskins ganaron el premio «Oficina de Correos de la Zona del Año», y nueve meses después pagaron el último plazo adeudado a Britannia.
La junta directiva de Britannia invitó a Chris y a Sue a comer en el hotel Royal para celebrar que ya eran los propietarios de la oficina de correos sin un penique de deuda a su nombre.
—Todavía tenemos que recuperar la inversión inicial —les recordó Chris—. Unas simples doscientas cincuenta mil libras.
—Si seguís al mismo ritmo que ahora —comentó el presidente de Britannia—, os bastará con otros cinco años, y luego tendréis un negocio que vale más de un millón.
—¿Eso quiere decir que soy un millonario? —preguntó Chris.
—No; no lo eres —intervino Sue—. Nuestra cuenta del banco tiene un saldo de poco más de diez mil libras. Eres un diezmilario.
El presidente se echó a reír, y luego invitó a la junta a alzar sus copas por Chris y Sue Haskins.
—Me han dicho mis espías, Chris —añadió—, que es probable que seas el próximo presidente de nuestro club rotario local.
—Del dicho al hecho... —dijo Chris, bajando su copa—. Y, desde luego, no será antes de que Sue ocupe su puesto en el comité zonal de la Unión de Madres. No te sorprendas si acaba como presidenta nacional —añadió con visible orgullo.
—¿Qué planes tienes para ahora? —preguntó el presidente.
—Pasar un mes de vacaciones en Portugal —respondió Chris sin dudar—. Después de cinco años de tener que apañárnoslas con la playa de Cleethorpes y un plato de fish and chips, creo que nos lo hemos ganado.
Esta también sería una conclusión satisfactoria de este relato, si no fuera porque la oficialidad volvió a meter baza; esta vez con una carta dirigida al señor y la señora Hoskins remitida por el director financiero de la central de la Oficina de Correos. Se la encontraron esperándolos en el felpudo cuando regresaron de Albufeira.
Sede Central de la Oficina de Correos
148 Old Street, Londres EC1V 9HQ
Estimados señor y señora Hoskins,
La Oficina de Correos está en proceso de reevaluación de su portafolio de propiedades, y con este fin realizaremos algunos cambios en el estado de algunos de los establecimientos más antiguos.
Debo informarles por tanto de que la junta ha llegado con reticencia a la conclusión de que en adelante no necesitaremos dos instalaciones de categoría A en la zona de Cleethorpes. Mientras que el nuevo local de High Street seguirá siendo una oficina de correos de categoría A, la de Victoria Crescent pasará a ser de categoría B. Con el fin de que puedan realizar los ajustes necesarios, no pretendemos materializar dichos cambios hasta Año Nuevo.
Esperamos seguir manteniendo nuestra relación con ustedes.
Sinceramente suyos,
[firma ilegible] Director financiero
—¿Esto significa lo que creo que significa? —dijo Sue tras leer la carta por segunda vez.
—Hablando en plata, querida —dijo Chris—, hemos perdido la esperanza de recuperar nuestra inversión original de doscientas cincuenta mil libras, incluso aunque sigamos trabajando toda la vida.
—Entonces tendremos que poner a la venta la oficina de correos.
—Pero ¿quién la va a comprar a ese precio cuando descubran que el negocio ya no tiene categoría A? —preguntó Chris.
—Ese señor de Britannia nos aseguró que después de pagar la deuda valdría un millón.
—Solo mientras el negocio tenga una facturación de quinientas mil y produzca un beneficio de alrededor de ochenta mil al año.
—Deberíamos consultar a un abogado.
Chris accedió a regañadientes, aunque no tenía muchas dudas sobre cuál sería la opinión del letrado. La ley, les explicó aplicadamente el abogado, no estaba de su parte, y por tanto no podía recomendarles que demandaran a la Oficina de Correos central, pues no podía garantizar el resultado.
—Quizá obtengan una victoria moral —les dijo—, pero eso no ayudará a su cuenta bancaria.
La siguiente decisión que tomaron Chris y Sue fue sacar al mercado su oficina de correos, pues querían descubrir si alguien mostraba interés. De nuevo la valoración de Chris fue correcta: solo tres parejas se molestaron en ir a ver la propiedad, y ninguna regresó por segunda vez en cuanto descubrieron que ya no tenía categoría A.
—Me parece a mí —dijo Sue— que esos directivos de la sede central sabían muy bien que iban a cambiarnos la categoría antes de embolsarse nuestro dinero, pero no les apeteció decírnoslo.
—Quizá tengas razón —dijo Chris—, pero puedes estar segura de una cosa: en aquel momento no habrán puesto nada por escrito, de modo que nunca lo podremos demostrar.
—Y no vamos a intentarlo.
—¿Adónde quieres ir a parar, cariño?
—¿Cuánto nos han robado? —preguntó Sue.
—Bueno, si te refieres a nuestra inversión original...
—Nuestros ahorros de toda la vida, cada penique que hemos ganado en los últimos treinta años, por no mencionar nuestra pensión.
Chris se interrumpió y levantó la cabeza mientras hacía unos cuantos cálculos.
—Sin incluir los beneficios que esperábamos conseguir después de haber recuperado el capital inicial...
—Sí; solo lo que nos han robado —repitió Sue.
—Un poco más de doscientas cincuenta mil libras, si no incluyes los intereses —dijo Chris.
—¿Y no tenemos ninguna esperanza de ver un penique de esa inversión inicial, ni siquiera si trabajamos todo lo que nos queda de vida?
—Se puede resumir en eso, cariño.
—Entonces mi intención es jubilarme el uno de enero.
—¿Y de qué esperas vivir el resto de tu vida? —preguntó Chris.
—De nuestra inversión original.
—¿Cómo pretendes conseguirlo?
—Aprovechando nuestra reputación intachable.
EL FINAL
Chris y Sue se levantaron temprano la mañana siguiente; al fin y al cabo, iban a tener mucho trabajo los próximos tres meses si querían acumular suficiente capital para retirarse el 1 de enero. Sue le advirtió a Chris que era necesaria una preparación meticulosa si querían que el plan tuviera éxito, y él estuvo de acuerdo. Los dos sabían que no podían arriesgarse a poner las cosas en marcha hasta el segundo viernes de noviembre, momento en que tendrían una ventana de oportunidad (fue la expresión que usó Chris) de seis semanas antes de que «esa gente de Londres» adivinara lo que estaban tramando en realidad. Pero eso no quería decir que no hubiera un montón de trabajo preliminar que llevar a cabo mientras tanto. Para empezar, necesitaban planear la huida, incluso antes de disponerse a recuperar nada del dinero que les quitaron. Ninguno de los dos consideraba que lo que iban a hacer fuera un robo.