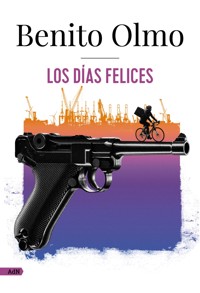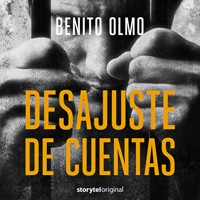Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Krimi
- Serie: AdN Alianza de Novelas
- Sprache: Spanisch
Un Fargo a la española ambientado en Frankfurt Mascarell es el tipo al que recurres cuando no te queda otra salida. Acostumbrado a moverse por el barrio rojo, las narcosalas y algunos de los tugurios más apestosos de Frankfurt, su fama de resolutivo le ha proporcionado una sólida reputación como detective de casos perdidos. Sin embargo, un mal día se verá obligado a hacer frente a un encargo más extraño de lo habitual y demasiado bien remunerado para ser legal. Su camino se cruzará con el de Ayla, una adolescente empeñada en averiguar la verdad tras la muerte de su hermano y en esclarecer los turbios asuntos en los que se vio envuelto antes de morir. La investigación los llevará a rondar algunos de los lugares menos recomendables de la ciudad y los colocará en el punto de mira del Gran Rojo, la organización que habita a la sombra de los rascacielos y que no tiene piedad con quien se inmiscuye en sus negocios.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 419
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cenizas
Crematorio. A Ayla le parecía una denominación obscena, tan desagradable y explícita que apenas dejaba margen a interpretaciones sobre lo que sucedía allí dentro.
El espacio cumplía con lo que se esperaba de aquel título con un diseño industrial, proyectado para no transmitir emoción alguna, una cualidad que se hacía extensible a las expresiones de los empleados que pululaban de aquí para allá. Como si nada más contratarlos los hicieran pasar por un cincel que desarmaba sus rostros de cualquier tipo de emotividad.
Todos sin excepción ignoraban el abigarrado olor a ceniza y a pelo quemado que enturbiaba la atmósfera varias veces al día.
Ayla observó una vez más el féretro en el que reposaban los restos mortales de Samir y ahogó el traicionero torrente de lágrimas que llevaba toda la mañana amenazando con anegar su mirada. Los operarios introdujeron el cajón en el horno y la compuerta se cerró con un reverbero metálico.
Al otro lado, fuego y cenizas. A este, desolación.
Apretó el brazo de su padre, que contemplaba la puerta del horno con fijeza. En su mundo de nebulosas, aquella escena debía de carecer del menor sentido emotivo. Por un instante, Ayla se alegró de que su estado no le permitiera darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Fue un pensamiento tan desafortunado como inevitable, así que le cortó el paso a la culpabilidad y no se permitió sentirse mal por ello.
Mientras, Samir se convertía en humo.
Echó un vistazo en torno. Además de ella y su padre, no había ninguna otra cara conocida. Que nadie más hubiera acudido a la incineración resultaba triste, pero en realidad lo prefería así. Aquel era un momento privado. Íntimo. Ya que no le quedaba más remedio que estar allí, al menos no tenía que soportar la compasión, las miradas apenadas ni las palmadas en la espalda de nadie.
Pensó en Gerard, el mejor amigo de su hermano. Su amante, según las malas lenguas. Se hallaba en paradero desconocido y la policía andaba tras su pista desde que el cadáver de Samir había aparecido en una cuneta cerca de Kronberg.
Sobredosis. O eso decían.
—¿Señor Aldemir?
Su padre no reaccionó. El operario debió de intuir que ni siquiera le oía, ya que en lugar de insistir hizo saltar su mirada sobre Ayla.
—Pueden esperar en la salita.
No esperó a que respondiera. Simplemente les dio la espalda y se marchó junto a sus compañeros. Ayla tomó a su padre de la mano.
—Vamos, señor Aldemir.
Se dejó llevar con docilidad. El espacio al que aquel hombre se había referido como «la salita» no era más que una pequeña habitación de paredes amarillentas con un par de sofás y una mesa de centro en la que descansaba un jarrón con flores de plástico, un cenicero y una caja de pañuelos. Ayla pensó que, más que «la salita», podrían haberla llamado «la habitación de llorar». Dejó a su padre en uno de los sofás y fue a ver a la mujer que montaba guardia en la recepción del crematorio.
—Disculpe, ¿sabe cuánto tiempo más vamos a tener que esperar?
No respondió enseguida. A Ayla le pareció que desechaba la primera respuesta que se le pasó por la cabeza en busca de otra más amable.
—Lo siento, todavía tardará un par de horas. ¿Necesitáis algo?
«Es la niña», debían de haberle dicho. «La del padre tarado». Probablemente, como tanta gente, se estaría preguntando si aquella adolescente sería capaz de hacer frente al cúmulo de responsabilidades que se le venía encima tras la muerte de su hermano.
—No, gracias.
—Puedo llevaros un poco de café. ¿Tomas café?
—Se lo agradezco, pero no hace falta.
Cuando regresó a la salita encontró a su padre en el mismo lugar y en la misma postura en la que lo había dejado. Miraba fijamente el cenicero, como si quisiera desentrañar la utilidad de aquel objeto.
Al cabo de unos minutos, la recepcionista acudió ataviada con una expresión almibarada. Dejó sobre la mesa una bandeja con una gran jarra de café, varias tazas y un plato con algunos dulces que debía de haber sacado de la máquina expendedora del pasillo. Como si hubiera decidido que aquella chica y su padre eran responsabilidad suya y que, por tanto, debía ocuparse de que no les faltara de nada.
Ayla le dio las gracias y, cuando se quedaron solos de nuevo, se sirvió una taza de café. Estaba tan aguado y suave que apenas tenía sabor, pero llevaba tanto sin llevarse nada al estómago que lo agradeció de todas formas y se lo terminó de un trago.
Después cogió uno de los dulces, lo partió en trozos muy pequeños y se lo dio de comer a su padre.
Día 1
Noche de autos
La noche me envuelve con un abrazo de silencio, humedad y asfalto. Al otro lado del río, los rascacielos se alzan con la desfachatez de torres de Babel empeñadas en arañar la negrura. Los edificios resplandecen con osadía, engalanados con colores alegres que deberían hacerlos más atractivos en medio de la noche. Las luces componen una ilusión de belleza y optimismo tan cruel como la última cena de un condenado a muerte.
Es una ilusión vacía, claro. Sin ir más lejos, hace unos días alguien se quitó la vida arrojándose desde lo alto de uno de esos rascacielos. El suicidio ocupó las portadas de todos los tabloides de la ciudad durante unos diez minutos. Eso fue lo que tardaron los periodistas en encontrar otra noticia con la que tapar el suceso. A las grandes corporaciones que habitan esos colosos de cristal y acero no les interesa que nadie conozca las miserias que esconden en su interior y los periodistas actúan en consecuencia.
No muerdes la mano que te da de comer. Hasta los perros saben eso.
Doy un trago a mi cerveza. El sabor de la birra se mezcla con el regusto metálico de la sangre con tanta intensidad que parece que estuviera chupando una moneda. El alcohol me escuece al contacto casi tanto como el recuerdo del encuentro con Ivanka. Ir a reclamar una deuda y volver sin dinero, con el labio roto y un ojo morado se me antoja la peor manera posible de empezar la semana.
Me digo que podría haber sido peor y pienso en el pobre infeliz que decidió que era buena idea lanzarse desde lo alto de uno de esos rascacielos.
El edificio más alto de la ciudad es la torre del Commerzbank. Doscientos cincuenta y nueve metros, nada menos. ¿Cuánto tardas en tocar el suelo desde esa altura? Debe de existir una fórmula matemática para calcularlo, pero no la conozco. Doscientos cincuenta y nueve metros no parece tanto, en realidad. Viene a ser la distancia que hay desde mi casa hasta la parada de metro más cercana. Sería buena idea establecer la altura de los edificios en función del tiempo que tardas en tocar el suelo si saltas desde el punto más alto. «Ese edificio de ahí mide cinco segundos». «Ese otro mide seis y medio». «Pues yo trabajo en uno que mide casi diez segundos».
Es una idea macabra, pero, si llegara a ponerse en práctica, estoy seguro de que muchos se lo pensarían mejor antes de tomar la determinación de arrojarse desde una de esas torres. La perspectiva de verse más de dos segundos suspendido en el vacío, sin nada más que aire entre tú y el maldito suelo, no resulta nada alentadora. Si alguna vez me decidiera a quitarme la vida, preferiría un método indoloro. Un atracón de somníferos estaría bien. Quedarse dormido y no volver a despertar es una buena forma de morir.
Dicen que cortarse las venas tampoco duele, pero soy tan manazas que si me decidiera por esa vía es bastante probable que terminase vivo y con los brazos hechos unos zorros. Con la suerte que tengo, seguro que tendrían que amputarme un brazo o algo así. Seguiría vivo y, por si fuera poco, manco.
Sólo me faltaba eso.
Alguien se acerca. Es un hombre que conduce una bicicleta pertrechada con alforjas.
—Buenas noches. ¿Ya se ha terminado la cerveza?
Acompaña la pregunta con una sonrisa desastrosa. Le muestro un dedo para pedirle paciencia mientras apuro el resto de la lata, que es poco más que un poso de espuma caliente. Después se la ofrezco.
—Gracias, amigo.
Sus ojos se detienen un momento más de la cuenta en los moratones de mis mejillas, pero finge no verlos. Cuando guarda la lata, el resto del botín que lleva en las alforjas le da la bienvenida con un tintineo metálico.
—Hace buena noche, ¿verdad?
—No está mal.
—Dicen que en unos días volverá el frío.
Lo dice de un modo curioso. «El frío». Como si fuera una persona en vez de un fenómeno atmosférico. Saco mi paquete de cigarrillos y el desconocido lo mira con avidez. Le ofrezco un pitillo, que coge al vuelo.
—Gracias, señor. ¿No tendrá fuego, por casualidad?
Enciendo su cigarrillo y después el mío. Fumamos en silencio, convertidos en camaradas resueltos a compartir trinchera. Nos quedamos absortos en la contemplación del río Main, que refleja las luces de los rascacielos con una nitidez acuosa, como si allá abajo miles de pequeños insectos luminosos se afanasen en componer aquella estampa fantasmal. El desconocido vuelve a colocar los pies en los pedales y se despide con un ademán militar.
—Que le vaya bien, señor.
Aunque no lo dice abiertamente, sé que se refiere a mis heridas. Desea que mis problemas, sean cuales sean, se resuelvan pronto. Le doy las gracias con un cabeceo y lo observo alejarse. Cada pedalada va acompañada del tintineo de las latas con las que carga. El sonido me recuerda a las campanillas que deben de escucharse cuando el trineo de Papa Noel anda cerca. Buscar botellas y latas vacías y entregarlas en algún comercio a cambio de unas monedas se ha convertido en una especie de subgénero laboral, una ocupación tan común y respetada que ya cualquiera lo hace. Desde adictos al crack hasta padres de familia con apuros para llegar a final de mes. Diablos, hasta yo mismo lo he hecho en alguna ocasión, cuando he necesitado algo de efectivo con urgencia para pagarme una copa, un paquete de cigarrillos o un bocadillo.
Mi estómago ruge mientras el reflujo ácido me asciende por la garganta a toda velocidad. Contengo una arcada mientras saco la caja de Omeprazol. La acidez remite nada más meterme una cápsula en la boca. Doy una nueva calada para celebrarlo y lanzo el cigarrillo al río. El pitillo ejecuta una parábola luminosa antes de entrar en contacto con el agua y apagarse con un siseo.
Resignado, me levanto las solapas del abrigo y le doy la espalda a los rascacielos.
No quiero hacer esperar a mi cliente.
* * *
¿Qué clase de desgraciado cita a otro a las cinco de la mañana? Llevo preguntándomelo desde que el día anterior recibí la llamada que me emplazó a vernos justo a esta hora. Una vez leí que los grandes magnates y empresarios, los auténticos dueños de la civilización, empiezan su jornada mucho más temprano que el resto de los mortales. Así se aseguran de que cuando sus competidores comienzan a rodar, ya les llevan varias horas de ventaja.
La mujer al otro lado de la línea fue escueta. Conjuró el sitio y la hora y colgó antes de que tuviera ocasión de preguntarle qué demonios quería de mí. En condiciones normales lo habría tomado por una tomadura de pelo, que es exactamente lo que parece. Si he decidido acudir es por dos motivos.
El primero es el lugar en el que me han citado. El antiguo caserón está ubicado en la zona más exclusiva del barrio de Sachsenhausen, lo que delata el altísimo poder adquisitivo de la persona que quiere verme. La gente para la que suelo trabajar cuenta cada euro de mi minuta con avidez, ansiosa por encontrar algún detalle que no figure en la provisión de gastos para poder ahorrárselo. De no tratarse de una broma, es probable que me las vea con un cliente particular que podrá proporcionarme una buena inyección de liquidez.
Eso conduce al segundo motivo: la necesidad de efectivo con el que hacer frente a las deudas que empiezan a atestar mi buzón. Tras un par de encargos que no han salido como debían y a la espera de que Ivanka decida pagarme, mi situación comienza a ser poco menos que alarmante.
Conclusión: no está la cosa como para ir rechazando encargos alegremente.
Cuando llego a mi destino compruebo que la mansión es imponente, mucho más de lo que parecía en Google Maps. Tres torreones, varios balcones y un jardín delantero del tamaño de una cancha de baloncesto anteceden lo que me espera en el interior. Las tejas de color negro asemejan las escamas de un dragón dormido. Un cliente así es justo lo que necesito: un ricachón dispuesto a pagar a cambio de pruebas de una infidelidad, una estafa al seguro o un vicio secreto, y que no fiscalice cada euro que le pida.
Me detengo frente a la verja y trato de componer mi aspecto para aparentar formalidad. Lamento no tener un espejo a mano, pero puede que sea mejor así. Al pulsar el timbre percibo un aristocrático «ding dong» que se escapa del interior del caserón. A esa hora de la mañana suena tan escandaloso que temo que vaya a despertar al resto del vecindario.
No sucede nada en absoluto. La sensación de ser objeto de una broma pesada se hace más fuerte a cada segundo que pasa y estoy a punto de largarme. Me obligo a permanecer allí, pero no me atrevo a volver a llamar. El portón no se abre hasta casi un minuto después para dejar salir a una figura menuda, encorvada y con la cabeza coronada por un grueso moño gris. Se acerca a la verja sin más abrigo que una rebeca fina y a todas luces insuficiente para combatir la humedad que se cierne sobre nuestras cabezas.
—Buenos días. ¿Es usted el fontanero?
La posibilidad me hace sonreír, aunque a la mujer no parece hacerle ninguna gracia.
—No, señora. Soy el detective.
Lo digo como si fuera algo habitual. Sólo soy una más de las visitas que esperan ese día. «Hoy vendrán el fontanero, el albañil y el detective». Ensancho la sonrisa, aun a riesgo de que malinterprete el gesto y me mande a hacer puñetas.
En lugar de eso me observa sin decir nada. Mi aspecto la descoloca, aunque no puedo culparla por ello. Aprovecho para examinarla yo también y hacerme una idea de la clase de persona que tengo delante. El moño gris le da una apariencia vetusta, desmentida por los vivaces ojillos que se mueven de un lado a otro de mi rostro y se detienen algo más de la cuenta en los moratones que me he puesto para la ocasión. Si el moño la hace parecer una ochentona, la mirada suspicaz es la de alguien de cuarenta años. Me planto en un cómodo término medio y apuesto a que tiene unos sesenta. No parece la dueña del lugar, sino más bien alguien del servicio, aunque se mueve con familiaridad. Su ropa es sobria, a un paso de ser harapienta.
—Adelante.
Abre la verja y la sostiene para que pase. Las hojas secas crujen para darme la bienvenida. Desde el interior, el jardín parece aún más grande y solemne, pero no está tan bien cuidado como debería. El césped echa de menos un buen rasurado y las plantas piden a gritos que un jardinero las cuide o bien las sacrifique para acabar de una vez con su sufrimiento. Si las flores pudieran gritar, las que se arrebolan junto al portón no dejarían dormir a nadie en los alrededores.
Cuando entro en el caserón me asalta un agradable aroma a leña. El mobiliario es antiguo, pero está limpio y bien conservado, lo que le confiere una elegancia atemporal. En el recibidor detecto un busto de Goethe, un carrillón y varios cuadros que muestran a señoras desnudas correteando por jardines floridos.
—Por aquí, por favor.
La sigo a través de un pasillo tan largo que podríamos jugar una partida de bolos en él. Estoy casi seguro de que la mujer que me antecede es la misma que me telefoneó ayer y estoy a punto de preguntarle qué demonios quiere de mí, pero sospecho que no respondería, así que me reservo las dudas por el momento.
El pasillo desemboca en una estancia ampliamente iluminada y, para mi alegría, bastante caldeada. La luz proviene de unos apliques que hay en la pared y de una chimenea en la que arden con generosidad unos troncos tan perfectos que parecen de atrezo.
Frente a la chimenea hay un sofá de piel enorme. Sobre él, una mujer. Es rubia y lleva un vestido blanco con un escote tan generoso como un príncipe saudí hasta arriba de Ruavieja. No hace nada que delate que nos haya visto llegar, ocupada en contemplar el fuego. Un segundo vistazo me hace notar que no se trata de una chimenea real, sino de una especie de pantalla tras la que arden de forma ficticia esos troncos tan correctos. Son los radiadores dispuestos en las paredes los que hacen el trabajo sucio; la presunta chimenea se limita a figurar.
La señora que me ha guiado hasta allí se queda a un lado de la habitación, confundida entre las sombras, como si quisiera mimetizarse con el entorno y pasar desapercibida. Creo que lo consigue.
La mujer del sofá finge no percatarse de mi presencia. En su rostro bailan muy pegados la indolencia y el aburrimiento. Pasa un minuto completo antes de que hable.
—Mascarell es un apellido valenciano.
Pronuncia mal mi apellido, pero estoy acostumbrado. Los alemanes tienen un serio problema con las erres. Es como si fueran animales viscosos que trataran de atrapar con las manos untadas de aceite. Las erres se les hacen un mundo; las dobles erres, una tragedia. Además emplea un tono tan desabrido que se me quitan las ganas de responder, pero lo hago de todas formas.
—Mi padre era valenciano. Mi madre, de Cádiz.
—Cádiz.
Deja la palabra ahí, como si le trajera recuerdos inesperados y lejanos. Empiezo a estar un poco harto de esa pose de mujer fatal, pero cuando la veo llevarse a los labios una copa que toma de algún lugar en el suelo, concluyo que no está actuando. Si no me equivoco, está borracha como un piojo.
—Es una bonita mezcla, Cádiz y Valencia. ¿Qué demonios hace en Frankfurt am Main?
«El idiota», pienso, pero me encojo de hombros y doy un par de pasos para situarme en su línea visual. Eso la obliga a mirarme al fin. Como temía, veo en sus ojos el temblor etílico de quien lleva en el cuerpo muchas más copas de las que debería.
—Frankfurt es un buen lugar en el que vivir.
—Si usted lo dice.
—Sí.
Un día de estos debería buscar una buena historia con la que explicar mi presencia en esta ciudad. Me digo lo mismo cada vez que alguien me pregunta qué se me ha perdido aquí, pero siempre olvido hacerlo.
—Encantada de conocerle, Mascarell. Yo soy la señora Niemann.
Se incorpora ligeramente para estrecharme la mano. Sus dedos se deslizan entre los míos como si se adentraran en territorio desconocido, prudentes y osados al mismo tiempo.
—Bonito nombre, señora Niemann.
No paso por alto que su apellido se parece mucho a la palabra Niemand, que en alemán significa «Nadie». Eso me hace pensar que nuestro encuentro tiene algo de clandestino. La señora Nadie quiere mantenerlo en secreto. Lo primero que se me ocurre es que quiere pedirme que investigue a su marido. No lleva alianza, pero eso no tiene por qué significar nada.
—Confío en su discreción, señor Mascarell.
No es una pregunta, así que permanezco en silencio para darle la oportunidad de explicarse. Antes de seguir, toma del suelo una botella y rellena su copa hasta el borde. No me ofrece, pero supongo que es mejor así. Cuando se recuesta, arma de nuevo esa expresión suya de infinito aburrimiento. Da la impresión de que la vida hace tiempo que ha dejado de tener secretos para ella. No cuenta con que nada vaya a sorprenderla a estas alturas.
Aprovecho el paréntesis para examinarla mejor. Diría que tiene la misma edad que la mujer que me ha abierto las puertas de la mansión, si bien la lleva con mucho más aplomo que aquella. Los años se atemperan entre sus curvas y su cabellera rubio platino, casi blanca. Las arrugas apenas son visibles, atrincheradas bajo una gruesa capa de maquillaje. El escote deja a la vista un busto gigantesco, excesivo, sobre una cintura diminuta. Si un adolescente rebosante de hormonas hubiera querido dibujar a la mujer de sus sueños, el boceto se habría parecido mucho a ella. Lleva un afortunado collar de cuentas cuya mayor parte se pierde entre sus senos. El intrépido lunar que corona uno de sus pechos me recuerda a las huellas que nuestros chicos dejaron en la Luna.
—Necesito que encuentre a alguien.
Suelta la petición con la misma alegría con la que los bombarderos dejan caer su carga sobre la ciudad que pretenden arrasar. Trata de fingir indiferencia, pero está atenta a mi reacción. Quiero pensar que permanezco impasible.
—Doris le dará los detalles.
Supongo que se refiere a su ama de llaves, o lo que diablos sea la mujer que me ha guiado hasta allí. La tal Doris no se mueve al oír su nombre y se limita a seguir oculta entre las sombras. Cuando la miro me devuelve una ojeada vacía, tal que si formara parte del mobiliario.
—¿De quién se trata?
La señora de la casa encaja la pregunta con indiferencia, pero antes de responder da un trago nervioso a su copa y hace un gesto de quitarle importancia.
—Un amigo.
El tono desabrido pone en evidencia la mentira. Aun así estoy dispuesto a pasarla por alto con tal de obtener más información. En esos labios, la palabra «amigo» podría significar cualquier cosa.
—¿Ha llamado a la policía?
La cuestión le arranca un alzamiento de cejas. Por un instante, la nube etílica parece retirarse del rostro de la señora Niemann, que ahora me observa como se mira a las visitas que empiezan a prolongarse mucho más de lo estipulado. Por supuesto que no ha llamado a la policía, dice esa mirada. Tampoco me sorprende. La gente de su posición no denuncia ese tipo de incidentes ante la autoridad. No les interesa que quede ninguna constancia oficial. Los trapos sucios se lavan en casa.
—Como ya le he dicho, Doris le dará los detalles.
—Si no me da más datos, difícilmente podré realizar mi trabajo.
Recibe mi atrevimiento con un suspiro de hastío y se pone en pie. Tengo más preguntas, pero me olvido de ellas cuando se me acerca con un contoneo inequívocamente sensual.
—¿Qué le ha pasado en la cara?
El tono es tibio. Acogedor. Dan ganas de quedarse a vivir en él. Se acerca tanto que invade mi espacio personal. Tengo que hacer un esfuerzo titánico para no retroceder.
—No se preocupe, no es tan grave como parece.
—Me alegro.
Da un trago torpe que le deja una gota en forma de lágrima en la comisura de los labios y me permite apreciar el aroma del Apfelwein. Lo que en cualquier otro habría resultado un olor nauseabundo e invasivo, en ella es una invitación a cerrar los ojos y disfrutar de la vida. La lengua asoma y captura la gota de vino antes de que vaya más allá.
Sin previo aviso, su mano se desliza por mi mejilla y estoy a punto de saltar como un gato al que amenazan con una manguera. Consigo mantener el tipo, aunque sé que debería decirle que pare. Que no necesita hacer eso. Que trabajo a cambio de dinero, no de caricias. No soy un caniche. Sin embargo, el contacto es demasiado agradable como para rechazarlo sin más, así que me sorprendo dejándome sobar por una desconocida que probablemente no haya hecho más que mentir desde que he puesto el pie en su salón.
—No me falle, señor Mascarell.
Lo dice como si estuviera acostumbrada a que la decepcionen una y otra vez. La mano se bate en retirada y comienza a juguetear con el collar, lo que me obliga a poner todo mi empeño en seguir mirándola a los ojos.
En ese momento se oye una risita, aunque más bien parece un graznido. Proviene del lugar en el que Doris observa la escena. La descubro sonriente como un cadáver, mirando hacia nosotros con el mismo entusiasmo que si estuviera asistiendo a un parto.
El sonido de su risa rompe la magia y la señora Niemann, tras un breve parpadeo, balbucea algo y me da la espalda. Regresa al sofá y toma asiento como si estuviera subiendo a bordo de una limusina. La copa y la chimenea de pega vuelven a reclamar toda su atención, perdido ya de forma súbita y definitiva cualquier interés en mí.
Sé que debería agradecer la interrupción y el regreso a la normalidad, pero no puedo evitar una punzada de fastidio y aniquilo a Doris con la mirada. Ya ha dejado de sonreír y sale de la habitación con parsimonia. Deja la puerta abierta tras de sí, invitándome a seguirla.
Salgo sin decir adiós.
* * *
Doris me precede por la pista de bolos mientras pienso en el extraño encuentro que acabo de mantener. No he podido hacer todas las preguntas lógicas que aparejan la búsqueda de una persona desaparecida. A saber: quién es, cuánto lleva sin dar señales de vida, si tiene pareja o algún rollete conocido... Tampoco he podido plantear el precio de mis servicios. La señora Niemann debe de haber delegado todas esas cuestiones en su ama de llaves.
Cuando llegamos al hall, Doris se saca un teléfono del bolsillo y teclea algo sin mirarme.
—Se llama Gerard.
Noto un zumbido procedente del interior de mi abrigo, concretamente del lugar en el que guardo el móvil. Supongo que Doris acaba de hacerme llegar toda la información sobre el tipo al que tengo que encontrar.
—¿Tienen alguna idea de dónde puede estar?
Me mira como si le hubiera preguntado cuándo fue la ultima vez que tuvo relaciones sexuales. Tengo la impresión de que la primera respuesta que se le ocurre es la misma que habría respondido a aquello. Con fastidio, vuelve a introducir la mano en el bolsillo y temo que vaya a sacar un revólver o un machete, pero en lugar de eso extrae un abultado sobre que me tiende con desgana.
—Encuéntrelo.
Intento parecer indignado. Las cosas no funcionan así, dice mi lenguaje corporal. No voy a dejar que me avasallen por un puñado de euros. Creo que resulto bastante convincente, pero soy incapaz de mantener esa pose mucho más. Necesito demasiado la pasta, así que, transcurridos unos segundos, tomo el sobre sin protestar.
Como si fuera la señal convenida, Doris abre la puerta y me planta una mano en la espalda. Me empuja hacia fuera con firmeza. Podría resistirme, pero parece tan decidida a librarse de mí que no veo más opción que dejarme llevar.
Me veo expulsado de la mansión. La puerta se cierra a mi espalda con un sonido definitivo que hace temblar los goznes y me recuerda al que emitiría una tumba al cerrarse. Soy Adán recién desterrado del paraíso, aunque sin el consuelo de tener a Eva a mi lado. Dudo, pero finalmente me deslizo sobre la hojarasca en dirección a la calle. Cuando salgo del recinto me aseguro de que dejo la verja bien cerrada y vuelvo a echar una ojeada al caserón. Ha empezado a clarear. A la débil luz del día la casa tiene un aspecto que merecería muchos calificativos, pero no el de acogedor. Parece desangelada, sin ninguna pista que pueda delatar quién vive allí o qué truculentas escenas se desarrollan en sus entrañas.
Una mujer curiosa, esa Doris. Casi tanto como su jefa. No puedo dejar de pensar en el extraño comportamiento de ambas; en la firmeza casi despótica de la primera y su forma de despacharme, como si considerase mi presencia un incordio que no se ve capaz de soportar durante mucho más tiempo; en la pose afectada y pretendidamente seductora de la segunda. Bien podría haberse escapado de una novela de Raymond Chandler. Dos actitudes contrapuestas que me hacen preguntarme si he hecho bien al dejarme enredar por ellas.
Cuando empiezo a alejarme, saco el teléfono para comprobar lo que me ha enviado Doris. Se trata de una fotografía. En ella se muestra el primer plano de un tipo que sonríe a la cámara con insolencia. Tendrá unos veinticinco años. La instantánea parece haber sido tomada en las gradas de un pabellón. Lo delata el partido de hockey sobre hielo que se está desarrollando a su espalda. Lleva una holgada camiseta de los Löwen Frankfurt y sostiene un vaso de cerveza que alza en dirección a la cámara.
Gerard.
El mensaje no contiene más que ese retrato. Amplío la imagen con dos dedos y busco en los rasgos del muchacho alguna semejanza con la señora Niemann. Por más imaginación que le eche, el rostro de ese chico no delata ningún parentesco con la mujer que me ha encargado encontrarle, aunque sé que eso no es motivo para descartarlo de forma definitiva ni absoluta.
No hay más. Ni datos personales ni información que puedan ayudarme a dar con él. Murmuro una maldición que me sale desde muy adentro. Con esto no tengo ni para empezar y me planteo regresar al caserón para decirle a la señora Niemann que las cosas no funcionan así. Si de verdad quiere que encuentre a ese joven, debe darme más: lugares por los que se deja caer, aficiones, redes sociales, si tiene amigos o alguna pareja estable, si consume drogas... En definitiva, datos que me orienten en la dirección adecuada. Poco voy a poder hacer sin más que una simple fotografía.
En lugar de desandar mis pasos, que sería lo más lógico, saco el sobre que me ha dado Doris. En el interior, un puñado de billetes de cincuenta y de cien desfilan como si no vieran el momento de salir de allí. Lo cuento con discreción y compruebo que hay dos mil euros, una suma mucho mayor que la provisión de gastos que suelo pedir antes de aceptar ningún encargo. Sé que debería estar dando saltos de alegría por esta inesperada inyección de liquidez, pero la extraña manera en la que ha llegado a mi poder me hace pensar que este dinero no me pertenece. Me recuerda a uno de esos tesoros malditos de los que hablan las historias de piratas; tengo la sensación de que si gasto un solo euro estaré condenado para siempre.
Miro a mi espalda. A lo lejos, la mansión se erige tan acogedora como un desguace. Todo en aquel extraño encuentro tiene un aire irreal y estoy tentado de pensar que ha sido fruto de mi imaginación, pero la fotografía que tengo en mi móvil es tremendamente tangible, como también lo es el sobre con dinero o el recuerdo de la caricia de la señora Niemann.
Entonces me fijo en uno de los vehículos aparcados frente a la casa.
Se trata de un Bentley tan majestuoso y enorme que habría podido dar cabida en su asiento trasero a todos los habitantes de un pequeño país africano. No me habría llamado la atención de no ser porque percibo un movimiento tras el parabrisas. No puedo ver a la persona que está al volante, pero por la hora que es y el lugar en el que se encuentra apostaría a que está vigilando la casa de la que acabo de salir.
Me digo que empiezo a pensar como un paranoico y que tengo demasiada imaginación. Aun así, memorizo la matrícula del Bentley antes de darle la espalda y seguir caminando.
El sobre me quema en el bolsillo. La posibilidad de verme obligado a decir adiós a este montón de billetes me impele a desoír a la parte más sensata de mi cerebro. La que no deja de repetirme que todo este asunto huele mal, al igual que la mujer que ha requerido mis servicios y la propia mansión en la que se ha desarrollado el encuentro. Intento sustituir esas dudas por algo parecido a la determinación y empiezo a barajar opciones y vías de acción tomando como punto de partida la foto de ese tipo.
Casi sin querer, mis pies ponen rumbo a la Bahnhofsviertel, el barrio donde empiezan y acaban la mayor parte de mis investigaciones.
Montura
Si quisieran tomarle el pulso a la ciudad, el lugar más conveniente para aplicar el estetoscopio sería la plaza de Konstablerwache. Cada mañana, la marabunta de trabajadores que desembarca allí procedente de los tranvías y de la cercana estación de metro lo convierte en el pasaje más concurrido de Frankfurt.
También era el coto de caza de Abdel y los chicos.
Ayla detectó a su amigo sentado junto a otros muchachos en una escalinata próxima a la entrada del U-Bahn. Él también la vio y fue a su encuentro.
—¿Cómo estás, Ayla?
—Bien.
Las ojeras y la expresión taciturna la desmentían, pero Abdel fingió no darse cuenta y aceptó la respuesta con un cabeceo.
—Siento lo de tu hermano, tía.
—Gracias.
—En el barrio todos lo apreciábamos.
—Unos más que otros, claro. ¿Has visto a Martin?
Abdel negó y Ayla oteó la plaza, aunque tampoco esperaba encontrar a Martin por allí. No solía dejarse ver por los lugares en los que vendían su mercancía. Cuando quería comprobar que los chicos hacían su trabajo, enviaba a alguien de incógnito para que los vigilara o les comprara un poco de material. Uno de los pasatiempos favoritos de la pandilla consistía en adivinar cuáles de los andrajosos que acudían a verles cada día eran en realidad enviados de Martin y cuáles no.
—¿Es verdad lo que dicen?
Ayla no respondió. Abdel titubeó en busca de las palabras más apropiadas para ampliar la pregunta.
—He oído que Samir murió de una sobredosis. ¿Es cierto?
—Eso parece.
Era absurdo, claro. Samir llevaba meses limpio.
Cualquiera que lo conociera lo sabía, pero para la policía eso no significaba nada y no habían dejado de moldear esa teoría, dándole forma hasta ver el camino hacia la conclusión más cómoda. Una recaída, dijeron. Una dosis de heroína y otra de mala suerte combinadas de la peor manera posible. No era el primer desgraciado que, después de un tiempo sin probar las drogas, volvía a sucumbir. Desde luego, tampoco iba a ser el último.
No creían a Ayla cuando les decía que eso era una locura. Que se habría pegado un tiro antes de volver a meterse un pico. Que justamente por eso llevaban meses sin hablarse.
Sin embargo, tenía la impresión de que los investigadores habían tomado un punto de partida muy concreto: Samir sólo era un número. Un turco más muerto a causa de las drogas.
—Nosotros no le vendimos nada, Ayla. Te lo habría dicho.
Ayla asintió, como si de verdad apreciara esa consideración, aunque no pudo evitar buscar en su expresión alguna señal de que estuviera mintiendo.
—La policía cree que andaba metido en algún trapicheo.
Abdel arrugó la frente, lo que certificó que ignoraba aquel dato.
—¿Samir envuelto en un asunto de drogas? Imposible.
—Eso les he dicho yo, pero no me creen. Por si fuera poco, le encontraron en los bolsillos varias dosis de heroína, listas para vender.
Esta vez Abdel encajó el dato alzando una ceja, como si de repente todo empezara a cuadrar.
—Samir no consumía. Si tenía esa droga, obviamente era para venderla.
—Espabila, Abdel. ¿Crees que Samir se habría puesto a vender después de todo lo que ha pasado? ¿Después de retirarme la palabra debido precisamente a que trabajaba para Martin?
Ayla llevaba pensando en ello desde que hacía unos días la policía se había personado en su piso para informarles del hallazgo del cadáver de Samir. Pronunciar todos aquellos interrogantes en voz alta le ayudó a ponerlos en relieve y darles algo de firmeza.
—Es un montaje —sentenció—. Alguien se cargó a Samir y lo hizo parecer una sobredosis. ¿A quién iba a importarle? Dudo que la poli vaya a prestarle demasiada atención.
Abdel miró para otro lado. Vivía en el barrio, muy cerca de la Colmena, y hacía años que se conocían. Ayla solía boxear en el gimnasio de Momo, donde algunos chicos como Abdel se dejaban caer de forma ocasional para practicar sus golpes, aunque ninguno lo hacía con tanta asiduidad ni ferocidad como ella. Durante los últimos meses la vida de Ayla se había reducido básicamente a eso: cuando no estaba en Konstablerwache trabajando para Martin, estaba donde Momo con los guantes echando humo.
—Veo que ya me habéis encontrado sustituto.
Señaló con la barbilla al grupo de muchachos que se había quedado en la escalinata. Abdel asintió e hizo una señal a uno de los chicos, que se acercó con un breve trote.
—Se llama Enke —palmeó la espalda del recién llegado—. Es un figura.
Ayla estrechó la mano del muchacho. Le calculó unos catorce años. Sonreía con descaro y tenía la mirada despierta de quien se las sabe todas. Por si fuera poco la ojeó de arriba abajo, como si estuviera mirando un escaparate y decidiendo si le gustaba lo que veía. Ayla tuvo que contenerse para no recompensarle con un puñetazo.
—Martin dio por hecho que no ibas a venir en unos días. Por eso lo hemos reclutado.
—En realidad —añadió el tal Enke—, lo que Martin dijo fue que le importaba una mierda lo que le hubiera pasado a tu hermano. Y que si no venías pronto, iba a dejar de contar contigo.
Abdel puso los ojos en blanco y lo miró con intención, pero Enke no se dio por aludido. Más bien al contrario, pareció muy orgulloso de hablar en nombre de Martin. Ayla supuso que toda aquella agresividad se debía a la sospecha de que estaba allí para reclamar su antiguo puesto, lo que haría peligrar su sustento.
—No te preocupes, amiguito. No pienso volver a trabajar para él.
Enke apretó los dientes. Aquel «amiguito» debía de habérsele clavado muy hondo, pero consiguió mantener la sonrisa a flote y se volvió hacia Abdel.
—¿Volvemos al trabajo, jefe?
—¿No te he dicho que es un figura? No piensa en otra cosa que en currar.
Enke sacó pecho, orgulloso de tal consideración. Ayla trató de parecer impresionada mientras se preguntaba cuánto tardarían en trincar al mocoso. Normalmente los ponían a prueba al poco de llegar. Cada vez que sospechaban que uno de los supuestos compradores era en realidad un agente de la policía secreta se lo mandaban a esos novatos. Si las sospechas eran ciertas y resultaban detenidos, pasarían el mal rato de ser llevados a las dependencias policiales, de tener una entrevista con un trabajador social, de que avisaran a sus padres... La mayoría de esos chicos, después de pasar por aquel trámite, perdían las ganas de seguir jugando a los traficantes. Sólo los que de verdad tenían madera para ese trabajo regresaban a su puesto con las orejas gachas, la desconfianza en la mirada y el sabor a vergüenza en la garganta.
Enke no debía de haber pasado aún por eso, así que era imposible saber de qué pasta estaría hecho. Por eso seguía teniendo ese entusiasmo que Dios reserva a los niños y a los idiotas.
—¿Dónde puedo encontrar a Martin?
Antes de responder, Abdel hizo un gesto a Enke para que regresara junto a los demás. Este se resistió a moverse, pero permanecieron en silencio el tiempo suficiente como para que llegara por sus propios medios a la conclusión de que allí estaba de más. Tras lanzarle una ojeada despectiva a Ayla, se marchó con el aire ofendido de quien sabe que lo están dejando de lado. Abdel esperó a que se alejara antes de hablar.
—He oído que está en lo de Yousef. Que tiene asuntos que atender por allí.
«Lo de Yousef» era un quiosco de prensa situado cerca de la Bahnhofsviertel. La referencia bastó para que Ayla supiera exactamente dónde dar con Martin. En las inmediaciones de aquel quiosco se encontraba el Little Vegas, un salón de juegos en el que, según los rumores, el traficante pasaba últimamente mucho más tiempo del aconsejable.
—Ya nos veremos, Abdel.
Le dio la espalda y empezó a alejarse, pero la voz de su amigo la retuvo.
—¿Son las zapas de Samir?
Ayla se miró los pies, como si hubiera olvidado que las llevaba puestas. Aquellas Air Jordan destrozadas habían sido la posesión más preciada de su hermano, como evidenciaba el hecho de que no las hubiera tirado a pesar de estar remendadas con cinta aislante por varios sitios y con la mediasuela tan agrietada que parecía a punto de saltar en pedazos.
—Te quedan bien.
Le guiñó un ojo mientras lo decía. Ayla le dio las gracias y siguió su camino.
Aquella mañana, antes de salir, había pasado por el dormitorio de Samir. Su ausencia resultaba más patente en aquel lugar que en cualquier otro rincón de la casa. Ni siquiera se había atrevido a entrar hasta entonces, y no digamos ya a tocar alguna de sus cosas. Sin embargo, cuando su mirada se detuvo en aquellas zapatillas destrozadas que asomaban bajo la cama, notó un apretón en la boca del estómago. Fue como si aquellas Jordan que Samir jamás volvería a calzarse pusieran en relieve el vacío que había dejado.
Las lágrimas que había logrado contener desde la noticia de su muerte hicieron acto de presencia, al fin.
Se las calzó antes de darse cuenta de lo que hacía. Le quedaban grandes, pero se metió un par extra de calcetines y apretó los cordones al máximo para lograr acomodárselas a sus pies estrechos.
Tenía que caminar de forma extraña mientras se acostumbraba a aquella nueva montura, pero no le importó. Se sentía bien al llevar aquellas zapatillas. Como si una parte de Samir la acompañara allá donde fuera.
Barrio rojo, narcosalas y café de mierda
Me tomo el primer café del día en el quiosco del viejo Yousef. Además de revistas y de la prensa diaria, Yousef dispone de una arcaica Senseo con la que prepara cafés en vasos de cartón por un euro. No es ninguna delicatessen, pero es una bicoca comparado con la calidad y el precio de los que sirven en otros establecimientos de la zona.
—¿Qué le ha pasado en la cara, Mascarell?
—Me peleé para conseguir buenos asientos en la ópera.
—¿Está aquí por lo de esa chica?
Le digo que no.
Armado con el café me doy un paseo hasta el barrio rojo. Enfilo Elbestrasse y paso junto a los locales de striptease y los hoteles mugrientos que alquilan habitaciones por horas. Ignoro los carteles publicitarios que hay a ambos lados de la calle y en los que mujeres y hombres con poca ropa anuncian las bondades de este o aquel establecimiento. Me cruzo con varias chicas, a las que dedico sonrisas amables, pero la mayoría me conoce y no me las devuelve. Saben que no estoy aquí para contratar sus servicios y que la naturaleza de mis investigaciones les ha hecho perder en varias ocasiones a algunos de sus clientes habituales. Mi presencia en el barrio rojo es sinónimo de problemas, por lo que no se molestan en demostrarme simpatía y reservan sus sonrisas y su amabilidad para quien quiera y pueda permitírselas.
Hay un par de coches de policía en las inmediaciones. No suelen andar lejos, pero el aumento de la presencia policial durante estos días no es casual y responde a una circunstancia muy concreta: hace un par de semanas encontraron el cadáver de una prostituta en el río Main. La habían estrangulado.
La noticia apenas trascendió a la prensa por motivos obvios. La prostitución es uno de los negocios más lucrativos de la ciudad. Para potenciarlo, las autoridades procuran que la parte sórdida del asunto se quede en la tramoya y nunca vea la luz. Si esa chica hubiera tenido amigos o familiares que exigieran justicia y hostigaran a la policía exigiendo resultados, las cosas serían muy diferentes, pero no es el caso. Todo indica que esa mujer no era más que una de las miles de vidas anónimas que se dejan el alma cada día en el barrio rojo y luego desaparecen sin más, para dar paso a una nueva hornada de chicas que olvidan rápidamente este tipo de incidentes para no volverse locas.
La mayoría de mis encargos empiezan y terminan aquí: maridos que se gastan en prostitutas parte de su sueldo, hijas que bailan en clubes para conseguir efectivo con rapidez, adictos cuyo vicio los hace asiduos a las casas de consumo, morosos que no pueden hacer frente a sus deudas pero, en cambio, disponen de liquidez para disfrutar de unas horas de placer en alguno de los hoteles de la zona.
Etcétera.
Quiero pensar que la señora Niemann me ha contratado por mi fama, o porque alguien le ha recomendado mis servicios y le ha dicho que soy de fiar, pero no soy tan iluso. Hay otros detectives en la ciudad mucho más conocidos, experimentados y solventes que yo. Es llamativo que de entre todos los investigadores que figuran en la guía telefónica me haya escogido precisamente a mí: a un desconocido de apellido español y cuyo anuncio es mucho más discreto que el de las grandes agencias de investigación que ejercen en Frankfurt.
Sospecho que mi elección tiene mucho que ver con el ambiente en el que me suelo mover. Puede que preguntara a sus conocidos por un detective que conociera bien este entorno y alguien le hablara de mí. Eso supliría también la falta de información: si ese tal Gerard es asiduo al barrio rojo o a las narcosalas, no me costará averiguarlo todo sobre él.
Mi intuición me dice que ese chico no anda lejos de aquí.
De entre todas las posibilidades que se me ocurren, la que me parece más factible es que ande metido en algún asunto relacionado con las drogas. No será el primer ni el último idiota que trata de ganar dinero fácil pasando un poco de polvo y termina metido en un lío.
La presencia de algunos toxicómanos delata la cercanía de las salas de consumo, unas instalaciones habilitadas por los dirigentes de la ciudad para que los adictos puedan inyectarse sus dosis con tranquilidad y en unas condiciones de higiene mínimamente aceptables. La fauna que merodea por los alrededores de las narcosalas se puede dividir, grosso modo, en dos tipos: los que esperan su turno para entrar y los que andan a la caza y captura de alguien que quiera compartir un poco de veneno con ellos. No obstante, la céntrica localización de aquellas instalaciones permite encontrar con frecuencia a un tercer tipo de individuo: los despistados que recalan allí por accidente. Son fáciles de reconocer porque parecen desubicados y miran a su alrededor con incredulidad, sin explicarse cómo han podido terminar en un lugar así.
El contraste entre el barrio financiero, a tiro de piedra de aquí, y este suburbio a la sombra de los rascacielos es brutal. Me impresionó mucho la primera vez que lo vi, aunque a fuerza de moverme por la zona he terminado por acostumbrarme. Es como si las autoridades hubieran querido concentrar todos los vicios de la ciudad en un mismo sitio, para tenerlos controlados y que no se extiendan e infecten al resto de la urbe.
Busco entre los rostros que merodean las salas de inyección. Es una clientela inclasificable que abarca desde adolescentes hasta jubilados. Además de personas de pocos recursos, hay algunos tipos trajeados que buscan un chute de energía extra, valga la redundancia, que les ayude a afrontar la jornada. Muchos están nerviosos y no paran de dar saltitos y de cambiar el peso de un pie al otro. El mono empieza a dejarse ver y es especialmente evidente en algunos que se rascan con frenesí y miran en todas direcciones a la espera de que se produzca un milagro.
No veo a Gerard entre ellos, pero tampoco me extraña. No esperaba que fuera tan fácil. A quien sí veo es a un viejo conocido que, al percatarse de mi presencia, sonríe de forma exagerada y abre mucho los brazos mientras camina hacia mí.
—¡Caray, Mascarell! ¡Qué alegría me da verte!
—Hola, Wilfred.
Parece decidido a abrazarme, pero mi actitud no deja lugar a dudas de lo que sucederá si lo intenta, así que sus brazos se descuelgan y se quedan allí, balanceándose adelante y atrás, como si de repente no supiera qué hacer con ellos. Tiene un acento cantarín tan exagerado que la mayoría de las veces me cuesta tomármelo en serio.
—¿Estás aquí por lo de esa chica?
—No.
Empiezo a estar harto de que me hagan esa pregunta. Un homicidio es trabajo de la policía, no de un investigador privado. Se lo explicaría, pero me temo que no serviría de nada, así que me guardo la lección para otro día.
—¿No tendrás un par de monedas? Todavía no he desayunado.
—Si me acompañas a lo de Yousef, te invito a un café.
No es la respuesta que quiere oír y la sonrisa se trunca en un mohín de rabia, los labios apretados por la impotencia. Dame el dinero y ya me pago yo el desayuno, está a punto de decir, pero se rinde antes de intentarlo siquiera.
Wilfred es dominicano, pero lleva más tiempo viviendo en Frankfurt que en cualquier otro lugar en el que haya estado. Se ganaba la vida como relojero hasta que la droga quebró sus nervios y volvió sus manos temblorosas e inútiles para el trabajo. Todavía hace algunos encargos de vez en cuando, pero la mayor parte de su sustento proviene del trapicheo con heroína y hachís.
Lo peor que puede hacer un dealer