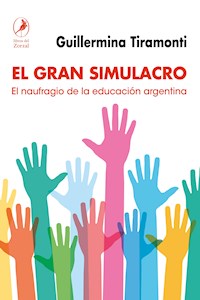
7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Libros del Zorzal
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Spanisch
Las evaluaciones disponibles muestran que en nuestro sistema educativo se aprende poco; lo que se aprende no es lo que requiere el mundo contemporáneo; los docentes están mal formados; solo el 50% de los estudiantes termina la escolaridad obligatoria, y los jóvenes no egresan preparados para entrar al sistema laboral. La pandemia por COVID-19 terminó de correr el velo que cubría este franco derrumbe y la falta de interés de los responsables por cualquier mejora en materia de educación. Pero ¿cómo se inició esa crisis terminal? ¿Cuándo fue que aquel proyecto que se proponía igualador, de principios del siglo xx, se convirtió en una máquina de reproducir las desigualdades de origen de los estudiantes? ¿Qué se hizo tan mal para que el resultado fuera este? ¿Cuándo se dejó de enseñar y se pasó a simular? ¿Cómo revertir esta catástrofe? Con más de cuarenta años dedicados a la investigación en educación, Guillermina Tiramonti denuncia y analiza en este libro el paulatino avance del asistencialismo en las aulas, el desarrollo de una pedagogía de la compasión que actúa sobre las conciencias, abandona la preocupación por los aprendizajes de los alumnos y menosprecia su función impulsora del progreso individual. Y además reflexiona y acerca propuestas para que nuestra educación comience a dialogar con las problemáticas del presente y el mundo del futuro.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 172
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Guillermina Tiramonti
El gran simulacro
El naufragio de la educación argentina
Tiramonti, Guillermina
El gran simulacro : el naufragio de la educación argentina / Guillermina Tiramonti. - 1a ed - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Libros del Zorzal, 2022.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-599-845-2
1. Estado y Educación. I. Título.
CDD 306.432
Imagen de tapa: estherpoon/Getty Images
Diseño de tapa: Osvaldo Gallese
© 2022. Libros del Zorzal
Buenos Aires, Argentina
<www.delzorzal.com>
Comentarios y sugerencias: [email protected]
Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier medio o procedimiento, sin la autorización previa de la editorial o de los titulares de los derechos.
Impreso en Argentina / Printed in Argentina
Hecho el depósito que marca la ley 11723
Índice
Introducción
Crónica de un naufragio | 7
Capítulo 1
La batalla cultural de la educación argentina desde su génesis | 13
La pulseada entre el cambio y la permanencia | 13
Frente de batalla i. Modernidad y religión: ¿quién dijo que es un oxímoron? | 13
Frente de batalla ii. Educación versus trabajo. La educación no se mancha | 15
Frente de batalla iii. La cuestión docente y las vicisitudes que la vaciaron de contenido pedagógico-cultural | 18
Frente de batalla iv. Menú para procesar la desigualdad: entre la amarga meritocracia y el dulce asistencialismo | 21
Frente de batalla v (o la madre de todas las batallas). Entre las utopías retrospectivas y el futuro como horizonte | 27
Capítulo 2
Cómo naufragamos | 29
El juego de la silla y el truco de la ficción igualitarista | 29
La educación argentina ¿emancipa? De Carlitos Tévez a Juanita: una teoría sobre la impotencia escolar | 35
La educación no se mancha | 39
De la élite de la cultura a Roberto Baradel. Un repaso posible de la cuestión docente argentina | 51
De las esforzadas hormiguitas de La Fontaine a los sufrientes sometidos por las fuerzas del mal | 57
Capítulo 3
La invención de un nuevo progresismo | 64
Ser un progresista en educación. Instrucciones para su reconocimiento | 64
Señas particulares para distinguir a un “progre” | 66
Capítulo 4
Una pandemia a la argentina | 73
Las caras que asume el valor no esencial de la educación | 73
La forma en que retornamos | 79
Los materiales para una cuarentena “progre” | 82
El mito de los avances en la sociedad digital | 88
El caso de los Padres Organizados | 90
La traición de las élites en la cuarentena | 92
Capítulo 5
El estado del sistema educativo nacional: una síntesis no alentadora | 96
Un sistema injusto y desigual | 96
Un sistema obsoleto | 98
Un sistema engañoso | 99
Capítulo 6
Una educación posible | 104
¿En qué mundo vivimos? | 105
En Argentina, el futuro viene por la banquina | 112
Qué educación para este nuevo mundo | 113
¿Qué necesitan las escuelas para consolidar el cambio? | 119
Epílogo
El simulacro | 121
Este libro no hubiera sido posible sin la intervención de dos personas: Leopoldo Kulesz, a quien se le ocurrió que yo podía escribir un libro fuera de los cánones de la academia, y Verónica Tobeña, que me acompañó, me alentó, me corrigió y me discutió su contenido.
Hay circunstancias que lo hicieron necesario para mí: la decadencia de nuestro sistema educativo, las imposiciones del buen pensar del campo académico y el imperativo de decir que impone la edad.
Introducción
Crónica de un naufragio
Los efectos de un año y medio de cierre de las escuelas y de una apertura intermitente y bimodal (un poco de Zoom, mucho WhatsApp y alguna clase) fueron un golpe muy fuerte para un sistema educativo ya en bancarrota. Este panorama no es muy diferente al que uno podría atribuir a la economía o a cualquier otro subsistema de nuestro país. La prolongadísima cuarentena ha actuado como un viento que aparta la niebla y nos obliga a ver lo que ya sabíamos, pero dejábamos pasar.
En poquísimas palabras, la educación argentina inició su crisis hace ya muchos años. En 1983, con la apertura democrática, comenzaron a circular informes de investigación que demostraban que el sistema ya no satisfacía las expectativas que sobre él depositaba la sociedad. Desde los años noventa, disponemos de evaluaciones que muestran que es un sistema en el que se aprende poco; lo que se aprende no es lo que requiere el mundo contemporáneo; sus docentes están mal formados; los chicos aprecian a sus compañeros, pero se aburren en las clases; solo el 50% termina la escolaridad obligatoria, y los que no terminan provienen de sectores socialmente desfavorecidos. Desde entonces, sabemos que la escuela es una máquina de reproducir las desigualdades de origen de sus alumnos, y la cuarentena como política para capear la pandemia no significó un descanso para esta máquina; más bien fue el golpe de gracia para más de un millón de chicos y chicas que abandonaron todo contacto con la escuela a partir de la instalación de una educación remota de emergencia.
Ya es famosa, y muy usada en los últimos tiempos en Argentina, la frase que Mario Vargas Llosa, en su novela Conversaciones en la catedral, le hace decir a Santiago (alter ego del escritor): “¿En qué momento se jodió el Perú?”. Los argentinos frecuentamos esta pregunta con respecto a nuestro país y escarbamos en nuestro pasado con la ilusión de identificar quién o quiénes fueron los que nos impidieron concretar nuestro destino de grandeza. Cada uno tiene su respuesta, a veces secreta y otras no tanto. ¿Fueron los liberales, los militares, los populistas?
En el caso de la educación, la pregunta resulta muy pertinente, porque, si bien es cierto que existe una sobrevaloración de las bondades de nuestro sistema educativo de la primera mitad del siglo xx, si tenemos en cuenta que era una propuesta elitista destinada a pocos, es igualmente cierto que ante la realidad que hoy atravesamos no podemos evitar preguntarnos: ¿qué se hizo tan mal para que el resultado fuera este?
En este texto que estoy introduciendo, tengo la inmodesta pretensión de ahondar en las características de la educación en nuestro país, inspirada en esta pregunta. Para ello, apelo a mi conocimiento sobre el tema, que adquirí en los muchos años de investigación y lecturas sobre el campo educativo.
Sabemos que los sistemas, tanto como las personas, tienen patrones de comportamiento. Esto quiere decir que, ante determinadas problemáticas, dilemas o simplemente situaciones que deben ser resueltas, toman decisiones o caminos de salida que se repiten, configurando las trayectorias nacionales o personales de fracaso o éxito.
El sociólogo alemán Norbert Elias1 nos instruyó sobre este fenómeno en sus textos en relación con las sociedades, y nuestros psicoanalistas lo hicieron respecto de nuestras trayectorias personales. Hoy, cambio cultural mediante, son las terapias new age las que aportan luz a nivel individual en este mismo sentido, aunque con su impronta singular.
En este libro, me propongo analizar las estrategias que nuestro sistema educativo desplegó para resolver las tensiones que necesariamente se presentan en el cumplimiento de sus funciones, ya que muchas de ellas son contradictorias o cambian su orientación de manera asincrónica. Ideales en disputa, dinámicas reñidas, derivas contradictorias forman parte de un acaecer tirante del devenir educativo argentino. Todos los sistemas educativos modernos debieron procesar la tensión entre la promesa de igualdad de derechos para todos y las desigualdades que para el ejercicio de estos tienen lugar en una sociedad caracterizada por una heterogeneidad cultural, una escasez de los recursos y la ineludible lucha por la distribución de estos últimos.
La forma en que los diferentes espacios nacionales resolvieron esta tensión en el campo educativo está asociada a cómo hicieron lo propio en el espacio amplio de la sociedad, la economía y la política.
Es claro que los países que, como el nuestro, tuvieron desde siempre una dificultad para instalar las instituciones que están destinadas a procesar estas diferencias lo hicieron por carriles informales que aportaron y aportan soluciones, en muchos casos, ficticias y, en todos los casos, poco sólidas. El igualitarismo del que estamos muy orgullosos es, sin duda, una de esas ficciones que resultan difíciles de demostrar cuando se acude a la comprobación de los números que nos brindan estadísticas y evaluaciones.
Las construcciones ficcionales son una presencia necesaria e inevitable en el imaginario colectivo de cualquier sociedad. Pertenecemos a una determinada configuración social no solo por lo que esta es, sino también por lo que pretende ser o se ilusiona con ser. Benedict Anderson2 acuñó la idea de comunidades imaginadas para dar cuenta de la construcción de las nacionalidades a fines del siglo xviii y principios del siglo xix, y de la importancia de la existencia de elementos culturales que imaginamos comunes y que nos unen a un determinado conjunto social. Anderson plantea que estas conformaciones resultan del choque de culturas preexistentes. No es nuestra intención, y tampoco nuestra posibilidad, abordar interrogantes de tal envergadura, pero es inevitable preguntarse cuánto de la pastoral religiosa está en la base de nuestra pretensión igualitarista que tan lejos está de concretarse en la vida terrenal.
Los sistemas educativos están atravesados, todos, por numerosas tensiones. Dos de ellas me parecen las más relevantes. Una es la dificultad de encarnar la promesa de igualar las posibilidades de todos los individuos y, al mismo tiempo, ser instrumento de selección y legitimación de las desiguales posiciones que se ocupan en la sociedad. Otra está dada por la vehiculización de los valores y principios propios de la sociedad moderna y, a la vez, desenvolverse en una sociedad en la que permanecen las visiones tradicionales. Esto último se da también en el seno del sistema, que suele confundir los valores de la ciudadanía con los de los feligreses. De aquí la mayor o menor adhesión obtenida en los diferentes contextos nacionales a los valores promovidos por las sociedades modernas para su organización.
Los valores del mérito, del sacrificio y del esfuerzo, pilares de la religión laica del trabajo que motorizó la modernidad y que se contraponían a los valores de la sociedad tradicional, fueron procesados de diferente manera por las incipientes organizaciones nacionales y su posterior desarrollo. La tensión entre la Argentina pastoril y aquella que se pretende moderna está presente en toda nuestra historia educativa. Pareciera que después de la crisis de 2001 abandonamos toda expectativa de modernización y la vara se curvó a favor de valores premodernos. Construimos y difundimos una leyenda negra sobre el futuro, que abarca el despiadado capitalismo de la globalización, la deshumanización de la era digital, la pérdida de un núcleo cultural común producida por la explosión del acceso a la información, la filtración de discursos discriminadores para las débiles minorías, y nos aferramos a las raíces, las tradiciones, el control del lenguaje y la censura de todo pensamiento que no se ajuste a los preceptos del catecismo “progre”.
Inventamos de nuevo a los “progres” que reconocen sus raíces en las identidades del sesenta, pero en una versión más extrema y más pacata. Los “progres” de hoy ostentan una superioridad moral que les permite, con la ayuda del manual del buen “progre”, construir un mapa que identifica a los biempensantes y los diferencia de las mentes turbias que se alejan de los mandatos de la regla moral.
Pero ninguna sociedad es monolítica ni homogénea, y no todos se dejan alcanzar por la moralina “progre”. Existen todavía los librepensadores, los transgresores de la regla, los que son capaces de hacer y actuar por propia iniciativa guiados por el deseo de acercarse al futuro, y hacerlo para sí y para los demás.
No todos caminamos para atrás. No todos somos nostálgicos. Estamos aquí tratando, hasta donde podamos, de dar un paso hacia delante.
De eso trata este libro, que construye su letra, más allá de los límites de la corrección política, ignorando la censura que impone el sentido común académico y rechazando los horizontes retrospectivos que el establishment “progre” fija para la educación.
Capítulo 1
La batalla cultural de la educación argentina desde su génesis
La pulseada entre el cambio y la permanencia
¿Qué pasa cuando el destino del sistema educativo se dirime en una pulseada entre el cambio y la permanencia y siempre resulta vencedor el statu quo? ¡Spoiler alert! La historia del devenir de la educación argentina podría contarse a la luz de esta imagen.
Quisiera comenzar por presentar un núcleo de tensiones que se desenvuelve a lo largo del desarrollo del sistema educativo. Me interesa abordar aquí cómo hemos ido procesando dichas tensiones de un modo que terminó configurando una educación obsoleta y de baja calidad.
Frente de batalla i. Modernidad y religión: ¿quién dijo que es un oxímoron?
Entre todos los nudos que persisten como no resueltos en nuestra educación, está el que se formó en sus inicios sobre la base de las tensiones entre la tradición y la modernización. En ese momento, los términos de esta contienda tuvieron como protagonistas a la Iglesia y al Estado modernizador. La tensión antimoderna ha estado y está presente a lo largo de la historia del sistema. Si hoy se revisan los materiales de las plataformas educativas de las diferentes provincias, en algunas de ellas se encontrarán una invocación al pasado y una veneración de los caudillos previos a la organización nacional.
Esta tensión persiste en el sistema y constituye una fuerza de resistencia al cambio y la innovación. Hay un apego al statu quo y a la preservación de lo que siempre se ha hecho.
En toda América Latina, la modernidad fue un módulo que se implantó a contrapelo de las tradiciones y la cultura imperante. Se hizo de un modo diferente en cada país, y las instituciones que creó se arraigaron en algunos casos con fuerza y en otros lo hicieron muy superficialmente. Las diferentes características de la cultura democrática en la región dan cuenta de este proceso. La creación de una red de instituciones educativas fue una de las principales apuestas de la modernización, y en el caso de Argentina fue muy exitosa y se expandió con relativa rapidez en todo el territorio.
Argentina es uno de los países que más tempranamente adoptó este módulo; es evidente que su implantación generó, en todas las dimensiones de la sociedad, una modernidad sui generis. En vez de parlamentarismos o democracias, hemos transitado por regímenes que solo en contadas ocasiones pueden ser calificados de democracias, aunque desde 1983, a pesar de las crisis por las que atravesamos con cierta frecuencia, hemos logrado mantenernos dentro de este régimen. Lo mismo podemos decir del capitalismo industrial, que en nuestro caso tiene el límite de la industria sustitutiva de importaciones.
En materia educativa, que es lo que nos convoca, desde la ley 1420 de 1884, se implantó la educación elemental, laica y gratuita para todos. Hubo disputas con la Iglesia y, en muchos casos (básicamente en las provincias más católicas), el laicismo estuvo fuertemente mixturado con los dogmas religiosos. Lo importante de la ley 1420, en cuanto a impacto en la modernización de la sociedad, fue su éxito en la escolarización de la población y, con ella, la superación del analfabetismo. Su aporte en la socialización de las nuevas generaciones es menos contundente, pero igualmente positivo. Si bien mantuvo rasgos de la cultura católica que ya formaban y forman parte de la cultura popular, construyó una cierta conciencia ciudadana en una porción de la población que mantiene hasta hoy la tensión a favor de un sistema democrático.
No es mi interés repasar la historia del sistema. Solo quiero decir que la creación de escuelas y la adopción de una propuesta pedagógica para alimentar la práctica escolar se dieron en un campo donde las tradiciones de gobiernos caudillistas, la cultura religiosa y las prácticas de tutelajes y allegamientos políticos estaban muy vivas, tenían mucha fuerza en las sociedades del interior del país y se mezclaron con la cultura moderna y, en más de una ocasión, la subsumieron.
De modo que el Estado nacional peleó por el dominio de las conciencias individuales y obtuvo la sanción de la ley 1420, que desplazaba la Iglesia al espacio privado. Sin embargo, esto no garantizó, ni mucho menos, una victoria de la cultura moderna sobre las tradiciones culturales ya arraigadas. Hasta hoy, en muchas escuelas se reza, se confunden los valores religiosos con los ciudadanos, se escatiman las enseñanzas de las teorías de la evolución y se transmite diariamente una concepción de vida que abreva más en las tradiciones premodernas que en la modernidad.
Frente de batalla ii. Educación versus trabajo. La educación no se mancha
Sin embargo, el éxito del desarrollo de la educación primaria es una nota característica de la historia argentina. Hay aquí una particularidad que es necesario destacar. La creación del sistema educativo estuvo asociada a un plan político, y no al desarrollo de las fuerzas capitalistas. O, para expresarlo mejor, el capitalismo de la época fue un programa de desarrollo agroexportador para el cual solo se requería una mano de obra con escasa capacitación que llegó vía inmigración y un área de servicios para tramitar la exportación de granos.
Es un hecho importante que la educación estuviera solo imbuida de un interés político, y no económico. Nadie del aparato productivo estaba interesado en la educación; solo la clase política, que pretendía generar con la educación elemental una penetración en la conciencia de la población y con el nivel medio la reproducción de los cuadros políticos. Es por esto que todo intento de hacer de la educación secundaria un recurso para diversificar y enriquecer el aparato productivo fue rechazado de plano por los elencos gobernantes.3
Me permito una digresión. En los últimos veinte años, hemos asistido a una multiplicación de instituciones de educación superior, principalmente institutos de formación docente y universidades. Esta proliferación está relacionada con la necesidad de sostener los cuadros políticos. Cada una de estas instituciones ofrece una bolsa de cargos docentes, administrativos, de gobierno y de maestranza cuyo financiamiento está a cargo del Estado. Por supuesto, se trata de dos casos diferentes, porque a principios del siglo pasado las escuelas medias estaban destinadas a dar formación a aquellos que serían funcionarios, pero en la actualidad se trata de sostener económicamente a los allegados del líder político.
Volvemos a nuestro tema principal. El anticapitalismo del que hacen gala todos los agentes educativos viene desde sus orígenes. Hay un hecho cultural, que es la consideración del aparato educativo como portador de valores e intereses de carácter ético, científico, al servicio de la verdad, y no de los intereses mercantilistas de la economía. Ese contrapunto entre educación y mercado laboral se formó en este antagonismo inicial.
La ética, la moral, la verdad no pueden rebajarse a atender los intereses de los viles agentes de la economía. Aquí hay un rasgo hasta ahora no señalado de la cultura católica, de Jesús echando del templo a los viles mercaderes, o de Shakespeare en El mercader de Venecia denigrando a quien se ocupa de la vil moneda. Se trata de una cuestión moral que separa a unos de otros.
En la primera mitad del siglo pasado, se desarrolló una estructura burocrática que gestionó un sistema que creció en matrícula y se complejizó con el desarrollo de una red de escuelas secundarias, tanto bachilleratos como normales, estas últimas para la formación de maestros.
En los años cincuenta, se generó un subsistema técnico, ahora sí como respuesta al inicio de la industria sustitutiva y también para darles salida al nivel secundario a los hijos de obreros que habían terminado la primaria y se los consideraba más aptos para una modalidad técnica que para el humanismo del bachillerato. De nuevo, la motivación política tuvo también mucha presencia.
A este cuadro se agrega, en 1958, durante el gobierno de Frondizi, el reconocimiento de los primeros sindicatos y la aprobación del Estatuto del Docente, que, con agregados, sigue aún vigente a pesar de la descentralización del sistema en 1992 y de que la Ley Nacional de Educación promulgada en 2006 establece la necesidad de cambiarlo. A partir de la descentralización, las provincias dictaron su propio estatuto replicando el nacional.
De allí en más, la presencia de los docentes en la esfera pública fue tramitada por los sindicatos, que pasaron entonces a ser sujetos de la lucha política en defensa de sus aspiraciones salariales y abandonaron toda presencia como profesionales de la enseñanza.
En los años sesenta, el sistema está consolidado y también los intereses de los diferentes cuerpos que lo conforman. De aquí en más, son estos intereses los que tramitan la suerte de la educación. Por supuesto, hay grupos que se agregan y hacen jugar sus propios intereses, pero siempre asociados a los previamente consolidados.
Frente de batalla iii. La cuestión docente y las vicisitudes que la vaciaron de contenido pedagógico-cultural
Desde 1970, la formación docente dejó de estar en manos de las escuelas normales de nivel secundario para pasar a estar a cargo de institutos de formación docente que desarrollan sus intereses asociados a los sindicatos y sectores políticos que promueven su creación, como espacio de trabajo para su clientela política. En el mismo orden, podemos identificar a grupos de expertos que hacen presentes sus intereses en coyunturas que los invitan a tomar partido por apoyar o no las tendencias del cambio.
Muy sintéticamente, podemos decir que el panorama de la educación conformado en la primera mitad del siglo pasado tiene estas características:





























