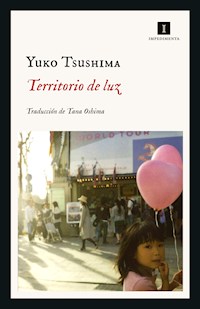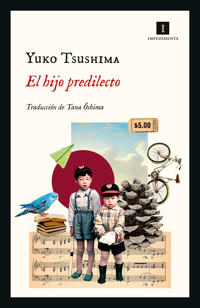
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
Premio Joryū Bungaku, 1978. Vuelve la autora de «Territorio de luz» con una historia dolorosamente veraz en su descripción de la feminidad y la maternidad japonesas.
Koko siempre ha vivido en el presente. Afronta cada día sin mirar atrás. Pese a las presiones de su familia, se fue a vivir a un piso con su novio. Ha criado ella sola a una niña de once años mientras sobrevive dando clases particulares de piano. Mientras tanto, la sospecha de un nuevo embarazo despierta en su interior viejos anhelos, culpas eternas y esperanzas ocultas. Yuko Tsushima pone a prueba las convenciones sobre la independencia y la memoria, y nos ofrece un asfixiante baile de máscaras donde familiares, amigos y amantes se empeñan en tener la última palabra sobre cómo deberían vivir la vida las mujeres.
CRÍTICA
«Women's Literature Prize en 1978, Yuko Tsushima defiende en esta novela el derecho a vivir como se quiera.» —Gonzalo Torné, La lecturta
«Una novela que explora la soledad, la sexualidad, la necesidad de amor y los lazos familiares en medio de la desolación de neón de Tokio.» —Angela Carter
«La prosa de Tsushima es tan desnuda y vívida que incluso los detalles banales adquieren una vitalidad visceral... Una historia que se sumerge de forma inquietante en la vida de las mujeres, sin sentimentalismo ni autocompasión.» —Margaret Drabble
«Tan relevante hoy como cuando se publicó... a la vez poderosamente edificante y dolorosamente triste.» —Japan Times
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 329
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Siente, silencioso amigo de plurales lejanías,
cómo tu aliento acrecienta aún el espacio.
Sonetos a Orfeo, Rilke[1]
[1] . Sonetos a Orfeo, editorial Lumen, 1983. En traducción de Carlos Barral.
1
En el albor de los tiempos, el cielo de la Tierra no estaba «homogeneizado» como ahora. Más bien era una serie de planchas de cristal de distintas formas y tamaños, grandes y pequeñas, que flotaban unas junto a otras. Algunas zonas eran densas y opacas, otras estaban tan diluidas que parecían vacías. Algunas eran gélidas, otras abrasaban. Así, resultaba prácticamente imposible apreciar la verdadera forma de las cosas desde la superficie del planeta. Según el ángulo desde el que se mirara, lo que en realidad era un círculo parecía ovalado, o rectangular, o incluso cilíndrico y alargado, como una hierba marina que se mece despacio, sin sostén. Pero a lo largo de millones y millones de años el aire se fue «homogeneizando» poco a poco, y con ello desapareció la distorsión en la refracción de la luz, y por fin aparecieron sobre la faz de la Tierra los primeros seres vivos con dos ojos…
En su sueño, Kōko intentaba convencerse a sí misma de la veracidad de su explicación pseudocientífica mientras observaba detenidamente el cuerno glacial que se alzaba sobre su cabeza. El pico era tan puntiagudo y transparente que parecía una estalagmita. Sus contornos resplandecían, deslumbrantes, contra un cielo azul. Desde el principio del sueño Kōko comprendió que aquella imagen era similar al reflejo de un espejo y que por eso deslumbraba tanto, y comprendió también que por mucho que una persona encontrara consuelo en la belleza de ese paisaje, el aire en aquel cielo primigenio era irrespirable. Pero Kōko no estaba sufriendo de verdad. Solo sentía un poco de frío y de angustia.
El sueño consistía únicamente en contemplar el monte de hielo. No había nada ni antes ni después de ese acto contemplativo. La montaña aparecía cada vez que Kōko cerraba los ojos y desaparecía cuando los volvía a abrir. Era un sueño cruel que no permitía que los sentimientos circularan a su antojo.
Dos hechos irrevocables ataban el cuerpo de Kōko como una cadena: que el aire que respiraba era el de una atmósfera primitiva y que el nombre del cuerno glacial era «Monte Fuji». Aunque su aspecto no tenía nada que ver con el del verdadero Fuji, Kōko no dejó de creer ni por un momento que se trataba de la misma montaña; si parecía tan diferente era por el aire, por esa atmósfera de hace miles de millones de años que distorsionaba las formas. Probablemente aquel era el único nombre que su mente había sabido darle a una montaña transparente que existía desde tiempos inmemoriales. «Qué bonito es el Monte Fuji», se admiraba sin poder mover el cuerpo, sin querer moverlo siquiera. Sus oídos se habían vuelto inútiles con el silencio. Aquella quietud clara, que ningún otro ser humano había experimentado jamás, le llegaba ahora en forma de frío.
Era sábado por la mañana. Era el día en que su hija Kayako se quedaba a dormir en su casa. Todavía aferrada al breve sueño que acababa de tener, Kōko se vistió rápidamente y se puso en marcha.
Cuando abrió la pesada puerta de metal de su casa, vio el cartón de leche que habían dejado fuera. En el envase se leía la palabra homogenize[2] en inglés. Aunque en ningún momento le pareció que su sueño hubiera sido una pesadilla, sí se había despertado con una ligera sensación de angustia. Y a medida que esa angustia se fue disipando con el aire frío de la mañana, se sintió un poco vacía.
Los sábados por la tarde tenía que soportar a varios niños de primaria que iban a aprender piano después del colegio. Los escuchaba tocar uno por uno, en grupos de cinco y en turnos de una hora, cada uno en una de las cinco salas que había en la escuela. Kōko pasaba inspección de un cuarto a otro y corregía los ejercicios de Hanon, Bach y Burgmüller entre una cacofonía de sonidos. Baja la muñeca. Relaja la mano izquierda. Toca más despacio. Llegaba un momento en el que ya no podía distinguir una melodía de otra y entonces, irritada, obligaba a sus alumnos a levantarse del taburete para sentarse ella a tocar la partitura de la forma correcta, o los despedía antes de tiempo para que practicaran en casa y volvieran la semana siguiente con el ejercicio mejor preparado. Los niños se iban encantados. A ninguno de ellos le gustaba de verdad el piano, y los pocos que empezaron con interés lo acabaron perdiendo a las pocas sesiones. «Estas clases son un desastre», pensaba Kōko, pero también sabía que era precisamente esa escasa exigencia lo que permitía que alguien como ella pudiera pasar por profesora de piano. Entonces, sobrecogida por la vergüenza, apartaba la mirada de sus alumnos. Tampoco es que les estuviera haciendo un daño irreparable… Aun así, no podía evitar la insatisfacción que iba acumulando día tras día. ¿Será posible que ese niño bostece con tanto descaro? Y esa niña… ¡Pero si tiene los dedos rígidos como palos! Seguramente juegue al voleibol en el colegio…
Ese día solo permitió a una alumna avanzar con una nueva partitura. Le asignó una de las Canciones sin palabras de Mendelssohn; quería darle un respiro.
«No es un trabajo de verdad. Es más bien un trabajillo», le había dicho un día la hermana mayor de Kōko a Kayako. «No sé cómo piensa alimentaros a las dos con ese sueldo. Al final, si algún día le pasa algo, acudirá a mí. Claro, porque yo siempre estoy ahí para ayudarla. Pero no te preocupes: si ese día llega, yo no os voy a dejar tiradas, os acogeré en mi casa sin problemas. Y lo haré encantada; al fin y al cabo, ella es mi única hermana. Desde luego…, con treinta y siete años tiene menos sentido común que tú, Kaya.»
Kayako informó a Kōko de todo lo que le había dicho su tía.
—Perdona, pero todavía tengo treinta y seis —respondió Kōko burlona—. Además, no sé de qué habla. Me gano la vida perfectamente. ¡Se preocupa demasiado!
Sin embargo, no cabía duda de que su trabajo no era del todo honesto. Hacía mucho que había dejado de estudiar piano y, aunque tenía uno, no recordaba cuándo había sido la última vez que lo había abierto para practicar. Su hermana siempre había sido la que mejor tocaba. Era, pues, comprensible que se preocupara, pero Kōko no estaba dispuesta a soltar lo único que había sido capaz de conservar en su edad adulta.
Dos años antes, cuando murió su madre, se había comprado con el dinero de la herencia el piso en el que vivía ahora. Lo había consultado con su cuñado, que era abogado. Para ella eso era más que suficiente, pero como la propiedad costaba menos de lo que le correspondía por herencia, su hermana se sintió culpable y desde entonces trataba de compensar esa diferencia regalándole cosas a Kayako. Que si ropa, que si colecciones de cuentos infantiles, que si un microscopio… También le enseñaba piano junto a su propia hija y la llevaba a conciertos.
Quizá Kayako se había aficionado al agasajo; la cuestión es que en Año Nuevo se instaló en casa de su tía y empezó a ir al colegio desde ahí. Como excusa, le dijo a Kōko que quería concentrarse en estudiar para el examen de ingreso al instituto, que era en febrero. «En casa de la tía los niños no tenemos que hacer todas esas cosas que tú me mandas hacer. La tía se compadeció mucho de mí cuando le conté que tenía que recoger la cena, lavar mi ropa y plancharla, y hasta coserme los botones. Qué vergüenza.»
Kayako llevaba un tiempo advirtiéndole a su madre que el instituto al que quería ir no era público, pero nunca se había atrevido a decirle cuál era. Se quedaba callada cada vez que Kōko se lo preguntaba. Por fin un día se lo soltó, no sin añadir, a trompicones, que su tía pagaría la matrícula. «Dice que de todas formas ese dinero es tuyo, que no te preocupes.»
El instituto al que quería ir Kayako era uno católico privado, el mismo al que iba su prima. Kōko no se opuso. No habría podido aunque hubiera querido. Kayako la había apartado de su vida y Kōko no podía hacer nada al respecto más que arrepentirse de sus errores. No debía haberles cedido a su hermana y a su cuñado una parte de la herencia. Lo había hecho porque resultaba muy complicado dividir el terreno en el que vivía su hermana y, además, después de encargarle el tedioso papeleo a su cuñado, le pareció que lo más lógico sería renunciar a esa parcela. Claro que Kayako todavía era pequeña para entender esas cosas.
La niña empezó a dormir en casa de su madre únicamente los sábados. Iba lo justo para pasar la noche e irse el domingo por la mañana temprano con alguna excusa: porque tenía que estudiar o porque había quedado con alguna amiga. «Siempre me pasa lo mismo», pensaba Kōko. Siempre le tocaba enfrentarse a la imagen de espaldas de alguien querido que se iba sin que ella pudiera impedirlo, como un triste y constante recordatorio de su debilidad. ¡Con las ganas que tenía de pasar al menos una mañana de domingo con su hija! Pero no podía pedírselo sin resultar pesada y exigente, y no quería ahuyentarla aún más. Más valía una noche que ninguna. Y así, la despedía con resignación. Le había ocurrido igual con Hatanaka, el padre de Kayako, y también con Doi. Pero había preferido pensar que con Kayako sería diferente. Sí, con ella tenía que ser diferente.
—Vienes solo porque tu tía te ha dicho que tienes que verme al menos una vez a la semana, ¿verdad, Kayako? —le preguntó Kōko de sopetón el segundo sábado que su hija fue a visitarla.
Kayako asintió sin remilgos.
—¡Pues claro! Dice que no debo perderte de vista, que eres capaz de cualquier tontería.
Soplaba un viento fuerte y la ciudad estaba envuelta en una polvareda. Pero el cielo estaba raso, con la misma claridad que aquella atmósfera arcaica del sueño.
Kōko corrió a hacer la compra por la zona comercial contigua a la estación de tren y regresó a su casa con las mismas prisas con las que había salido. Por suerte, Kayako no había llegado todavía. No tenía tiempo que perder. Sin cambiarse de ropa siquiera se dispuso a preparar la cena, y en ese momento se dio cuenta de que no había comido nada desde el udon que engulló de mala manera a mediodía. Ahora tenía tanta hambre que le dolía el estómago. Últimamente su apetito no había hecho más que aumentar y lo mismo podía decir de sus caderas. Sin duda había engordado unos tres o cuatro kilos, aunque no tenía una báscula en casa para comprobarlo. Pero, pese al apetito, se encontraba mal; hasta se preguntó si estaría enferma. Cuando el malestar se convirtió en una especie de quemazón en el pecho, decidió tomarse la temperatura y descubrió que, efectivamente, tenía un poco de fiebre. En realidad, no le sorprendía en absoluto. Le había pasado igual cuando estuvo embarazada de Kayako. También aquella vez había tenido un apetito voraz y muy mal cuerpo, con febrícula y una tos constante. Y también aquella vez su peso había aumentado cuatro o cinco kilos en apenas dos meses. Fue al comentarle estos síntomas a Hatanaka cuando le había sobrevenido la primera sospecha. Aunque la corazonada la tuvo desde el principio.
Ahora tenía motivos para pensar que le estaba ocurriendo algo similar. Contó los días en su cabeza mientras troceaba las verduras: la última vez que vio a Osada fue a mediados de diciembre. Las fechas coincidían con demasiada exactitud. Pero todavía no era seguro, se dijo a sí misma, y siguió cocinando, intentando no pensar en el asunto, resistiéndose a admitir el cambio que empezaba a notar en su vientre. Después de muchas dudas decidió preparar un torinabe.[3] Le pareció el plato más adecuado para charlar con Kayako mientras cenaban.
Terminados los preparativos del guiso, Kōko pasó la aspiradora por el cuarto de Kayako, que apenas medía cuatro tatamis y medio.[4] El otro dormitorio, el suyo, era de seis tatamis,[5] pero entre el piano, el armario y el tocador parecía el más pequeño de todos. En todo caso ahora podía pasar los domingos en la habitación de su hija, que además era el único lugar del apartamento, aparte del salón-cocina, donde daba el sol. En el dormitorio de Kōko ni siquiera había ventanas. En cambio, el cuarto pequeño hasta tenía cortinas; unas de tela barata de algodón que se había hecho Kayako el verano anterior con la máquina de coser de su tía. Por culpa de esas cortinas con estampado de cuadros rojos, ese cuarto se había convertido en un lugar incómodo para Kōko. Ahí estaban todavía algunas de las flores que Kayako compraba para decorar su escritorio y que nunca estaba dispuesta a compartir cuando su madre le preguntaba si las podía poner en la mesa de comer. Ahí seguían las fotos de gatos y de flores de alta montaña colgadas en la pared. Todo seguía ahí menos su mochila, sus libros y cuadernos, su ropa, su calor, su aliento, su olor. Todo eso había desaparecido.
A Kōko le habría encantado poder regañar a Kayako como cuando, con tres o cuatro años, le quitaba el plato de comida o la echaba de casa sin zapatos. Esos castigos lograban con asombrosa eficacia que aquella niña delgaducha, que por lo general se negaba a comer nada que no fuera fruta o arroz, se metiera trozos de carne y huevo en la boca mientras lloraba a lágrima viva.
Eran casi las siete de la tarde cuando sonó la puerta. Kōko se quedó deliberadamente quieta y decidió no abrir. Sonó el timbre por segunda vez, y entonces oyó el ruido de unas llaves que giraban en la cerradura.
De pronto Kōko quiso tantear a su hija. Kayako se había terminado casi todo el pollo e iba por el segundo bol de arroz.
—¿Te acuerdas de cuando fuimos a Karuizawa en invierno? Tendrías cinco años.
Kayako masticó pensativa.
—¿Un sitio que estaba muy nevado?
—Sí, sí, ese. Donde nos tiramos bolas de nieve.
—Me acuerdo más o menos. ¡Cómo dolía aquella nieve!
—Sí, te pusiste a llorar porque te dolían las manos de tanto jugar con ella.
—¿Por qué no llevaba guantes?
—Se me olvidaron los tuyos, pero te di los míos. Y entonces te pusiste muy contenta porque tenías las manos calentitas.
—¿Ah, sí?
—¡Pues claro! Protestaste porque yo tenía guantes y tú no, así que te los puse. Eras muy protestona de pequeña, ¿sabes?
—Pero yo… ¡Ah! Me acuerdo también de que me tiré por un tobogán.
—Veo que recuerdas bastantes cosas… Sí, en vez de jugar con la nieve, con toda la que había, montaste un número porque querías tirarte por el tobogán. Al final te dejé; total, eras tú la que iba a pasar frío. Eso sí, solo te tiraste una vez, porque la plancha estaba llena de nieve y te cayó mucha encima y te asustaste. Además, se te mojó el culete.
—Sí, sí, me acuerdo de eso. —Kayako cogió un trocito de pollo de la cazuela—. Cambiando de tema, el examen es ya la semana que viene. Viernes y sábado de la semana que viene.
—Anda. Pues mucha suerte.
—No, no entiendes. Tienes que venir conmigo al examen. Una parte de la prueba es una entrevista, y los padres tienen que estar presentes. Tienes que acompañarme, te lo pido por favor.
—¡Hay que ver cómo eres! Me tenías que haber avisado con tiempo.
Kōko se sirvió otro vaso de cerveza y bebió.
—Pero, mamá… —dijo Kayako ruborizada.
Kōko no quiso contener más la ira que tenía acumulada.
—Estas cosas me las tienes que decir antes. No es tan fácil organizarse. Pero bueno, qué le vamos a hacer. Por esta vez, iré contigo. Encima el colegio ese estará lleno de niñas ricas, ¿no? ¡Qué pereza!
—No, no es como te imaginas. Bueno, entonces vendrás, ¿no?
—Ya te he dicho que sí, qué remedio.
Kayako asintió y masticó un trozo de comida en silencio. Tenía la espalda encorvada, quizá debido al estirón que había dado recientemente. Llevaba el pelo recogido en dos coletas, típico de una colegiala, con las puntas ligeramente onduladas. Si ver crecer a una hija consistía en eso, pensó Kōko con rabia, preferiría que no hubiera crecido. De bebé, bastaba con que Kayako viera la cara de su madre para que se sonriera con su pequeña boca sin dientes. ¡Por qué no habría absorbido con avaricia aquella sonrisa hasta dejarla grabada en su cuerpo! Ahora le pesaba. Si iba a criar a otro hijo, esta vez debía darle todo el cariño que pudiera para no cargar con el arrepentimiento el resto de su vida.
Con Kayako, abrirse la camisa para darle el pecho ya le había supuesto un esfuerzo desagradable. Cuando se pasaba toda la noche llorando en su cuna, Kōko no solo no la mecía en sus brazos, sino que ni siquiera se molestaba en levantarse para ir a ver qué le ocurría. «Hay que disciplinarla», le decía a Hatanaka, pero la verdad era que no quería hacer ningún esfuerzo porque se quería más a sí misma que a su hija. Él la reprendía, la acusaba de vaga. «Como madre es tu deber dedicarle toda tu energía», decía. Pero ella, despechada, fingía desinterés cuando veía que el bebé se calmaba en sus brazos. Tampoco es que Hatanaka tuviera la cabeza en su sitio. Seguía demasiado apegado a la vida juvenil. Los dos habían sido padres prematuros, y no fue hasta que cada uno se fue a vivir por su cuenta, él solo y Kōko con Kayako, cuando empezó a germinar un sentido de la paternidad y la maternidad en ellos.
A Karuizawa habían ido de vacaciones dos primaveras después de la separación. Era el primer viaje que hacía Kayako desde que perdió a su padre. Tal vez fuera por la influencia de lo que había soñado esa mañana, pero Kōko sintió que aquella nieve de Karuizawa se reflejaba ahora en la espalda de Kayako y la cegaba.
—Gracias por la cena, estaba muy rica.
Kayako se levantó de la mesa y se puso a recoger los platos. Cuando convivían las dos en el piso, cada una tenía sus obligaciones. Kōko cocinaba y Kayako recogía. Kayako fregaba los platos y Kōko se lavaba su ropa. Pero desde que Kayako se había ido a vivir con su tía no había casi nada que hacer en la casa (apenas tenía ropa que lavar), así que lo que hacía era cambiar el agua de la bañera o limpiar la cocina por encima. Esta vez, sin embargo, Kōko no hizo ademán de levantarse. Se quedó sentada en la mesa bebiendo cerveza y picando trocitos de lechuga china y tofu, ya medio deshechos por el calor de la olla, mientras observaba la espalda larguirucha de su hija.
Recordó que aquella vez habían acabado yendo a Karuizawa simplemente por ir a alguna parte. No se esperaba que hubiera tanta nieve. ¿No había querido ir en realidad más al sur, a la península de Izu o de Bōsō? ¿Por qué se habían decidido por Karuizawa? Era improbable que se lo hubiera sugerido Doi; no era el tipo de hombre que se sintiera atraído por la nieve o el hielo. Seguramente Kōko había ido buscando un lugar que tuviera calefacción y opciones de comida occidental para Kayako, y había dado con aquel hotel en un campo de golf de Karuizawa.
Aquel día Kōko se subió al tren, de la mano de su hija, momentos antes de que saliera de la estación.
—Anda, te la has traído —susurró Doi, que se había levantado del asiento para esperar a Kōko.
—¿También viene el tío? ¿Por qué? —preguntó Kayako mirando a Doi sorprendida.
—Es mejor tener a alguien que nos ayude con el equipaje, ¿no te parece? ¡Porque pesa mucho! —respondió Kōko entregándole un bolso grande a Doi.
—Es verdad, el tío es muy fuerte —dijo Kayako, a nadie en particular, vigilando dónde colocaban el bolso grande de su madre en el que estaban sus cuentos, sus peluches, sus puzles, sus ceras y sus libros para colorear. Había metido todo lo que había podido.
Doi llevaba un mes proponiéndole a Kōko hacer un viaje juntos para cambiar de aires, pero no parecía tener la más mínima intención de incluir a Kayako, y eso, por emocionante que fuera la idea de la escapada, la había descolocado. De todos modos, supuso que Doi no se negaría si ella le expresaba claramente su deseo de llevarse a su hija con ellos. «Qué remedio», diría con su levedad habitual y lo aceptaría, como había hecho hasta entonces cada vez que las acompañaba a algún centro comercial o al zoo. Pero Kōko también sabía que a Doi no le entusiasmaba pasar el rato con Kayako. Él ya tenía a su propio hijo, más o menos de la misma edad.
Cuando nació Kayako, Doi había ido a visitarla con su hijo y su mujer y le había llevado un juguete de aros de regalo. Su hijo aún gateaba; tendría alrededor de un año. A Kōko le sorprendió el impacto que había tenido la paternidad en él: ahora era capaz de mostrar interés incluso por un bebé que no era suyo. No era así antes de ser padre.
«Esta vez, parece que quiere tenerlo.» Kōko no podía olvidar el tono de decepción con el que Doi había pronunciado aquellas palabras apenas un año antes. No era una cuestión de irresponsabilidad, era otra cosa. «¿Y qué piensa hacer después?», le había preguntado Kōko, preocupada por la suerte de quien era entonces su novia, ahora esposa. Creía conocer bien la situación de ambos y le parecía que aquello no iba a durar mucho. De hecho, cada vez que los veía juntos se preguntaba cuándo se acabarían por separar. «No sé, el caso es que quiere tenerlo. Allá ella, que es la que va a tener que sacrificarse», había dicho Doi entonces, pero lo cierto es que se casó con su novia en cuanto nació el niño, de la misma manera en que Kōko, que se fue a vivir con Hatanaka dos meses después, contrajo matrimonio nada más saber que estaba embarazada.
—Mira, eres un angelito, un angelito —dijo Doi, riéndose con su mujer mientras colocaba sobre la cabeza de su hijo los aros de plástico que acababa de comprar para el bebé de Kōko. Tenía la sonrisa de orgullo que solo puede tener un padre. Fue él, y no la madre, quien cogió a su hijo en brazos antes de despedirse y salir por la puerta.
Con los ojos clavados en Doi y en su hija, Kōko recordó entonces, por primera vez en los cinco años que habían pasado desde ese día, aquella figura paternal que él había sido y que seguramente él mismo había enterrado en el olvido. Cinco años antes Kōko no solo había quedado gratamente sorprendida por el cambio inicial que la paternidad había generado en Doi, sino que había deseado, por su bien y por el de la mujer que más tarde se convirtió en su esposa, que aquel estado pacífico y luminoso les durara para siempre.
Doi hacía cosas por Kayako, como subirse con ella al monorraíl, o llevarle el zumo cuando ella se cansaba de tenerlo en las manos, o acompañarla al baño. Esos pequeños gestos colmaban a la niña de alegría, y verla así de contenta también hacía feliz a Kōko. Sin embargo, esa felicidad extrema la confundía y la avergonzaba hasta tal punto que apenas podía mirar a Doi a los ojos. Irritada ante su propia euforia, decidía que era mejor que su hija no volviera a ver a Doi nunca más. Mientras estaba con él, Kayako jugaba y gritaba feliz como cualquier niño, pero cuando él se iba, se aferraba a la mano de su madre con angustia y no la soltaba. «Mamá, no te vayas a ninguna parte. Vas a quedarte siempre conmigo, ¿a que sí? Si tú te mueres, yo también me muero.» En momentos así, Kōko resolvía no volver a ver a Doi, pero su determinación no duraba ni una semana. En cuanto oía su voz corría hacia él arrastrando a Kayako, movida por el deseo de que su hija disfrutara con él y de que él la mimara con similar apego.
Eso era lo que había ocurrido en Karuizawa. El plan inicial había sido dejar a la niña con su abuela, pero Kōko cambió de idea dos o tres días antes del viaje. Durante los dos primeros años después de separarse, Kōko dejaba a Kayako con su madre a menudo, en la misma casa en la que vivía su hermana con su familia. A la niña le gustaba jugar con sus primos, pero a medida que fue creciendo empezó a querer pasar más tiempo con su madre, y como ya no parecía importarle tener que caminar de un lado a otro, Kōko decidió que cuando no estuviera en la guardería se la llevaría a todas partes. Además, no le hacía gracia que su hija se acostumbrara a una familia en la que ambos padres estaban presentes y cuyos niños jugaban en un jardín enorme con arenero, columpios y barras de metal. Kōko estaba orgullosa del piso diminuto y modesto que podía permitirse con su sueldo, y quería que su hija sintiera el mismo orgullo. La imagen de los primos correteando por aquel jardín se le antojaba demasiado perfecta. Incluso al todavía joven Hatanaka le había fascinado la idea de formar parte de ese panorama, lo que no hizo más que aumentar su sentimiento de derrota. Si Kōko decidió alejarse de su familia fue, en parte, por Hatanaka. Por doloroso que le resultara en aquel momento a su madre, la cercanía del padre sin duda era más importante para su hija que la de la abuela.
Durante el trayecto en tren a Karuizawa, Kayako se mareó con el vaivén del vagón y vomitó antes de quedarse dormida. Cuando Kōko se cambió al asiento de enfrente, junto a Doi, para poder tumbarla, Kayako se puso a llorar desconsoladamente y se aferró a ella. Kōko tuvo que volver a sentarse a su lado, colocar la cabeza de la niña sobre sus rodillas y agarrarle la mano. Doi limpió el vómito con papel de periódico y fue a por una toalla húmeda. Kōko se quedó callada, demasiado avergonzada como para darle las gracias siquiera. Tampoco él habló más de lo necesario. El vagón estaba vacío, sin nadie que pudiera quejarse del aire frío que entraba por la ventana abierta. Kōko vio a través del cristal a un pájaro blanco posándose sobre un arrozal seco.
Llegaron a la estación de Karuizawa ya entrada la tarde. El viento soplaba fuerte y levantaba el polvo helado de la nieve. Quizá porque la habían despertado en pleno sueño, y más asustada por el viento que por el frío, Kayako se puso a llorar de nuevo, todavía medio dormida. No se oía ningún ruido alrededor. Se subieron deprisa a un taxi parado frente a la estación. Las ventanas se empañaron en cuanto el coche arrancó y Kōko se preguntó si había hecho bien en no reservar habitación: había supuesto que no haría falta porque era temporada baja. Fuera, el cielo empezaba a oscurecer.
El hotel estaba vacío. La habitación era doble, con aspecto de cabaña de montaña y unas cortinas de color marrón claro. Kōko se tumbó con Kayako en la cama a descansar. Doi dijo que quería explorar el hotel y salió de la habitación. Así era él; siempre que iba a un lugar nuevo tenía que inspeccionar cada rincón para quedarse tranquilo. Entretanto, Kōko se quedó dormida. La noche anterior no había podido conciliar el sueño hasta la madrugada, nerviosa por llevar a Kayako de viaje a un lugar tan lleno de recuerdos.
La última vez que había estado en Karuizawa había sido con Hatanaka, cuando todavía vivían juntos. Antes, había pasado allí dos semanas con unas amigas cuando todavía era una adolescente. En ambas ocasiones recordaba discusiones de poca importancia, pero sobre todo muchos momentos alegres y muchas risas.
El viaje con Hatanaka tuvo lugar un poco después de que Kōko se fuera a vivir con él. Se alojaron en una pequeña pensión en las afueras de Karuizawa —también aquella vez era temporada baja y estaba todo muy tranquilo— y Hatanaka no cesó de protestar por el aspecto miserable del alojamiento, cosa que irritó a Kōko sobremanera. Lo importante era el viaje y quería aceptar las cosas con alegría tal y como le llegaran. Afortunadamente, el ánimo de los dos mejoró después de que Hatanaka entablara conversación con una estudiante que viajaba sola y se hospedaba en la misma pensión, y que aceptó ir a jugar a las cartas por la noche con ellos. Al día siguiente hicieron las mismas rutas y Kōko le pidió a la joven que le sacara una foto abrazada a la espalda de Hatanaka.
Cuando había gente delante, a Hatanaka le gustaba demostrar lo bien que se llevaba con Kōko, y ella misma disfrutaba de esa escenificación infantil. Era un hombre apuesto, con cierta semejanza a un actor que estaba de moda en aquella época, y atraía tanto a hombres como a mujeres. Tenía tantos admiradores que no le daba importancia al rechazo visceral que a veces provocaba en otros. Quienes eran mayores que él creían que le aguardaba un futuro brillante y lo cuidaban como si fueran miembros de la misma familia; a los que eran más jóvenes les caía bien y jamás ponían en duda su honestidad. A Kōko le gustaba que fuera así y protegía con celo su reputación.
Desde el inicio de su noviazgo tuvieron pocos momentos a solas. A los seis meses de vivir juntos casi todas las amas de casa del edificio se habían aficionado a pasar el rato en su apartamento. A Kōko, que era tímida y no se le daban bien las relaciones sociales, tener la casa siempre llena de gente le pareció algo mágico al principio, pero con el tiempo empezó a agobiarse, y a veces hasta cerraba las persianas en pleno día para fingir que no estaba en el piso. Entre los círculos de Hatanaka no había ni una sola persona con la que Kōko pudiera hablar en confianza. Las pocas amigas que ella tenía lo odiaban, por lo que habían terminado por distanciarse.
Doi despertó a Kōko cuando la cocina del hotel estaba a punto de cerrar. Kayako estaba viendo la tele, masticando unos dulces que había traído para el viaje. Se dirigieron deprisa hacia el comedor. No había ni rastro de gente alrededor: ni en los pasillos, ni en el ascensor, ni en el lobby. Kayako soltó un grito de alegría al pisar la moqueta gruesa que cubría el suelo, y se lanzó a corretear descalza.
El hotel era más grande de lo que habían pensado. Para quien, como ellos, no sabía nada de golf, no era un establecimiento conocido, pero parecía ser de esos lugares que en temporada alta resultaban inasequibles. Ahora, en invierno, era lo suficientemente barato como para que pudieran disfrutar a sus anchas con un presupuesto limitado. Ambos sabían que Doi iba muy justo de dinero, y habían dado saltos de alegría cuando, antes del viaje, Kōko había llamado al hotel desde Tokio para informarse de los precios. Sin embargo, cuando la recepcionista le preguntó si quería hacer una reserva, Kōko había sido incapaz de responder y había colgado. No sabía si reservar para dos o para tres personas. Doi estaba eufórico, rehaciendo las cuentas y reduciendo el presupuesto que iba a necesitar para el viaje.
Kōko recordó ese momento y se rio sola en el restaurante amplio y vacío.
—¿De qué te ríes, mamá? ¿Qué es lo que te ha hecho gracia? —preguntó Kayako.
—¡Es que no hay nadie! Estamos solos, ¿no es increíble?
—No hay ambiente para ponerse a beber… —se rio Doi también. Los camareros esperaban quietos junto a una columna, observando a los tres únicos clientes de la sala.
La cena fue del agrado de todos, pero pronto tuvieron ganas de subir a la habitación. Kōko y Doi compraron cervezas en una máquina expendedora y se las bebieron allí tranquilamente.
—Al final estamos haciendo lo mismo de siempre —dijo Kōko entre risas.
Kayako jugó un buen rato en la ducha, luego se abrazó a su peluche y le pidió a su madre que le leyera un cuento.
—Tú ya sabes leer sola —dijo Doi antes de que Kōko pudiera responder.
Kayako miró enfadada a Doi.
—No, me lo va a leer mamá —dijo, apoyando el mentón en el hombro de su madre.
—¿Pero cuántos años tienes? ¿No eres ya mayorcita para estas cosas?
—Me da igual lo que digas. Total, eres el Lobo Trompeta, ¿a que sí, mamá?
El Lobo Trompeta era un villano tonto en unos dibujos animados que veía Kayako. Por algún motivo siempre llevaba una trompeta colgada del hombro.
—Claro que sí, yo te lo leo. Porque hoy es un día especial, ¿verdad?
Doi se quedó callado con una sonrisa amarga. Kayako le lanzó una última mirada rabiosa antes de sacar un cuento del bolso de viaje de su madre.
Kōko se vio obligada a leer los tres libros infantiles que había llevado Kayako a Karuizawa. Antes de que la niña aprendiera a leer, Kōko le leía varios cuentos todas las noches para que se durmiera. Pero desde hacía un tiempo ya no hacía falta. De pronto se sintió enormemente irritada con Doi y le dirigió una mirada de rabia a sus espaldas mientras seguía leyéndole a Kayako. «Lo estoy mirando con los mismos ojos que mi hija», pensó. Estaba resentida. Doi no era capaz de dirigirle una sola palabra afectuosa a Kayako, como si se tuviera prohibido a sí mismo compartir con la niña los gestos de cariño que tenía reservados para su hijo. Por eso tanto Kayako como Kōko reaccionaban con desmesura ante cualquier reprimenda de Doi. Por muy mal que se portara la niña, y aun sabiendo objetivamente que merecía ser regañada, Kōko la protegía con uñas y dientes en cuanto Doi abría la boca para decir algo, y terminaba acariciándole la cabeza a su hija y culpándolo a él de la situación. Luego se arrepentía: lo único que conseguía era que Kayako odiara a Doi. Él tenía que ser como un caramelo para su hija, y Kōko no podía soportar que ese caramelo cobrara un gusto amargo.
—Por fin habéis terminado. Qué cansinas…
En cuanto Kayako se quedó dormida, Doi atrajo el cuerpo de Kōko hacia el suyo. Kōko fabricó una sonrisa para él sin poder apartar la vista de la cabecita negra de su hija. Quizá debería haber viajado solo con Kayako. Con lo tranquilas que habrían estado… Ya no le estaba agradecida a Doi; de repente lo veía como un estorbo. Recordó al hombre que había sido hacía solo seis meses, cuando, a diferencia de los otros, no le importaba que Kayako estuviera en el piso y la embelesaba con sus atenciones. ¿Qué había sido de ese Doi? ¿Era posible volver a ese momento?
Kōko se acostó en una de las dos camas de la habitación junto a Doi con la intención de pasarse a la de Kayako en mitad de la noche. Pero al final no se despertó hasta que se hizo de día. Al levantarse vio la nieve resplandecer al otro lado de la ventana. Abrió las cortinas gruesas con ímpetu y dejó escapar un grito como si la luz blanca del exterior hubiese sacudido su cuerpo entero. Doi y Kayako corrieron hacia la ventana.
—¡Nieve!
—No sabía que había nevado tanto por la noche. ¡Ni me he enterado!
—¡Mira qué cielo! —dijo Kōko entornando los ojos, deslumbrada.
—Está totalmente raso.
—¡Qué bien, mamá! ¡Vamos a poder hacer muchos muñecos de nieve!
—¡Sí, todos los que quieras!
—¿Y si hacemos cien? ¡Venga, vamos, Kaya! —dijo Doi.
—¡Todavía no, que no hemos desayunado! ¡Mira, un pájaro!
A unos cincuenta metros de la ventana había un bosque, y sobre la base de uno de los árboles más próximos a la habitación vieron la cola marrón de un pájaro moviéndose hacia arriba y hacia abajo. No había rastros de pisadas humanas en la nieve. Probablemente nadie se acercaba a ese bosque durante el invierno. En aquel mundo profundo y nevado la cola del ave parecía una llamarada roja de fuego. «¡Qué bien hemos hecho en venir!», estuvo a punto de decir Kōko, sobrecogida por la calidez de la luz que la deslumbraba.
—¿Será la hembra de un faisán? Solo sé que no es ni un gorrión ni una paloma.
—Eso lo sabe hasta un niño. Pero sí, puede que sea un faisán. ¿Te imaginas? Un faisán de verdad… —Kōko se rio, inspeccionando la cara de Doi. Reírse fue lo único que pudo hacer, la única forma que encontró de expresar la inmensa alegría que sentía en ese momento, con Kayako a un lado y Doi al otro, ambos deslumbrados por la blancura de la nieve, aspirando aire y expulsándolo con profundidad y pausa.
—Un faisán… —volvió a decir Kōko entre risas.
—Yo también sé lo que es un faisán. Es ese al que le dan un kibidango,[6] ¿no, mamá?
—Eso es, el del kibidango. Y…
Antes de que Kōko pudiera terminar su frase, el pájaro extendió las alas, echó a volar y desapareció. La nieve endurecida sobre las ramas cayó despedazada al suelo y abrió unos agujeros blandos sobre la superficie nevada. Pero no hizo ningún ruido al desplomarse, como tampoco lo hizo el batir de alas del ave. Kōko no atribuyó ese silencio a que la ventana fuera de doble hoja, sino a que la nieve era tan blanca que refractaba y desviaba todos los sonidos.
Volvieron al restaurante a desayunar tostadas y café, y salieron a la calle. El camino asfaltado por el que circulaban los coches se veía cálido y seco: habían apartado la nieve a los lados en montones de unos treinta centímetros de alto. Al doblar la esquina, el paisaje cambió de súbito y Kōko tuvo la sensación de que un pedazo gigante de nieve helada se había precipitado sobre su cabeza. Se detuvo y alzó la vista: era una montaña. No una colina, sino una montaña hecha y derecha que se erguía imponente, con total claridad, frente a ella. La proximidad era tal que no pudo seguir mirando; a través del aire claro le pareció que estaba cada vez más blanca y cada vez más cerca y que en cualquier momento terminaría por aplastarla.
A sus pies se extendía un prado nevado. Era el campo de golf. Pero si era un campo de golf o una pradera a Kōko le era indiferente. Había una hilera de pinos rojos al fondo y, a mano izquierda, una fila de cabañitas. Kōko corrió hacia ellas, en dirección contraria a la montaña. Kayako emitió un grito de alegría que se asemejaba más a un alarido y echó a correr detrás de su madre entre risas.
—¡Esperadme! ¡No creáis que os vais a librar de mí tan fácilmente! —dijo Doi.
Kōko se dio la vuelta y le sacó la lengua. Entusiasmada, Kayako no dudó en hacer lo mismo. El cuerpo delgado de Doi se recortaba contra la montaña blanca como si estuviera apoyado en ella. Se reía a carcajadas, con la boca muy abierta.
Kōko puso su mano sobre la cabeza de Kayako y caminó hacia las cabañas. No había corrido más que unos pocos pasos, pero estaba sin aliento. A los lados del camino asfaltado que atravesaba la nieve ondeaban columnas de vapor. Kayako soltó la mano de su madre y salió corriendo. Aún no se había atrevido a tocar la nieve: aquel mundo blanco y desconocido parecía fascinarla y asustarla a la vez.
Doi se acercó corriendo por detrás, adelantó a Kōko e intentó alcanzar a Kayako. Consciente de ello, la niña soltó una risa metálica que retumbó entre el brillo de la nieve. Kōko detuvo sus pasos y observó cómo los pies de su hija bailaban sobre el camino. Estaba claro que intentaba correr más rápido para escapar de Doi, pero con tanta risa sus pies se habían enredado y no lograba avanzar, lo cual, a su vez, la hacía reír aún más fuerte.
Mientras Kōko contemplaba cómo Kayako terminaba de fregar los platos y se dirigía al baño, se preguntó cómo había ido vestida aquel día en Karuizawa. Tenía claro que se le habían olvidado los guantes de su hija, pero era posible que tampoco llevara las botas adecuadas. No recordaba haberlas metido en su bolso de viaje, repleto de juguetes, pero al mismo tiempo le costaba creer que hubiera pasado tres días correteando por la nieve en zapatillas deportivas. ¿Y ella? ¿Qué se había puesto? Hacía tiempo que había decidido no viajar con zapatos de cuero y la última vez que tuvo botas fue en la universidad. Por lo tanto, tuvo que haber llevado unas deportivas. ¿Habrían ido las dos caminando por la nieve en zapatillas? Doi llevaba zapatos de cuero, los mismos que se ponía en Tokio. De eso estaba segura, porque él le había dicho a su familia que se trataba de un viaje de trabajo, por lo que se había vestido como para ir a la oficina. ¿Cómo era posible que estuvieran tan mal preparados para la nieve y sin embargo tan contentos?