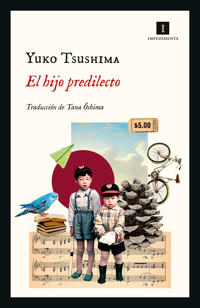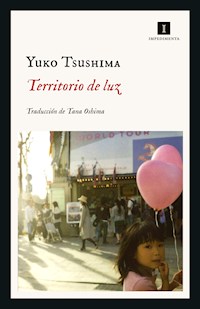
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
Una bibliotecaria es testigo de cómo, junto con el invierno, también su matrimonio se acaba. Su marido le ha pedido que se separen, y ella se ve obligada a comenzar una nueva vida con su hija de dos años, que no entiende por qué las cosas no pueden seguir como antes. Perdida en una Tokio inabarcable, la mujer alquila un piso lleno de ventanas en el que se refugiará durante un año, tratando de escapar de la oscuridad que la acecha a pesar de estar rodeada de luz. Una luz que adopta distintas formas: la del sol que entra por las ventanas, la que ilumina el parque, la de los lejanos fuegos artificiales, la de las deslumbrantes aguas de las inundaciones, las farolas y unas misteriosas explosiones. Una luz que la acompañará mientras se enfrenta a la maternidad en solitario, a la condena social, al desengaño y a la devastación del amor no correspondido. Ganadora del prestigioso Premio Noma, "Territorio de luz" es una de las novelas japonesas más reveladoras e influyentes de las últimas décadas. Una historia tierna y a la vez inquietante sobre el abandono, el deseo y la transformación, que Margaret Drabble consideró equiparable en calidad a cualquier obra de Virginia Woolf.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 245
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Territorio de luz
Yuko Tsushima
Traducción del japonés a cargo de
Galardonada con el Premio Noma, tierna e inquietante, bella y brutal, estamos ante una de las más reveladoras e influyentes novelas japonesas de todos los tiempos.
«Brutal y tierno, este retrato de las tensiones y las alegrías de la maternidad es cautivadora.»
Publishers Weekly
«La prosa de Tsushima se muestra tan desnuda y vívida que incluso los detalles banales adquieren una vitalidad visceral… Una historia que se sumerge de forma inquietante en la vida de las mujeres, sin sentimentalismo ni autocompasión.»
The New York Times Book Review
Territorio de luz
El apartamento tenía ventanas a los cuatro lados.
Cuando mi hija era todavía pequeña, vivimos durante un año en el último piso de un viejo edificio de tres plantas; éramos las únicas inquilinas, y por esa razón teníamos la planta entera para nosotras, así como la azotea. En el bajo había una tienda de fotografía, y las dos siguientes plantas albergaban oficinas. Una pertenecía a una empresa que fabricaba y enmarcaba escudos familiares de oro macizo; la segunda era una asesoría contable, y la tercera, una escuelita para aprender a tejer. En todos los meses que pasé allí, solo hubo una oficina que no se ocupó nunca: una de la segunda planta que daba a la avenida. A veces, por las noches, mientras mi hija dormía, me colaba allí a hurtadillas, abría un poco la ventana y disfrutaba de las vistas, ligeramente distintas a las del tercero. Otras veces me limitaba a pasearme por las habitaciones vacías; era como estar en un lugar secreto que nadie más conocía.
Por lo visto, antes de mi llegada, toda la tercera planta había sido la vivienda del antiguo propietario del edificio, lo cual explicaba que solo se pudiera acceder a la azotea desde mi apartamento y que en esa azotea hubiera un cuarto de baño enorme. Eso estaba muy bien, pero por esa misma razón parecía que el cuidado de la torre de agua y de la antena de televisión había recaído sobre mí, y la nueva propietaria dio por hecho que yo me ocuparía de bajar las escaleras para cerrar la persiana mecánica de la entrada por las noches, cuando la gente de las oficinas ya se hubiera marchado.
La empresaria que había comprado el bloque se apellidaba Fujino y era bastante conocida en la ciudad. Rebautizó su adquisición como «Edificio Fujino Número 3», con la idea de empezar a alquilarlo con fines residenciales y no para albergar oficinas, como había sido el caso hasta entonces. Yo fui su primera inquilina. Al parecer, como no estaba segura de si lograría alquilar el piso —al fin y al cabo, se trataba de un edificio bastante deteriorado y los apartamentos no tenían una distribución normal—, le puso un precio muy bajo, para tantear el mercado. Tuve mucha suerte, porque fue una tremenda casualidad que yo lo encontrara justo en ese momento, como también fue casualidad que el edificio hubiera sido bautizado con el apellido del hombre que todavía era mi marido. A esto se debió que la gente me confundiera constantemente con la propietaria.
Al subir por las escaleras rectas, estrechas y empinadas, se llegaba a una puerta de aluminio, que quedaba justo enfrente de otra puerta, esta vez de hierro: era la salida de emergencia. Había muy poco espacio en el descansillo entremedias, y para abrir la puerta del piso había que, o bien bajar un peldaño, o bien inclinar el cuerpo hacia el umbral de la salida de emergencia. La llamaban «escalera de incendios», pero en realidad no era más que una serie de barrotes de hierro perpendiculares al suelo; de ocurrir alguna emergencia, habría sido más seguro rodar escaleras abajo con mi hija en brazos.
Sin embargo, en cuanto abría la puerta, me encontraba en un apartamento que derrochaba luz a cualquier hora del día. El parqué rojo que se extendía desde la entrada hasta el fondo del salón hacía que la sensación de luminosidad resultara especialmente intensa, hasta tal punto que tenía que entornar los ojos cuando llegaba con la vista acostumbrada a la penumbra de las escaleras.
—¡Anda, qué calentito! ¡Qué bonito!
Mi hija, que estaba deseando cumplir los tres años, se puso a soltar grititos la primera vez que se sumergió en aquel baño de luz.
—Es muy cálido. El sol es una maravilla, ¿verdad? —le dije.
Mi hija empezó a corretear por el salón y respondió, toda orgullosa:
—Claro que sí, ¿es que no lo sabías?
Me di cuenta entonces de que aquella luz me estaba permitiendo, ya desde el primer momento, proteger a mi hija del gran cambio que acababa de producirse en su vida, y sentí el impulso de darme a mí misma una palmadita en la espalda.
La ventana que recibía la luz de la mañana estaba situada en una pequeña habitación de menos de dos tatamis, contigua a la entrada. Decidí que ese sería mi dormitorio. Al asomarme por aquella ventana orientada al este podía ver el vecindario, los tendederos de ropa y las azoteas de otros edificios más pequeños que el Fujino. Se trataba de una zona comercial ubicada enfrente de la estación de tren y no había casas con jardín, pero daba gusto ver las macetas y las tumbonas que la gente colocaba en alféizares y azoteas, donde de vez en cuando aparecían personas mayores envueltas en sus yukata.[1]
Había ventanas orientadas al sur en cada una de las habitaciones que se sucedían en fila —en la pequeña, en el salón y en el cuarto de seis tatamis—; al asomarse, uno podía ver parte del tejado de una casa vieja y una callejuela con bares y restaurantes de yakitori. El tráfico era intenso a pesar de lo estrecho de la calle, y el estruendo de las bocinas llegaba hasta el salón.
Al oeste, es decir, al fondo de aquel piso tan angosto y alargado, había una gran ventana por la que el sol y el ruido se infiltraban sin piedad. Desde esa ventana se veía la avenida, con sus autobuses y su río de cabezas negras atravesando el paso de cebra, hacia la estación si era por la mañana, hacia el lado contrario si era por la tarde. También se veía a la gente esperando el autobús en la parada situada frente a la floristería, al otro lado de la carretera. Cada vez que pasaba el autobús, o algún camión, el piso entero se ponía a temblar y los platos tintineaban dentro del aparador. En la esquina de mi edificio confluían tres vías, dibujando una intersección en forma de cruz si se tenía en cuenta la callejuela que se extendía al oeste. Varias veces al día el semáforo y el tráfico se sincronizaban, dando lugar a un breve silencio que apenas alcanzaba a disfrutar: desaparecía enseguida cuando el semáforo se ponía en verde y los coches aceleraban impacientes haciendo tronar sus motores.
Desde el extremo izquierdo de esa misma ventana también se atisbaba el bosque, un parque extenso que antaño había formado parte de la mansión de un daimio. Solo se veía un trocito, pero ese pedazo de verde era fundamental para mí. Suponía el principal atractivo de la ventana.
—¿Eso? Eso es el Bosque de Bolonia —les decía a las visitas cuando me preguntaban al respecto. Aquel parque situado a las afueras de París me sonaba a cuento de hadas, aunque solo fuera por el nombre, como Bremen o Flandes. El mero hecho de pronunciarlo me resultaba de lo más divertido.
A lo largo de la pared norte del salón se alineaban un armario, un aseo y las escaleras para subir a la azotea. El aseo tenía su propia ventana, por la que se veían los trenes y la estación. A mi hija le encantaba aquella pequeña ventana.
—¡Se ven los autobuses y los trenes! ¡Toda la casa se echa a temblar! —empezó a presumir en la guardería delante de sus maestras y amigos.
Sin embargo, nada más mudarnos, le subió la fiebre y se pasó en cama casi toda una semana. La tuve que dejar en casa de mi madre, que vivía sola en otro barrio, no muy lejos de allí, para poder ir al trabajo. La biblioteca estaba dentro de las oficinas de una emisora de radio, y yo me encargaba de organizar los documentos relacionados con la programación, ordenar las cintas, tramitar los préstamos, etcétera. Después del trabajo me acercaba a casa de mi madre, me quedaba con mi hija hasta pasadas las nueve y finalmente volvía sola a mi edificio. Estoy segura de que, si hubiera llamado a mi marido, me habría ayudado sin dudarlo, pero yo prefería importunar a mi madre antes que depender de él.
No dejaba de sorprenderme el miedo que tenía a que mi marido volviera a acercarse a mí. Me aterraba mi exceso de dependencia.
Mi marido me sugirió repetidas veces que regresara a casa de mi madre.
—Tu madre está sola, debe de sentirse triste, y para ti también es duro cuidar a la niña por tu cuenta. Me quedaría más tranquilo si supiera que, después de nuestra separación, vas a estar con tu madre.
Él ya había encontrado un apartamento a orillas del ferrocarril. Tenía previsto mudarse al mes siguiente de que el piso se quedara libre. Yo, en cambio, no sabía adónde ir, no podía pensar, todavía no había sido capaz de asimilar su decisión. Seguía albergando la esperanza de que quizá, al día siguiente, me dijera entre risas que todo había sido una broma. ¿Para qué entonces iba a preocuparme de si me mudaba o no me mudaba, y adónde?
—No pienso volver a casa de mi madre —respondí—. Cualquier cosa menos eso. No quiero tratar de disimular así tu ausencia.
Fue en ese momento cuando me dijo que me ayudaría a buscar piso.
—Si intentas hacerlo sola, seguro que te engañan. Y si terminas mudándote a un sitio raro me quedaré intranquilo y no podré dormir. Así que no te preocupes y déjamelo a mí.
Estábamos a finales de enero y llevábamos varios días de buen tiempo cuando empecé a visitar inmobiliarias con mi marido. Nos citábamos a la hora de comer en alguna cafetería cercana a mi trabajo y preguntábamos en las agencias de los alrededores. Lo único que yo tenía que hacer era estar callada y seguirlo a él. Mi marido les explicaba a las inmobiliarias las características que quería: un piso de dos habitaciones con mucha luz y un baño completo, y que no costara más de 30 000 o 40 000 yenes al mes.
—Hoy en día no encontrará nada parecido por menos de 70 000 yenes —se rieron en la primera agencia que visitamos.
—En realidad, el piso es para ella y nuestra hija —dijo mi marido, lanzándome una ojeada—. Si fuera para mí, me daría igual, me contentaría con cualquier cosa, pero me gustaría que ellas vivieran en un buen piso, dentro de lo posible. ¿No tiene nada así?
Al día siguiente se repitió la misma conversación en otra inmobiliaria. Yo me impacienté y le susurré a mi marido:
—No hace falta que tenga bañera. Y puede ser de un solo dormitorio. —Luego le dije directamente al agente—: Si es de un solo dormitorio, habrá unos cuantos pisos por 30 000, 40 000 yenes, ¿no?
—Sí, eso sí.
Nada más responderme, el agente abrió una libreta. Entonces mi marido me dijo, como si regañara a un niño:
—Si es que te rindes enseguida. Eso no puede ser. Aunque ahora te parezca un alquiler inasequible, poco a poco, en cuanto te hayas asentado, encontrarás la forma de pagarlo. Al fin y al cabo, si eliges un piso barato, por muchas taras que tenga, no te permitirán remodelarlo, ¿eh? Dígame, entonces, ¿qué tiene por 50 000, 60 000?
El agente nos aseguró que por 50 000, y sobre todo si nos acercábamos a los 60 000, nos enseñaría unos cuantos pisos que me podrían gustar. Mi marido le preguntó si podíamos verlos cuanto antes. Yo no esperaba recibir nada de él después de la separación. De hecho, él estaba tan apurado económicamente que yo había tenido que prestarle dinero para que pagara la fianza de su apartamento. Mi marido me había dicho que necesitaba dejarlo todo y empezar de nuevo, que vivir separados era la única forma de conservar su dignidad, así que yo también deseaba ser capaz de mantenerme con mis ingresos. No quería seguir pidiéndole dinero a mi madre; era vergonzoso. Tenía claro que no podía pagar más de 50 000 de alquiler, lo mismo que había estado pagando por el piso en el que solía vivir con mi marido; solo que, al no tener que cubrir sus gastos, ya no me vería obligada a pedir ningún préstamo. Pero, incluso así, era un cálculo muy optimista. 50 000 yenes suponían más de la mitad de mi sueldo.
Ese día nos enseñaron un piso de 60 000. No tenía ningún defecto y estaba cerca de mi trabajo, pero yo no accedí.
Visitamos todo tipo de apartamentos vacíos, día tras día. Incluso vimos un piso de 70 000 con jardín, en el que no aceptaban niños bajo ninguna circunstancia, ni siquiera cuando mi marido le explicó al dueño que se trataba de una niña, solo una, y que se pasaba el día en la guardería.
Los pisos que visitábamos iban siendo cada vez más caros. Llegó un momento en que costaban lo mismo que la totalidad de mi sueldo y, pese a ello, yo seguía escuchando al agente como si nada, sin agobiarme, aunque tampoco me lo tomara a broma. Mi marido y yo los inspeccionábamos con gran seriedad, aun sabiendo que me resultaría imposible pagarlos y que no teníamos nada que hacer allí; nos comportábamos como si fuéramos unos profesionales del mercado inmobiliario.
—¿Vamos hoy también?
Tomamos la costumbre de hacernos esa pregunta cada mañana, y siempre que hacía buen tiempo nos pasábamos la hora de comer en alguna inmobiliaria. Durante todo el mes de enero, hasta la llegada de febrero, casi siempre nos hizo sol.
Visitamos una casa con un ciprés en la entrada. Cinco escalones de piedra conducían a una puerta pintada de azul pálido; junto a ese espacio de un metro escaso crecía el ciprés. Las ramas se extendían hasta cubrir buena parte del ventanal, pintado del mismo color que la puerta.
—No está nada mal —dijo mi marido, con un toque de euforia en la voz.
—Lo malo es el árbol. Si fuera una magnolia, o un cerezo, no me importaría.
—El ciprés tiene mucha más categoría.
Era una casa de dos plantas. En la planta baja había un salón (donde estaba el ventanal), una habitación oscura de seis tatamis y una cocina abierta al comedor; en la planta de arriba, dos habitaciones tradicionales con mucha luz, un baño y un cuarto para tender la ropa. Para cuando avistamos el tendedero, tanto mi marido como yo estábamos en éxtasis y no pudimos evitar comentarlo entre sonrisas, conscientes de que el agente podía oírnos.
—A esta casa sí que vendrán a verte tus amigas.
—Podrán quedarse a dormir todas las que quieran.
—Y la niña tendrá mucho espacio. Incluso yo podría pasarme por aquí sin problemas. Qué bien… Me están entrando ganas de alquilarlo. Junto a esa ventana pondría una mesa…
—Y la estantería iría ahí, en esa pared.
—Oye, ¿por qué no me subarriendas un cuarto? Prometo pagar puntualmente.
—De acuerdo, pero te lo alquilaré caro.
Nuestras carcajadas retumbaron en la habitación vacía y vimos que el agente esbozaba una media sonrisa confusa.
En el fondo todavía me resistía a creer que iba a tener que vivir sola con mi hija. Si era con mi marido, cualquier lugar me parecía bien. Pero, si no era con él, todo me producía desasosiego.
Ese día, al volver a la biblioteca, me pasé un buen rato imaginándome mi vida en esa casa de dos plantas. Mi marido estaba de buen humor y me dijo que la cogiera, que no me preocupara por el precio del alquiler, que seguramente mi madre podría ayudarme, y desapareció. Me imaginé a mí misma poniendo el radiocasete en el salón, comiendo y cenando allí, relajándome sin hacer nada. Como la habitación de abajo de seis tatamis era bastante oscura, haría de ella mi dormitorio, y dejaría los cuartos de arriba para los invitados hasta que mi hija se hiciera mayor. No, seguro que sería mucho mejor acostarse y levantarse en uno de los cuartos luminosos de arriba. Además, aparte de mi marido, ¿quién vendría a verme? Estaba cerca de mi trabajo, quizá si los invitaba ellos podrían hacerme una visita…
Me hallaba inmersa en estas ensoñaciones cuando de pronto apareció un maestro de instituto de provincias; quería unas cintas didácticas de poesía para sus clases. Yo, todavía absorta en mis pensamientos, fui poniendo las cintas en el radiocasete, una a una. Por rutina, siempre que alguien pedía alguna cinta le hacíamos escuchar un breve fragmento para comprobar que era la correcta.
No sé por qué aquellas palabras se me clavaron con tanta intensidad.
Déjate, pues, de reflexiones
Y lánzate al mundo conmigo.
Te lo aseguro: el hombre pusilánime
Es como el animal a quien hace un duende girar
En derredor de un páramo
Mientras que se extienden en torno suyo verdes y hermosos pastos.[2]
—¿Qué ha sido eso? —pregunté, sorprendida, al maestro que tenía delante. ¿Aquello era parte del poema? El maestro debió de pensar que me refería a algún sonido proveniente del exterior y miró hacia la ventana, sonrió e inclinó la cabeza ligeramente, dubitativo.
Mi marido no volvió a casa esa noche ni a la noche siguiente. Supongo que creyó que el asunto de mi nueva vivienda ya había quedado resuelto.
Empecé a visitar las inmobiliarias por mi cuenta. Era la primera vez que lo hacía sola.
La voz de aquella grabación me había transportado, de repente y por sorpresa, a una mudanza que había hecho cuatro años atrás. Mi marido era todavía estudiante y yo acababa de empezar a trabajar en la biblioteca, y, aunque vivíamos en pisos distintos, él pasaba una de cada dos noches conmigo. Un día me llamó a la biblioteca.
—Ya tenemos piso: es un edificio nuevo y silencioso, con mucho sol; es perfecto. Nos mudamos el próximo domingo, ¿te parece bien?
Nunca habíamos hablado de buscar un piso para los dos hasta la noche anterior.
—Qué rápido, ¿ya está decidido? —le pregunté resignada, alegrándome al mismo tiempo de no haber tenido que hacer ningún esfuerzo. En ningún momento me planteé que quizá yo debería haber participado en la toma de decisión, dado que también iba a vivir allí; me resultaba demasiado cómodo y placentero dejarme guiar por la mano de un hombre. Me había marchado de casa de mi madre solo para que mi marido pudiera dormir conmigo libremente, y desde entonces me alojaba en un apartamento que él buscó para mí, una habitación en un piso estudiantil donde también vivía un amigo suyo.
Yo solo tenía que mover el cuerpo hacia donde él me dijera. Empecé a empaquetar mis cosas el sábado por la noche y, a la mañana siguiente, esperé a que llegara la furgoneta en la que mi marido ya había cargado sus cajas. Como mis pertenencias eran más bien escasas, nos llevó muy poco tiempo meterlas en la furgoneta. Me senté en la parte trasera y arrancamos, yo abrazada a mis discos, él con la bolsa de la ropa sucia sobre las rodillas.
Treinta minutos después llegamos a nuestro destino. El piso se encontraba al fondo de una calle residencial sin salida.
—¿Es aquí?
Al verlo por primera vez, solté un grito de alegría. Vivimos allí año y medio, hasta que me quedé embarazada.
Ahora me daba cuenta de que nunca antes había tenido que buscar piso. Me costaba creerlo, pero así era.
Me dediqué a buscar meticulosamente apartamentos cercanos a la guardería de mi hija, y para cuando quise darme cuenta ya había pasado otro mes. Quizá fuera inevitable, puesto que solo pedía ver pisos baratos, pero la cuestión es que todos los que me enseñaban estaban hechos un desastre, al contrario de los que había visitado con mi marido. Me vine abajo en múltiples ocasiones. No obstante, a medida que iba viendo aquellos apartamentos tan oscuros y pequeños la imagen de mi marido fue alejándose de mí y empecé a detectar un cierto brillo en su negrura, como si se tratara de los ojos de un animal. Había algo en ellos que me escudriñaba, algo que me asustaba y me atraía al mismo tiempo.
—Tenemos un piso muy bonito de dos dormitorios por 30 000 yenes, una ganga —me dijeron una de aquellas veces, y fui a visitarlo algo incrédula. Era una vivienda sin anomalías aparentes, mirara donde mirara.
—Me parece que no. Me da mala espina. ¿Por qué es tan barato?
Al principio, la agente inmobiliaria se resistió, pero terminó por confesarme la verdad. Me iba a acabar enterando de todas formas.
—Fue un suicidio colectivo. Nada sucio; lo hicieron con gas. Al parecer, discutieron y salió el tema del divorcio y el marido forzó a toda la familia a suicidarse. Hasta salió en los periódicos. Pero no acabó ahí. La señora que lo alquiló después… se ahorcó. Sí, se ahorcó. ¿Por qué haría algo así? Me pareció excesivo. Ahora ya ha pasado un año, pero el piso sigue vacío.
—Vaya… Tal vez fue una reacción en cadena. Pobre, debió de alquilarlo pensando que podría vencer a los muertos… —dije, aguantándome a duras penas las ganas de salir de allí cuando antes.
—Claro, aunque cambies el tatami, aunque pintes las paredes, la llave del gas siempre seguirá en el mismo lugar. Mira, ahí está. —La agente señaló hacia una esquina de aquella habitación de cuatro tatamis y medio.
Junto a la llave del gas se me apareció, flotando sobre el tatami, la imagen de un cadáver doblado en dos.
—Supongo que esa mujer no pudo evitar ver el cadáver.
—Al parecer estaba neurótica. Acababa de marcharse de su pueblo…
Le dije que me lo pensaría y salí corriendo de allí. La agente me respondió amablemente que no hacía falta que me diera prisa, pues no creía que se fuera a ocupar pronto. Pero no, yo no tenía fuerzas para vencer a los muertos.
Unos días después, por la tarde, otro agente me llevó a un edificio alargado y estrecho. Cuando vi aquellas escaleras tan empinadas sentí que me faltaba aire, pero en cuanto abrí la puerta y puse un pie dentro me dije a mí misma que ese tenía que ser mi piso, ese y ningún otro. El parqué rojo ardía bajo el sol del oeste. Aquel piso, cerrado y vacío como estaba, derrochaba luz.
Con el trasiego de la mudanza mi hija enfermó, y para cuando se recuperó y volvió a la guardería los cerezos ya estaban en flor. Le enseñé la canción del cerezo, la del cabrito, la del cuervo.
En el cuarto de baño la voz retumbaba que daba gusto, pero no había nada como cantar a pleno pulmón en la azotea. Yo misma me sorprendí de lo bonita que sonaba mi voz. Me compré una recopilación de canciones infantiles y me dediqué a cantarlas una tras otra mientras mi hija me aplaudía. Sin embargo, no lograba quitarme de la cabeza aquella frase que había oído en la cinta: «Déjate, pues, de reflexiones…».
—¡Otra, bravo, bravo!
Mi hija lloraba de alegría y me arrojaba palabras que acababa de leer en sus cuentos.
Yo no conocía el nuevo domicilio de mi marido; tan solo me había dado el número de teléfono del restaurante en el que había empezado a trabajar de forma temporal. Alguien me había contado que su nueva novia era la gerente del establecimiento, una mujer que al parecer era lo bastante mayor como para ser su madre. No es que no lo pudiera entender. Quizá era lo que necesitaba ahora que se había quedado solo y endeudado después de fracasar en el intento de montar una pequeña sala de teatro con sus amigos.
A mi marido no le hizo ninguna gracia que yo hubiera elegido el nuevo piso por mi cuenta, y, de pura rabia, decidió mudarse primero. En cualquier caso, yo ya no tenía ninguna intención de dejarle dormir en mi piso.
Me preguntaba, aterrada, cuándo vendría a visitarme, y al mismo tiempo me daba cuenta de que ya no podía volver con él, por muy dura que me hubiera resultado la separación. No dejaba de resultarme extraño, pero yo ya no era la misma.
«Déjate, pues, de reflexiones, y lánzate al mundo conmigo», me repetí para mis adentros. Mi hija aún no se había dado cuenta de que su padre había desaparecido.
—Cuando llegue el verano pondremos una piscina en la azotea. Seguro que nos cabe una grande —le dije mientras la acostaba—. Y también podremos poner un trampolín. Y yo me tomaré una cerveza. Y la decoraremos con bombillitas, como la terraza de una cervecería. Seguro que quedará muy bonito. Y podremos plantar flores. Girasoles, dalias, achiras. Y también podremos tener un conejo, o una marmota, que son muy graciosas. O incluso animales más grandes. ¿Qué te parece una cabra montesa? También quiero gallinas. ¡Ya sé! Montaremos una granja y ya está. Seguro que los vecinos se llevarán un buen susto cuando la vaca diga mu…
Mi hija me miraba la boca fijamente, con los ojos muy abiertos. Le acaricié la cabeza. El dormitorio de dos tatamis, casi tan pequeño como un armario, resultaba acogedor.
[1]. Kimono ligero de algodón para el verano o para después del baño. (Todas las notas son de la traductora.)
[2]. Fragmento de Fausto, de Johann Wolfgang von Goethe. Madrid, Edaf, 1985. Traducción de Felipe Ruiz Noriega.
Alrededor del agua
Durante la noche oí correr el agua al otro lado de la pared. Estaba ya adormecida, observando desde mi colchón el reflejo de las farolas de la calle y los neones multicolores que se proyectaban sobre el muro del edificio, cuando percibí ese sonido ligero y sutil. No sabía en qué momento había empezado a oírlo; es posible que antes de acostarme, o bien podría haberse tratado de una especie de ilusión próxima al despertar.
Por la mañana, cuando abrí la ventana, la luz del sol y el ruido de los motores de los coches irrumpieron con fuerza en mi habitación. El cielo estaba azul; la ciudad estaba seca; las partes en sombra también estaban secas. «Qué buen tiempo hace hoy también», pensé, satisfecha, justo antes de despertar a mi hija, sin preguntarme dónde se habría ido el aguacero de la noche anterior, sin extrañarme de que no quedara ni un pequeño charco en la calle. Era como si la lluvia hubiera continuado cayendo en otro lugar, en alguna zona de mi espalda que mis manos no podían alcanzar. Seguía sintiendo en mi cuerpo la presencia de un agua lejana, lo cual me hizo pensar que probablemente no lo había soñado.
Si no fuera por la escenita que me montó el de abajo, al día siguiente habría disfrutado de ese mismo sonido de agua, tan placentero, y luego me habría olvidado de ello por completo.
Justo cuando le di el primer mordisco a la tostada del desayuno oí que llamaban a la puerta. Me sorprendió que alguien me visitara a esas horas de la mañana y abrí la puerta con desmedida cautela. Se trataba de un hombre gordo de mediana edad; su rostro me resultaba familiar, aunque en ese momento no habría sabido decir dónde lo había visto. Sentí cierta decepción al comprobar que no era Fujino, al que no había visto desde que nos separamos, hacía ya más de un mes.
—¿Qué ha pasado con el agua? —preguntó el hombre mientras introducía su cabeza iracunda en el piso. Mi hija se acercó hasta situarse delante de él y nos miró a los dos con curiosidad—. El agua, le digo. ¿Se le ha caído al suelo? ¿Se le ha inundado el piso? Algo ha hecho. Tendrá que arreglarlo pronto, está causando una catástrofe.
En ese momento me di cuenta de que era el hombre de la oficina de abajo. Lo saludé como era debido y le respondí:
—No sé de qué me habla. Aquí no ha pasado nada.
—No puede ser. A nosotros no para de caernos agua. Está claro que se le está inundando algo. Puede que no se haya dado cuenta todavía, vaya a averiguarlo, por favor.