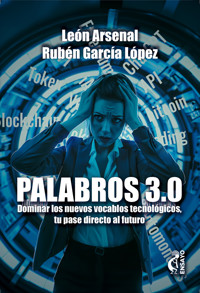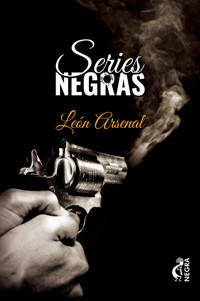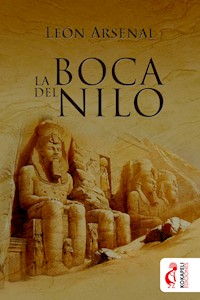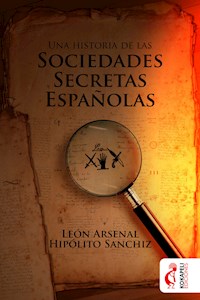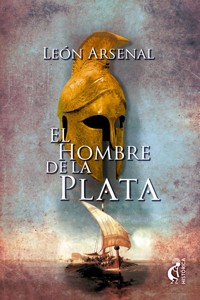
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kokapeli Ediciones
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Con El hombre de la plata, León Arsenal nos lleva a la Hispania del siglo VI a.C. A Tartessos, en el sur, donde impera en esos momentos la floreciente cultura del mismo nombre, indígena de inspiración fenicia. Allí rige el longevo y legendario Argantonio, aunque los protagonistas de esta novela son los comerciantes, aventureros, mercenarios de origen griego, fenicio y de las tribus del norte de la península que pululaban por aquellas tierras, atraídas por el esplendor tartesico y las oportunidades de negocio. El robo en la tumba de un antiguo rey y la desaparición de una pieza de plata provocan la acción que se extiende como en oleadas, llevando a los protagonistas a una aventura por las costas y el interior del sur de Hispania. Como dijo el crítico y editor Alfredo Lara, en El hombre de la plata « León Arsenal resucita el Mediterráneo Occidental del siglo VI a. C. para escribir una novela "de frontera". Frontera entre la civilización y el salvajismo, frontera de la expansión hacia Occidente de griegos y fenicios que entran en contacto con los indígena de Hispania. En El hombre de la plata, una historia llena de intriga, viajes, combates y sorpresas, encontraremos personajes como Xanto, a medio camino entre lo indígena y lo heleno, comerciantes aventureros comoEutiques o Piripompo, mineros que trabajan con el arma en la mano y hombres de armas que hacen de su habilidad con ellas un modo de vida honorable... y temerario».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 410
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
León Arsenal
El hombre de la plata
Primera edición digital: enero, 2018
Título: El hombre de la plata
© 201- León Arsenal
© De la portada, Pablo Uría
© Maquetación interior: James Crawford Publishing (William E. Fleming)
© 2018 Kokapeli ediciones
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual.
Todos los demás derechos están reservados.
A mis padres, por supuesto.
Prefacio
Hay casi diez años entre la primera versión de El hombre de la plata y esta segunda que ahora tienen en las manos. Y una década, en algo así, puede ser una gran brecha. En este caso, a la distancia temporal, se une que fue la primera novela que publiqué y que, tras ella, ha visto ya la luz casi una decena de otras obras, de narrativa en su mayor parte. La persona que se sentó hace unos meses a revisar este texto era alguien muy distinto al que le puso el último punto y final al manuscrito, en 1999. Así que a nadie le parecerá disparatado que, tras leer unas páginas por primera vez en años, mi primer impulso fuese el de reescribirlo todo, de cabo a rabo.
Primer impulso que no era sino un arrebato. Un poco de reflexión me hizo entender que hacer tal cosa sería un error. Cierto es que, con el paso del tiempo, libro a libro, uno gana en experiencia y suma recursos, soltura. Si no es así, por muy mal camino vamos. Es normal que uno haga uso de esa ganancia cuando revisa sus antiguos libros. Es acertado corregir, aplicar soluciones a ciertos puntos que ahora no nos satisfacen, dar algo más de lustre al acabado final.
Pero rehacer es un fiasco. Es injusto. Al cabo de los años, uno es una persona distinta. Otro escritor, casi. Uno cambia y los enfoques también lo hacen. Si en otra época tal vez estaba más interesado en la acción, puede que ahora lo esté en la creación de atmósferas o en recrear el interior de los personajes. O puede que sea al revés. Es tan solo un ejemplo. Pero lo cierto es que existen tantos planteamientos como escritores, todos válidos por igual, y que incluso para una misma persona varían con el paso del tiempo. Todo responde al momento concreto, a la peripecia vital y a la evolución como escritor.
Visto desde esa perspectiva, irrumpir en una novela escrita hace diez años sería casi como hacer el refrito de la obra de otro autor. Al revisar El hombre de la plata he querido respetar las ópticas narrativas que tenía entonces y que no son las mismas que ahora. Ni mejores ni peores, sino distintas. Así que, a la postre, aparte de una corrección de estilo, me he limitado a introducir unas pocas escenas más, para cerrar alguna brecha narrativa de la primera versión. Eso es todo, y creo que ha sido lo mejor. Ahora no escribiría la novela tal como la escribí hace diez años y, dentro de otros diez, lo haría de una tercera forma.
En cuanto al relato en sí, se desarrolla en el siglo VI a. C., en el sur de España, donde entonces se asentaba Tartessos, el primer Estado de nuestra historia, real y legendario a la vez. Real porque los griegos nos dieron noticia de él en su día y, en nuestros tiempos, la arqueología corrobora la existencia de una cultura pujante en aquellas tierras. Legendario porque ya los griegos dotaron a ese imperio y a sus reyes de una aureola, de un mito de civilización, longevidad y opulencia que sobrevivió en la imaginación colectiva al final del estado.
No nos han llegado crónicas sobre Tartessos. Sí referencias griegas y algunos mitos relacionados con sus reyes: Gargoris y Habis, Gerión, el longevo Argantonio. Con tan poco material, casi todo lo tocante a ese imperio fabuloso está sometido a discusión. Y ya he comentado en algún otro prólogo que, a mi juicio, la misión de un escritor, en una novela histórica, es la de jugar con lo conocido y sacarle jugo literario, no el de hacer tesis en historiografía.
Por ejemplo, sobre la misma ciudad de Tartessos existen toda clase de opiniones: se han postulado distintas ubicaciones posibles o incluso que la urbe nunca existió como tal. Al situar Tartessos en lo que ahora es Doñana, o al presentar sus barrios en la novela, yo no me inclino por ninguna de las teorías; entre otras cosas porque, no siendo especialista en el tema, mi opinión en tal sentido es irrelevante. Elijo lo que más me conviene en el aspecto dramático. Eso es todo. Lo otro, vamos a dejárselo a los que de verdad saben.
En todo caso, las especiales circunstancias me dieron bastante libertad a la hora de escribir. Como en toda novela histórica (protohistórica, dirían los ultrapuristas, dada la ausencia de crónicas antes citada), he procurado ceñirme a lo que sabemos sobre cultura, armamento, fronteras y pueblos limítrofes. También a las relaciones entre tartesios, fenicios y griegos, tan turbulentas como interesantes, así como a la situación geopolítica de la época, que permitió la forja del imperio y que, en último término, acabó por destruirlo.
Con esa situación quise jugar a la hora de escribir la novela. También con ese universo pasajero que se creó en las costas españolas en esos siglos, hecho de indígenas, pueblos mestizos, colonias, mineros, comerciantes, exiliados, que no deja de recordar a la América del siglo XVI y en la que no faltaron sus propios El Dorado. Leyendas sobre reinos felices pavimentados de plata y rebosantes de riquezas sin cuento, aguardando a un tiro de piedra de las playas y que, en su día, movieron hacia el occidente a griegos, fenicios y otros habitantes del Mediterráneo Occidental. Quizá porque, como seres humanos, nuestros motores siempre han sido los mismos y así volvemos, en todo, una y otra vez a los mismos temas.
Octubre de 2008
0
Solo al final de la batalla, los observadores fenicios, que hasta ese momento habían guardado una distancia prudente, apostados en lo alto de un cerro próximo, se atrevieron a bajar al campo. Había armas de bronce y hierro por todas partes, así como gran número de cadáveres traspasados por lanzas. Los cuervos acudían ya a posarse en los muertos, entre graznidos, y el viento arrastraba torbellinos de hojas muertas, agitando los mantos de los guerreros tartesios. A veces alguna ráfaga llegaba desde el sur, llenando el aire de aromas marinos.
Los árboles se mecían susurrando, nubes de lluvia, oscuras e hirvientes, volaban por el cielo de la tarde y se veía pasar a las formaciones de aves contra el azul, aleteando rumbo a África. Los vencedores danzaban y gritaban entre los herbazales pisoteados, y los había que despojaban ya a los caídos mientras personajes lúgubres de mantos blancos y rostros pintarrajeados recorrían el campo con hachas entre las manos, dando el golpe de gracia a los moribundos.
Los fenicios iban de un lado a otro, atentos a los detalles y comentando entre ellos, rodeados siempre de sus mercenarios griegos. Unos pocos grupos de vencidos aguantaban obstinados al borde del campo de batalla, blandiendo armas con gran griterío. Pero eso no era más que un gesto final de los últimos, los más fieros, antes de retirarse. Porque habían sido derrotados en combate, sus fuerzas estaban dispersas e incluso su caudillo había caído. Y nada de eso tenía ya remedio.
Casi todos los fenicios allí presentes procedían de Tiro, la gloriosa, y habían querido conocer la forma de guerrear de los pueblos del lejano Occidente. Y si algunos, testigos de tremendas batallas en Asia, movían la cabeza al comparar a esos ejércitos tribales con la infantería, los arqueros, los carros de los imperios orientales, otros quedaron impresionados ante el colorido y la furia desplegada en la batalla. Ni unos ni otros, empero, habían sabido ver más allá de la vorágine de bailes, desafíos y luchas, ni descifrar el maremágnum de guerreros que avanzaban y retrocedían sin cesar, como las olas, entre gritos y agitar de hierros.
Pero no así Magón. Nativo de Gadir, había navegado por esas costas y recorrido los caminos del interior. Hablaba las lenguas indígenas, estaba familiarizado con sus costumbres y pocos fenicios como él, pese a su juventud, conocían tan bien la madeja política del imperio tartesio. Había acompañado a los tirios hasta el campo de batalla, tanto para hacerles de guía como por servir a su ciudad natal, y allí donde ellos no vieron sino torbellino y confusión, él había leído tan claro como un augur en las entrañas de las víctimas.
Había seguido de lejos la batalla, como un halcón atento, estudiando las maniobras de los distintos contingentes tribales, así como las actitudes de los reyezuelos y los jefes presentes. Había ponderado su entusiasmo o la falta de él, el brío con el que habían entrado en liza o la facilidad con que cedieron ante el enemigo. Porque todo eso eran como las señales del clima, signos que podían servir a los fenicios de Gadir para navegar las turbulentas aguas de la política indígena.
Caminando junto a los demás, con su manto estampado y su gorro cónico, había dejado ir los ojos por el campo, sin rumbo, y, viendo la cosecha de cadáveres y las columnas de prisioneros maniatados, no pudo ahorrarse un gesto de suficiencia.
—Ved. Los tartesios han vencido y nosotros teníamos razón.
—¿Razón? —Varios de los tirios se revolvieron, picados; porque ellos habían hecho lo imposible para que los gaditanos apoyasen a los rebeldes—. Si Gadir hubiera hecho algo, puede que esta batalla hubiera tenido un final distinto.
Magón se encogió de hombros. Cierto era que los fenicios habrían ganado mucho con un descalabro del imperio tartesio y, por tanto, del aflojar de ese control férreo que ejercía sobre las minas y el comercio con el interior. Replicó:
—Quizás. ¿Pero qué pasa con los riesgos?
—Sin riesgos no hay ganancia.
—Ya. —Se acarició la barba, espesa y muy negra—. Pero, como ya se os ha explicado mil veces, tomar partido por los rebeldes era apostar con la existencia misma de Gadir. Jugárselo todo por ganar un poco más. Y eso es una locura. Nuestras relaciones con Tartessos son complicadas y ya tontea bastante Argantonio con los griegos, sin necesidad de que apoyemos con nuestros barcos y soldados a sus enemigos.
—Sin embargo, opinamos que...
—Conocemos de sobra vuestra opinión. Pero los ancianos tomaron en su momento una decisión y ya está todo hecho.
Señaló con la diestra a los muertos, zanjando la discusión con escasa cortesía. Pero es que Magón no sentía gran aprecio por hombres como ésos, dispuestos siempre a arriesgarse con vidas y bienes ajenos. Hastiado de todo aquello, volvió de nuevo la mirada al campo ensangrentado.
Sus ojos fueron vagando entre matas rotas y cuerpos caídos hasta fijarse, de lejos, en un hombre de cabellos blancos y fastuoso manto rojo, al que rodeaba una muchedumbre de guerreros armados hasta los dientes. Por donde pasaba, los hombres se volvían y le aclamaban con delirio, al tiempo que jefes y reyezuelos acudían ligeros a postrarse a sus pies, para recibir su bendición.
—Argantonio —anunció el gaditano, ahora solemne—. Miradle, mirad bien para que podáis decir, de vuelta a Tiro, que habéis visto con vuestros propios ojos al rey de Occidente.
Todos se detuvieron para contemplar callados cómo aquel hombre legendario vagaba entre los muertos, con el manto rojo alborotado por el aire de la tarde. A veces se paraba ante los muertos apilados e incluso removía con su báculo, como si buscase a alguien en concreto. Magón, desde tan lejos, comprendió enseguida a quién andaba buscando; aunque, por antipatía, nada explicó de todo eso a sus compañeros.
Porque había sido en aquella parte del campo donde, viendo la batalla apurada y que sus aliados cedían y se retiraban con sus contingentes guerreros, el caudillo de los rebeldes había empuñado sus armas para lanzarse en persona al combate, en un esfuerzo por cambiar el signo de la lucha. Allí había muerto y no solo, porque gran número de hombres habían caído a su lado y muchos otros lo habían hecho después, tratando de rescatar su cadáver.
Por eso a los tartesios les costó encontrar el cuerpo, tapado por muertos caídos los unos sobre los otros. Sin embargo, tras tanto buscar, cuando por fin los nobles de su guardia pudieron mostrárselo con un gran clamor, el amo de Tartessos tan solo se apoyó en su báculo y, acariciándose la barba, estuvo contemplando en silencio el rostro de su enemigo.
Una nube negra cruzó entonces por delante del sol y todo se volvió oscuro de repente. Muchos alzaron la vista y no pocos quisieron ver algún tipo de señal en aquel suceso. Pero luego el cielo se abrió, el sol de última tarde lo barnizó todo de reflejos melancólicos, oro viejo, fue como si no hubiera pasado nada y casi todos lo olvidaron. Argantonio, como el que espanta algún mal sueño, se volvió hacia sus guardias.
—No le dejéis ahí tirado, como si fuese un cualquiera.
Los hombres se apresuraron a fabricar unas andas con lanzas y escudos, y a depositar sobre ellas el cuerpo manchado de polvo y sangre. El viejo rey le echó otra larga ojeada, aún apoyado en su báculo.
—Soltad a los prisioneros. La guerra ha acabado. Que cada cual vuelva a su casa.
—¿Y sus jefes?
—Dejadlos ir a todos sin excepción, y que se lleven a sus muertos para darles una sepultura decente.
—Pero tanta generosidad, amo, es como invitarles a nuevas revueltas —objetó uno de sus consejeros.
—Para rebelarse, no necesitan excusa alguna. —Sonrió sin humor—. No podemos impedir que los jefes se alcen en armas, así que hagamos más fácil que las depongan ante la derrota. Si los degollamos o los vendemos a los fenicios, la próxima vez lucharán como fieras, hasta el último hombre.
—Pero hay que imponerles un castigo o se tomarán esto como muestra de debilidad.
—Matar no es el único castigo. Tampoco con frecuencia el mejor. Subid los impuestos a los magnates y poblados rebeldes, y multad a las sociedades guerreras que hayan luchado contra nosotros. Eso sí: si alguno se resiste a pagar, que no os tiemble la mano.
—¿Y él, amo? —Uno de los guerreros de la escolta señaló con su espada al cadáver que yacía sobre las andas.
—Confiscad todos sus bienes. Que se respete la vida de sus parientes, todos. Desde este momento están bajo mi protección y pobre del que toque a alguno de ellos. Sin embargo, se les dispersará entre otras familias, de forma que aquí se acabe su linaje.
Hizo una pausa muy larga, siempre apoyado en su báculo, para contemplar de nuevo al cadáver.
—En cuanto a él, enterradle como al grande que fue. Pero lo mismo que aquí acaba su estirpe, desde este momento carece también de nombre. Yo se lo quito. A eso le condeno. —Dio la espalda al cadáver y ese simple acto fue, a ojos de los presentes, como una maldición irrevocable—. Que no falte de nada en su tumba: ni armas, ni joyas, ni comida. Pero ni imágenes suyas ni inscripciones. De hoy en adelante, si alguien se atreve a pronunciar su nombre, no importa quién sea o por qué, matadle en el acto.
1
Al anochecer, Alongis, que estaba de guardia, se encontró durante la ronda con el viejo rey. Le vio llegar por el pasadizo, entre un enjambre de guardias, consejeros, concubinas, y no pudo evitar un escalofrío, un nudo en el estómago, como el que debe de sentirse en presencia de un dios. Porque Argantonio era demasiado sabio y demasiado poderoso, y había vivido demasiados años.
Luces de aceite en vasos de barro ardían a lo largo de aquel pasillo de piedras ciclópeas, alumbrando con resplandor amarillento. A los claroscuros que temblaban sin cesar, la comitiva iba avanzando muy despacio, al paso del rey. Vestía éste manto rojo púrpura, largo y holgado, con un gran pectoral de oro en forma de aspa, y ocultaba el rostro tras su fabulosa máscara de toro, forjada en oro y bronce. Los cuernos, largos y curvados hacia arriba, le convertían en un gigante entre sus cortesanos, pese a que se apoyaba en el báculo y sus andares eran tan trabajosos como los de un hombre muy enfermo.
La máscara prestaba ecos extraños a su voz y sus consejeros asentían reverentes ante cualquier comentario suyo, antes de tomar a su vez la palabra. Eran todos tartesios: magnates de modales reposados que lucían cantidades enormes de oro —pectorales, brazaletes, coronas— que daban fe de su rango. No menos ornados iban los guardaespaldas, hombres devotos juramentados para no sobrevivirle, o sus mujeres, cubiertas con alhajas de pies a cabeza. Símbolos todos del poder y la riqueza del rey.
Alongis, un simple mercenario extranjero, se arrodilló al paso de la comitiva. Argantonio volvió hacia él la cabeza, haciendo resbalar destellos de luz sobre los metales de su máscara. No fue más que un vistazo, un instante, que para Alongis resultó casi eterno. Pero enseguida el viejo rey apartó de él su atención, absorto como estaba en la conversación con sus consejeros. Alongis, sin embargo, siguió cavilando sobre ese encuentro durante toda la guardia y aún seguiría haciéndolo al acabar y marcharse a través del dédalo de patios, galerías y estancias que formaban el palacio de Argantonio.
Todo estaba ya desierto a esas horas, silencioso al resplandor de lámparas y teas, y cada uno de sus pasos arrancaba cascadas de ecos a lo largo de los pasajes de piedra, causándole no poca desazón. Nada más fácil que toparse con el rey en su propio palacio, sobre todo a la caída de la noche, porque con la vejez extrema había perdido el sueño y solía deambular por la fortaleza a horas intempestivas. Sin embargo, el soldado, que era harto supersticioso, sentía como si esa vez hubiese sido de alguna forma distinta; como si los ojos cansados de Argantonio le hubiesen hurgado en el interior, arrancándole sus secretos y dejándole a cambio solo inquietud.
Rumiando tales ideas, bastante estrafalarias, salió de palacio y cruzó el cuerpo de guardia, formado esa noche por mercenarios libofenices, para dirigirse a la ribera. Tuvo que prestar entonces mayor atención a por dónde pisaba, porque estaba muy negro allí fuera y apenas se distinguía nada al brillo de las estrellas. Pero enseguida se animó un tanto al distinguir al pie del agua el resplandor de una antorcha.
En la orilla, tal como habían convenido, aguardaban ya sus dos parientes, Sembeles y Deuso —dos hombres grandes y barbudos, de mantos negros y espadas pendientes de tahalíes—, así como un tartesio flaco y desnudo, que era el que sostenía la tea.
Los tres parientes se saludaron de forma efusiva, entre pullas y palmadas en la espalda. Embarcaron todos en la piragua del tartesio y no tardaron en verse navegando en mitad de las tinieblas. El tartesio, a popa, manejaba el remo con la destreza de toda una vida, sin apurarse, de forma que el bote se deslizaba sobre las aguas nocturnas con un susurro casi sedante. Aquí y allá resonaba cada cierto tiempo el chapuzón de un pez al saltar y, de vez en cuando, ululaba algún ave nocturna. Pero, por lo demás, todo era silencio. La noche del delta era cálida, calma, saturada de una humedad sofocante.
—Este año, el verano viene adelantado —comentó en la oscuridad Sembeles, que tenía unos pocos años más que los otros dos.
Deuso convino en eso, en tanto que Alongis, que llevaba poco en esas tierras, no dijo nada. En la quietud de la noche, se oían respirar unos a otros. Una infinidad de estrellas titilaban sobre sus cabezas y las islas se perfilaban contra esa bóveda de luces como siluetas negras e irregulares. Dispersas por la negrura, veían el arder de las hogueras de vigía, encendidas en lo alto de atalayas ribereñas. Y el botero, guiado por esos fuegos, enmendaba de tanto en cuanto el rumbo, con un golpe de pala, buscando enfilar la isla de los Alfareros.
—Es tarde. Seguro que ya ha comenzado el banquete —supuso Deuso, más que nada para romper el silencio.
—Bah —se burló Sembeles—. ¿Y quién quiere ser de los primeros en una fiesta?
—Es cierto —rieron los otros dos—. Lo bueno siempre viene después.
Se hizo de nuevo el silencio entre ellos. Con otro toque de remo, el botero volvió a corregir el rumbo. Sembeles, curioso, echó una ojeada a las luces de las atalayas, así como a las masas negras de las islas, sin conseguir sacar nada en claro. Pero aquel tartesio había nacido y crecido en los humedales, y conocía hasta el último recodo de esa maraña de agua, tierra y vegetación situada en la desembocadura del río Tartessos.
—Baalyatón sí que sabe organizar banquetes, ¿eh? —dijo luego Deuso, refiriéndose a su anfitrión.
—Sí —asintió Alongis y, al pensar en ello, se le aclaró algo el humor—. ¿Estarán esta noche Oricena y sus cantadoras? —preguntó después, como de pasada.
—Supongo. Son de lo mejor que hay ahora —admitió Sembeles en el mismo tono, falsamente casual. Reacomodó la vaina de su espada, pendiente del tahalí, sobre su regazo, e hizo ademán de volverse. Abrió la boca, pero no llegó a decir palabra y, en la oscuridad, se pasó los dedos por la barba, dudando.
Había estado buscando una excusa para tratar de aquello con su joven pariente pero, llegado el momento, cuando él mismo le daba pie para ello, se encontraba con que no tenía nada que decirle. Al menos, nada que pudiera sonar razonable o servir de algo. Desistió con un suspiro, dejándolo para más adelante, y espantó luego, con un sonoro cachete, a un mosquito, de forma que el palmetazo sobresaltó a sus compañeros.
Con una voz, el botero les advirtió que estaban a punto de arribar y, al poco, la piragua tocaba la orilla. Al desembarcar, el tartesio les alcanzó una tea que Deuso encendió, no sin cierta dificultad. La sostuvo en alto, iluminando en redor. Delante, a pocos metros de la ribera, comenzaba el poblado de los alfareros: una aglomeración humana sin asomo de urbanismo, en la que las casas de adobe, tapial, mortero, se mezclaban con simples chozas de cañas y barro.
Sembeles trató de orientarse a la luz de la antorcha, más deslumbrado que otra cosa por el resplandor. Se alzó un golpe de brisa nocturna y la luz tembló, en tanto que los árboles y los cañaverales de la ribera se estremecían suspirando.
—Creo que es por ahí —acabó decidiendo.
La casa de Baalyatón, que era de las más grandes, se hallaba algo distanciada de las vecinas. De clara inspiración fenicia, disponía de un amplio patio central con muros de adobe, con una vivienda de dos plantas a un lado y al otro una gran estancia, que servía a la vez de tienda y de entrada, con dos puertas, una dando al patio y otra a la calle. Era en ese patio donde, aprovechando el buen tiempo, se celebraba un convite que, como previera Deuso, había comenzado hacía rato.
La costumbre de esos banquetes había sido introducida en Tartessos por los navegantes griegos y, enseguida, habían alcanzado gran popularidad entre los ricos. Los griegos solían celebrar en su patria festines comunales, costeados entre todos los asistentes, en los que se comía y bebía a reventar, y a los que tenían prohibido asistir mujeres que no fuesen prostitutas, músicas o cantantes. Los tartesios habían adoptado la idea a su manera y nunca faltaban anfitriones del tipo del tal Baalyatón —un mestizo de padre fenicio y madre tartesia—, que organizaban de forma periódica los convites y que, en realidad, hacían negocio con ellos.
El patio era cuadrado y muy espacioso, embellecido por árboles y emparrados. Ahora ardían lámparas por todos lados, las mesas estaban llenas de comida y bebida, y los esclavos de la casa se afanaban entre la multitud de invitados, acarreando fuentes y jarras. Olía a asados, a frutas, al aceite de las luces, a los perfumes que se quemaban en los pebeteros, y la reunión resultaba tan gruesa y ruidosa como cabría esperar en una de hombres solos. Los comensales —más de medio centenar— se agolpaban en torno a las mesas, recostados en lechos de estilo fenicio, comiendo, bebiendo y hablando a gritos. A un lado, sobre un pedestal, se encontraba una estatua en arcilla del dios Bes —feo, rechoncho y tripudo— y de vez en cuando alguien se volvía hacia él para derramar unas gotas de vino en ofrenda.
Allí se veía a bastantes fenicios, sobre todo de Gadir, con sus ropas estampadas y sus gorros cónicos, tan característicos. No pocos griegos, cada uno de una patria distinta, fáciles de distinguir por sus barbas cuidadas, así como por las túnicas de hilo y los mantos de lana. Y aún había unos cuantos extranjeros más, a cuál más exótico, algunos de ellos nacidos en lugares increíblemente lejanos.
Pero, sobre todo, lo que uno se encontraba en aquel patio eran tartesios de clase acomodada. Como todos los de su raza, eran dados al lujo, la molicie y la ostentación, y competían en la finura de sus mantos, así como en el número y riqueza de alhajas, en una amalgama de refinamiento y barbarie que asombraba a los forasteros. Aparte de eso y de los esclavos, abundaban allí las prostitutas, tartesias y libofenices casi todas, envueltas en mantos de vueltas caprichosas y colores vivos, y cargadas de joyas de metal bruñido que relucían a la luz de las llamas.
Aunque no había gente común en ese banquete, tampoco se veía en él a magnates. Baalyatón, con buen criterio, buscaba sus comensales entre la clientela de los nobles más que entre estos, así como entre los jefes de los mercenarios y los traficantes y mercaderes que visitaban el mercado de Tartessos. A Sembeles, aunque no mandaba sobre muchos hombres, se le invitaba porque era bien sabido el favor que le dispensaba el viejo rey. En cuanto a sus dos parientes, simples soldados, se les admitía en la casa porque él los llevaba consigo.
Los esclavos les ciñeron coronas de parra y el anfitrión les salió al encuentro mientras algunos invitados les saludaban a gritos, ya que Sembeles era apreciado como buen compañero de mesa. Él se adelantó por entre las mesas mientras replicaba riendo a las pullas, y se hizo sin más con un lecho libre, dejando que sus parientes buscasen acomodo por su cuenta. No tardó en encontrarse con una gran copa de vino aguado en las manos.
El banquete había alcanzado su punto y, si algunos controlaban sus fuerzas, como viajeros ante una larga jornada, otros bebían sin medida y más de uno estaba ya completamente beodo. El vino y la situación invitaban a desatarse. Charlaban a gritos, entre carcajadas; se oía reír a las mujeres, se brindaba incesantemente e incluso griegos y fenicios olvidaban —al menos en apariencia— su vieja rivalidad para beber juntos; porque ambas razas eran comerciantes y aquellos festines no eran ni mucho menos un mal lugar para hablar de forma discreta a la vista de todos.
La noche estaba llena de conversaciones de borrachos, bromas soeces, brindis y un continuo trasiego de cántaros. Algunos dormían ya, despatarrados en los lechos, y a veces se volcaba algún recipiente, haciéndose pedazos y salpicando de vino, entre maldiciones en varios idiomas. Luego, en algún momento, en medio del tremendo bullicio y el incesante entrechocar de vasos, Sembeles descubrió que habían entrado ya las cantadoras.
Eran las chicas de Oricena, tal como habían supuesto antes. Cantadoras de Gadir, aunque se trataba en realidad de cuatro mestizas de la costa suroriental; jóvenes y morenas, con el pelo negro y los ojos oscuros, y una gracia natural en los movimientos. Pero era en Gadir donde habían sido adiestradas para el canto y el baile, en la antigua tradición de esa famosa escuela. Actuaban desnudas y muy maquilladas, con el pelo recogido en complejos tocados y cargadas de adornos de cobre y bronce —gargantillas, ajorcas, pendientes, brazaletes, cadenas— que tintineaban a cada gesto, arrancando continuos reflejos a la luz de las lámparas.
Una cantaba tañendo una cítara, mientras que otra lo hacía repicando unas castañuelas de arcilla —un instrumento de lo más popular en esas tierras—, y las dos restantes actuaban a dúo, cantando una y acompañándole la otra con una flauta de dos cañas, a la oriental. Se turnaban en las interpretaciones y si algunas canciones eran sutiles como espinas, llenas de guiños y dobles sentidos, otras eran soeces y explícitas. Pero unas y otras, por igual, despertaban las risotadas y los aplausos de esa reunión de borrachos.
Aquellos números eran muy apreciados por los tartesios y muy raro era el festín en el que no hacían acto de presencia cantadoras gaditanas. De hecho, muchos de tales convites eran recordados precisamente por tal o cual actuación en concreto y una fiesta en la que faltasen las artistas de Gadir no se consideraba casi como tal.
En esos instantes la flautista, en un discreto segundo plano, hacía sonar su instrumento mientras la cantante entonaba una canción procaz en tartesio, animando con las manos a corear el estribillo, cosa que muchos hacían a voz en cuello. Sembeles, reclinado en el lecho, no dejaba de reír las ocurrencias de la tonada, aunque distaba de estar del todo alegre. Si alguien, en mitad del jaleo, se hubiera parado a mirar a ese hombre de manto negro y joyas doradas, se habría dado cuenta de cómo se manoseaba la barba, grande y muy negra, y de cómo fruncía a ráfagas el ceño, disgustado.
Sus ojos oscuros iban de la flautista a su pariente Alongis. La chica era menuda, desenvuelta y la mezcla de sangres la dotaba, como al resto de sus compañeras, de una belleza poco común y de lo más sugerente. En cuanto a Alongis, la devoraba con los ojos, como suele decirse: estaba pendiente del más mínimo de sus gestos y apenas hacía amago de disimularlo.
Esa atracción de Alongis por la flautista era harto conocida en la fortaleza y daba no pocos quebraderos a Sembeles, ya que, por el parentesco y la diferencia de edad, se sentía responsable del otro. Y si al principio el asunto había provocado poco más que sonrisas maliciosas —porque no era el primero, ni sería el último, en encandilarse por alguna de esas prostitutas que tan bien adiestraban los fenicios de Gadir—, con el paso del tiempo se había convertido en motivo de bromas y burlas y, para los suyos, en un quebradero de cabeza.
La tonada iba llegando a su fin y con ella la actuación. Las cuatro cantantes se mezclaron con los comensales, provocando entre estos no poco revuelo. Sembeles mismo no tardó en dejar de lado sus pensamientos, viendo que Heos, la bailarina de las castañuelas, se acercaba contoneándose. El mercenario la conocía de otros banquetes y apreciaba su rapacidad y su lengua ágil, así como el hecho de que disfrutase manipulando a los hombres; algo a lo que estos, en ocasiones así, se prestaban encantados.
Llegó repartiendo sonrisas y mofas, y fue a sentarse muy cerca de él, entre varios tartesios, zafándose con desparpajo de más de una mano. En casi nada, todos cuantos estaban alrededor se encontraron pavoneándose y compitiendo por su atención.
—Ya veo que esta noche no me haces ningún caso —se le quejaba en broma Argeso, un tartesio grande y cachazudo, al que los excesos habían hecho orondo—. ¡Qué pronto te has olvidado de mí!
—¿Olvidarme...? —ella le dedicó una sonrisa árida—. ¿No será al revés?
—¿?
—¿No eras tú el que me había prometido un regalo? Algo muy especial: un collar de ámbar decías, borracho. —Le lanzó un mohín, tan marcado que resultaba humorístico—. ¿Y dónde está ese collar, eh? Dime, ¿dónde está? Eres un falso, Argeso.
—Oh... —Cogido a contrapié, el tartesio le mostró las palmas de las manos, mientras el resto se reía de su confusión—. Lo tendrás, lo tendrás. ¿Pero te das cuenta de lo difícil que es conseguir ámbar? Los griegos se lo compran a los escitas, cerca del Ponto, y me han dicho que ellos lo obtienen a su vez de pueblos todavía más remotos.
—Palabras. —Ella volvió a hacer morros—. Vosotros, los tartesios, podéis lograr ámbar sin necesidad de los griegos. ¿O para qué os sirven todos esos barcos y caravanas que enviáis al norte?
—No es tan fácil —se rió otro tartesio, algo borracho, al que Sembeles no conocía—. El ámbar se encuentra en tierras situadas muy pero que muy al norte, y nuestros traficantes no llegan tan lejos. A veces, de mano en mano, acaba llegando algo al país del estaño; pero es muy poco..., aparte de que tampoco se mandan expediciones al norte todos los días. Cuesta mucho organizarlas porque hay que asumir no pocos riesgos.
—Que lo diga Sembeles. —Argeso le señaló con una mano llena de anillos—. Él ha estado ya en más de una.
—Sí que es tan peligroso como lucrativo. —El aludido se pasó los dedos por la barba, antes de dar un trago a su vino—. La ruta del estaño cruza por territorios de nómadas y de pueblos que solo viven para la guerra y el robo. He tomado parte en tres caravanas y en todas las ocasiones tuvimos que luchar para abrirnos paso —acabó, sin poder evitar darse aires.
—Pero, sea como sea, tendrás ese collar —insistió Argeso—. Dentro de unos días, tiene que llegar una flotilla griega a...
En ese preciso instante, a cierta distancia, se desató una pelea, entre gritos desabridos y estrépito de cacharros rotos. Sembeles se alzó en el lecho, temiendo que quizás Alongis, ofuscado por el vino, se hubiese enzarzado a golpes por culpa de Néfele, la flautista. Pero casi en el acto volvió a dejarse caer, más tranquilo, porque la trifulca no tenía nada que ver con su pariente.
Dos de los comensales habían llegado a las manos —a saber por qué— pero ya les estaban sujetando sus vecinos de mesa, así como los esclavos de Baalyatón. El dueño de la casa mostraba su astucia al elegir sus invitados entre tartesios acomodados y no entre magnates; porque incidentes así sucedían con bastante frecuencia. Era inevitable, habida cuenta de cómo corría el vino, y resultaba problemático ejercer violencia sobre gente poderosa. Además, con buen criterio, se exigía la entrega de las armas a la entrada, para evitar que una pelea tuviera consecuencias graves. Aunque más de uno se saltaba la norma; como el propio Sembeles, que ocultaba un puñal filoso bajo el manto negro.
Los esclavos separaron a la fuerza a los alborotadores y, en ese momento, más allá de los hombres que forcejeaban, Sembeles pudo ver a Oricena en la penumbra, al pie justo de la zona iluminada por las lámparas. Hasta ese instante había permanecido en las sombras, observando, pero ahora se había adelantado, quizá temiendo por la suerte que pudiera correr su mercancía humana en el tumulto.
El mercenario entornó los párpados, tratando de traspasar la oscuridad, porque decían de esa mujer —una libofenice, como las chicas a las que explotaba— que era de una belleza más que notable. Pero apenas pudo distinguir otra cosa que una figura envuelta de pies a cabeza en una túnica azul y blanca, y con el rostro tapado. Tras ella, casi invisible en las sombras, había un hombre alto y magro de cabeza afeitada, con un manto amarillo y dos puñales largos en la faja. Sembeles ya había visto antes a ese sujeto, cuya mirada amilanaba a la mayoría, y sabía que se trataba de Ardis, un eunuco lidio —nativo de ese país remoto, en Asia, con el que los griegos tenían algún contacto— que oficiaba de guardaespaldas para Oricena y sus chicas cuando estas acudían a algún banquete.
El alboroto fue apaciguándose. Los comensales perdieron interés, regresaron a sus lechos, y al rato todo estaba olvidado. Muchos se hallaban ya absortos en diversos juegos de apuestas, algunos de origen fenicio o griego, otros locales. Sembeles, viendo que Heos repartía su interés entre cuatro o cinco tartesios opulentos, que la rodeaban como halcones, se desentendió para beber vino casi puro y contemplar las incidencias del festín.
Pero al poco, dejando el lecho, comenzó a deambular entre las mesas. Algunos invitados jugaban a un juego griego, consistente en beber de la copa sin apurar, antes de voltearla y lanzar los posos hacia un punto, en este caso la peana del dios Bes; ganaba quien más cerca del pie, sin mojar, hacía llegar el vino. Estuvo observándoles durante un rato, aunque declinó unirse al juego, antes de proseguir su ronda. Sin embargo, sí se sumó a una partida de huesos, de origen tartesio, en el que tomaban parte una docena de apostadores. Uno de ellos ocultaba el rostro tras una máscara de madera; alguien de la nobleza, supuso, porque tampoco era tan raro que uno de ellos hiciera acto de presencia, disfrazado, en festines de esa clase. El mercenario perdió varios eslabones de metal antes de renunciar a seguir en el juego para volverse al lecho, a seguir bebiendo. Y, como había tenido un día largo y ajetreado, no tardó en entrarle la modorra; así que, sin el menor reparo, se repantigó y dejó que le llegase el sueño.
* * *
Despertó al rayar el alba. Muchas lámparas se habían apagado y el resto chisporroteaba, próximas ya a extinguirse. A esa hora, como es habitual, la temperatura había bajado de forma notable, soplaba viento de primera mañana y el rocío mojaba mesas y mantos. Las estrellas palidecían y allá a lo lejos, al este, el cielo iba griseando.
Se incorporó con trabajo en el lecho y bostezó aturdido; luego, al sentirse destemplado, se arrebujó en el manto. Como tenía un sabor espantoso en la boca, echó mano a la jarra para enjuagarse con un buen trago de vino antes de ponerse en pie entre nuevos bostezos.
Muchos lechos estaban vacíos y sirvientes adormilados trasteaban entre las mesas, recogiendo los restos de la fiesta; los había que tenían que ayudar a más de un convidado, del todo ebrio, a marcharse. Sembeles, la jarra aún en la mano, fue de lecho en lecho, examinando a los durmientes; porque a esas horas, con muchas lámparas apagadas y aún casi de noche, se distinguía muy poco. Encontró primero a Alongis y luego a Deuso, y a ambos les despertó sacudiéndoles sin miramientos.
Dejaron la casa tras recobrar las armas y anduvieron en silencio por el poblado de los Alfareros, que iba mostrando signos de actividad, hasta llegar a la ribera, donde les esperaba su botero. Dormía el hombre acurrucado al pie de un árbol, envuelto en su manta, y Sembeles le tocó el hombro con cierta amabilidad, antes de acercarse al agua y lavarse brazos y cara para acabar de despabilarse.
Sus parientes le imitaron. Los tres procedían de las mesetas interiores, al norte de las fronteras de Tartessos, y eran nativos de uno de esos pueblos mestizados, muchos de ellos seminómadas, que hormigueaban por aquellas tierras. Tanto Deuso como Alongis tenían el cabello de un rubio oscuro —a diferencia de Sembeles, que lo tenía muy negro—, largo y suelto, como leones. El segundo de ellos, aturdido por tanta bebida, acabó metiendo la cabeza en el agua y luego la sacudió resoplando para esparcir gotas en todas direcciones.
Botaron entre todos el esquife y navegaron largo rato sin cambiar palabra. Clareaba con lentitud, era esa hora, entre dos luces, en la que todo —el cielo, el agua, los perfiles— resulta gris y descolorido. Soplaba un aire húmedo y desabrido, las aves volaban graznando sobre las aguas y había bancos de neblina sobre la marisma, flotando mansamente a merced del viento.
En esa luz grisácea, se distinguían ya las islas, cubiertas de espesas frondas que se agitaban a impulsos de la brisa. A proa era visible la isla Real, con el puerto y la gran mole del palacio: una construcción enorme e intrincada, hecha de grandes sillares, que servía a la vez de fortaleza, almacén, templo, mercado. Atrás quedaba la isla de los Alfareros, separada de la primera por un ancho brazo de agua. Delante y a la derecha estaba la de los Metalistas y, algo más lejos, la de los Orfebres. Y aún había otras, algunas invisibles y otras apenas una sombra entre las brumas; todo un rosario de islas e islotes, en el que los tartesios habían ido asentándose a lo largo del tiempo, agrupándose según oficios.
—Hace fresco, ¿eh? —dijo de repente Deuso.
—Luego hará calor —le contestó distraído Sembeles—. Ya tendréis tiempo de quejaros en la sierra... Allí, de noche, hace a veces casi tanto frío como en casa —añadió, aludiendo a sus inhóspitas mesetas natales.
—¿La sierra? —se sobresaltó Alongis, que estaba pensando en Néfele y en el poco caso que le había prestado esa noche—. ¿Es que nos vamos a la sierra?
—¿Qué esperabas, hombre? —El otro volvió la cabeza, divertido, para mirarle de soslayo—. ¿Quieres quedarte para siempre aquí, de guarnición? —Se echó a reír—. Buena forma de ganarse la vida, ¿eh? Demasiado fácil. Argantonio es generoso con sus soldados, pero tampoco regala nada. La paga hay que ganársela y esto no es más que un descanso entre dos misiones.
—Pero, ¿cuándo nos vamos? —insistió el otro, tratando de no parecer agitado.
—No me han dicho nada aún, pero no creo que tarden en darnos destino. — Sembeles asintió casi para sí mismo, sabiendo demasiado bien lo que le pasaba por la cabeza al otro.
Tras eso, volvieron a callar. El botero remaba de forma rítmica, alternado las paladas a una y otra banda para mantener el rumbo. El sol, aún rojo y deforme, se alzaba muy despacio sobre la espesura de la ribera e iba disipando los bancos de niebla. Los pájaros levantaban el vuelo en bandadas y se les oía cantar ya por doquier.
—Puede que vayamos a la sierra —insistió luego Sembeles—. Pero quizá nos manden a escoltar una caravana. Sé de cierto que se está organizando una de las grandes.
Hizo una pausa para mirar a su alrededor. El día había perdido ya el gris de primera hora y el delta estallaba en tal avalancha de colores —azules, verdes, castaños— que casi llegaba a emborrachar los sentidos. El sol se reflejaba en las aguas, desmenuzándose en chispas doradas; el vuelo de las aves llenaba los aires, y los toros y los venados abrevaban en manadas, observándoles con recelo al pasar.
Sembeles contemplaba a sus anchas esa ebullición de vida, sintiendo según miraba cómo iba esfumándose su cansancio.
—Podríamos ir en esa caravana —aventuró—. Tengo buenos amigos y puedo conseguir por ellos que nos destinen a la escolta. ¿Qué os parece?
Deuso dejó escapar un gruñido de asentimiento, Alongis no dijo nada. Sembeles, los ojos puestos en una bandada de flamencos en vuelo rasante sobre el agua, se pasó los dedos por la barba. La ruta del estaño era larga, difícil y llena de exotismo, y el estar ocupado, así como el conocer nuevas tierras y gentes, se le antojaron de repente buen remedio para el embobamiento de Alongis por aquella pequeña prostituta de Gadir, Néfele.
A lo lejos, entre isletas cubiertas de vegetación, bogaba un carguero fenicio —una nave pesada y panzuda, con la proa tallada en forma de cabeza de caballo—, surcando perezosa los canales en busca del mar. La siguió unos instantes con la mirada.
—Sí, hay mucho que ver: nos uniremos a la caravana del estaño —acabó por decidirse en voz alta, sin imaginar que tales palabras iban a cambiar el destino de muchos.
2
También Oricena y sus esclavas abandonaron a no mucho tardar la isla de los Alfareros, aunque ellas lo hicieron en una embarcación un poco mayor y con un rumbo algo distinto. A golpe de remo, su nave arrumbó con pesadez hacia la isla de los Orfebres, aproando a la punta contraria a la del poblado tartesio. Porque allí, en la ribera, era donde se levantaba el Qart, el barrio fenicio de Tartessos.
El sol estaba ya alto y el día se había vuelto húmedo y bochornoso. Las cantadoras, envueltas ahora de pies a cabeza en túnicas estampadas, bostezaban y cabeceaban a cada balanceo de la barca. Las arboledas eran de un verde intenso, las aguas centelleaban. Había alguna gente asomada a las murallas del Qart. La brisa de la mañana hacía flamear sus mantos y, cerca de la ciudad, en una playa de arena blanca, se distinguían las naves varadas.
El Qart, según la costumbre fenicia, era un lugar pequeño para la población que albergaba, de forma que tras los muros se agolpaban los edificios y las callejuelas angostas hervían de muchedumbre. Oricena y su cortejo se sumaron a ese gentío dispar, en el que se mezclaban fenicios de Gadir, de Cartago, Utica, Cerdeña, Ibiza e incluso de la propia Tiro, la ciudad madre de todas las demás. Comercios y talleres estaban abiertos y en la calle se codeaban armadores de ropajes suntuosos, esclavos casi desnudos, mercaderes gesticulantes, cargadores, marineros, aguadores, artesanos, pescadores, revueltos todos en las apreturas del Qart.
En aquel maremágnum, más de uno se había detenido a mirar a la comitiva de mujeres. Pero ninguno de ellos dejó de reparar en el taciturno Ardis, que cerraba la marcha con la mano puesta al descuido en la empuñadura de sus largos puñales. El Qart, aun siendo lugar fenicio y regido por las leyes tirias, no dejaba de ser un puerto occidental, frecuentado por marineros, traficantes y prospectores, además de por no pocos bárbaros, propensos todos a la bebida y los altercados.
En una casa céntrica les aguardaba Eutiques, ya levantado, desayunándose con una copa de vino y agua. Era hombre apuesto, de rasgos expresivos y una barba leonada que cuidaba con el mayor esmero. Aunque vestía como un fenicio, se trataba en realidad de un griego de Corinto que, desde hacía años, tenía sus negocios entre aquellos. Él era el verdadero dueño del grupo de cantadoras. Porque Eutiques, muy griego él, desdeñaba ocuparse directamente de ellas y las explotaba por medio de su esclava Oricena, cosa que más de uno ignoraba.
Ya en su presencia, esta se retiró el embozo, dejando deslizar después todo el tocado sobre los hombros, a modo de mantilla. Él la observó al tiempo que jugueteaba con su copa, porque era de una belleza aceitunada, exótica y algo rapaz, con ese pelo tan negro, la boca llena y, sobre todo, unos ojos oscuros y brillantes que captaron de inmediato su interés, la primera vez que la vio, años atrás, mientras la exhibían en el mercado público de Sexi, en la costa sur.
Apartando luego la mirada, se recostó en un lecho, con cierta languidez. Oricena, con esa confianza que da una larga intimidad, se sirvió un poco de vino con agua a su vez, antes de sentarse en un escabel, junto a su amo.
—¿Qué tal se ha dado el festín? —se interesó este.
—Bien —sonrió ella, algo ojerosa tras la noche en vela—. Ha sido una buena fiesta.
—Estupendo.
—Las chicas se portaron. Todas. Los invitados de Baalyatón quedaron muy contentos de la función; el propio Baalyatón me lo dijo después, y me felicitó personalmente por lo bien que lo hicieron.
—Ahhh —agitó satisfecho la cabeza—. Eso está bien: Baalyatón es un cliente de los que merece conservarse. ¿Qué pasó aparte de la función?
Ella volvió a sonreír y, tras un sorbo de vino, sacó de los pliegues de su manto un atado. Deshaciendo los nudos con dedos ágiles, le mostró el brillo de los metales preciosos.
—Esos tontos, en cuanto beben, pierden la cabeza. —Se rió con voz melodiosa—. Se engallan, compiten entre sí y hacen lo que haga falta con tal de que las mujeres le presten más atención que al vecino.
Eutiques, acariciándose la barba, contempló el envoltorio; pero, con un ademán, desdeñó el tomarlo.
—No: guárdalo tú. ¿Y aparte de esto?
—Una chica, con un poco de maña, puede sacar de esos borrachos lo que ella quiera. —Volvió a reírse, haciendo tintinear las joyas del hatillo—. Hablan por los codos para darse importancia.
—Magnífico. ¿Qué es lo que han averiguado?
—Van a llegar naves a Mainake, pronto. Vienen de lejos, supongo, porque parece que traen ámbar de los escitas. Y se comenta que van a mandar una caravana al norte.
—¿Una caravana? ¿Al estaño? ¿Es eso algo seguro o se trata tan solo de un rumor?
—Parece bastante seguro. Heos se lo oyó comentar a Sembeles, ese oficial del rey que...
—Ya sé quién es Sembeles. —Se quedó pensativo—. Ese tiene que estar bien informado en este tipo de asuntos. Bueno, ¿algo más?