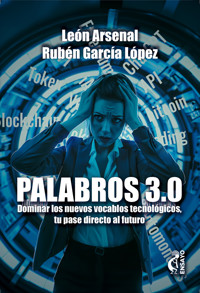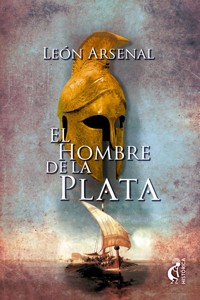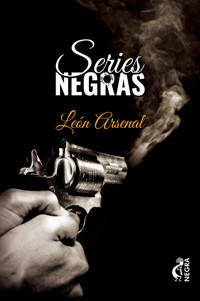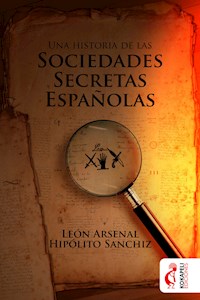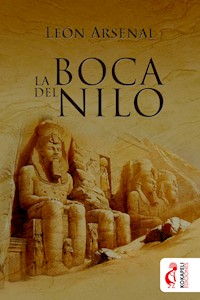
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kokapeli Ediciones
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
n el año 60 o 62 de nuestra Era, el emperador Nerón envió una expedición al corazón de África, siguiendo el curso del río Nilo. Quedan muy pocos registros sobre tal aventura, lo cual en sí mismo es sorprendente, ya que llegó mucho más lejos de lo que una expedición europea llegaría en 2000 años. Séneca la registra en su libro Cuestiones Naturales, y da fe de que llegaron a lo que consideraron las fuentes del Nilo. Plinio el Viejo atestigua que realizaron una embajada en el reino de Meroe y que en la expedición había pretorianos, algo de lo más extraño. A partir de esos pocos datos, León Arsenal fabula sobre la expedición, con un manejo de los espacios y los tiempos tan ajustado como difícil de conseguir. Construye también un retablo de personajes de la época, entre los que cobran protagonismo especial los dos jefes de la expedición: el prefecto Tito y el tribuno pretoriano Emiliano. Ambos, además, cierran un triángulo con la sacerdotisa nubia Senseneb, enviada por sus reyes para acompañar a los expedicionarios. Con esos elementos históricos, geográficos y humanos, Arsenal ha construido una novela de aventura que se considera ejemplar y que ha obtenido galardones tales como el Ciudad de Zaragoza o el Espartaco, ambos a la mejor novela histórica en español. Otras novelas de León Arsenal disponibles en Amazon: El espejo de Salomón, Los lugares secretos. La luz de Egipto (novela histórica). Las lanzas rotas (novela histórica), El hombre de la plata (novela histórica).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 681
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
León Arsenal
La Boca del Nilo
Sobre las legiones romanas
La unidad básica de la legión era la centuria, de ochenta hombres cada una. Se dividía en 10 contubernios de ocho soldados cada una, todos ellos ciudadanos romanos. Una cohorte la componían 6 centurias y la legión tipo de la Roma Clásica constaba de 9 cohortes normales, además de la Primera Cohorte, que tenía 5 centurias dobles. Contaba también con 120 jinetes. Eso daba una fuerza de 5240 hombres, suponiendo que todas las plazas estuviesen cubiertas, cosa que no ocurría prácticamente nunca. Como a eso había que sumar oficiales sin mando de tropa, especialistas y sirvientes del ejército, su número rondaba los seis mil integrantes.
Al frente de la legión estaba un legado y, justo tras él, un tribuno laticlavio y un praefectus castrorum. Luego había cinco tribunos angusticlavios, que asistían al legado. Laticlavio y angusticlavio hacían referencia a las túnicas que usaban los tribunos, orladas con una franja púrpura, ancha en el primer caso y más estrecha en el segundo. El praefectus castrorum era un militar de carrera, en tanto que legado y tribunos estaban de paso por las legiones; un escalón en el llamado Cursus Honorum, que había de recorrer aquel que quisiese hacer una carrera política. Legado y tribuno laticlavio pertenecían al rango senatorial, llamados a altos cargos, en tanto que los angusticlavios eran del orden ecuestre.
Cada centuria estaba al mando de un centurión, secundado por otros oficiales, como el optio o el tesserarius (ordenanza). La caballería no era una unidad propiamente dicha y estaba dividida en decurias, que realizaban tareas de exploración o avanzada. Había también oficiales sin mando de tropa, con tareas concretas en la administración de la legión, y los llamados extraordinarii, de libre designación para misiones específicas.
Hay que señalar que el caso de Egipto era especial. Esa provincia, granero del imperio, era considerada clave estratégica por los césares, hasta el punto de que las leyes prohibían a un miembro del rango senatorial pisar esa tierra. Por eso, el gobernador de la provincia pertenecía al rango ecuestre.
En el caso de las dos legiones estacionadas allí, por esa misma razón, no existía el cargo de legado, y el mando recaía sobre un praefectus legionis del orden ecuestre, auxiliado por un praefectus castrorum.
Las legiones estaban asistidas por auxiliares, tropas regulares reclutadas entre súbditos romanos sin ciudadanía. La infantería formaba cohortes, de 1000 o de 500 hombres; cada una con un praefectus cohortis a la cabeza y divididas en centurias, con sus centuriones, optios, signíferos y tesserari. La caballería se agrupaba en alas, al mando de un praefectus alae. Había también algunas tropas mixtas de caballería e infantería, llamadas cohors equitates.
Existían además, en algunas provincias fronterizas, fuerzas irregulares de bárbaros a sueldo de Roma. Se agrupaban la infantería en numeri y la caballería en cunei y, aunque estaban al mando de oficiales romanos, sus insignias, gritos de guerra y voces de mando eran las suyas autóctonas.
Si era necesario, se creaban destacamentos para misiones concretas. Se llamaban vexilaciones y con frecuencia eran una subdivisión temporal de una legión. Repetían a pequeña escala el esquema organizativo de las legiones y contaban con un estandarte propio, el vexillum. Una de esas unidades fue la que mandó Nerón a buscar las fuentes del Nilo, el año sexto de su reinado, el 813 a contar desde la fundación de Roma.
Dramatis Personae
AFRICANO, CNEO AURELIO. Rico comerciante romano, voluntariamente exiliado en Asia Menor.
AGRÍCOLA, JUNIO. Mercader romano, uno de los que participó en la expedición a Nubia.
ANFÍGENES. Mestizo, habitante de Emporion.
AMANIKHATASHAN. Candace, reina consorte de Amanitmenide en el trono de Meroe.
AMANITMENIDE. Rey de Meroe en la época de la expedición al sur.
ARISTÓBULO ANTIPAX. Personaje que se convierte en una pequeña leyenda para los romanos enviados a Nubia.
AVIANO, CAYO JULIO. Legado militar al mando de una de las legiones de Asia Menor.
BASÍLIDES. Erudito griego de Alejandría, miembro del Museo de esa ciudad y designado por los rectores del mismo para acompañar, en calidad de geógrafo, a la expedición.
CRISANTO, QUINTO. Nuevo rico, hijo de libertos, que dirige la caravana que acompaña a los soldados romanos en su viaje hacia Meroe.
DEMETRIO. Mercenario griego de Egipto, compañero de fatigas de Agrícola en la expedición.
DIOMEDES. Aventurero griego alejandrino, uno de los dos jefes de Emporion.
EMILIANO, CLAUDIO. Pretoriano, enviado al frente de dos centurias de sus hombres a Egipto, por el propio Nerón, para dirigir la expedición a Nubia.
FLAMINIO. Extraordinarius romano al mando de uno de los numen de mercenarios libios.
HESIOCO. Exiliado griego de Egipto que vive junto al Nilo, cerca ya de los grandes pantanos.
JANUARIO, GAGILIO. Tribuno menor, uno de los dos asignados a la vexillatio romana.
MARCELO, CAYO. Pretoriano, mano derecha de Emiliano.
MERYTHOT. Sacerdote ambulante egipcio que se gana la vida como adivino.
PAULO. Uno de los libertos de la corte que rodea a Nerón. Enviado por este a acompañar a la expedición
QUIRINO, ANTONIO. Extraordinarius romano, uno de los dos asistentes personales de Tito.
SATMAI. Jefe de la escolta de la sacerdotisa Senseneb.
SELEUCO, SALVIO. Extraordinarius romano, amigo de Quirino y asistente, como él, de Tito.
SENSENEB. Sacerdotisa nubia de Isis. Enviada por sus reyes como embajadora, con la misión de acompañar a los expedicionarios romanos.
TITO FABIO TITO. Militar de carrera, nombrado por el prefecto de Egipto para el cargo de praefectus castrorum de la vexillatio enviada a Nubia.
VALERIO FÉLIX. Joven romano de buena familia, con veleidades de filósofo y cronista. Se une a los expedicionarios con la intención de dejar su viaje por escrito.
VESTINO. Prefecto de Egipto; gobernador de esa provincia en tiempos de la expedición.
Prólogo
En un patio de Asia, lejos, muy lejos de Roma, Cneo Aurelio Africano celebra esta noche otro de sus famosos banquetes privados.
El recinto, muy amplio, está techado en parte con emparrados y, como estamos a fínales del verano, el follaje casi oculta las vigas de madera y, sobre las cabezas de los comensales, cuelgan pámpanos verdes y racimos de uvas negras. Por todas partes arden antorchas, lámparas de aceite y flameros de llamaradas rugientes. El patio entero es un laberinto de luces, penumbras y sombras que se agitan y danzan alborotadas.
Hay largas mesas cubiertas de manteles blancos, fuentes doradas con montañas de comida, y jarras y ánforas rebosantes de bebida. El convite es un hervidero de gentes dispares, donde los funcionarios romanos y los personajes locales se codean con viajeros, filósofos de paso, vagabundos y buscavidas. Se recuestan sobre sillas y triclinios, hablan en una docena de idiomas y los ropajes no pueden ser más variados. Gracias a las costumbres relajadas de la época, es posible ver allí a asiáticos que usan la toga blanca al lado de romanos de pura cepa que sin embargo visten túnicas y mantos coloridos, al estilo oriental.
Los resplandores son amarillentos y la penumbra está llena de tintineos de copas, de resonar de cerámica, de conversaciones que saltan con naturalidad del griego al latín, y viceversa. Se ríe en voz alta, los músicos están tocando y las llamas arrancan destellos dorados a las pulseras, los collares y los tocados. La diversión está matizada por la prudencia, se siembra allí para futuros negocios y no pocos invitados ocultan puñales en las mangas. Los esclavos van y vienen, sudando, acarreando fuentes humeantes y cántaros. Hace calor y, como no corre ni un soplo de aire, el ambiente esta cargado de olores a asados, salsas, especias y perfumes. Y, sobre todos ellos, se impone ese otro aroma más pesado del incienso, que se quema en pebeteros de bronce con gran humareda. Hay esclavos vestidos a la oriental que agitan abanos de plumas de avestruz sobre las cabezas de los comensales, tratando de remover un poco esa atmósfera estancada.
Africano preside la cena desde su mesa, reclinado en su diván, indolente y distante. Hay pocas luces sobre esa mesa, pero tiene cerca un pebetero, de forma que el humo del incienso le envuelve y hace que los invitados le, vean ahí, cerca y a la vez lejano, recostado entre el humo como un dios viejo en la penumbra de su templo. Es muy gordo y ya anciano, y sus rasgos tienen poco de nobleza. Pero su misma corpulencia le hace imponente y, como bien pueden dar fe muchos, cuando se pone en pie en el senado local para hablar, envuelto en la toga, su voz y gestos impresionan a los oyentes con una fuerza que es casi palpable.
Ambicioso a la vez que prudente, o tal vez cobarde, hace ya muchos años que abandonó la turbulenta Roma, esa de los últimos césares de la familia Julia Claudia, para asentarse en las fronteras del imperio. Aquello fue en los tiempos de Calígula y, durante todos estos años, ha ido recibiendo noticias —con esa satisfacción sombría del que constata que ha elegido bien, a diferencia de otros— sobre la ejecución, el asesinato, el suicidio o el destierro de algún viejo conocido, miembros todos de familias pudientes y a menudo antiguos compañeros de los campos de Marte.
Se ha adaptado a la perfección a la vida en las provincias asiáticas. Ha amasado poder y riqueza durante décadas, lejos de las convulsiones de la metrópolis. Vive rodeado de clientes y aduladores, con un boato que nada tiene que envidiar al de un déspota del oriente helenístico. No pretende cargos políticos y tiene pánico al puñal y al veneno — él, de quien se dice que no es precisamente remiso a usarlo contra sus enemigos—; apenas sale de casa y si lo hace es rodeado de guardaespaldas y con una cota de cuero bajo el manto. Le dan mucho miedo también los hechizos, y por eso abundan las estatuas de dioses en su casa y los sacerdotes y magos en su mesa; y, si uno aguza el oído, puede oír cómo tintinean los amuletos debajo de la túnica.
Bebe el vino a sorbos lentos, en copa de oro; lo paladea mientras observa el festín al fulgor de los fuegos, con la expresión, entre cínica y cansada, del que ya lo ha visto todo. Pocos detalles escapan a su mirada y ni un invitado está aquí por casualidad, pues los convites son para él una herramienta más. Gasta mucho dinero en espías y confidentes y, aunque se puede decir que es casi un recluso, recibe noticias de todo y cuenta con agentes en lugares tan remotos como el Cáucaso, Arabia o el país de los partos.
Tiene fama de ser tan generoso con los amigos como implacable con los enemigos, y su mesa es como una corte oriental en miniatura, a la que puede acudir cualquiera que tenga algo que ofrecer. Le interesan sobre todo las flaquezas y los vicios humanos; y, como es más amigo de sobornos que de violencias, gasta el oro a manos llenas, sabiendo que habrá de multiplicarlo por diez. Por eso sus banquetes son pródigos en carnes, pescado, legumbres, frutas y miel; corre el vino sin medida, y nunca faltan músicos, bailarines y acróbatas. Pero ahora va a ofrecer otro tipo de diversión a los invitados.
Alza la copa para que se la rellenen y, con la misma, hace un gesto al jefe de los esclavos, que levanta a su vez el báculo. Los sirvientes hacen correr la voz de que va a haber una lucha de gladiadores y las conversaciones se apagan casi como por ensalmo. Unos se levantan sobre el codo para ver mejor, otros se vuelven. Los esclavos hacen entrar en el patio a dos mujeres armadas. El anfitrión va a brindar una lucha, sí; pero no una de las clásicas de reciarios, mirmidones o tracios, sino una de esas otras, tan fantasiosas como sangrientas, que tan en boga están en estos días por todo el imperio.
Esas dos mujeres son jóvenes y flexibles, propiedad de un lanista local, que las tiene, tan entrenadas y en forma como a cualquier gladiador regular. Se cubren con piezas de armadura —hombreras, brazales, grebas—, grandes y recargadas; y, allí donde no van protegidas, la piel desnuda reluce con el aceite. Una de ellas porta una máscara dorada y muchos de los presentes la conocen ya por otros duelos, en fiestas o en la arena. Dicen que esa careta metálica, hermosa y fría, esconde un rostro una vez bello y ahora deformado por una gran cuchillada.
Las mantienen separadas unos pasos mientras el jefe de esclavos —un griego de Asia, viejo, barbudo y tan pomposo como un retórico ateniense— proclama en voz alta las virtudes de ambas con las armas. Luego hace una pausa dramática y, a una nueva señal del amo, les entregan cuchillos desenvainados y todos se apartan. Son puñales largos y de hoja ancha, con punta pero sin filos, y guardas circulares como las de las gladios del circo.
El mayordomo bate palmas, y ellas se acercan y comienzan a dar vueltas muy despacio, una alrededor de la otra, cautas, algo inclinadas y con las hojas tendidas. Se tiran ya alguna puñalada de tanteo. Las han entrenado bien: son prudentes, conocen ese juego mortal y no arriesgan en vano. A cada movimiento, las llamas relucen sobre las armaduras, los aceros desnudos, los cuerpos aceitados. Los presentes contemplan el combate embebidos, más cerca de una lucha de lo que nunca estarán en el circo, y el silencio es completo, fuera del susurro de telas cuando alguien cambia de posición, y un rumor de oleaje que es la suma de las respiraciones yendo y viniendo como el mar.
Ambas se protegen la mano y el antebrazo izquierdo con pesados guanteletes de cuero y metal; lo que, unido a los puñales sin filo y de anchas guardas, evita que el espectáculo acabe demasiado pronto. Y, para impedir que resulte poco vistoso por falta de entusiasmo, allí está un empleado del lanista, látigo en mano.
Pero no tiene que hacerlo chasquear ni una sola vez.
Entre las luces y sombras del patio, las dos gladiadoras se tiran puñaladas llenas de mala intención que buscan el vientre, el muslo o cualquier otra parte vulnerable. Desvían los golpes enemigos a manotazos o hurtan el cuerpo, y hay veces en que los hierros se encuentran, resonando, entre una lluvia de chispas azules.
No dejan los pies quietos un instante y buscan cualquier resquicio en la defensa enemiga. Dan vueltas en silencio, entre los pequeños sonidos del público: tintineos, suspiros, crujir de telas, murmullos, un respingo. Algunas moscas zumban a su alrededor. Respiran ya entre dientes; el sudor forma regueros lustrosos, que bajan centelleando al resplandor de las llamas, y los espectadores más cercanos pueden oler ese aroma tan peculiar que es el del sudor fresco mezclado con el más cálido del aceite.
Cambian de táctica, como de común acuerdo. Se agazapan, de repente quietas, y se acechan, las manos izquierdas adelantadas en defensa y los puñales dispuestos atrás, junto al costado, como víboras a punto de saltar. Al titilar de las luces, la máscara dorada reluce como el sol, y más de uno se pregunta si no estará hecha de oro puro. El sudor hace brillar el rostro desnudo de su enemiga, que es de piel negra y ojos brillantes, y a la que el mayordomo ha presentado como nubia. Se quedan así inmóviles durante unos instantes muy largos, y luego saltan como resortes. Ahora sí que hay un cruce muy rápido de puñaladas que hace que los presentes prorrumpan en gritos y jaleos, y no pocos se ponen en pie de un salto.
Cuando se separan, las dos están heridas. La Máscara ha recibido un pinchazo en el brazo izquierdo y la nubia dos, uno en muslo y otro en el costado. Cualquiera puede ver que no son más que puntadas, pero los hilos rojos que se deslizan perezosos sobre los cuerpos lustrosos encienden la sed de sangre de los espectadores, y el barullo se convierte en un rugido ensordecedor.
Vuelven a atacarse, azuzadas por el griterío, y en esta ocasión la hoja de la Máscara —tan veloz que muy pocos llegan a ver de verdad cómo golpea— rebasa la guardia enemiga y se hunde hasta la empuñadura en el vientre liso de la otra. Ahora sí que salta la sangre a chorro y la nubia recula dando traspiés, el puñal aún adelantado, pero con el paso vacilante, el rostro reluciendo de aceite y sudor. Hace por palparse con dedos acorazados la herida. Le flaquean las piernas y cae primero de rodillas y luego a cuatro patas, como si estuviera demasiado cansada para seguir en pie. Los espectadores aúllan como fieras y algunos agitan el pulgar hacia abajo, igual que si estuviesen en las gradas y ellas en la arena.
Africano alza una mano con gesto imperioso, para detener todo eso. Pero la Máscara está enervada por los gritos, la lucha y la sangre, y o no le ve o no le hace caso. Se lanza sobre su oponente, que sigue a cuatro patas, resollando con dificultad. Da la vuelta al cuchillo y lo alza para apuntillarla, pero el empleado del lanista le estorba el golpe de un latigazo. El cuero se enrosca chasqueando sobre el antebrazo y, antes de que nadie pueda parpadear, ya se le echan encima varios esclavos de la casa.
Tienen que reducirla entre muchos; quitarle el arma de la mano y apartarla a la fuerza de la vencida. La Máscara, que ya de por sí es fuerte y con nervio, parece ahora poseída por una furia de ménade: se debate como una fiera y, bajo esa careta hermosa e impasible, chilla de rabia. Se retuerce y suelta patadas. Los esclavos buscan con los ojos al amo; pero este zanja el asunto con un ademán hastiado. La sacan entre cuatro en volandas, aún peleando, y otros se llevan a la herida, que gimotea y va dejando, sobre la tierra parda del patio, un rastro de grandes goterones rojos.
El espectáculo de gladiadores ha acabado. Vuelven los músicos, mientras los sirvientes sacan bandejas de aves asadas, cubiertas de miel y frutos secos, así como más vino, y los invitados vuelven a sus lechos. Se reanudan las conversaciones, y los hay que se entretienen un rato discutiendo los lances del duelo. Africano caza al vuelo algunas palabras y el tono de ciertos comentarios hace que, entre los contraluces y el humo de incienso, deje escapar una sonrisa leve y de poco humor.
Es una mueca muy suya que no pasa inadvertida al viejo Mario, que está reclinado en un lecho, no lejos del amo de la casa.
—Me temo, Cneo Aurelio, que la función ha podido decepcionar a tus invitados —le suelta, como quien no quiere la cosa, mientras se lleva la copa a los labios delgados.
—¿Cómo? ¿Defraudar a mis invitados? —sonríe Africano con igual sorna.
—Por lo menos a algunos.
—Los dioses me libren de tal descortesía —habla de forma teatral, ya que conoce de sobra la lengua de serpiente del viejo Mario—. ¿En qué he podido faltar a la hospitalidad? ¿Acaso ha sido un mal duelo?
—En absoluto. De hecho, yo diría que ha sido excelente.
—¿Entonces, cuál es la queja?
—La conclusión del mismo, Cneo Aurelio. No debieras haber escatimado la diversión final a tus invitados.
—¿A qué llamas tú la diversión final?
—A la muerte del vencido, por supuesto.
—¡Bah! —agita una mano de dedos gordos, cargada de anillos gruesos.
Pero el viejo Mario es como un perro de presa y cuesta hacerle soltar, una vez que ha mordido.
—Los hay que, cuando dan un combate de gladiadores, ajustan dos precios con el lanista; uno para el caso de que haya muertos y otro, más bajo, para el caso de que no. Es una forma de ahorrar, claro — afirma con malicia pomposa—, Pero me cuesta creer que tal pueda ser tu caso, Cneo Aurelio.
El aludido le dedica una sonrisa truculenta, al tiempo que le observa por encima de su gran copa de oro.
Mario Donato es un romano flaco y aviejado, con unos rasgos ruines que en su caso sí que son espejo de lo que es: un ayudante de procurador, corrupto y con los dedos demasiado largos, aun comparándolo con la gente de su clase. Es también uno de los parásitos de Africano, uno de esos caprichos inexplicables suyos, más propios de un reyezuelo oriental que de un caballero romano. Le sienta desde hace muchos años en su mesa, y le tolera insolencias como a ningún otro, sin que nadie, quizá ni siquiera él mismo, sepa muy bien por qué lo hace.
—Y tienes razón, Lucio Mario. No es mi caso —responde al final con pachorra—. No soy ningún manirroto, pero tampoco escatimo donde no se debe. Bien lo sabes tú. Al lanista se le ha pagado para que diera el mejor espectáculo: una lucha de verdad, a sangre y sin trampas. No ha habido muerte, pero bien pudo haberla habido, si la puñalada hubiera sido en el cuello, en vez de en el vientre.
—Pero no has dejado que la rematase.
—Tengo por costumbre perdonar al vencido. Me has visto hacerlo muchas veces, así que no sé de qué te extrañas.
—No me extraña; tan solo me pregunto por qué lo haces. La muerte del vencido es el colofón lógico a un buen combate de gladiadores. No entiendo por qué te empeñas en privar a tus invitados de ese placer.
Los vecinos de mesas asisten mudos e interesados a ese duelo verbal entre el viejo canalla y su anfitrión. Este último, siempre reposado, tiende su copa de oro. Un esclavo se la rellena de su ánfora particular. No es que Africano sea descortés y beba un vino distinto y mejor que el de sus invitados, es que tiene esa costumbre por miedo a los venenos.
—La gente pide sangre con mucha ligereza. Matar por matar a un gladiador derrotado en buen combate es un despilfarro. Peor: es un error terrible que perjudica a los juegos. La lucha de gladiadores es muchas veces un duelo entre rivales que no están, necesariamente, a la misma altura en cuanto a las armas que usan o la habilidad con las que las esgrimen. Cuanto más veteranos son los gladiadores, más vistosos son los combates. Por tanto, matar a un buen luchador es una merma para el espectáculo. Solo hay que rematar a los débiles, los torpes y los cobardes.
Bebe con parsimonia, porque es de esos a los que les gusta paladear el vino. Se seca los labios con la servilleta y mira dentro de su copa, al vino tinto que reluce entre los brillos del oro. El viejo Mario ha devuelto su atención al plato, al parecer sin muchas ganas de seguir con el tema, y los demás comensales han perdido ya el interés. Pero Africano, de soslayo, llega a ver cómo uno de estos últimos menea distraído la cabeza, como si desaprobase en su fuero interno esas palabras.
Se trata de un mercader de paso. Se llama Agrícola y es romano de Roma. Un hombre de pelo entrecano, de corta estatura, fuerte y poco agraciado, con el aplomo de los que se las han visto en muchas y han conseguido salir de todas. No se encuentra en ese banquete por azar —nadie lo está—, y Africano aprovecha la oportunidad de dirigirle la palabra.
—Creo, señor, que no estás muy de acuerdo conmigo... — sonríe como un ídolo, envuelto en las espirales azules del incienso.
Agrícola levanta los ojos de su copa, cogido por sorpresa, porque estaba ya perdido en sus propios pensamientos. Pero casi en el acto sonríe a su vez, y menea despacio la cabeza.
—No deseo ser descortés, Cneo Aurelio.
—Opinar no es descortesía.
—Entonces he de decirte que no, no estoy de acuerdo contigo. Aunque comparto las razones que has dado para perdonar la vida a los gladiadores. —Tiene la boca grande, de labios gruesos, y una mueca perenne que parece de hastío, de desencanto ante la vida o quizá de ambas cosas a la vez—. Pero son muy pocos los que van al circo a presenciar una buena exhibición de esgrima. La multitud va a ver cómo mueren los hombres en la arena.
Africano ladea la cabeza, aunque ya ha oído otras veces tal argumento.
—Una opinión, para ser digna de consideración, ha de apoyarse en algo.
—La mía se apoya en las observaciones de los filósofos, que van a los juegos a estudiar a los hombres, de la misma forma que estos lo hacen para disfrutar del espectáculo. Y muchos de ellos han llegado a la conclusión de que lo que llena los circos es el deseo de ver sangre y muerte, y no buenos combates.
—Pero donde esté un buen duelo… —objeta alguien; un tribuno de paso, rumbo a una guarnición de frontera.
—No digo que la esgrima no tenga importancia, lo mismo que cada tipo de gladiador tiene sus seguidores. Pero todo eso es secundario para la multitud. El combate no es más que un preludio de lo que de verdad importa en la arena: la muerte del vencido.
—No siempre acaba así la cosa.
—Por supuesto. En los pulgares de la masa está el destino del derrotado: es ser un dios durante un instante, dispensar la vida o la muerte a capricho.
—Curioso pensamiento, digno de recordarse — murmura Africano, con cierta simpatía.
—Pero los mejores gladiadores alcanzan fama y honores — insiste el tribuno—. Todo el mundo les conoce, les aplauden y son unos héroes para la plebe.
—Y no solo para la plebe —apostilla Agrícola con una mueca, arrancando risas en sordina, porque las aventuras de gladiadores en alcobas de clase alta son un lugar común—. Dicen que toda gloria es efímera, pero la de un reciario o un mirmidón es la más fugaz de todas. ¿Quién se acuerda de ellos cuando mueren o les entregan la espada de madera y se retiran? En unos días, todos les han olvidado y suerte tendrán si al final les cubre una lápida, pagada por sus amigos. Pero en cambio, sí se recuerdan ciertos juegos. ¿Y por qué se recuerdan? ¿Por la calidad de las luchas? No. Los que quedan en la memoria de la gente lo hacen por la multitud de gladiadores empleados en ellos.
—Es cierto —asiente Africano—. Y aun esos juegos y quienes los organizaron se van olvidando poco a poco, según pasan los años.
—Todo pasa —cabecea Agrícola, que es de los que se ponen filosóficos con el vino, como otros fanfarrones o alegres—. Ya te lo he dicho antes, y es una frase de los sabios, y no mía: toda gloria es efímera.
—La gloria es efímera; sí — el anfitrión vuelve a sonreír como un ídolo—. Y a veces ni eso se alcanza, aun habiendo hecho méritos de sobra para lograrla.
—Cierto. Es la Fortuna la que reparte la gloria.
—O la niega.
—Así es.
Africano se lleva la copa a los labios, y aprovecha el giro de la conversación para introducir el tema que le interesa.
—Como en el caso, supongo, de aquella embajada que envió el césar Nerón al sur de Egipto, en demanda de las fuentes del río Nilo.
Agrícola alza la vista, la copa detenida a media altura, y le mira de veras sorprendido. Un recuerdo, como una lucecita muy lejana, se enciende en el fondo de sus ojos; porque hace ya mucho de eso y no suele pensar en ello. Los que están más cerca les miran con un nuevo interés, porque tanto la expresión del anfitrión como la de su invitado dan a entender que ahí hay toda una historia que escuchar. Casi nadie ha oído nada de esa expedición, aunque alguno ha leído la breve alusión que hace a la misma el filósofo Séneca en uno de sus tratados.
Pero el anfitrión está hablando de nuevo, con falsa indolencia.
—He oído hablar más de una vez de esa aventura, menciones sueltas aquí y allá, pero hay poco escrito sobre la misma y tengo entendido que no se concedieron grandes honores a quienes participaron en ella. Y, sin embargo, parece ser que llegaron más al sur que ningún romano o griego antes que ellos, y los hay que dicen que incluso alcanzaron las fuentes del río.
Africano hace una pausa, quizás en espera de respuesta, pero Agrícola se limita a cabecear de nuevo en silencio, con sonrisa nostálgica.
—Tengo entendido también, Junio Agrícola, que tú mismo estuviste en persona en aquella empresa.
La sonrisa del mercader se hace más ancha, igual de desencantada que todas las suyas.
—Y así fue. Yo fui al lejano sur con esa expedición. Pero hace ya años de eso…
—¿Y qué hay de cierto en lo poco que cuentan los libros?
—Si te soy sincero, no lo sé.
—¿No?
—Nunca me he molestado en leerlos ni en preguntar qué se dice en ellos. ¿Para qué? —vuelve a sonreír—. ¿Qué pueden contarme hombres que hablan de oídas a mí, que estuve allí en persona?
Africano rompe a reír.
—Tienes razón.
Agrícola se acomoda un poco más en su diván, consciente de la atención con que le escuchan.
—Bueno. En primer lugar, no es del todo cierto que Nerón mandase una expedición en busca de las fuentes del Nilo.
Bebe.
—Lo que el emperador hizo fue, en realidad, enviar una embajada al reino de Meroe, al sur de Egipto. Y los embajadores recibieron, eso sí, el encargo adicional de alcanzar el lejano sur, del que habla el griego Herodoto, y descubrir el origen del padre Nilo, para mayor gloria de Roma.
—Vaya — Africano asiente pensativo—. ¿Y puedo preguntarte qué te llevó a ti a unirte a esa aventura?
—Hubo quienes, en Egipto, vieron en aquella embajada una buena oportunidad de abrir los mercados del sur. Yo fui como agente de ciertas casas comerciales de Alejandría que deseaban informes de primera mano sobre rutas y productos.
—Eso no lo entiendo. Se sabe de sobra qué puede ofrecer Meroe. Los egipcios han comerciado con esas tierras desde siempre, los griegos desde hace siglos y nosotros desde hace décadas.
—Sí. Pero esos mercados han sido siempre coto cerrado. Unos pocos controlan las caravanas y el trasiego de productos, y mis patronos buscaban la forma de romper el monopolio de esos intermediarios.
—Ah... — Africano se queda pensando, antes de sonreír—. Bueno, por una vez me interesa más la aventura geográfica que los entresijos del comercio.
—En este caso, van unidas.
—Me gustaría conocer la historia.
—Es muy larga, señor.
—Tenemos tiempo por delante —replica el anfitrión con amabilidad.
—¿Deseas oír la historia del viaje a Meroe y al país del Sur?
—Sí quisiera, si tú no tienes inconveniente.
—Por supuesto que no.
—En tal caso… —deja la frase en suspenso y hace un ademán, invitándole a hablar.
Agrícola asiente muy despacio. Se queda en silencio unos instantes, contempla el interior de su copa y luego parece que los ojos dejan de ver a su anfitrión, para mirar mucho más lejos. Es la mirada perdida del que recuerda otros tiempos y lugares. Y Africano —que, a pesar de su nombre, nunca ha pisado África, y nunca lo hará— imagina que su invitado ha vuelto con la memoria a días lejanos, a las riberas cubiertas de papiros de un río que es un dios. Un río ancho, tranquilo, rumoroso, muy azul y lleno de destellos del sol…
Filé
Un poco por encima de la catarata está Philae, un asentamiento común para egipcios y etíopes, la cual está construida como Elefantina y tiene unas proporciones similares; también tiene templos egipcios.
Estrabón, Geografía, VII, 49
Panel de Geolocalización
Capítulo I
Pero las pocas veces que Agrícola, por uno u otro motivo, dejaba caer los párpados y volvía con la imaginación a los lejanos días de la embajada a Nubia y la expedición en demanda de las fuentes del Nilo, no recordaba nunca el azul de las aguas ni el verdor de las riberas, y sí rocas calcinadas, arenas, calor y una luz ardiente que cegaba a todos los que se exponían demasiado a su resplandor. Porque, para él, aquella aventura no había comenzado en Roma, donde se fraguó, ni en Alejandría, donde oyó hablar por primera vez de ella, sino en los yermos situados al este del gran río, a lo largo de las rutas de caravanas que llevan a las minas de oro y al puerto de Berenice Pancrisia, en el mar Rojo.
En aquellas estepas, lejos de Syene, junto a unos pozos y casi en mitad de la nada, fue donde instalaron los romanos el campamento de reunión. Y Agrícola, cuando pensaba en los días anteriores a la partida, no podía recordar más que jornadas interminables de polvo y sed. Un viento abrasador que arrastraba torbellinos de polvo. La ruta de caravanas que serpenteaba de horizonte a horizonte, entre peñas, matorrales y arenas. El aire caliente que hacía temblar las imágenes más lejanas.
Los legionarios se entrenaban a primeras horas de la mañana y a últimas de la tarde. Tiraban jabalinas y piedras, y se batían con espadas de palo, mientras los arqueros afinaban la puntería y los jinetes galopaban entre nubes de polvo. Los buitres giraban en el cielo. Los vigías, en lo alto de las peñas, se recortaban contra el azul.
El prefecto Tito iba de un lado a otro, con su túnica de color blanco, la espada ceñida al cinto, observando cómo maniobraban las centurias y tomando nota de las habilidades en tiro y esgrima de cada hombre. En las horas de más calor, los soldados le veían a la sombra de un toldo, sentado con sus ayudantes, bebiendo vino aguado mientras resolvían los problemas de intendencia.
Había sido Tito quien había elegido aquel emplazamiento y él mismo había sido el primero en llegar allí, a la cabeza de cuatrocientos auxiliares, sacados de las tres cohortes estacionadas en Syene. Los soldados habían levantado el campamento en un abrir y cerrar de ojos, y algunos nómadas pudieron observar, entre curiosos y asombrados, a aquella multitud de soldados que se afanaban como hormigas, abriendo fosos y plantando estacas. En los días siguientes habían ido llegando más tropas, personal civil, abastos. Y el campo romano había ido creciendo, siempre en orden, siempre cuadrado, con las tiendas alineadas y protegido por fosos, terraplenes y estacadas.
Cerca había un segundo campamento, más pequeño y caótico, y, pegado a él, un redil provisional lleno de animales. Aquel era el de la caravana que, cargada de productos, iba a acompañar a la embajada durante toda la primera parte del viaje, hasta llegar a Meroe, capital del reino nubio del mismo nombre. Allí se albergaban mercaderes, caravaneros, guardias y, por supuesto, la inevitable patulea de cantineros, putas, adivinos y tahúres que suelen seguir a los soldados allá a donde van.
Cuando hubieron llegado el último destacamento y la última carga de provisiones, ya no quedó sino esperar al enviado de los reyes nubios, que debía acompañarles en el largo viaje Nilo arriba. Y, mientras aparecía, poco había que hacer, aparte de engrasar arreos, afilar hierros, sestear o gastar el dinero en timbas, vino y prostitutas. La única diversión en aquella sucesión de días secos y monótonos estaba en las frecuentes disputas entre los dos comandantes romanos: Claudio Emiliano, tribuno mayor nombrado por el propio césar Nerón, y Tito Fabio, praefectus castrorum designado por el gobernador de Egipto.
Podrían darse muchas razones que explicasen la enemistad entre aquellos dos; desde las dificultades que presentaba una expedición así, hasta la escasez de medios con los que contaba aquella en concreto. Pero mucho tiempo después, sincerado por el vino, Agrícola le daría a Africano la mejor de las razones: rivalidad, pura y simple. A los dos les gustaba el mando y les repugnaba compartirlo. Se sentían celosos de sus atribuciones y, como estas se solapaban a menudo, las chispas saltaban cada dos por tres.
La antipatía personal también desempeñó su papel, es cierto, pero las razones de la misma había que buscarlas en lo distintos que eran el uno del otro, y no en disputas por el mando. Y, a juicio de Agrícola, también había ahí un poco de envidia recíproca, dado que cada uno echaba de menos algo que el otro tenía.
Emiliano, que aún no contaba treinta años cuando fue nombrado tribuno militar de esa expedición, era de familia ecuestre, urbano de pura cepa, y llevaba la política en la sangre. Instruido, despierto y lleno de ambiciones, se hallaba en esa frontera lejana por orden del emperador y muy contra su voluntad. Era de estatura media, tan bien formado como una estatua griega, con un rostro de belleza romana, de cabellos rubios y unos ojos azules que cambiaban de tono como las mareas del mar. Pretoriano típico, mostraba hacia las provincias y sus asuntos cierta condescendencia que le había llevado a más de un enfrentamiento con el prefecto.
Porque este no podía ser más distinto a él. Romano de Asia, no era más que un oscuro oficial de las legiones, y había hecho toda su carrera en las fronteras de Egipto; al mando de legionarios, de auxiliares o incluso de mercenarios indígenas. Era un poco más alto que Emiliano, membrudo y fuerte, de rasgos marcados y pelo negro algo ensortijado. Era también más viejo, de unos cuarenta años, y apuesto a su manera, con una sonrisa que, cuando la mostraba de repente, en su rostro requemado por los soles etíopes, resultaba deslumbrante y podía ser, cuando él quería, de lo más cautivadora.
No pasaba día sin que tuvieran algún roce, por los motivos más diversos, y era frecuente que disputasen en público, delante de todo el mundo. Los soldados comentaban luego todo aquello bajo los toldos de los cantineros, al atardecer, mientras bebían vino barato, unos riendo y otros con cierto disgusto.
Una de las peleas más sonadas tuvo lugar a pleno sol y delante de no pocos legionarios, a causa del número de esclavos que podía llevar cada soldado. Consciente de que estaban ante testigos, el prefecto Tito trató por una vez de contemporizar, y quiso hacer entender al tribuno que el agua y las provisiones iban a ser algo precioso en ciertos tramos del viaje.
Sin embargo, Emiliano se empecinó: insistía en que sus pretorianos estaban acostumbrados a ser bien atendidos, y que no comprendía por qué los romanos tenían que cambiar sus costumbres por el solo hecho de viajar por tierras bárbaras. Al final, Tito, que tenía mal genio, así como la mala costumbre de beber vino puro y a deshora, se olvidó de la cortesía y le replicó con aspereza que no dudaba que los pretorianos fuesen los mejores soldados del mundo; pero que él, con franqueza, casi prefería para la expedición a los mercenarios libios, que quizá no eran tan disciplinados, pero al menos eran capaces de vestirse por sí solos.
Tal respuesta fue muy comentada, y el incidente, al igual que la rivalidad entre los dos jefes, no era más que un reflejo de lo que se vivía en el campo romano. Además de por auxiliares y mercenarios, las tropas estaban formadas por pretorianos llegados de Roma y legionarios de las guarniciones locales. Los primeros se consideraban la élite de Roma, los mejores entre los mejores, y, por supuesto, muy por encima de los simples soldados provinciales. Estos, a su vez, llevaban muy mal la arrogancia y los desaires de aquellos, por lo que el ambiente estaba bastante enrarecido.
La tensión era algo tan palpable como el polvo, el calor o el tedio de la espera. Pretorianos y legionarios evitaban mezclarse e incluso acudían a distintos cantineros y prostitutas. Se habían producido bastantes altercados y, aunque esas faltas a la disciplina no quedaban sin castigo, lo cierto era que a los dos comandantes no les disgustaba tanto esa rivalidad. Era raro ver salir a alguien solo, y no precisamente por miedo a los bandidos. Parecía una simple cuestión de tiempo el que se desatase alguna pelea a puñaladas, en vez de a palos o puñetazos. Por eso, los más prudentes, además de los más inquietos, suspiraron de alivio cuando se supo que, por fin, se acercaba el emisario nubio.
Fue como si un golpe de viento barriese el campamento. Aventó la pereza agresiva, la desidia, y los humores se aplacaron al saber que por fin iban a dejar aquel lugar perdido y polvoriento. Los soldados aprestaban los equipos, los intendentes los abastos, e incluso Tito y Emiliano dejaron de lado su antipatía para decidir los últimos detalles de la marcha, así como el recibimiento que habían de dispensar al nubio.
El día de la llegada del enviado de Meroe, la gente salió en masa del campamento de los mercaderes para situarse en una colina larga y baja, cercana a los pozos y justo al lado de la senda por la que tenía que llegar la comitiva nubia. Mercaderes, guardias, prostitutas, jugadores, cantineros, agoreros y demás gentes se mezclaban en la ladera abrasada por el sol. Allí estaba un Junio Agrícola más joven, con más pelo y bastantes menos canas, aunque ya con aquel rictus que le daba una expresión de hastío burlón. El calor era terrible y no corría soplo de aire. El aire colgaba como un velo, el sol llameaba en un cielo azul pálido y sin nubes, los buitres daban vueltas en lo alto y las moscas zumbaban hostigosas.
Agrícola, como muchos de los allí presentes, se había echado un pliegue del manto blanco por encima de la cabeza, para resguardase del sol, y los había que incluso se embozaban, tratando de no respirar tanto polvo.
Las tropas estaban formadas delante de su campamento para recibir a los nubios, en un orden perfecto. Sus comandantes las habían situado como si fueran una pequeña legión, quizá para impresionar a los visitantes. Y desde luego que eran un espectáculo de veras vistoso, y más aún en medio de aquellos desiertos —o así lo recordaba al menos Agrícola, luego de todos esos años—, con los legionarios agrupados en centurias, detrás de sus enseñas y jefes.
En primer lugar y a la derecha estaban las dos centurias de pretorianos, de diez en fondo, imponentes con sus armaduras barrocas y bruñidas, los cascos de grandes cimeras y las capas rojas que parecían llamear entre los grises y marrones de la estepa. Les seguían por la izquierda las dos centurias de legionarios de Egipto; infantería ligera de cotas de malla y equipos mucho más modestos y baqueteados. Luego los auxiliares equipados a la legionaria, con túnicas verdes y escudos oblongos en vez de rectangulares. Por último cuatro numeri de mercenarios libios armados a la libera, que habían sido reclutados ex profeso para la expedición. Y aún más allá de todos esos contingentes estaban los arqueros sirios, con sus túnicas verdes y sus cascos cónicos, y un centenar de jinetes hispanos. En total, más de un millar de soldados.
A los oficiales se les distinguía aún de lejos por las cimeras de los cascos, así como porque llevaban las espadas ceñidas a la cadera izquierda y no a la derecha. Los que tenían mando directo se situaban a la derecha de sus unidades, y por delante de estas se hallaban los ordenanzas, trompeteros, signíferos con sus pieles de leopardo sobre cabeza y espalda. Y, por delante de todos ellos, se habían situado Tito y Emiliano, acompañados tan solo por el portaestandarte de la expedición.
Claudio Emiliano se había vestido sus mejores galas pretorianas y no con la túnica de tribuno, como era de esperar. Agrícola, cuando entornaba los ojos para volver a aquel día lejano de luz cegadora, calor y polvaredas, no podía sino verle una vez más allí parado, hermoso como un dios, con sus maneras de senador. La armadura de piezas labradas que brillaba a cada gesto, las faleras que centelleaban sobre la coraza, el casco de cimera y la capa roja como la sangre que llevaba, al descuido, recogida en el pliegue del codo.
Tito, a su lado, daba una imagen bien distinta. Los arreos de un oficial de fronteras no podían siquiera soñar con competir con los de un pretoriano, y menos si este era de alto rango. Emiliano, consciente de ello, había querido sacarle partido y ganar notoriedad a ojos del enviado nubio. Pero al viejo zorro del prefecto ni se le había pasado por la cabeza luchar en un terreno donde lo tenía perdido todo de antemano. Así que por eso, aquella mañana llena de polvo y luz, los espectadores de la ladera pudieron verle junto al pretoriano de armadura brillante y capa roja, envuelto él en una toga de un blanco inmaculado, larga y suelta, que ondeaba cada vez que hacía un gesto o se volvía a mirar a las tropas.
Colgaba también en el aire cálido e inmóvil el vexillum de la expedición, en manos de un veterano vexillifer que se situaba a dos pasos detrás de los jefes, con su armadura de placas metálicas y una piel de leopardo, dorada con motas negras, sobre la cabeza y espalda. Al diseñar aquella enseña, se habían propuesto toda clase de figuras, alegorías y leyendas. Pero por una vez, tribuno y prefecto habían estado de acuerdo. Lo que se había bordado en la enseña era una diosa Fortuna, sobre una esfera que representaba al mundo, con una rama de olivo en la derecha y una corona de laurel en la zurda, ya que los dos sabían de sobra, aunque no lo reconociesen en público, que lo que esa embajada necesitaba sobre todo era eso, suerte, más que valor o sabiduría, si querían llegar a buen fin.
Dos jinetes aparecieron a galope tendido por el camino del oeste, que llevaba a Syene. Cabalgaron derecho hacia los jefes, aunque refrenaron las monturas a unos pasos, para no mancharles de polvo. Hubo un intercambio de frases. Los jinetes asentían, señalaban a la espalda y, al final, el tribuno les despachó con un gesto. Corrió entre los espectadores la voz de que ya se veía a la comitiva nubia y todos se volvieron a mirar. Y ya llegaban, en efecto, entre el temblor del aire recalentado, entrevistos a través de celajes de polvo en suspensión.
El asombro sacudió a los presentes, espantando la modorra. Porque, aunque el séquito en sí no era nada impresionante, el emisario nubio no llegaba en litera ni a lomos de caballería, sino en lo alto de un elefante, tal y como pudiera haberlo hecho en tiempos un embajador de la legendaria Cartago. Unos miraban boquiabiertos y otros señalaban. Las putas aplaudían riendo, y sus ajorcas tintineaban. Los viajeros avezados se acariciaban el mentón, comentando otros despliegues fastuosos que habían presenciado en lejanas correrías.
El elefante era de largos colmillos y grandes orejas, que agitaba para espantar a las moscas. Lucía pinturas blancas sobre el pellejo gris, gualdrapas de telas vistosas, adornos en los colmillos y, en lo alto, se bamboleaba una barquilla con baldaquín y velos que oscilaban a cada paso. Un conductor pequeño y desnudo, de pelos enmarañados y negro como un tizón, se sentaba a horcajadas sobre el cuello de la bestia, empuñando una aguija puntiaguda.
Agrícola, que era hombre curioso, ya había oído hablar de los elefantes que los nubios criaban para la guerra y las paradas. Pero el saber eso no hizo que, aquella mañana lejana y sofocante, allí, en mitad de parajes resecos, sintiese menos asombro que sus compañeros. Él también se quedó mirando hechizado, la cabeza cubierta por un pliegue del manto blanco, cómo el elefante llegaba a paso lento y majestuoso, balanceándose y agitando las orejotas, mientras las gualdrapas y los velos del baldaquín ondeaban al compás de la marcha.
Una nutrida escolta hormigueaba alrededor de la gran bestia. Más de un centenar de guerreros nubios; altos y de miembros largos, piel negra y rasgos vivaces, como suele ser entre los de su raza. Unos llevaban túnicas blancas y sueltas, otros iban casi desnudos y el que parecía el jefe portaba una aparatosa cota de malla. Muchos lucían plumas entre los cabellos, y colas de león colgando del taparrabos, y todos empuñaban los grandes arcos que habían dado fama a su pueblo a largo de los siglos, en la guerra y en la paz, y que incluso eran el emblema de sus reyes. Caminaban a largas zancadas, para mantenerse al paso del elefante, y detrás de ellos, entre el polvo, marchaba un séquito de sirvientes y asnos cargados de bagajes.
El arquero de la cota de malla se acercó al elefante y pareció pedir instrucciones a los ocupantes de la barquilla. Gritó a su vez y un par de guerreros corrieron a la zaga, para hacer que el tren de acémilas se detuviese en tanto que paquidermo y escolta seguían adelante, dirigiéndose ahora hacia los jefes romanos que, solos y muy por delante de sus tropas, les esperaron sin pestañear.
Todo el paisaje, allá a donde uno volviese la vista, temblaba por efecto del calor, la luz hacía daño a los ojos, y el mismo aire, las pocas veces que se levantaba en ráfaga, sofocaba de puro ardor. Los tres romanos aguardaban inmóviles, en mitad del terreno pedregoso y polvoriento. El tribuno, con su capa roja recogida en el pliegue del codo y la actitud casual de un petimetre en el foro. El prefecto, alto y digno, muy moreno y envuelto en su túnica tan blanca. El vexillifer, impasible, con el estandarte de la Fortuna en las manos y la piel de leopardo sobre la cota de malla. Los tres quietos, sin que pareciera inmutarles la llegada de ese gigante grisáceo —un monstruo casi mítico para los romanos, ligado a los grandes enemigos de Roma— de ojillos iracundos, colmillos curvos y forrados de cobre reluciente, y la nube de arqueros bárbaros a su alrededor.
Pero no sucedió nada anormal, claro. Ni el elefante cargó barritando para pisotearlos, ni los nubios se les echaron encima a traición, con los aceros en claro. A una voz del cabecilla, los arqueros redujeron el paso y se fueron rezagando, mientras el elefante seguía hasta pararse a poca distancia de los romanos. Azuzado por su conductor, se arrodilló trompeteando, sacudiendo las orejotas y haciendo que la barquilla oscilase como una nave en el temporal. Luego bajaron los pasajeros, apartando los velos, y hubo nuevos murmullos de asombro entre los espectadores.
Porque ahora que se mostraban a plena luz, todos pudieron ver que a lomos de aquel elefante solo viajaban tres mujeres, y una de ellas era sin duda alguna la enviada de los reyes de Meroe. Solo una se adelantó hasta los embajadores romanos, escoltada por el arquero de la cota de malla. Era la más alta de las tres y el gran tocado lunar le hacía parecer aún de mayor estatura. Iba cubierta de pies a cabeza con velos, que al avanzar ondeaban a su alrededor como un oleaje de gasas. Pocos de los mirones dejaron de fijarse en la forma que tenía de caminar, con andares lánguidos y propios de alguien que se sabe poderoso.
Tito y Emiliano le salieron al paso igual de tranquilos, y se produjo un intercambio de cortesías a pleno sol. Los gestos de los romanos eran mesurados, los de la nubia calmos y, como Tito no llamó a los intérpretes, los mirones supusieron que ella hablaba griego y latín, porque, de los dos romanos, solo el prefecto chapurreaba algo de nubio, ni siquiera suficiente para una conversación casual.
Las tres figuras —el prefecto de toga blanca, el tribuno de armadura metálica sobre ropas rojas y la enviada de los velos blancos, con el gran tocado rematado en una media luna de plata— fueron a sentarse bajo un toldo, a la derecha de las tropas. Como no había paredes ni velos, solo un gran techo de lona entre cuatro postes, todos pudieron verles allí sentados, charlando reposadamente, mientras los esclavos les abanicaban, y les servían vino y frutas. El tribuno se había quitado el casco, el prefecto jugueteaba con su copa y ella se las arreglaba para beber sin despojarse de los velos.
—… una mujer, sí. Está muy claro por qué, ¿o no? —rezongaba una voz desabrida a espaldas de Agrícola—. Los reyes nubios nos la han enviado para insultarnos. Sí: insultar a Roma.
El mercader se giró, aunque ya había reconocido esa voz, que trataba siempre de imitar, sin conseguirlo nunca del todo, las inflexiones del latín más noble. Y en efecto, allí estaba el adinerado Quinto Crisanto, a la sombra que le daba un esclavo con un parasol y observando irritado la escena, con los brazos en jarras.
Aquel Crisanto parecía sacado de las páginas de El Satiricón, ya que era un nuevo rico, hijo de libertos, de modales ostentosos, atuendos recargados y arrogancia en demasía. El prototipo de una nueva clase con ínfulas, nacida a la sombra del imperio y sus conquistas, que se abría todas las puertas haciendo tintinear el oro.
Agrícola, siempre atento a sus propios intereses, esbozó una sonrisa e hizo intención de responderle, pero otro se le adelantó.
—Eres demasiado suspicaz, Quinto Crisanto, y por eso ves fantasmas donde no hay nada —le replicó con amabilidad el joven Valerio Félix, que estaba sentado muy cerca, sobre una roca, cubierto con el manto.
Tiempo después, al hablar de todo aquello, Agrícola comentaría a menudo lo distintos que resultaban aquellos dos y cómo verles juntos era como estar ante las dos caras de la Roma pudiente de la época. Porque Valerio era el vástago de una familia antigua y no un nuevo rico como Crisanto. Como muchos de los de su clase, se había sentido fascinado por la vieja Grecia; un interés que le había llevado a cruzar el Adriático y a viajar largo tiempo por las antiguas ciudades, hasta recalar en Atenas, donde había pasado una temporada y se había dejado una gran barba, yendo de filósofo en filósofo, hasta que la moda, siempre pendiente de los gustos del emperador, había dejado de lado a Grecia para encandilarse con Egipto.
—¿Fantasmas? —Crisanto, que gesticulaba mucho cuando se alteraba, estaba señalando a la mujer de los velos blancos—. ¿Es que eso es un fantasma? ¿Me ha dado una insolación y estoy viendo visiones?
—Es de carne y hueso —sonrió el otro, que era alto y delgado, al tiempo que se acariciaba la barba de filósofo, larga y castaña—. Lo que sí es un espejismo es tu suposición de que nos la han enviado como ofensa a Roma.
—Eres demasiado generoso, señor. Llevamos mucho tiempo aquí, esperando la llegada de un alto personaje de la corte de Meroe y, cuando por fin aparece, resulta que no es más que una mujer… se supone que iba a venir alguien de calidad, a la altura que la dignidad de nuestros embajadores exige.
—Esa mujer es de calidad. Yo diría que es una sacerdotisa de Isis.
—Me parece muy bien. Pero yo te estoy hablando de política. Esto es una embajada y mandarnos a una sacerdotisa es una descortesía.
—Los sacerdotes nubios, lo mismo que los egipcios, pesan mucho en política.
—¿Tiene algún poder real esa mujer?
—No lo sé.
—¿Entonces por qué nos hacen esperar y nos la mandan a ella? A eso me refiero. Esto es un gesto para demostrarnos lo poco que les importamos.
—Hubiera sido más adecuado mandar a otro personaje, sí —Valerio se volvió a acariciar, ahora dudoso, la larga barba.
Agrícola, la cabeza cubierta por el manto, ocultó una mueca. Ya había podido comprobar otras veces cómo aquel joven estudioso cambiaba de opinión según sus interlocutores, y no por interés o porque sopesase los argumentos del otro, sino casi por costumbre.
—Escucha, Quinto Crisanto —medió él mismo—. Los nubios son un pueblo antiguo y sus costumbres son a veces, en verdad, un poco chocantes para un romano. Entre ellos, las mujeres ocupan altos cargos. Pueden llegar incluso a lo más alto. No sé si has oído hablar de las Candaces…
—Pues no.
—Es el nombre que en Nubia dan a sus reinas. Ocupan el trono, gobiernan el reino e incluso llegan a dirigir sus ejércitos en campaña.
—No lo sabía, aunque la verdad es que no suelen interesarme mucho las extravagancias de los bárbaros, excepto que eso afecte de alguna manera a mis negocios. Pero me resulta increíble la idea de que las mujeres participen en la política.
—¿Es que no lo hacen en todas partes? La única diferencia es que en Nubia lo hacen abiertamente y no desde las sombras, como en Roma.
Crisanto le correspondió con una sonrisa gruesa.
—¿Es entonces posible que esa mujer sea alguien de verdad importante en la corte nubia?
—Claro —intervino de nuevo Valerio.
—O es un alto cargo en la corte o habla en nombre de alguien que sí lo es —puntualizó con prudencia Agrícola.
—Eso es —remachó Valerio.
—¿Pero por qué los reyes meroítas la envían precisamente a ella?
—Por lo que te ha dicho Valerio. Es sacerdotisa de Isis y, entre su gente, como entre los egipcios en tiempos de los faraones, los sacerdotes no andan nunca lejos del trono.
Crisanto meneó la cabeza, antes de volverse a mirarle. Tenía los rasgos tan aquilinos que casi podría pasar por una caricatura de romano de pura cepa.
—Admito que no sea una burla a Roma, sino que puede tener un poder verdadero. Pero entonces lo que tenemos que preguntarnos es por qué nos la han mandado a ella en concreto, y no a ningún otro.
—¿A qué te refieres?
—Yo soy de los que piensan que nadie hace algo sin ningún motivo. Vamos a emprender un viaje largo, fatigoso y tal vez expuesto a peligros. ¿Por qué nos mandan a una sacerdotisa? Tiene que haber alguna razón. Si los reyes nubios hubieran designado simplemente a alguien en función de las necesidades de la tarea, hubieran elegido a algún hombre de armas.
—Te repito que las mujeres ocupan puestos importantes en la corte de Meroe.
—Y yo te digo que hubieran escogido a un noble acostumbrado a la guerra y a la caza, no a ningún sacerdote, hombre o mujer, de no ser porque hubiera alguna razón para ello.
Agrícola, la cabeza cubierta por el pliegue del manto, volvió a mirar abajo, allá donde el toldo creaba una sombra que era como una isla de penumbra en medio de un mar de luz. Quinto Crisanto podía ser un tipo de falsos modales y poco instruido, pero nadie se hace rico siendo tonto y sus palabras daban que pensar. Se quedó un rato callado, con los ojos puestos en la mujer de los velos blancos y el tocado lunar de plata.
—¿Quién sabe? —murmuró luego—. ¿Acaso no vais a venir vosotros también río arriba?
—Claro que iré. He puesto mucho dinero en todo esto y voy a velar por mi inversión. De hecho, pienso dirigir personalmente la caravana.
—Yo también iré. Es una oportunidad única de conocer la vieja cultura egipcia en estado puro, sin contaminar por las influencias griegas.
—Entonces creo, señores —sonrió distraído Agrícola y sin apartar la mirada del toldo—, que vamos a tener tiempo de sobra, camino de Nubia, de averiguar las intenciones de esa sacerdotisa; o más bien las de quienes la han enviado.