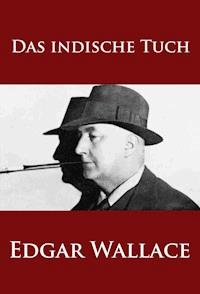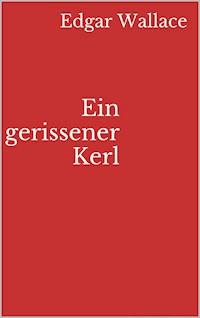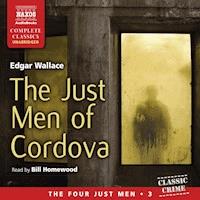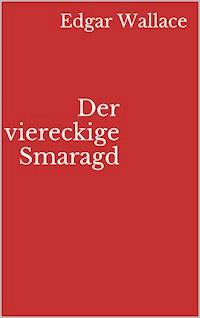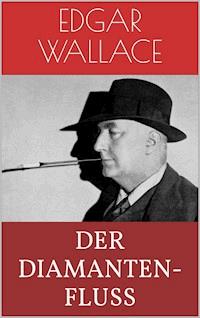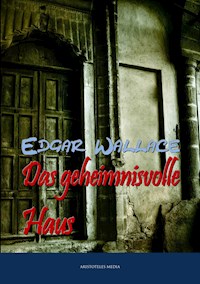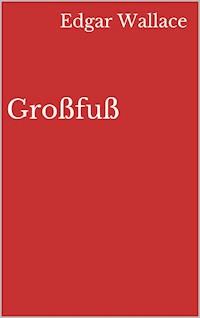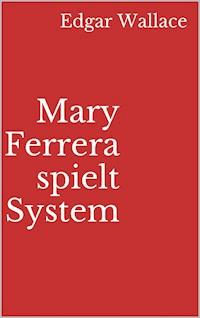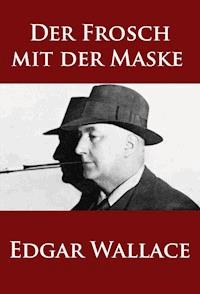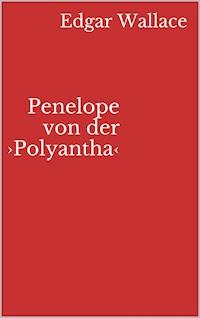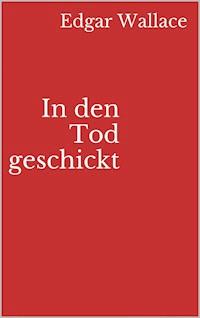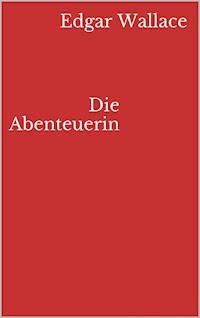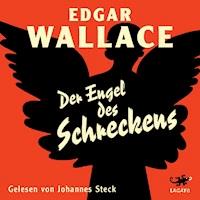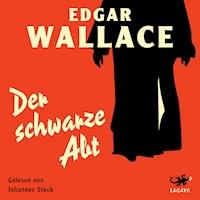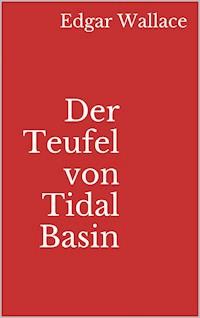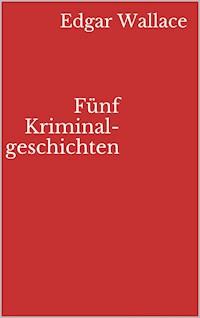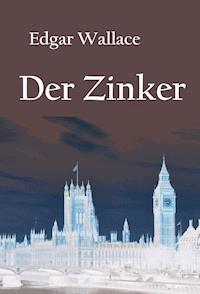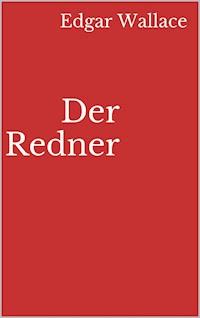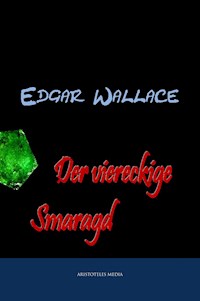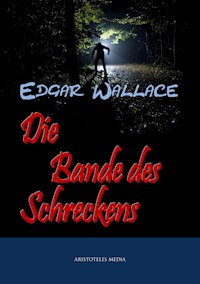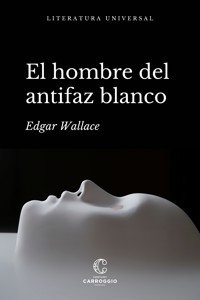
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Century Carroggio
- Kategorie: Krimi
- Serie: Literatura Universal
- Sprache: Spanisch
Ambientada en los barrios más pobres de Londres, una serie de sucesos aterrorizan a los vecinos y dejan perpleja a la policía. El inspector Mason, uno de los Cinco Grandes de Scotland Yard, a partir del asesinato de un elegante estafador, está decido a resolverlos. A pesar de toda su experiencia y suspicacia, no será hasta que la señorita Harmon se enamora de un hombre que le escribe cartas desde Sudáfrica, que la complicada investigación internacional de crímenes y asesinatos muestre un hilo de donde tirar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 369
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título: El hombre del antifaz blanco
© De esta edición: Century Carroggio
ISBN:
IBIC:
Diseño de colección y maquetación: Javier Bachs
Traducción:
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
El hombre del antifaz blanco
Edgar Wallace
INTRODUCCIÓN AL AUTOR Y SU OBRA
Richard Horatio Edgar Wallace nació en el barrio londinense de Greemvich el 1 de abril del año 1875. Y nació mal, pues no se le ocurrió mejor manera de comparecer en la vida que presentarse en la Inglaterra victoriana como el fruto ilegítimo de los escarceos amorosos de dos actores de segunda fila, que bastante trabajo tenían ya con intentar sobrevivir ejerciendo su oficio en el seno de una sociedad puritana para la que los cómicos eran ya, por el simple hecho de serlo, gentes de una reputación más que dudosa. Fue, pues, una fortuna para el recién nacido -al menos según los criterios entonces imperantes- que sus padres determinaran desentenderse de él y que fuera adoptado por un tal George Freeman, pescadero ambulante que tenía su centro de operaciones en el mercado de Billingsgate, el más antiguo de Londres, que por aquellas mismas fechas acababa de ver renovadas sus instalaciones.
De la infancia del joven Edgar se saben pocas cosas. Su padre adoptivo le dio un hogar, unos hermanos y, sin duda, una educación. Porque el muchacho fue a la escuela hasta la edad de doce años y, según cuentan, mostró ya en ella sus inclinaciones por la literatura. E inició en este noble campo de las letras sus primeros pasos, incluso un año antes de abandonar los estudios, voceando periódicos en una de las plazas más céntricas de Londres, Ludlgate Circus, junto a Fleet Street -la calle editorial por excelencia- y cerca del Old Bailey, el tribunal central para las causas criminales. Con las dotes disuasorias y de elocuencia desarrolladas entre los puestos de pescado de Billingsgate, cuyo lenguaje vivo y directo es proverbial en el idioma inglés en el mismo sentido con que decimos por aquí «habla como una verdulera», cabe pensar que Edgar destacó en el oficio de vendedor de prensa. Por lo menos Londres, su ciudad natal, ha querido recordarlo en una placa colocada precisamente en la plaza donde aquella voz infantil pregonó los sucesos más resonantes del momento.
El siguiente trabajo de Edgar, nada más abandonar la escuela, fue el de aprendiz de tipógrafo: todavía una relación más estrecha con el mundo de las letras, ahora en su aspecto más material y concreto, de lo que encontraremos un curioso y significativo recuerdo en una de sus novelas: la famosísima El Día de la Concordia. Pero aquel empleo no le duró. Como tampoco le duraría ninguno de los numerosos oficios que exploró a continuación: ayudante de zapatero, obrero en una fábrica, pinche de cocina en un pesquero, albañil, repartidor, etc. Hasta que a la edad de dieciocho años se alistó en el ejército, en el regimiento real de West Kent. Meses más tarde era enviado al África del Sur, formando parte de un nutrido contingente de tropas británicas.
El envío de aquellas tropas era, más que nada, un acto de fuerza por parte del gobierno de Londres en apoyo de los colonos británicos que se habían establecido en El Cabo y que, progresivamente, iban desplazando a los antiguos colonos de origen holandés: los bóers. Tiempo atrás Inglaterra había llegado a un acuerdo con los bóers por el que se garantizaba la integridad del Transvaal y del Estado Libre de Orange; pero el descubrimiento de importantes yacimientos de oro en la primera de aquellas regiones había hecho que numerosos buscadores de ascendencia británica se instalaran sobre todo en el Transvaal bóer. Mirados por los bóers como extranjeros (uitlanders), el gobierno inglés presionaba al del Transvaal para que les reconociera derechos políticos, amenazando con la guerra: una guerra que, dada la enorme disparidad de fuerzas, tenía de antemano ganada.
El conflicto estalló, en efecto, en 1899, y no fue ni muchísimo menos el paseo militar que los británicos habían previsto. Por el contrario, en los primeros compases de la lucha los bóers tuvieron la iniciativa. Suplieron estos su inferioridad con audaces golpes de mano y luego con una guerra de guerrillas que causó numerosísimas bajas a los ingleses. Las acciones militares se prolongaron durante dos años y medio y concluyeron en 1902 con la paz de Vereeniging, netamente favorable a los intereses británicos.
Edgar Wallace intervino en diversas acciones de la guerra y fue repetidamente condecorado por su valor. En una de ellas cayó prisionero de los bóers, pero logró evadirse, siendo licenciado a continuación. Pero desde su llegada a África del Sur su vocación literaria había empezado a cristalizar de modo decisivo, bien orientada por los consejos de cierto clérigo que conoció en El Cabo y que le ayudó a completar su deficiente formación. Acaso aquella influencia no hubiera sido tan profunda de no ser porque el mencionado clérigo tenía una sobrina casadera a la que el muchacho empezó a cortejar y que se convertiría poco después en su esposa.
Edgar Wallace había publicado ya en 1895 un pequeño librito titulado Canciones. Su primera novela, Mission that failed, vio la luz en 1898, y a ella siguieron algunos relatos también de tema militar, agrupados en Writin Barracks (1900) y Unofficial dispatches (1902). Pero, una vez libre de sus compromisos con el ejército, la puerta por donde se introdujo en las letras fue, más que nada, el periodismo. Sus primeros trabajos se publicaron en el Cape Times y, más ocasionalmente, en la South African Review, y pronto en algunos de los más importantes periódicos de Londres, que lo contrataron como corresponsal de guerra: la agencia Reuter, el Daily News, el Daily Mail, etc. Eran las suyas unas crónicas directas, palpitantes, donde la narración de los hechos primaba sobre su valoración política, al contrario de lo que por entonces solía ser habitual. La guerra era una aventura, y como tal se presentaba en sus vicisitudes. Empezaba a desarrollarse de esta forma una visión del periodismo hasta entonces poco frecuente en la prensa británica y que, sin embargo, tenía precedentes ilustres en la historia de la literatura inglesa. Y aventura era asimismo para el periodista la obtención de la noticia, anticipándose en la medida de lo posible a los demás órganos informativos, sin importar demasiado los medios ni los riesgos. Así Wallace pudo anunciar, por ejemplo, la paz de Vereeniging, que puso fin a la guerra, cuarenta y ocho horas antes de que esta se firmara, arriesgándose a severas sanciones por los medios empleados para conseguir la primicia y por haber ignorado la censura militar impuesta. A consecuencia de aquel incidente, fue incluso desposeído de las condecoraciones que habla obtenido en campaña.
Estos años pasados en África del Sur fueron decisivos para la formación literaria de Edgard Wallace. Tuvo la oportunidad de conocer por entonces a quien a la sazón era una de las jóvenes glorias de la literatura británica: Rudyard Kipling. Diez años mayor que Wallace, Kipling se había introducido en el mundo de las letras por la puerta del periodismo, y acaso vio en Wallace una imagen de lo que él mismo había sido: alguien en quien él mismo podía reconocerse sin esfuerzo, a pesar de la diferente educación recibida. Se hallaba, además, en un momento crucial de su propia carrera, en el que iba a dejar de lado la poesía- aquellos grandilocuentes poemas que le habían convertido en la pasada década en el cantor por excelencia del imperialismo británico- para abordar de lleno la creación novelística, ya en obras como Kim o en sus relatos cortos.
En la euforia de los meses que siguieron a la guerra, Wallace intentó crear un periódico propio en Johannesburgo, el Rand Daily Mail, que no obtuvo el éxito esperado. Era el momento de regresar a Inglaterra, a la que volvió en cuanto pudo poner orden en los asuntos de su fracasada empresa editorial.
De regreso en Londres, no le costó apenas esfuerzo encontrar colocación en la redacción de alguno de los periódicos para los que ya había servido de corresponsal en Sudáfrica: primero en el Daily News y luego en el Daily Mall. Pronto se especializaría en temas de hípica y de carreras de caballos -de lo que de nuevo encontraremos un eco en el carácter de uno de los protagonistas de sus obras, concretamente en el Benjamín Awkwright de El hombre del hotel Carlton-, firmando una columna extraordinariamente popular, la mantendría durante muchos años, como, en general, siempre seguiría vinculado al periodismo, aun cuando su actividad como novelista y dramaturgo le proporcionara recursos más que sobrados para poder vivir exclusivamente de ella.
Su primera novela de éxito fue la titulada The four just men, publicada en 1905, que sin embargo le proporcionó más fama que beneficios económicos. Y a partir de este momento emprendió una carrera literaria espectacular que, en el transcurso de las tres décadas que duraría, le daría tiempo para escribir unos 175 libros, 15 obras de teatro, innumerables relatos cortos, artículos periodísticos, reportajes, guiones cinematográficos, etc. Hubo año, por ejemplo, en que publicó 26 novelas -concretamente en 1927-, vendiéndose de sus obras, durante el mismo e incluso en algún otro, cerca de 5 millones de ejemplares, y sumando sus ingresos anuales la enorme cifra de 50.000 libras esterlinas. (A título de comparación, para valorar lo que suponían esos ingresos, recordemos que el doctor Marford -protagonista de una de las novelas que incluimos en este volumen, El hombre del antifaz blanco- estaba convencido de poder vivir, por la misma época, durante cinco años con su pequeño capital de 1.500 libras; sin darse muchos lujos, por supuesto, pero aun sin conseguir ni un solo paciente). Como dato adicional señalemos que hubo largos periodos de tiempo en los que, de cada cuatro libros vendidos en Londres, uno era un ejemplar de alguna de sus obras.
Con Edgar Wallace se dio también la frecuente paradoja de que, a lo largo de su asombrosa carrera, recibió de los críticos más censuras que elogios, en clamoroso divorcio de aquellos respecto de los gustos y aficiones de los lectores. Se le acusaba de melodramatismo, y se le reprochaban defectos formales, por otra parte muy poco trascendentes. Hoy la polémica ha quedado muy atrás, y podemos acercarnos a las obras de Wallace con una perspectiva bastante más amplia; en particular porque, desde entonces acá, el género policíaco -en el que pueden incluirse la mayoría de sus obras- ha experimentado un notable desarrollo, lo que nos permite valorar con objetividad cuál fue su aportación específica al mismo. Y esto es lo que realmente interesa, porque resulta obvio que el éxito de Wallace no se basó en la repetición de fórmulas antiguas, sino en resortes nuevos o, cuando menos, manejados de un modo enteramente nuevo.
Los críticos norteamericanos suelen referirse a Edgar Wallace como el creador avant -la lettre de ese particular género de novelística que se conoce hoy como thriller. No es fácil dar una traducción adecuada a ese término, de resonancia onomatopéyica, que sugiere estremecimiento, escalofrío, ramalazo de temor, y mil cosas más indefinibles. Un thriller es, para entendernos, una obra que provoca en el espectador fuertes reacciones emotivas, en las que hay dosis fundamentales de intriga y de horror, A diferencia del melodrama, estas reacciones no incluyen un juicio moral y, por lo mismo, no se escudan en su legitimación por un final aleccionador.
Suele darse, en efecto, el final feliz, pero no como lección moral, sino como catarsis o anticlimax de aquellas mismas emociones. Así, mientras que el melodrama se nos ofrece como una lección, el thriller -entendido como lo desarrolla Edgar Wallace- es, más que nada, un juego. Y, como todo juego, una diversión, esto es, una huida momentánea de la realidad cotidiana.
Habría mucho que escribir sobre esos recovecos de la psiquis humana que hacen posibles paradojas tales como que nos encante la descripción literaria o cinematográfica de horrores que aborreceríamos en la vida real. Personas incapaces de soportar la realidad del dolor o la desgracia ajenos -y muchísimo más de causarlos- gozan leyendo historias en las que se prodigan los crímenes y en las que sus protagonistas arrostran peligros sin cuento, pavorosos. Cierto que es el suyo un placer sui géneris, cohonestado acaso con las emociones de signo contradictorio que simultáneamente lo acompañan: el lector, o el espectador, «sufre» también con los protagonistas, «siente» sus temores, «comparte» sus riesgos. Pero, a la vez, «disfruta». Y llega a meterse incluso en la piel del criminal perseguido en sus esfuerzos por escapar de la justicia. ¿Habrá que ver en esto la oscura acción de nuestro subconsciente, como quieren algunos? ¿O, más bien, nos hallamos ante un puro juego en el que autor y lector son, a la vez, contendientes y cómplices?
La consideración del arte como un juego no es algo peregrino o insólito: fue subrayada ya hace muchos siglos por el propio Santo Tomás. Hay un componente lúdico, por parte del artista, que «juega» con los materiales a su disposición, ya se trate de colores, formas, sonidos o ficciones. Y, si no siempre, es evidente que muchas veces el artista busca la complicidad del público a quien destina su obra. Es este un aspecto del arte que los tratadistas de estética han descuidado frecuentemente. Pero un aspecto que resulta imprescindible para la comprensión del arte contemporáneo, que ha desarrollado ese carácter lúdico por caminos tan diversos como pueden ser las artes de participación, el teatro total, la escultura cinética, y un largo etcétera en el que sin duda puede incluirse justamente la moderna literatura policíaca. Los dos pilares fundamentales sobre los que se apoya la literatura policíaca moderna -en lo que la distingue precisamente de otros géneros literarios de más antigua tradición- son la intriga y el riesgo. Y es curioso observar que así se configura ya en sus momentos iniciales, en las obras de dos grandes maestros: sir Arthur Conan Doyle y Edgar Wallace. El primero de ellos juega, sobre todo, con la intriga; Wallace insiste más en el planteamiento de situaciones aterradoras, «emocionantes». Ni que decir tiene que esto debe entenderse como una simplificación, y abusiva como lo son la mayoría de las simplificaciones. Porque ni Sherlock Holmes escapa al riesgo físico cuando, por ejemplo, recorre el páramo en persecución del sabueso de los Baskerville o cuando se precipita por una cascada alpina en lucha cuerpo a cuerpo con el siniestro doctor Moriarty, ni los intrépidos periodistas y ex oficiales que suelen protagonizar los relatos de Wallace van a la zaga del inquilino de Baker Street en cuanto a dotes deductivas para dar con la clave de sus respectivos misterios. Pero las diferencias entre los dos autores son palmarias. En las obras de sir Arthur hay, sobre todo, un reto a la inteligencia: su Sherlock Holmes es el prototipo de otros grandes detectives de la ficción policíaca: de los Hércules Poirot, Ellery Queen, Perry Mason, etc. Mientras que los habituales protagonistas de las novelas de Edgar Wallace son, en su mayoría, héroes -o antihéroes como los Sam Spade, los Philip Marlowe y tantos otros tipos afines que han nutrido durante décadas los guiones del cine de acción hasta nuestros días: personajes que se juegan el físico en sus investigaciones, sin que su inteligencia venga particularmente reconocida por la Policía, a la que, unas veces ayudan como supermanes y otras, las más, entorpecen.
Esta alusión al cine, a propósito de las obras de Edgar Wallace, no es superflua. Cierto que cuando Wallace empezó a escribir sus primeros relatos policíacos el cine estaba aún en sus comienzos. Pero no pasaría una década sin que el nuevo arte encontrara un lenguaje propio. Y no es escaso elogio de las obras de Wallace el afirmar que sus novelas constituyeron una aportación decisiva en la creación de aquel lenguaje cinematográfico.
Lo anterior no ha de entenderse meramente en el sentido de que los relatos de Wallace proporcionaron en los años veinte numerosos argumentos que se transformaron en guiones cinematográficos. Fue así, en efecto. E incluso hay que añadir que en los años finales de su vida marchó a los Estados Unidos, a Hollywood, vinculándose activamente a la producción cinematográfica. Allí le sorprendería la muerte en 1932, poco después de haber colaborado en el guión de lo que sería un gran film: King Kong (1933), de Cooper y Schoedsack. Pero este aspecto es, en cierto modo, secundario. Wallace no es tanto un creador de argumentos, cuanto un revolucionario del arte de narrarlos, con un «lenguaje» en el que se suceden técnicas y términos perfectamente calificables de «cinematográficos».
Conceptos tales como los de «secuencia», «planificación», «flash-back», «fundido», «travelling», etc., son perfectamente aplicables a las novelas de Edgar Wallace; de forma que, al leerlas, se tiene a veces la sensación de que el escritor no está componiendo una ficción, sino recorriéndola con el objetivo de una cámara. Pero es, principalmente, en lo que con toda propiedad llamaríamos hoy «montaje» donde Wallace se revela un auténtico maestro, con un sentido perfecto del ritmo narrativo, del corte, del cambio de escenario dejando la «secuencia» interrumpida en su instante más álgido. Hoy todos estos recursos nos parecen normales: dotación indispensable de cualquier mediano escritor o guionista del género. Pero ¿habrá que recordar que nos estamos refiriendo a un autor cuya producción se sitúa en las primeras décadas de este siglo? Indiscutiblemente la cinematografía ha influido muchísimo sobre la literatura contemporánea; aquí nos encontramos, sin embargo, con un novelista que se anticipó a esta influencia en medida notable. Un novelista todavía vigente, como lo demuestran los continuos remakes que se siguen haciendo de sus obras, tanto para el cine como en la televisión.
Visto desde el presente, Edgar Wallace se nos ofrece también como un gran creador de tópicos -personajes y situaciones- sobre los que el género policíaco incidirá luego una y otra vez: villanos rematadamente villanos, seres monstruosos, rubias explosivas conduciendo automóviles deportivos, policías locales reacios a llamar en su ayuda a los brillantes cerebros de Scotland Yard, periodistas intrépidos, bellas heroínas, en .fin, en peligro por causa de inesperadas herencias o por el interesado galanteo de cazadotes poco escrupulosos .. Abogados y tutores que usurpan fortunas ajenas, médicos que practican experiencias nefandas, ladrones de guante blanco, gángsters acosados, perversas nurses, diabólicos príncipes extranjeros, asesinos psicópatas ... ¡Y estamos aludiendo simplemente a algunos de los personajes que van a aparecer en las novelas incluidas en este volumen! ¿Quién puede ofrecer más? Claro que, en definitiva, los complejos argumentos de Wallace, vienen a reducirse al clásico triángulo sobre el que se fundamenta todo el género: villano-chica-en-apuros-héroe. No hay más. Pero es sorprendente lo que puede llegar a dar de sí la combinación de estos elementos básicos cuando quien los agita es un auténtico maestro en aderezarlos con la guinda de lo insólito: puertas de siete cerraduras, misteriosas velas dobladas, astros amenazantes, etc. Si se añade, además, que nuestro autor plantea ya en algunas de sus novelas ciertas situaciones que son como el tour de force de la intriga -tal, por ejemplo, el crimen en una habitación cerrada por dentro-, tendremos una idea bastante aproximada de los motivos por los que Edgar Wallace debe figurar por derecho propio en cualquier colección antológica del género.
Hay otro aspecto que debe destacarse en las obras de Edgar Wallace: su planteamiento como un desafío a la sagacidad del lector. Hablábamos más arriba de un juego. Y es así, en efecto. Un juego en el que el autor actúa con perfecta limpieza, sin hacer trampas. El reto al lector para que dé con las claves del misterio antes de que se las ofrezca el autor es, también, una constante del género. En este sentido, encontramos autores que construyen sus obras como un enigma, una charada, una investigación. Viene inmediatamente el ejemplo de Agatha Christie, como paradigma de esta tendencia de la literatura policíaca. Todos sabemos cuál es el secreto de su técnica: hacer que el «asesino» sea precisamente aquel personaje de su obra de quien menos podía esperarse que lo fuera. Y ello sin violentar la narración, incluso dando pistas que, bien captadas por el lector, pudieran haberle revelado el misterio desde el principio. Aunque, claro está, multiplicando de tal manera las posibles pistas -las relevantes y las irrelevantes- que la conclusión jamás deje de resultar sorprendente. Este reto a la sagacidad está ya presente en muchas novelas de Wallace. Son modélicas, por ejemplo, dos de las incluidas en nuestra selección: El hombre del antifaz blanco y El hombre del hotel Carlton. Con la particularidad de que, lo que en algunos otros autores es artificio calculado -y artificioso, en fin-, en Wallace es producto natural de una acertada técnica narrativa. No hay un intento de «despistar» al lector. A lo sumo -nuevamente se impone la referencia al cine- un barrido de cámara acaso demasiado rápido, que no se detiene en analizar algunas de las imágenes que recoge. Pero las imágenes están ahí y han sido fielmente recogidas, y han quedado subliminarmente impresas en la imaginación del lector. Algunas de sus soluciones podrán parecernos ocasionalmente previsibles, pero no son jamás forzadas.
Ni que decir tiene que los personajes y las situaciones de Wallace están todavía muy lejos de los planteamientos de la moderna novela psicológica policíaca. Encontraremos aquí y allá algunos atisbos, pero escasamente significativos. Le interesa, sobre todo, la acción, sin que ello quiera decir que olvide dar cierta consistencia psicológica a sus principales personajes. Pero sería injusto reprochárselo, dada la época en que escribió sus obras. Otros autores explorarían posteriormente este camino, que se ha demostrado fecundo en sumo grado para el género por la complejidad de la psicología criminal. Habría que apuntar, tal vez, que ese camino ha llevado a una cierta saturación, a la par que se descuidaban otros aspectos inherentes al relato policíaco. En este sentido, una relectura de Edgar Wallace puede ser muy agradable porque nos retrotrae a las fuentes del género.
CAPÍTULO PRIMERO
Michael Quigley poseía conocimientos profesionales de mucho valor acerca del mundo del hampa, por sus relaciones con timadores, profesionales de la falsificación, artistas de la estafa, cuenteros, manipuladores del cambio, descuideros y carteristas. Sin embargo, Máscara Blanca era para él una incógnita. No era de extrañar, porque nadie le conocía; de modo que Michael se reservaba para más adelante el placer de trabar relación con él. Pronto o tarde, cometería alguna equivocación, y daría pies a las actividades del reportero.
Michael se trataba con casi todo el mundo en Scotland Yard, tuteándose con los principales comisarios. Había realizado excursiones dominicales con Dumont, el verdugo, cuidándolo durante sus ataques de delirium tremens. La habitación de Michael estaba decorada con fotografías que ostentaban firmas de ex príncipes, campeones de pesos pesados y damas destacadas en la vida de sociedad. Podía anticipar cómo se conduciría una persona normal o un individuo desordenado, en cualquier circunstancia concreta. Pero su experiencia personal le había fallado lastimosamente, en el caso de Jean Harman, aunque podía citar algunos precedentes.
El hecho de que una joven con tres mil libras de renta anual y sin ninguna clase de compromisos de familia (puesto que era huérfana) aspirase a desempeñar alguna actividad útil en la vida, decidiéndose por el puesto de enfermera en una pobre clínica del East End londinense, le resultaba perfectamente comprensible; no era la primera joven que había emprendido ese camino, llevada de sus sentimientos humanitarios; y la única diferencia que observaba en Jean, era que no se había cansado, como casi todas, de su filantropía.
Era encantadora, aunque Michael no consiguiese nunca señalar en qué consistía, precisamente, su encanto. Tenía una dulzura singular en la mirada; sus labios eran rojos y denotaban una gran sensibilidad; tal vez se adivinaba esa misma cualidad en su cutis. Michael estaba siempre sumido, a propósito de ella, en un mar de dudas. Lo único que sabía, fijamente, era que sería capaz de pasarse las horas muertas contemplándola, que no aspiraba más que a seguir mirándola toda su vida.
Una sola de sus cualidades le traía desasosegado: sus exagerados sentimientos maternales. Michael no sabía cómo salvar aquella sima que los separaba, con los veintisiete años que él había cumplido.
Ella tenía solo veintitrés; pero ya le había repetido muchas veces que una mujer de veintitrés años era, por lo menos, veinte años más vieja que un hombre de la misma edad. A pesar de lo cual, se puede ser, a los veintitrés años, afectuoso o cruel. Una noche refirió Jean algo que hizo que la vida perdiese para él todos sus encantos. Fue una noche en que fueron a cenar al Howdah Club. Michael había cobrado aquel mismo día.
Ya entonces tenía él noticias de su romántico corresponsal. Había hecho a sus expensas más de un chiste mordaz; se había dado a todos los diablos, por culpa suya, y había acabado por estar harto de aquel juego. Empezó aquella correspondencia de la forma más inocente. Cierto día llegó al piso que ocupaba miss Harman, en Bury Street, una carta en la que se le suplicaba tuviese la amabilidad de poner al firmante en relación con una anciana niñera suya, que estaba pasando por una situación muy apurada. Esto ocurría a los pocos meses de haber entrado en la clínica del doctor Marford, hecho que dio materia a un periódico para referir la edificante historia de una «riquísima señorita de nuestra buena sociedad» que había consagrado su vida a practicar la caridad. La carta venía de África del Sur e iba acompañada de cinco libras, que el firmante deseaba hacer llegar a manos de su anciana niñera, si Jean lograba averiguar su paradero, debiendo, en caso contrario, ser destinadas a un donativo para la clínica en que trabajaba.
-¿Y si este individuo estuviese preparándole un timo? -preguntó Michael.
-¡Qué tontería! -replicó Jean, burlona-. Como usted es un pobre reportero de sucesos criminales, se le antoja que todo el mundo es un bandido.
-Y no me equivoco -contestó Michael.
Lo que supo Michael con diez días de retraso fue la llegada a Inglaterra de aquel extranjero desconocido. Jean le llamó y le pidió que la invitase a cenar: tenía algo muy importante que comunicarle.
-Michael, es usted uno de los más antiguos amigos míos y no puedo menos de ponerle al corriente de lo que me ocurre.
Jean Harman hablaba presa de gran nerviosismo.
Michael la escuchaba, aturdido.
-Quiero presentárselo. Tal vez no encuentre usted en él nada de extraordinario; pero yo he tenido siempre la certidumbre, producida por sus cartas, claro está..., de que le han ocurrido terribles aventuras en las soledades africanas. Me va a costar un gran dolor separarme del doctor Marford. No habrá más remedio que decírselo...
Hablaba con incoherencia, con ligeros síntomas de histerismo.
-Permítame que razone un poco, Jean. Me esforzaré por olvidarme de que la amo y de que solo aguardaba para decírselo a que me subieran el sueldo.
Michael se expresaba con voz firme. No vibraba en su voz el más pequeño asomo de emoción. Parecía animar con ella a Jean a que le mirase. Pero Jean miraba, obstinadamente, en otra dirección.
-No se trata de nada extraordinario. Sé de otros casos como este. Una joven cualquiera empieza a cartearse con un hombre, a quien ni de vista conoce. Las cartas se van haciendo cada vez más amistosas, más íntimas. La imaginación teje una novela alrededor de la persona del corresponsal. Viene después la presentación; y ocurre una de estas dos cosas: o sufre una desilusión, o se enamora de él. Me han contado casos de matrimonios que han resultado muy felices y que empezaron así. También me han referido casos de los otros. Me resisto a creer en la verdad de lo que acaba de contarme; pero es, evidentemente, cierto. No sé qué decir ni qué hacer.
En aquel momento, echó de menos en la mano de Jean un objeto: una sortija de rubíes, formando un óvalo muy alargado, que llevaba siempre desde el día en que la conoció.
Ella se dio cuenta de lo que andaban buscando los ojos de Michael; y escondió la mano, con disimulo.
-¿Qué ha hecho de su sortija? -preguntó él bruscamente.
Jean se había puesto colorada; la pregunta estaba de más.
-La he...; pero ¿qué le importa eso? Michael respiró profundamente.
-Importar..., no me importa nada; pero soy curioso. Será solamente cambio de presente, ¿no es eso?
Decididamente, Michael estaba aquella noche muy impertinente.
-Se trata de una sortija mía y no admito que me someta a un interrogatorio quien carece de títulos para ello. Está usted insoportable.
-¿De veras? -contestó su interlocutor, haciendo con la cabeza un gesto lentamente de asentimiento-. Claro que debo de parecerle insoportable y no tengo títulos para ello ni para nada. Renuncio, pues, a preguntarle qué es lo que ha recibido a cambio del anillo. Un collar de abalorios, tal vez...
Al escuchar estas palabras, que Michael hacía caer como inadvertidamente, experimentó Jean un sobresalto.
-¿Cómo lo sabe? No; es un collar de valor.
El joven clavó en Jean una mirada larga y penetrante.
-Es preciso que yo tantee a ese individuo, Jean.
La joven miró, por fin, a Michael a la cara; y se asustó.
Se asustó, no por él, sino por ella misma.
-¿Que usted le tantee? ¿Qué significa esa palabra?
La sonrisa de Michael intentó suavizar lo que había de ofensivo en sus palabras.
-Quiero decir que conviene que yo tome algunos informes sobre su persona. Nadie compra un caballo sin antes tantearlo.
-Pero aquí no se trata de ninguna compra. Es rico, posee dos hermosas granjas.
Hablaba Jean con despego. Su voz tenía inflexiones que delataban su secreto enojo.
-¡Tantearlo...! Para que, como siempre, acabe usted por descubrir que es un criminal; y si no lo descubre, lo inventará, que para eso le ha dado Dios una imaginación tan fértil. ¡A ver si resulta que es el mismísimo Máscara Blanca! Me parece que este bandido es una de las creaciones suyas.
Michael no pudo retener un gemido lastimero. Pero aquel nombre le deparaba una excusa para desviar aquella conversación, que ya le sacaba de quicio.
-Máscara Blanca no es invención mía. Es una persona de carne y hueso. Pregúnteselo a Gasso.
El esbelto maítre d’hotel estaba junto a su mesa. Michael le hizo señas de que se acercara.
-¡Ah! ¡Vaya si existe Máscara Blanca! Aunque nada sepa de él ese Cuerpo inútil que ustedes llaman Policía. Que se lo pregunten a mi pobre amigo Bussini, al que le ha arruinado su restaurante.
En efecto, en el restaurante de Bussini fue donde apareció Máscara Blanca, en las primeras horas de la madrugada. Se puso al lado de la señorita Angie Hillingcote, y la aligeró de la carga de seis mil libras esterlinas que llevaba en joyas, antes de que los concurrentes al baile cayesen en la cuenta de que el individuo de la máscara blanca no era precisamente un bailarín ataviado con disfraz de fantasía. Fue cosa de uno o dos segundos, y se esfumó. Un guardia que estaba de servicio en un ángulo de Leicester Square vio pasar por delante de él, a toda velocidad, a un hombre que guiaba una moto. Esta fue vista más tarde en los diques; iba en dirección al East End. Fue aquella la tercera aparición, y, desde luego, la más aparatosa de todas las que Máscara Blanca hizo en el West End de Londres.
-Mis jefes están inquietos... ¿Quién no lo estaría en su caso?
Se veía que Gasso se había contagiado del nerviosismo de sus jefes.
-Por suerte, son gente muy culta... -cortó, de golpe, el hilo de la frase; y se quedó mirando fijamente hacia la puerta de acceso de la sala-. ¡Qué imprudencia! -exclamó, precipitándose al encuentro de aquel huésped molesto.
Se trataba de una dama rubia que se hacía llamar Dolly de Val. Con este nombre la había bautizado un agente de películas que tenía una exuberante imaginación, pensando, con sobrada razón, que era más sonoro que el de Anne Guth, nombre que había llevado en sus días de miseria. Como actriz era bastante mediana; se olvidaba de las instrucciones del director de escena; y cuando todas las segundas tiples, alineadas a pocos pasos de la boca del escenario, alzaban garbosamente la pierna derecha, daba ella una patadita con la izquierda, o viceversa. Y muchas veces, ni siquiera estaba en la fila. Pero esto no era obstáculo para que gustase a mucha gente, como lo demuestra el hecho de que se hiciese muy rica en unos cuantos años, invirtiendo una gran parte de su fortuna en joyas montadas en platino. De ahí le vino el mote de Dolly la de los Diamantes, con que era conocida en los cabarets de moda londinenses.
Los gerentes de esta clase de establecimientos empezaron a mostrarse recelosos a raíz del caso Hillingcote; y en cuanto Dolly se hacía reservar una mesa, se apresuraban ellos a pedir ayuda, por teléfono, a Scotland Yard. El inspector Mason, que tenía a su cargo el control de la sección C, pero que ocupaba un destino superior en la Dirección general, solía destacar una pareja de detectives, trajeados como caballeros en plan de juerga, pero oliendo a policías desde una legua. Iban al club nocturno o al cabaret que Dolly la de los Diamantes pensaba deslumbrar aquella noche, y se sentaban cómodamente en el vestíbulo, o hacían furtivas incursiones al despacho del director, para apurar un vaso de cerveza.
Pero ocurría a veces que Dolly no avisaba de antemano lo que pensaba hacer, y asomaba, deslumbradora, por las puertas del cabaret, escoltada por algunos buenos mozos. No había más remedio que hacer sitio entre el apretujamiento de la concurrencia para colocar una mesa en algún lugar absurdo, cosa que hacían los camareros demostrando gran entusiasmo. Realmente, parecían querer decir, no había sitio más cómodo que aquel en todo el salón.
Aquella noche entró en el Howdah Club sin hacerse anunciar; y Gasso, que era meridional e incapaz de dominarse, alzó sus brazos hacia el techo, decorado profusamente de cupidos, y masculló una sarta de frases italianas que parecieron al público, que solo entendía el inglés, un desbordamiento de romanticismo.
-¡Que no hay sitio...! ¡No diga usted idioteces, Gasso!
¡Cómo no va a haber sitio! Nos colocaremos donde quiera, ¿verdad, muchachos?
Y no hubo más remedio que colocar una mesa cerca de la puerta. Se sentó Dolly y empezó por pedir sopa juliana y pollo a la Maryland.
-No estoy tranquilo viéndola sentada en este sitio, mi querida señora -murmuraba Gasso, con muestras de alarma-, con esa valiosa colección de joyas... Miss Hillingcote..., ¿se acuerda usted...? Fue una cosa catastrófica... Entró el individuo de la máscara blanca y...
-¡Oh, Gasso, cierre usted el pico! -exclamó Dolly, cortándole la palabra-. Y para terminar, tomaremos coupe Jacques y café...
Los bailarines rusos habían ocupado el cuadrilátero e iniciaban el mutis, después de ser llamados a escena tres veces consecutivas.
• • •
-¡Ea, buena moza...! Vaya aligerando…
Dolly vio que sus acompañantes se ponían lívidos, y dio media vuelta en su asiento.
En la puerta de entrada se erguía un hombre, envuelto en un gabán negro que le llegaba a los pies; y en la tela blanca que le cubría el rostro solo asomaban los ojos por dos agujeros cortados en ella.
Una de sus manos, enguantadas, empuñaba una pistola automática; la otra mano, desnuda, se alargó en dirección a Dolly.
Se oyó un clic; y el largo collar de brillantes que adornaba la garganta de Dolly desapareció. El miedo la tenía paralizada, y solo vio que aquel raudal centelleante se hundía en el bolsillo de la Máscara Blanca.
Los hombres se habían levantado de las mesas, las mujeres lanzaban chillidos y la orquesta se había apelotonado en un impulso cómico de terror.
- ¡Seguidle! -aulló una voz.
Pero Máscara Blanca ya se había evaporado, y los camareros que, al verle llegar, habían salido disparados, agazapándose donde pudieron, abandonaron su refugio.
-No se mueva de aquí. Yo la sacaré, dentro de un momento.
Michael hablaba imperiosamente; pero Jean le oía como si la hablase desde muy lejos, como si le oyese entre sueños.
-La acompañaré hasta su casa, de paso para mi periódico. Pero ¡no se desmaye, si no quiere que le pegue!
-No me desmayaré -murmuró ella, temblando.
La sacó de allí antes de que llegase la Policía; y tomó un coche.
-Ha sido una cosa terrible. ¿Quién puede ser él?
-No lo sé -contestó Michael con sequedad; y, sin transición, le hizo esta pregunta-: ¿Cómo se llama ese romántico enamorado suyo? No me lo ha dicho nunca.
Los nervios de Jean estaban a punto de estallar. Le hacía falta un latigazo así para que reaccionase a impulsos de su indignación, sobreponiéndose al miedo.
Michael Quigley aguantó, impasible, sus improperios.
-Apuesto a que es un mozo bien parecido: no un feo pelirrojo, de cara de esparto, como soy yo.
Esto lo dijo Michael con verdadera rabia.
-¡Dios! ¡Y cómo ha perdido usted la cabeza, Jean! He de entrevistarme con é1. ¿Dónde vive?
-Usted no hará eso -exclamó la joven, a punto de llorar-. No le diré dónde se hospeda, ¡y ojalá que no le vuelva a ver a usted nunca más en la vida!
Rechazó la mano que Michael le tendía, para ayudarla a descender del coche, y ni siquiera contestó a sus «buenas noches».
Michael Quigley, con la desesperación en el alma, se dirigió a su Redacción en Fleet Street, y desató en las cuartillas su rencor, poniendo su pensamiento en el bello y romántico extranjero sudafricano cada vez que vituperaba a Máscara Blanca.
CAPÍTULO II
Para salir del paso al retratar a Jean Harman, bastaría con decir que era un producto de su generación. Había heredado las eternas características de la feminidad; pero había crecido en un ambiente de libertad desconocido en aquellas épocas ceremoniosas en que, detrás de los rostros juveniles de las bellas herederas, se alzaban las tétricas y esclavizadas figuras de sus guardianes.
Jean había llegado a conseguir la independencia de la vida, casi sin que se diera cuenta de ello; a los diecisiete años, tenía cuenta corriente en el Banco, a nombre suyo; y perdió toda sensación de los lazos de la disciplina al salir de la tutela de la venerable directora de la escuela en que se educó.
El único pariente que había conocido era un tío, solterón empedernido. Su cariño hacia su sobrina se manifestaba de una manera esporádica y curiosa. Le pasaba una pensión espléndida y solía enviarle regalos tan costosos como inútiles el día de Navidad y el de su cumpleaños, aunque solía acordarse, sin excepción, de esta última fecha con un mes de retraso. Murió el tío en un accidente de automóvil y las tres segundas tiples que iban en el auto con él se salvaron de aquel percance sin otra cosa que el susto consiguiente. Jean se vio, entonces, joven y rica.
El difunto tío había nombrado albacea testamentario a un amigo, sin otros títulos para merecer su confianza que estar reconocido como la persona más entendida en cuestiones de caza. Era también una de las pocas capaces de beber, con los ojos vendados, media docena de vasos de oporto y decir, sin equivocarse nunca, de qué cosecha era cada uno.
Jean salió de la escuela con un código de valores morales y de ideales muy elevados, al que se mantuvo leal toda su vida. Tenía en su habitación un cuadro con el retrato del príncipe de Gales, y comulgaba una vez al año.
A los dieciocho, le parecían todos los hombres héroes o malvados; a los diecinueve, empezó a descubrir la categoría intermedia de hombres a quienes no había que admirar ni que temer. A los veinte, los contrastes de la luz y las perspectivas habían cambiado, y empezaron a tomar forma y relieve los tipos de hombres de personalidad menos brillante y acusada.
Donald Bateman correspondía al tipo ideal de sus primeros años. Su hermoso rostro y atlética conformación despertaban en Jean un eco de sus entusiasmos de colegio. Era la novela y la aventura, el recipiente animado en que estaban atesoradas todas las cualidades del hombre perfecto. Era encantador en su modestia (a decir verdad, todas estas virtudes no pasaban de ser deducciones que ella hacía), adorable por su robusta personalidad y por su buen humor, por su manera infantil de encarar las cuestiones de dinero, y por su ingenuidad.
Daba por buenos los juicios y apreciaciones que ella emitía acerca de las personas y de los acontecimientos, con lo que experimentaba un sentimiento de superioridad verdaderamente delicioso.
Había otro aspecto en que realmente la agradaba: solo una vez se había sentido cohibida ante él. Fue cuando, en su segunda entrevista, él la besó. Jean se sintió invadida por un absurdo malestar, que no debió de pasar inadvertido para él, porque no repitió el experimento. No olvidó nunca que su conocimiento mutuo era de lo más superficial y jamás salió de sus labios la palabra «amor». Lo cual no obstaba para que hablase del África del Sur, donde iban a establecerse. Jean llegaba hasta a discutir, de una manera general, el problema de la educación de los niños. Era una figura de hombre lleno de vida, deliciosamente juvenil.
Durante toda la mañana, había estado preocupada a causa de él, y entraba a prestar su servicio, por la tarde, en el mismo estado de ánimo. La última vez que se habían visto, pudo observar en él síntomas de abatimiento. Pero ahora Donald Bateman parecía radiante.
-¿Le ha llegado ese dinero? -le preguntó Jean, sonriente.
Sacó él la cartera y retiró de ella dos billetes flamantes.
Jean vio que eran de cien libras cada uno.
-Ha llegado esta misma mañana; he retirado estos centenares de libras, por si los necesito de improviso. No me gusta andar en Londres sin dinero.
¿Sabe una cosa, cariño? Que, de no haberme llegado el dinero esta mañana, no habría tenido más remedio que pedirle que me hiciese un préstamo. ¿Y qué iba a pensar de mí entonces, vida mía?
Jean volvió a sonreír. ¡Qué estúpidos eran los hombres en estas cuestiones de dinero! Ahí estaba, por ejemplo, Michael. Ella hubiera querido que se comprase un auto pequeño, y llegó a ofrecerle su ayuda monetaria para facilitar la operación. El rechazó su ofrecimiento, casi con grosería.
Donald tomó asiento, encendió un cigarrillo; y envió hacia el techo una nubecilla de humo.
-¿Y cómo estuvo esa cena? Jean hizo un ligero mohín.
-Nada más que regular.
-Su oficio es el de reportero, ¿verdad? Conozco a un reportero del Cape Times, que es un excelente muchacho...
-No; la culpa de que la fiesta no acabase bien no fue de Michael -le interrumpió ella en un rasgo de lealtad-. Nos aguó la noche un enmascarado que penetró en el club.
-¡Oh! Ahora caigo... -dijo él, abriendo mucho los ojos-. ¿Máscara Blanca en el Howdah Club? Lo he leído en los periódicos de la mañana. ¡Lástima no haber estado yo allí! ¿Qué clase de hombres son los de aquí, que le dejaron marchar con el botín? Si hubiese yo estado al alcance de su pistola, uno de nosotros dos habría quedado allí. Lo que ocurre es que a los ingleses les asustan las armas de fuego. Lo sé por experiencia propia...
Y refirió un suceso, ocurrido en el campamento de un buscador de minas, allá en Rhodesia. Ni que decir tiene que su persona no quedaba en mal lugar.
Estaba sentado cara a la ventana. Mientras contaba su historia, Jean pudo examinar escrutadoramente sus facciones; no para encontrar defectos, sino para darles su incondicional aprobación. Tenía más años de los que al principio había creído; tal vez cuarenta. Se veían algunas pequeñas arrugas alrededor de sus ojos, y otras, más pronunciadas, en las comisuras de su boca. Ella no ignoraba que su vida había sido dura, azarosa. Después de pasar hambre y sed en el desierto de Kalahari, de yacer solitario y sacudido por la fiebre en las orillas del río Tuli, y de encontrarse, sin armas y abandonado por los indígenas que transportaban su carga, en la zona oeste de Massikassi, donde se tropieza uno a cada paso con un león, no es cosa fácil exhibir un rostro terso y fresco. Podía verse todavía, debajo de su barbilla, la cicatriz indeleble que dejara la terrible garra de un leopardo.