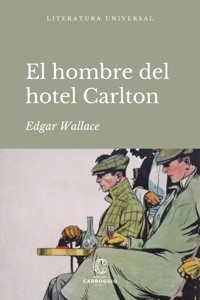
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Century Carroggio
- Kategorie: Krimi
- Serie: Literatura Universal
- Sprache: Spanisch
Harry Stone, también conocido como Harry el Valet, era detective. Solía cambiar de nombre al registrarse en los hoteles, hasta que la policía de Rodhesia lo relacionó con el robo al Banco Nacional de Johanesburgo. Eran otros tiempos, y las autoridades coloniales hacían la vista gorda con los defectos de sus funcionarios. Harry no tuvo dificultad en escapar en el tren nocturno con destino a Ciudad del Cabo. Su objetivo era visitar a otro personaje de su calaña, un genio llamado Lew Daney. En Londres la policía sigue las huellas de un atracador de bancos que va dejando regueros de sangre a su paso y que despierta sospechas en su novia, hasta el punto de que amenaza con delatarle a la policía. Se suceden homicidios, persecuciones, acechos, disparos, suplantaciones, pesquisas y demás situaciones que harán las delicias de los entusiastas del género.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 334
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El hombre del hotel CarltonEdgar Wallace
Título: El hombre del hotel Carlton
Original: The Man from the Carlton Hotel (1927)
© De esta edición: Century Carroggio
ISBN: 978-84-7254-740-7
Maquetación: Javier Bachs
Introducción y traducción: Equipo editorial Century Publishers S.L
Ninguna parte de este libro puede ser reproducida ni almacenada en un sistema de recuperación, ni transmitida de cualquier forma o por cualquier medio, electrónico, o de fotocopia, grabación o de cualquier otro modo, sin el permiso expreso del editor.
Contenido
Introducción
Capítulo primero
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V
Capítulo VI
Capítulo VII
Capítulo VIII
Capítulo IX
Capítulo X
Capítulo XI
Capítulo XII
Capítulo XIII
Capítulo XIV
Capítulo XV
Capítulo XVI
Capítulo XVII
Capítulo XVIII
Capítulo XIX
Capítulo XX
Capítulo XXI
Capítulo XXII
Capítulo XXIII
Capítulo XXIV
Capítulo XXV
Capítulo XXVI
Capítulo XXVII
INTRODUCCIÓN
Richard Horatio Edgar Wallace nació en el barrio londinense de Greenwich el 1 de abril del año 1875. Y nació mal, pues no se le ocurrió mejor manera de comparecer en la vida que presentarse en la Inglaterra victoriana como el fruto ilegítimo de los escarceos amorosos de dos actores de segunda fila, que bastante trabajo tenían ya con intentar sobrevivir ejerciendo su oficio en el seno de una sociedad puritana para la que los cómicos eran ya, por el simple hecho de serlo, gentes de una reputación más que dudosa. Fue, pues, una fortuna para el recién nacido -al menos según los criterios entonces imperantes- que sus padres determinaran desentenderse de él y que fuera adoptado por un tal George Freeman, pescadero ambulante que tenía su centro de operaciones en el mercado de Billingsgate, el más antiguo de Londres, que por aquellas mismas fechas acababa de ver renovadas sus instalaciones.
De la infancia del joven Edgar se saben pocas cosas. Su padre adoptivo le dio un hogar, unos hermanos y, sin duda, una educación. Porque el muchacho fue a la escuela hasta la edad de doce años y, según cuentan, mostró ya en ella sus inclinaciones por la literatura. E inició en este noble campo de las letras sus primeros pasos, incluso un año antes de abandonar los estudios, voceando periódicos en una de las plazas más céntricas de Londres, Ludlgate Circus, junto a Fleet Street -la calle editorial por excelencia- y cerca del Old Bailey, el tribunal central para las causas criminales. Con las dotes disuasorias y de elocuencia desarrolladas entre los puestos de pescado de Billingsgate, cuyo lenguaje vivo y directo es proverbial en el idioma inglés en el mismo sentido con que decimos por aquí «habla como una verdulera», cabe pensar que Edgar destacó en el oficio de vendedor de prensa. Por lo menos Londres, su ciudad natal, ha querido recordarlo en una placa colocada precisamente en la plaza donde aquella voz infantil pregonó los sucesos más resonantes del momento.
El siguiente trabajo de Edgar, nada más abandonar la escuela, fue el de aprendiz de tipógrafo: todavía una relación más estrecha con el mundo de las letras, ahora en su aspecto más material y concreto, de lo que encontraremos un curioso y significativo recuerdo en una de sus novelas: la famosísima El Día de la Concordia. Pero aquel empleo no le duró. Como tampoco le duraría ninguno de los numerosos oficios que exploró a continuación: ayudante de zapatero, obrero en una fábrica, pinche de cocina en un pesquero, albañil, repartidor, etc. Hasta que a la edad de dieciocho años se alistó en el ejército, en el regimiento real de West Kent. Meses más tarde era enviado a África del Sur, formando parte de un nutrido contingente de tropas británicas.
El envío de aquellas tropas era, más que nada, un acto de fuerza por parte del gobierno de Londres en apoyo de los colonos británicos que se habían establecido en El Cabo y que, progresivamente, iban desplazando a los antiguos colonos de origen holandés: los bóers. Tiempo atrás Inglaterra había llegado a un acuerdo con los bóers por el que se garantizaba la integridad del Transvaal y del Estado Libre de Orange; pero el descubrimiento de importantes yacimientos de oro en la primera de aquellas regiones había hecho que numerosos buscadores de ascendencia británica se instalaran sobre todo en el Transvaal bóer. Mirados por los bóers como extranjeros (uitlanders), el gobierno inglés presionaba al del Transvaal para que les reconociera derechos políticos, amenazando con la guerra: una guerra que, dada la enorme disparidad de fuerzas, tenía de antemano ganada.
El conflicto estalló, en efecto, en 1899, y no fue ni muchísimo menos el paseo militar que los británicos habían previsto. Por el contrario, en los primeros compases de la lucha los bóers tuvieron la iniciativa. Suplieron estos su inferioridad con audaces golpes de mano y luego con una guerra de guerrillas que causó numerosísimas bajas a los ingleses. Las acciones militares se prolongaron durante dos años y medio y concluyeron en 1902 con la paz de Vereeniging, netamente favorable a los intereses británicos.
Edgar Wallace intervino en diversas acciones de la guerra y fue repetidamente condecorado por su valor. En una de ellas cayó prisionero de los bóers, pero logró evadirse, siendo licenciado a continuación. Pero desde su llegada a África del Sur su vocación literaria había empezado a cristalizar de modo decisivo, bien orientada por los consejos de cierto clérigo que conoció en El Cabo y que le ayudó a completar su deficiente formación. Acaso aquella influencia no hubiera sido tan profunda de no ser porque el mencionado clérigo tenía una sobrina casadera a la que el muchacho empezó a cortejar y que se convertiría poco después en su esposa.
Edgar Wallace había publicado ya en 1895 un pequeño librito titulado Canciones. Su primera novela, Mission that failed, vio la luz en 1898, y a ella siguieron algunos relatos también de tema militar, agrupados en Writin Barracks (1900) y Unofficial dispatches (1902). Pero, una vez libre de sus compromisos con el ejército, la puerta por donde se introdujo en las letras fue, más que nada, el periodismo. Sus primeros trabajos se publicaron en el Cape Times y, más ocasionalmente, en la South African Review, y pronto en algunos de los más importantes periódicos de Londres, que lo contrataron como corresponsal de guerra: la agencia Reuters, el Daily News, el Daily Mail, etc. Eran las suyas unas crónicas directas, palpitantes, donde la narración de los hechos primaba sobre su valoración política, al contrario de lo que por entonces solía ser habitual. La guerra era una aventura, y como tal se presentaba en sus vicisitudes. Empezaba a desarrollarse de esta forma una visión del periodismo hasta entonces poco frecuente en la prensa británica y que, sin embargo, tenía precedentes ilustres en la historia de la literatura inglesa. Y aventura era asimismo para el periodista la obtención de la noticia, anticipándose en la medida de lo posible a los demás órganos informativos, sin importar demasiado los medios ni los riesgos. Así Wallace pudo anunciar, por ejemplo, la paz de Vereeniging, que puso fin a la guerra, cuarenta y ocho horas antes de que esta se firmara, arriesgándose a severas sanciones por los medios empleados para conseguir la primicia y por haber ignorado la censura militar impuesta. A consecuencia de aquel incidente, fue incluso desposeído de las condecoraciones que habla obtenido en campaña.
Estos años pasados en África del Sur fueron decisivos para la formación literaria de Edgard Wallace. Tuvo la oportunidad de conocer por entonces a quien a la sazón era una de las jóvenes glorias de la literatura británica: Rudyard Kipling. Diez años mayor que Wallace, Kipling se había introducido en el mundo de las letras por la puerta del periodismo, y acaso vio en Wallace una imagen de lo que él mismo había sido: alguien en quien él mismo podía reconocerse sin esfuerzo, a pesar de la diferente educación recibida. Se hallaba, además, en un momento crucial de su carrera, en el que iba a dejar de lado la poesía- aquellos grandilocuentes poemas que le habían convertido en la pasada década en el cantor por excelencia del imperialismo británico- para abordar de lleno la creación novelística, ya en obras como Kim o en sus relatos cortos.
En la euforia de los meses que siguieron a la guerra, Wallace intentó crear un periódico propio en Johannesburgo, el Rand Daily Mail, que no obtuvo el éxito esperado. Era el momento de regresar a Inglaterra, a la que volvió en cuanto pudo poner orden en los asuntos de su fracasada empresa editorial.
De regreso en Londres, no le costó apenas esfuerzo encontrar colocación en la redacción de alguno de los periódicos para los que ya había servido de corresponsal en Sudáfrica: primero en el Daily News y luego en el Daily Mail. Pronto se especializaría en temas de hípica y de carreras de caballos -de lo que de nuevo encontraremos un eco en el carácter de uno de los protagonistas de sus obras, concretamente en el Benjamín Awkwright de El hombre del hotel Carlton-, firmando una columna extraordinariamente popular, la mantendría durante muchos años, como, en general, siempre seguiría vinculado al periodismo, aun cuando su actividad como novelista y dramaturgo le proporcionara recursos más que sobrados para poder vivir exclusivamente de ella.
Su primera novela de éxito fue la titulada The four just men, publicada en 1905, que sin embargo le proporcionó más fama que beneficios económicos. Y a partir de este momento emprendió una carrera literaria espectacular que, en el transcurso de las tres décadas que duraría, le daría tiempo para escribir unos 175 libros, 15 obras de teatro, innumerables relatos cortos, artículos periodísticos, reportajes, guiones cinematográficos, etc. En 1927, por ejemplo, publicó 26 novelas y vendió cerca de 5 millones de ejemplares; obtuvo unos ingresos anuales por la enorme cifra de 50.000 libras esterlinas (A título de comparación, para valorar lo que suponían esos ingresos, recordemos que el doctor Marford -protagonista de una de las novelas que incluimos en este volumen, El hombre del antifaz blanco- estaba convencido de poder vivir, por la misma época, durante cinco años con su pequeño capital de 1.500 libras; sin darse muchos lujos, por supuesto, pero aun sin conseguir ni un solo paciente). Como dato adicional señalemos que hubo largos periodos de tiempo en los que, de cada cuatro libros vendidos en Londres, uno era un ejemplar de alguna de sus obras.
Con Edgar Wallace se dio también la frecuente paradoja de que, a lo largo de su asombrosa carrera, recibió de los críticos más censuras que elogios, en clamoroso divorcio de aquellos respecto de los gustos y aficiones de los lectores. Se le acusaba de melodramatismo, y se le reprochaban defectos formales, por otra parte muy poco trascendentes. Hoy la polémica ha quedado muy atrás, y podemos acercarnos a las obras de Wallace con una perspectiva bastante más amplia; en particular porque, desde entonces acá, el género policíaco -en el que pueden incluirse la mayoría de sus obras- ha experimentado un notable desarrollo, lo que nos permite valorar con objetividad cuál fue su aportación específica al mismo. Y esto es lo que realmente interesa, porque resulta obvio que el éxito de Wallace no se basó en la repetición de fórmulas antiguas, sino en resortes nuevos o, cuando menos, manejados de un modo enteramente nuevo.
Los críticos norteamericanos suelen referirse a Edgar Wallace como el creador avant la lettre de ese particular género de novelística que se conoce hoy como thriller. No es fácil dar una traducción adecuada a ese término, de resonancia onomatopéyica, que sugiere estremecimiento, escalofrío, ramalazo de temor, y mil cosas más indefinibles. Un thriller es, para entendernos, una obra que provoca en el espectador fuertes reacciones emotivas, en las que hay dosis fundamentales de intriga y de horror, A diferencia del melodrama, estas reacciones no incluyen un juicio moral y, por lo mismo, no se escudan en su legitimación por un final aleccionador.
Suele darse, en efecto, el final feliz, pero no como lección moral, sino como catarsis o anticlimax de aquellas mismas emociones. Así, mientras que el melodrama se nos ofrece como una lección, el thriller -entendido como lo desarrolla Edgar Wallace- es, más que nada, un juego. Y, como todo juego, una diversión, una huida momentánea de la realidad cotidiana.
Habría mucho que escribir sobre esos recovecos de la psiquis humana que hacen posibles paradojas tales como que nos encante la descripción literaria o cinematográfica de horrores que aborreceríamos en la vida real. Personas incapaces de soportar la realidad del dolor o la desgracia ajenos -y muchísimo más de causarlos- gozan leyendo historias en las que se prodigan los crímenes y en las que sus protagonistas arrostran peligros sin cuento, pavorosos. Cierto que es el suyo un placer sui géneris, cohonestado acaso con las emociones de signo contradictorio que simultáneamente lo acompañan: el lector, o el espectador, «sufre» también con los protagonistas, «siente» sus temores, «comparte» sus riesgos. Pero, a la vez, «disfruta». Y llega a meterse incluso en la piel del criminal perseguido en sus esfuerzos por escapar de la justicia. ¿Habrá que ver en esto la oscura acción de nuestro subconsciente, como quieren algunos? ¿O, más bien, nos hallamos ante un puro juego en el que autor y lector son, a la vez, contendientes y cómplices?
La consideración del arte como un juego no es algo peregrino o insólito: fue subrayada ya hace muchos siglos por el propio Santo Tomás. Hay un componente lúdico, por parte del artista, que «juega» con los materiales a su disposición, ya se trate de colores, formas, sonidos o ficciones. Y, si no siempre, es evidente que muchas veces el artista busca la complicidad del público a quien destina su obra. Es este un aspecto del arte que los tratadistas de estética han descuidado frecuentemente. Pero un aspecto que resulta imprescindible para la comprensión del arte contemporáneo, que ha desarrollado ese carácter lúdico por caminos tan diversos como pueden ser las artes de participación, el teatro total, la escultura cinética, y un largo etcétera en el que sin duda puede incluirse justamente la moderna literatura policíaca. Los dos pilares fundamentales sobre los que se apoya la literatura policíaca moderna -en lo que la distingue precisamente de otros géneros literarios de más antigua tradición- son la intriga y el riesgo. Y es curioso observar que así se configura ya en sus momentos iniciales, en las obras de dos grandes maestros: sir Arthur Conan Doyle y Edgar Wallace. El primero de ellos juega, sobre todo, con la intriga; Wallace insiste más en el planteamiento de situaciones aterradoras, «emocionantes». Ni que decir tiene que esto debe entenderse como una simplificación, y abusiva como lo son la mayoría de las simplificaciones. Porque ni Sherlock Holmes escapa al riesgo físico cuando, por ejemplo, recorre el páramo en persecución del sabueso de los Baskerville o cuando se precipita por una cascada alpina en lucha cuerpo a cuerpo con el siniestro doctor Moriarty, ni los intrépidos periodistas y ex oficiales que suelen protagonizar los relatos de Wallace van a la zaga del inquilino de Baker Street en cuanto a dotes deductivas para dar con la clave de sus respectivos misterios. Pero las diferencias entre los dos autores son palmarias. En las obras de sir Arthur hay, sobre todo, un reto a la inteligencia: su Sherlock Holmes es el prototipo de otros grandes detectives de la ficción policíaca: de los Hércules Poirot, Ellery Queen, Perry Mason, etc. Mientras que los habituales protagonistas de las novelas de Edgar Wallace son, en su mayoría, héroes -o antihéroes como los Sam Spade, los Philip Marlowe y tantos otros tipos afines que han nutrido durante décadas los guiones del cine de acción hasta nuestros días: personajes que se juegan el físico en sus investigaciones, sin que su inteligencia venga particularmente reconocida por la policía, a la que, unas veces ayudan como supermanes y otras, las más, entorpecen.
Esta alusión al cine, a propósito de las obras de Edgar Wallace, no es superflua. Cierto que cuando Wallace empezó a escribir sus primeros relatos policíacos el cine estaba aún en sus comienzos. Pero no pasaría una década sin que el nuevo arte encontrara un lenguaje propio. Y no es escaso elogio de las obras de Wallace el afirmar que sus novelas constituyeron una aportación decisiva en la creación de aquel lenguaje cinematográfico.
Lo anterior no ha de entenderse meramente en el sentido de que los relatos de Wallace proporcionaron en los años veinte numerosos argumentos que se transformaron en guiones cinematográficos. Fue así, en efecto. E incluso hay que añadir que en los años finales de su vida marchó a los Estados Unidos, a Hollywood, vinculándose activamente a la producción cinematográfica. Allí le sorprendería la muerte en 1932, poco después de haber colaborado en el guión de lo que sería un gran film: King Kong (1933), de Cooper y Schoedsack. Pero este aspecto es, en cierto modo, secundario. Wallace no es tanto un creador de argumentos, cuanto un revolucionario del arte de narrarlos, con un lenguaje “en el que se suceden técnicas y términos perfectamente calificables de “cinematográficos”.
Conceptos tales como los de «secuencia», «planificación», «flash-back, «fundido», «travelling», etc., son perfectamente aplicables a las novelas de Edgar Wallace; de forma que, al leerlas, se tiene a veces la sensación de que el escritor no está componiendo una ficción, sino recorriéndola con el objetivo de una cámara. Pero es, principalmente, en lo que con toda propiedad llamaríamos hoy «montaje» donde Wallace se revela un auténtico maestro, con un sentido perfecto del ritmo narrativo, del corte, del cambio de escenario dejando la «secuencia» interrumpida en su instante más álgido. Hoy todos estos recursos nos parecen normales: dotación indispensable de cualquier mediano escritor o guionista del género. Pero ¿habrá que recordar que nos estamos refiriendo a un autor cuya producción se sitúa en las primeras décadas de este siglo? Indiscutiblemente la cinematografía ha influido muchísimo sobre la literatura contemporánea; aquí nos encontramos, sin embargo, con un novelista que se anticipó a esta influencia en medida notable. Un novelista todavía vigente, como lo demuestran los continuos remakes que se siguen haciendo de sus obras, tanto para el cine como en la televisión.
Visto desde el presente, Edgar Wallace se nos ofrece también como un gran creador de tópicos -personajes y situaciones- sobre los que el género policíaco incidirá luego una y otra vez: villanos rematadamente villanos, seres monstruosos, rubias explosivas conduciendo automóviles deportivos, policías locales reacios a llamar en su ayuda a los brillantes cerebros de Scotland Yard, periodistas intrépidos, bellas heroínas, en fin, en peligro por causa de inesperadas herencias o por el interesado galanteo de cazadotes poco escrupulosos. Abogados y tutores que usurpan fortunas ajenas, médicos que practican experiencias nefandas, ladrones de guante blanco, gángsters acosados, perversas nurses, diabólicos príncipes extranjeros, asesinos psicópatas... ¡Y estamos aludiendo simplemente a algunos de los personajes que van a aparecer en las novelas incluidas en este volumen! ¿Quién puede ofrecer más? Claro que, en definitiva, los complejos argumentos de Wallace, vienen a reducirse al clásico triángulo sobre el que se fundamenta todo el género: villano-chica-en-apuros-héroe. No hay más. Pero es sorprendente lo que puede llegar a dar de sí la combinación de estos elementos básicos cuando quien los agita es un auténtico maestro en aderezarlos con la guinda de lo insólito: puertas de siete cerraduras, misteriosas velas dobladas, astros amenazantes, etc. Si se añade, además, que nuestro autor plantea ya en algunas de sus novelas ciertas situaciones que son como el tour de force de la intriga -tal, por ejemplo, el crimen en una habitación cerrada por dentro-, tendremos una idea bastante aproximada de los motivos por los que Edgar Wallace debe figurar por derecho propio en cualquier colección antológica del género.
Hay otro aspecto que debe destacarse en las obras de Edgar Wallace: su planteamiento como un desafío a la sagacidad del lector. Hablábamos más arriba de un juego. Y es así, en efecto. Un juego en el que el autor actúa con perfecta limpieza, sin hacer trampas. El reto al lector para que dé con las claves del misterio antes de que se las ofrezca el autor es, también, una constante del género. En este sentido, encontramos autores que construyen sus obras como un enigma, una charada, una investigación. Viene inmediatamente el ejemplo de Agatha Christie, como paradigma de esta tendencia de la literatura policíaca. Todos sabemos cuál es el secreto de su técnica: hacer que el «asesino» sea precisamente aquel personaje de su obra de quien menos podía esperarse que lo fuera. Y ello sin violentar la narración, incluso dando pistas que, bien captadas por el lector, pudieran haberle revelado el misterio desde el principio. Aunque, claro está, multiplicando de tal manera las posibles pistas -las relevantes y las irrelevantes- que la conclusión jamás deje de resultar sorprendente. Este reto a la sagacidad está ya presente en muchas novelas de Wallace. Son modélicas, por ejemplo, dos de las incluidas en nuestra selección: El hombre del antifaz blanco y El hombre del hotel Carlton. Con la particularidad de que, lo que en algunos otros autores es artificio calculado -y artificioso, en fin-, en Wallace es producto natural de una acertada técnica narrativa. No hay un intento de «despistar» al lector. A lo sumo -nuevamente se impone la referencia al cine- un barrido de cámara acaso demasiado rápido, que no se detiene en analizar algunas de las imágenes que recoge. Pero las imágenes están ahí y han sido fielmente recogidas, y han quedado subliminarmente impresas en la imaginación del lector. Algunas de sus soluciones podrán parecernos ocasionalmente previsibles, pero no son jamás forzadas.
Ni que decir tiene que los personajes y las situaciones de Wallace están todavía muy lejos de los planteamientos de la moderna novela psicológica policíaca. Encontraremos aquí y allá algunos atisbos, pero escasamente significativos. Le interesa, sobre todo, la acción, sin que ello quiera decir que olvide dar cierta consistencia psicológica a sus principales personajes. Pero sería injusto reprochárselo, dada la época en que escribió sus obras. Otros autores explorarían posteriormente este camino, que se ha demostrado fecundo en sumo grado para el género por la complejidad de la psicología criminal. Habría que apuntar, tal vez, que ese camino ha llevado a una cierta saturación, a la par que se descuidaban otros aspectos inherentes al relato policíaco. En este sentido, una relectura de Edgar Wallace puede ser muy agradable porque nos retrotrae a las fuentes del género.
Equipo Editorial
EL HOMBRE DEL HOTELCARLTON
CAPÍTULO PRIMERO
Hubo un hombre llamado Harry Stone, conocido también por Harry el Valet (el criado), que fue policía hasta que le desenmascararon, lo que sucedió a los tres meses aproximadamente de haber entrado en el C. D. I. del Departamento de Policía de Rhodesia. Pudo ser procesado; pero en esa época esta sección especial de la Policía no tenía ningún deseo de hacer pública la falta de honradez de sus agentes; así que cuando una noche se marchó por el correo de El Cabo, no se molestaron en hacerle volver.
Harry se dirigió hacia el Sur, llevándose cerca de trescientas libras esterlinas ilícitamente adquiridas, con la esperanza de encontrar a Lew Daney, que era un buen compañero y un gran artista, aunque poco afortunado.
Pero Lew se había marchado hacía mucho tiempo, y precisamente estaba en aquellos momentos organizando y llevando a cabo una serie de correrías más pintorescas y mucho mejor preparadas que su intento contra el National Bank de Johannesburgo.
Harry volvió a Rhodesia por la ruta de Beira, atravesando el Massi-Kassi hasta Salisbury, lo cual fue su desgracia, porque el capitán Timothy Jordan, jefe del C. D. I. de la Policía de Rhodesia, le hizo el honor de visitarle personalmente en el hotel.
-Está usted inscrito como Harrison, pero su nombre es Stone. Y, a propósito, ¿cómo está su amigo Lew Daney?
-No sé lo que quiere usted decir -dijo Harry el Valet.
-Sea como sea -contestó Tim, sonriendo-, el tren para territorio portugués sale dentro de dos horas. ¡Tómelo!
Harry no discutió. Estaba desconcertado, porque nunca se había tropezado con Tiger, Tim Jordan, aunque había oído hablar de este activo joven y sabía de memoria las hazañas que de él se referían.
Tiger, que era un hombre bastante rico, podía permitirse el lujo de ser concienzudo. Había hecho un detenido estudio de las fotografías de indeseables que llegaban a su poder y se impuso a sí mismo la obligación de ir a esperar todos los trenes de viajeros que llegaban y vigilar sus salidas, y en casi todos encontraba a alguien que no deseaba siguiera corrompiendo el agradable aire de Rhodesia del Sur, y la fotografía de Harry había llegado a Salisbury, casualmente, entre los asuntos del día.
En Beira, míster Stone tomó un barco de la East Coast que hacía la travesía entre Durban y Grenock. Pero habían ocurrido algunos sucesos en Londres, por los cuales era conveniente que el ex detective buscase otro puerto de entrada que no estuviese bajo la observación directa de Scotland Yard, que, aunque estaba extraordinariamente ocupada en esa época, podía dedicar algunos agentes a vigilar las llegadas de los transatlánticos y hacer un cariñoso recibimiento al vagabundo, que regresaba deseoso de ahorrarse la recepción.
Pocos días después de alquilar Harry una casa respetable en Glasgow, el inspector jefe Cowley, de Scotland Yard, citó a una conferencia a los jefes inspectores.
-Este es el segundo atraco importante en tres semanas -dijo-. Es la misma banda la que ha hecho los dos trabajos, y si no se han escapado con una gran cantidad de dinero, ha sido por su probada mala suerte.
Se refería al estudiado asalto del Northern Counties Bank.
Un guardia de noche y un policía ciclista, que recorría los alrededores, fueron asesinados a sangre fría, y una de las cajas, abierta. Los ladrones consiguieron poco por sus trabajos. El día anterior fue trasladada una gran suma de dinero a causa de «una información recibida».
-Uno de la banda cantó -dijo Cowley-. No ha debido de hacerlo por la recompensa ofrecida, porque no la ha reclamado. Me figuro que es un caso de venganza. Con los datos que tenía la Policía es lamentable que hayan dejado escapar a la cuadrilla.
El asalto al Northern Counties Bank fue seguido inmediatamente por el negocio del Mersey Trust, en que se jugaban doscientas mil libras en lingotes de oro.
-Es el golpe mejor organizado que recuerdo –dijo Cowley con entusiasmo de conocedor-. Todo estaba perfectamente preparado. Si el contador no hubiera sido testarudo retardando la entrega del oro durante una hora, por haber traspapelado los documentos, se hubieran apoderado de él.
-Infiero, señor -dijo el inspector jefe Pherson, que hablaba gravemente, aun cuando no era sarcástico-, que habrá leído usted el relato en los periódicos.
Cowley se rascó la nuca, irritado.
-Naturalmente -contestó.
Scotland Yard estaba molesto porque ninguna de las fuerzas de Policía le había consultado siquiera.
-¿Por qué Scotland Yard? -había dicho el inspector jefe de Blankshire-. ¿No tenemos también nosotros un C. I. D.? ¡Qué tontería!
Era un militar, jefe de la Policía, un C. B. E., un D. S. O. Cowley sabía que tenía más esprit de corps que prenez garde; pero esta idea, probablemente, era un prejuicio.
Los inspectores jefe de los distritos de fuera de Londres no estaban obligados a consultar a Scotland Yard. Esta no podía mezclarse en la administración de la Policía local. No pidieron su consejo en el caso del Northern Counties ni en el asunto del Mersey. El inspector jefe de Northshire había opinado:
-Si no podemos hacer este trabajo nosotros solos, deberían emplumarnos. Tenemos también nuestro C. I. D. y confío en que «más sabe el loco en su casa...». Recuerdo, hace años, cuando mandaba una brigada de Poona...
Los cinco que estaban sentados alrededor de la gran mesa en Scotland Yard examinando mapas y los datos que habían recogido de modo extraoficial, nunca habían estado en Poona y era probable que ninguno de ellos mandase una brigada, a no ser que fuese una brigada de bomberos.
-El tercero se acerca -dijo Cowley-. Esto, en mi opinión, es una serie: hay señales de una larga preparación y de un metódico estudio. ¿Quién es el artista?
El artista era Lew Daney, y nadie pensaba en él, porque en aquel momento era desconocido de la Policía, aunque había un ex detective que le conocía muy bien.
El día que Harry Stone se convenció de que en Escocia no encontraba otra cosa que incrédulos hombres de negocios (trabajaba entonces en el negocio fraudulento de una mina de oro), dieron el tercer golpe, y entonces sí que pudieron adjudicarse cierto éxito.
El Lower Clyde Bank tenía un suntuoso edificio en la ciudad de Glasgow. Entre las nueve de la noche de un nublado jueves y las cuatro de la madrugada de un viernes aún más nublado, la caja número dos fue abierta y robada. Contenía unas ciento doce mil libras en moneda inglesa; pero lo más importante era que guardaba también la suma de diez millones de Reichmarks depositados por el Chemical Bank de Dusseldorf; depósito hecho en cumplimiento del contrato que tenía con el North British Chemical Trust. Este depósito estaba constituido por diez mil billetes de mil marcos, y se hallaba encerrado en dos cajas de acero, cada una de las cuales contenía cinco mil billetes en paquetes de mil.
Había allí dos guardas de noche, Mc Call y Erskine, que desaparecieron. El haber dejado de repetir las señales que a cada hora tenía que hacer el Cuartel General de la Policía fue lo que hizo que esta acudiese al Banco. No los encontraron sino tres horas más tarde, en un ascensor que había sido parado entre dos pisos y puesto fuera de servicio, inutilizándolo. Ambos estaban muertos por disparos hechos a bocajarro.
Solamente un hombre podía haber dado informes que hubieran tenido algún valor para la Policía. Harry Stone tuvo la buena suerte aquella tarde de encontrar un escocés para el que, entre las siete de la tarde y las dos de la mañana, las luces de la ilusión brillaban alegremente. Había escuchado sin aliento la historia que Harry le contó acerca de la mina de oro escondida entre los repliegues de Magalies Berge (de donde nunca había salido otra cosa que tabaco), y le condujo a sus magníficas habitaciones, donde Harry dibujó planos; porque Harry era un hombre instruido: hablaba tres idiomas y podía dibujar un número infinito de mapas, si le convenía hacerlo. Sus planos adornaron su historia de modo tan convincente que casi tuvo el cheque en el bolsillo. Como era un artista, no apresuró las cosas; dio las buenas noches a su huésped, a las tres de la madrugada, y se dirigió hacia su casa.
Vio al borde de la acera un coche grande, que marchaba despacio, y se detuvo al tiempo que él pasaba. Después, andando rápidamente hacia él, vio venir a un hombre, al que examinó la cara de un vistazo con el rabillo del ojo. Alguien que conocía... ¿Quién era? Anduvo media docena de pasos y después se volvió. Al primer hombre se había unido otro, que llevaba un saco; un tercero se acercó, atravesando a todo correr la calle. Pareció que desaparecían a la vez en el interior del coche, al tiempo que este daba la vuelta y escapaba a toda velocidad.
¡Lew Daney! Tenía bigote cuando le conoció Harry. Este silbaba ahora. ¡Lew había dado un golpe! No era prudente encontrarse en los alrededores del lugar de las hazañas de Lew. Este tenía revólver, y no sentía repugnancia en hacer uso de él. Harry no deseaba ser cogido y encerrado por la Policía, y que esta le interrogase acerca de una de las fantásticas aventuras de Lew.
Sintió un gran descanso al llegar a su casa. Leyó los detalles del crimen en las primeras ediciones de los periódicos de la tarde del día siguiente, y se quedó asombrado del alcance del robo. Se azaró por la actitud de su futuro socio capitalista; porque el rico escocés, que había estado tan acogedor y tan entusiasta con respecto a la mina oculta en los repliegues del Magalies Berge, se había vuelto extrañamente cuerdo, moderado y escéptico en la fría mañana, y no parecía dispuesto a firmar el cheque ni a hacer nada, a no ser arrojar a Harry de su despacho.
Harry el Valet vivía en Londres desde hacía quince días cuando Mary Grier llegó a Escocia con un billete de tercera clase de ida y vuelta, una libra esterlina para gastos, un librito de apuntes para anotar muy cuidadosamente en qué gastaba la libra, y tres cheques extendidos por diferentes cantidades para ajustar una reclamación hecha en contra de míster Awkwright por un agente de Bolsa.
-Puede decirle que es usted mi sobrina y que yo no estoy bien de la cabeza -le había dicho míster Awkwright con la mayor tranquilidad-. Además, es un estafador...; todos esos agentes lo son; y si cree que no hay manera de sacar mucho, tomará lo que le den como liquidación. No enseñe el cheque hasta que esté dispuesto a liquidar, y regatéele lo más posible hasta llegar al más pequeño, si puede.
Mary ya había arreglado estas cuentas en otras ocasiones. Un negocio sucio y desagradable; pero las colocaciones no eran fáciles de conseguir y, hablando en términos generales, míster Awkwright no resultaba un mal jefe.
Tres horas después de su llegada a Londres se entrevistó con el agente. Le cogió él la mano casi paternalmente y trató de besarla. Salió del despacho un poco abochornada y sin aliento, pero con un recibo por cien libras pudo liquidar una deuda de cuatrocientas, y no tuvo siquiera precisión de mentir; la patética carta de míster Awkwright suplió la necesaria patraña.
Mary no pensó ni mejor ni peor de los hombres a causa de esta experiencia, que no era infrecuente. Tenía esa pálida belleza que es tan atractiva para algunos hombres. Era delgada y de bonita figura, podía andar y estar en pie con soltura, se vestía por poco dinero y daba la impresión de que su vestido de cuatro guineas acababa de salir de un modisto de Savile Row.
Estaba un poco molesta; pero no se sentía manchada; otros hombres habían tratado de besarla antes, hombres de todas clases y edades. Los casuales huéspedes de míster Awkwright, por ejemplo, acostumbraban entrar de improviso en la biblioteca, cerrar descuidadamente la puerta y deslizar distraídamente sus brazos alrededor de sus hombros. Y eran todos personas respetables, incluso un abogado de Londres. Solamente uno la había tratado siempre con respeto.
Odiaba este arreglo de cuentas que la extrema tacañería de míster Awkwright la obligaba a hacer; pero cada día se volvía más escéptica.
Regresó al pequeño y modesto hotel de Bloomsbury, donde tenía su alojamiento, para recoger la carta que había traído de Escocia. En el salón de lectura encontró un ejemplar de un periódico de la mañana y consultó las entradas y salidas de los barcos. El Carnavon Castle debía entrar aquella mañana, y probablemente ya habría llegado. Míster Awkwright le había dado una lista con los nombres de cuatro hoteles, a uno de los cuales sería probable que fuese su sobrino. Todos eran muy caros.
Su sobrino, según decía desabridamente míster Awkwright, escogía invariablemente los hoteles fuera del alcance de sus recursos. Por suerte, llamó primero al Carlton y se ahorró varias monedas de dos peniques.
El capitán Timothy Jordan había llegado; preguntó si podría hablarle, y después de una pequeña espera:
-¡Diga! -dijo una voz desagradable-. ¿Es usted, coronel?
Mary Grier se sonrió.
-No, soy un simple soldado -contestó-. ¿Es el capitán Timothy Jordan? Yo soy la secretaria de míster Awkwright.
-¡Oh! ¿Del tío Benjamín? ¿Desde dónde habla usted?
Mary se lo dijo.
-Pensé que era desde Escocia -contestó la voz-. ¿Está él en la ciudad?
Mary le explicó que míster Awkwright estaba en ese momento en Clench House.
-Tengo una carta para usted, capitán Jordan. Míster Awkwright me ordenó verle y averiguar cuándo piensa usted ir a Escocia.
-Dentro de unos días -fue su respuesta-. ¿Y cuándo vendrá usted al Carlton? Usted es miss Grier, ¿verdad? Es usted «muy interesante y de un gran gusto»; son palabras de mi bendito tío, que me ha escrito acerca de usted. Venga y almorzaremos.
Mary dudó. Estaba ansiosa de conocer al sobrino de su jefe. Míster Awkwright había hablado, sin reserva alguna, sobre el tema de los parientes desagradables.
-No estoy segura de tener tiempo -contestó al fin-; quizá me sea difícil.
-Si viene, no se olvide de preguntar por Timothy Jordan; hay en el hotel dos huéspedes de la gran tribu de Jordan. Pregunte por Timothy ¡y rechace cualquier sustituto!
-Timothy Jordan -repitió Mary, y oyó un pequeño ruido detrás de ella.
Al volverse vio a un hombre parado en el pasillo, de espaldas a ella y evidentemente esperando la vez para usar el único teléfono que había en el hotel. No podía verle la cara. Llevaba un sombrero hongo echado hacia atrás y el cuello del abrigo levantado. Cuando más tarde se cruzó con él, también se las arregló para que sólo le viese por detrás. Harry Stone sintió más sorpresa que alarma al saber que su enemigo estaba en Londres. Después de todo, Tim Jordan podría ser un personaje en Rhodesia del Sur, pero no era más que un hombre en las aceras de Haymarket. Sin embargo, podía ocurrir algo desagradable si era reconocido, especialmente porque Harry aquella mañana había conseguido encontrar a su hombre, y este hombre se llamaba dinero, libras que gastar, dólares y francos que jugar en Montecarlo, marcos para mantenerse con lujo en el Tirol.
Esperó hasta que desapareció Mary, y después fue al teléfono y pidió un número. Tuvo que esperar un rato hasta que el hombre por el que había preguntado se puso al aparato.
-Es Harry Stone el que habla -dijo en voz baja-. ¿Podré verle en algún sitio esta noche?
Hubo un largo silencio. El que estaba en el otro extremo hizo preguntas innecesarias.
-Seguramente -contestó-. ¿Cómo está usted, Harry?
-Admirablemente -dijo Harry con volubilidad-. Reuní algún dinero antes de salir de El Cabo. Salgo para Australia la semana que viene y me gustaría hablar con usted antes de irme.
-¿Desde dónde está usted hablando? -preguntó después de una pausa.
Harry le dio el nombre del hotel y el número del teléfono. Lew Daney meditó al oírlo.
-Haga su equipaje y márchese de ahí esta noche. Yo le daré alojamiento. Puede enviar sus cosas a la consigna de una estación. ¿Conoce usted Londres?
-Bastante bien -contestó Harry.
-Reúnase conmigo esta noche, a las diez, en Hampstead. Vaya más allá de Spaniards, unas doscientas yardas hacia Highgate. Le estaré esperando en la acera.
Harry Stone colgó el auricular, muy satisfecho con el principio de su aventura. Había meditado mucho tiempo antes de adoptar este medio de aproximación. Lew no era un hombre al que pudiera uno acercarse de improviso; era un asesino, y aunque en el llamativo edicto en que se ofrecía la recompensa no se le atribuía el asesinato de los dos vigilantes nocturnos, existía un premio de cinco mil libras por su captura.
Harry aquella noche arregló su maleta cuidadosamente, engrasó un revólver de cañón corto y salió. Al pasar por el hall distinguió a la bonita muchacha que había visto aquella mañana. Sin duda se marchaba del hotel, porque su maleta estaba preparada y esperando. Le interesaba porque era amiga de Tiger Tim. Se preguntaba con qué clase de intimidad. Le gustaría hacerse amigo suyo. Sería una gran jugada vengarse de Tiger por medio de su amiga.
Depositó la maleta en la estación de King’s Cross y se dirigió a Hampstead por el tren subterráneo. Debía tener cuidado. Si Lew supiese que le había reconocido al salir del Banco... Pero estaba en Londres y no en África del Sur.
Llegó al sitio de la cita y se encontró solo. Era una noche cruda; caía una llovizna helada y el pavimento de asfalto estaba resbaladizo. Echó una ojeada a la luminosa esfera de su reloj; eran las diez menos cinco minutos. ¿Le engañaría Lew? No sería propio de él.
Pasaron dos coches rápidamente, y después apareció un tercero, que marchaba despacio, pegado a la acera. Harry Stone sacó el revólver del bolsillo y se lo deslizó en la manga. El coche se detuvo enfrente de donde él estaba esperando; era un coche americano cerrado.
-¿Es usted Harry?
Era la voz de Lew.
-Entre.
Harry abrió la puerta y se hundió en el asiento al lado de su antiguo compinche, con el que había compartido una celda en la cárcel central de Pretoria en los días en que la prisión estaba demasiado llena.
-Reconocí su voz en cuanto la oí.
Lew puso el coche en marcha a moderada velocidad.
-¿Ganando mucho, Harry? ¿Hizo una buena limpia?
-Unas veinte mil... -comenzó diciendo Harry.





























