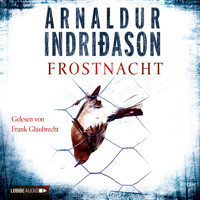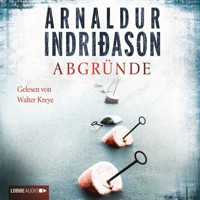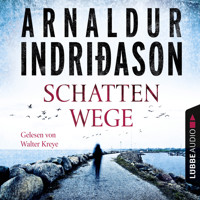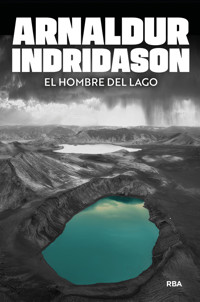
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Serie: Erlendur Sveinsson
- Sprache: Spanisch
Una de las más reconocidas novelas de la famosa serie del inspector Erlendur. El nivel del lago Kleifarvatn ha bajado tras un terremoto y ha dejado al descubierto un esqueleto con un agujero en el cráneo. A modo de lastre, el cadáver lleva atada una vieja radio rusa. El inspector Erlendur, que se encarga del caso, empieza a conectar las diferentes pistas existentes: un vendedor desaparecido muchos años atrás y un grupo de estudiantes idealistas que se marchó a estudiar a Leipzig en la era comunista. Los misterios y los errores del pasado enterrados desde hace tiempo empiezan a aflorar tras el bramido de la tierra islandesa.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 498
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Nota sobre los nombres propios islandeses
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Titulo original islandés: Kleifarvatn.
© del texto: Arnaldur Indridason, 2004.
Publicado gracias a un acuerdo con Reykjavik Literary Agency.
www.rla.is
© de la traducción: Enrique Bernárdez Sanchis, 2010.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2025
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
Primera edición en libro electrónico: octubre de 2025
REF.: OEBO243
ISBN: 978-84-9006-637-9
Composición digital: www.acatia.es
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.
NOTA SOBRE LOS NOMBRES PROPIOS ISLANDESES
Los islandeses siempre se tratan por el nombre de pila, puesto que la mayoría de ellos tienen un patronímico que termina en -son en el caso de los hijos, y en -dóttir en el caso de las hijas. Los nombres de las personas no se ordenan por el apellido, sino por el nombre, incluso en la guía telefónica. Aunque pueda parecer extraño, los policías, a pesar de las jerarquías, se llaman por el nombre de pila, y también entre policías y criminales.
El nombre completo de Erlendur es Erlendur Sveinsson, y el de su hija, Eva Lind Erlendsdóttir. Los matronímicos son menos frecuentes, aunque también se usan, cada vez más. En tal caso, una niña llamada Audur, cuya madre se llama Kolbrún, sería Audur Kolbrúnardóttir (la hija de Kolbrún).
Sin embargo, algunas famili as tienen apellidos tradicionales que pueden ser nombre de lugar, adaptaciones de nombres islandeses al estilo danés o derivados directamente del danés como resultado del gobierno colonial que duró hasta principios del siglo XX. Briem es uno de esos apellidos y por ello no revela el género de su propietario. En el caso de Marion Briem, el ambiguo nombre de pila hace incrementar la intriga.
Por otra parte, los nombres islandeses son, en su gran mayoría, significativos, y los autores juegan frecuentemente con sus significados. Por ejemplo, Erlendur quiere decir «forastero».
«Duerme, pues yo te amo.»
De un poema tradicional
1
Estuvo largo tiempo inmóvil, sin poder apartar sus ojos de los huesos, como si no pudieran estar allí. Ni ella tampoco.
Pensó que serían de alguna oveja que se había ahogado, pero al aproximarse más vio la calavera medio enterrada en el fondo del lago y comprendió que se trataba del esqueleto de un ser humano. Las costillas sobresalían de la arena, y más abajo podían distinguirse las siluetas de los huesos de las piernas. El esqueleto estaba tumbado sobre el costado izquierdo, y la mujer veía el lado derecho del cráneo, las vacías cuencas de los ojos y tres dientes en la mandíbula superior. Uno de ellos tenía un gran empaste de plata. En la cavidad del cráneo había un gran agujero, y la mujer pensó, maquinalmente, que podía deberse al golpe de un martillo. Se inclinó y miró fijamente la calavera. Vacilante, introdujo un dedo en el agujero. Estaba lleno de arena.
No sabía por qué había pensado en un martillo, y se le pusieron los pelos de punta ante la simple idea de imaginar que a alguien le golpearan en la cabeza con un martillo. Además, el agujero era un poco más grande que el que produciría un martillo. Tenía el tamaño de una caja de cerillas. Decidió no tocar más el esqueleto. Sacó su móvil y marcó el número de tres cifras.
No sabía qué tenía que decirles. Todo aquello resultaba muy irreal. Un esqueleto tan adentro del lago, enterrado en el fondo arenoso. Y ella tampoco estaba en su mejor forma. Enseguida se había puesto a pensar en martillos y cajas de cerillas. Le resultaba difícil concentrarse. Sus pensamientos se dispersaban aquí y allí y apenas conseguía encauzarlos.
Probablemente se debía a la resaca. Su intención había sido quedarse todo el día en casa, pero luego cambió de opinión, cogió el coche y se acercó hasta el lago. Pensó que su obligación era comprobar los instrumentos de medición. Era científica. Siempre había querido ser científica y sabía que siempre había que comprobar muy bien las medidas y los instrumentos. Pero tenía una resaca espantosa y su mente distaba mucho de la lucidez. La celebración anual de la Compañía de Distribución de la Energía había sido la noche anterior y, como ocurría de vez en cuando, había bebido demasiado.
Pensó en el hombre que estaba en su casa, acostado en su cama. Sabía que era por su culpa que se había marchado a pasear al lago. No había querido despertarse a su lado y confiaba en que ya se habría ido cuando ella regresara a su casa. La había acompañado después de la fiesta, y la noche no fue demasiado emocionante. Lo mismo que con los otros a los que había conocido desde su divorcio. Apenas habló de otra cosa que no fuera su colección de discos, y seguía con el mismo tema mucho después de que ella hubiera dejado de mostrar el menor interés. Luego se quedó dormida en el sillón del salón. Cuando despertó, vio que él estaba acostado en su cama, durmiendo con la boca abierta, vestido sólo con unos calzoncillos ridículos y unos calcetines negros.
—Emergencias —dijo una voz al móvil.
—Sí, quería informar del hallazgo de un esqueleto —dijo la mujer—. Hay una calavera con un agujero.
Carraspeó. ¡Demonios de resaca! ¿Quién dice una cosa así? Una calavera con un agujero. Recordó una frase que había sobre una moneda de diez céntimos con un agujero. ¿O era una de dos coronas?
—¿Cómo te llamas? —dijo la voz indiferente de la línea de Emergencias.
Fue capaz de ordenar un poco su mente y dijo su nombre.
—¿Y dónde estás?
—En el lago Kleifarvatn. En la parte norte.
—¿Lo sacaste en una red?
—No. Está enterrado en el fondo del lago.
—¿Estabas buceando?
—No. Sobresale directamente del fondo. Las costillas y el cráneo.
—¿Y está en el fondo?
—Sí.
—¿Y cómo puedes verlo, entonces?
—Porque estoy aquí, mirándolo.
—¿Lo has llevado a tierra?
—No, no lo he tocado —mintió sin querer.
Se produjo un silencio en el teléfono.
—¡No vengas con gilipolleces! —dijo la voz, que había acabado por enfadarse—. ¿Es una broma? ¿Sabes lo que te puede costar una llamada graciosa como ésta?
—No se trata de ninguna broma. Estoy aquí viendo el esqueleto.
—¿Qué pasa, que puedes caminar sobre el lago?
—El lago ha desaparecido. Ya no hay agua. Sólo está el fondo. Es ahí donde se encuentra el esqueleto.
—¿Qué quiere decir que el agua ha desaparecido?
—El agua no ha desaparecido por completo, pero en el lugar donde estoy en este momento ya no hay agua. Soy ingeniera hidráulica de la Compañía de Distribución de la Energía. Estaba comprobando el nivel del agua cuando me encontré el esqueleto. Tiene un agujero en la caja craneal y está prácticamente enterrado en el fondo arenoso. Al principio pensé que se trataba de una oveja.
—¿Una oveja?
—El otro día encontramos una que se ahogó en el lago hace mucho tiempo. Cuando el lago era mucho más grande.
Se produjo un silencio en el teléfono.
—Espera y no te muevas de ahí —dijo la voz sin mucho interés—. Envío un coche.
Se quedó inmóvil al lado del esqueleto durante un rato, y luego se acercó al borde del agua y midió la distancia. Estaba segura de que el esqueleto no había salido a la luz todavía cuando estuvo allí tomando medidas, en aquel mismo lugar, dos semanas atrás. Lo habría visto. La superficie del agua había descendido aproximadamente un metro en ese espacio de tiempo.
Era un misterio que estaban intentando resolver desde que unos ingenieros de la Compañía de Distribución de la Energía se dieron cuenta por primera vez de que el nivel del lago Kleifarvatn estaba descendiendo rápidamente. El año 1964, la compañía instaló un aparato automático que medía la altura del agua, y una de las tareas de los hidrólogos consistía en vigilar las mediciones. En el verano de 2000 pensaron que el medidor se había estropeado. Cada día parecía perderse una cantidad increíble de agua, el doble de la habitual.
Volvió a donde estaba el esqueleto. Se moría de ganas de observarlo mejor, excavar a su alrededor y quitarle la arena. Pero pensó que, probablemente, a la policía eso no le gustaría demasiado. Estuvo pensando si sería hombre o mujer, y recordó haber leído en alguna ocasión, probablemente en alguna novela policíaca, que casi no existían diferencias entre los esqueletos de uno y otro sexo; sólo la pelvis era distinta. Luego recordó que alguien le había dicho que no había que hacer mucho caso de lo que se contaba en las novelas negras. No podía ver la pelvis, que estaba enterrada en la arena, y pensó que, seguramente, ni siquiera habría sido capaz de apreciar la diferencia.
El malestar de la resaca iba en aumento, y se sentó al lado de los huesos. Era domingo por la mañana y algunos coches pasaban cerca del lago. Imaginaba que serían familias que iban de excursión por el sur, hacia Herdísarvík o Selvogur. Era un recorrido muy popular y muy bonito, entre campos de lava y pequeñas colinas, que pasaba junto al lago y culminaba a la orilla del mar. Pensó en las familias que iban en los coches. Su marido la dejó al saber que no podrían tener hijos. Él se volvió a casar poco tiempo después y ahora tenía dos niños preciosos. Había encontrado la felicidad.
Ella lo único que había encontrado era un hombre al que apenas conocía, que en aquel momento estaba acostado en su cama con los calcetines puestos. Según iba cumpliendo años, se le iba haciendo cada vez más difícil encontrar hombres decentes. La mayoría estaban divorciados como ella o, lo que era todavía peor, nunca habían tenido una relación estable.
Miró con pena el esqueleto semienterrado en la arena, y estuvo casi a punto de echarse a llorar.
Más o menos una hora más tarde llegó un coche de la policía que habían enviado desde Hafnarfjördur. No tenía ninguna prisa, recorría con tranquilidad la carretera que bordeaba el lago. Era el mes de mayo, el sol estaba ya bastante alto y se reflejaba en la lisa superficie del agua. La mujer seguía sentada en la arena, observando la carretera, e hizo señales al coche, que se detuvo en el arcén. Salieron dos policías que la miraron y echaron a andar.
Estuvieron un buen rato silenciosos delante del esqueleto hasta que uno de ellos le dio un golpecito a una de las costillas.
—¿Estaría pescando? —dijo a su colega.
—¿En barca? —preguntó el otro.
—O llegó hasta aquí a pie, vadeando.
—Tiene un agujero —explicó la mujer, mirando a uno y luego al otro—. En el cráneo.
Uno de ellos se inclinó.
—Vaya —dijo.
—Pudo haber caído de la barca y romperse la cabeza —comentó su colega.
—Está lleno de arena —afirmó el que había hablado primero.
—¿No deberíamos llamar a la Científica? —dijo el otro, pen sativo.
—¿No están casi todos en América? —preguntó su compañero, mirando hacia el cielo—. En un congreso de criminología, creo.
El otro policía asintió. Luego estuvieron en silencio un buen rato hasta que uno de los policías se volvió hacia la mujer.
—¿Dónde ha ido el agua? —preguntó.
—Existen varias teorías —respondió ella—. ¿Qué pensáis hacer? ¿Puedo irme a mi casa?
Los policías se miraron, anotaron el nombre de la mujer y le dieron las gracias sin pedir disculpas por la espera. A ella le daba igual. No tenía ninguna prisa. Hacía un día precioso en el lago, y habría disfrutado aún más, incluso con el resacón que tenía, de no haberse encontrado el esqueleto. Pensó si el hombre de los calcetines negros se habría ido ya a su casa, confiando en que, efectivamente, así fuera. Pensaba alquilar una película y pasarse la tarde delante del televisor, bien tapada con una manta.
A lo mejor alquilaba una buena película policíaca.
2
Los policías informaron a su jefe en Hafnarfjördur sobre el esqueleto hallado en el lago, y necesitaron cierto tiempo para explicarle cómo era posible estar al mismo tiempo en medio del lago y con los pies en seco.
El jefe llamó al comisario de guardia en la jefatura nacional de policía, le habló del hallazgo del esqueleto y preguntó si la policía nacional preferiría hacerse cargo directamente del caso.
—Esto es algo para auténticos profesionales —dijo el comisario de guardia—. Creo que tengo el hombre adecuado.
—¿Quién?
—Le hemos obligado a que se cogiera unos días de vacaciones; lleva cinco años sin disfrutarlas, creo, pero sé que se alegrará de tener algo que hacer. Le interesan mucho las desapariciones. Se divierte con todo este rollo.
El comisario de guardia se despidió de su colega de Hafnarfjördur, volvió a coger el teléfono y pidió que buscaran a Erlendur Sveinsson y lo mandaran a Kleifarvatn con un grupito de investigación.
Erlendur estaba sumergido en las páginas de un libro cuando sonó el teléfono. Intentaba evitar el brillo del sol de mayo, como tenía por costumbre. Colgaba una espesa cortina ante la ventana del salón y tenía cerrada la puerta de la cocina, cubierta sólo con unos ligeros visillos. Así, conseguía suficiente oscuridad para tener que encender la lámpara de pie que había al lado del sillón.
Erlendur conocía bien aquel relato. Ya lo había leído bastantes veces. Trataba del viaje de unos hombres durante el otoño de 1868, desde Skaftártunga, por el camino de montaña de Fjallabak hasta el norte del Mýrdalsjökull. Tenían intención de llegar a Gardar, en el sureste del país, para embarcarse. Iba con ellos un muchacho de diecisiete años, llamado David. Los hombres eran viajeros avezados y conocían bien el camino, pero al poco de iniciar el recorrido se desató un temporal terrible y no pudieron llegar a ninguna zona habitada. Se puso en marcha una intensa operación de búsqueda pero no se encontró ni el más mínimo rastro de ellos. Tuvieron que pasar diez años para que sus esqueletos fueran encontrados de forma casual al lado de una gran duna de arena, al sur de Kaldaklof. Se habían tapado con las mantas y yacían todos muy juntos.
Erlendur levantó los ojos en la oscuridad y vio ante él al muchachito del grupo, nervioso y angustiado. Parecía saber lo que iba a suceder antes de ponerse en camino; en la comarca, causó extrañeza que repartiera sus juguetes entre sus hermanos y hermanas, diciéndoles que no volvería nunca más por allí.
Erlendur dejó el libro, se puso en pie, totalmente entumecido, y respondió al teléfono. Era Elínborg.
—¿Piensas asistir? —le espetó.
—¿Tengo otra opción? —respondió Erlendur.
Elínborg había estado trabajando durante varios años en un libro de cocina que por fin iba a publicarse.
—Dios mío, qué nerviosa estoy. ¿Cómo crees que lo recibirán?
—Yo casi ni me aclaro aún con el microondas —dijo Erlendur—. Así que quizá yo...
—Al editor le gustó mucho —dijo Elínborg—. Y las fotos de los platos son estupendas. Se las encargaron a un especialista. Y luego hay un capítulo sobre comidas navideñas...
—Elínborg.
—Sí.
—¿Llamabas por algo en especial?
—Un esqueleto en Kleifarvatn —dijo Elínborg, bajando la voz al no hablar ya del libro de cocina—. Tengo que ir a recogerte. El lago ha bajado de nivel o algo así y esta mañana encontraron allí un esqueleto. Quieren que le eches un vistazo.
—¿Que el lago ha bajado de nivel?
—Sí, no lo entendí bien.
Sigurdur Óli estaba al lado del esqueleto cuando Erlendur y Elínborg llegaron al lago. Estaban a la espera de que llegase la Científica desde la central de policía. Los agentes de Hafnarfjördur estaban atareados intentando colocar una cinta amarilla de plástico para delimitar el escenario, pero se encontraron con el problema de que no tenían dónde sujetarla. Sigurdur Óli observaba sus denodados esfuerzos mientras intentaba recordar algún chiste sobre lo tontos que son los de Hafnarfjördur, pero sin éxito.
—¿No estabas de vacaciones? —preguntó a Erlendur al verlo venir hacia él por la arena.
—Sí, claro —respondió Erlendur—. Y tú, ¿qué me cuentas?
—Same old —dijo Sigurdur Óli. Levantó la vista hacia la carretera, donde acababa de aparcar, en el arcén, un vehículo todoterreno de considerable tamaño, de alguna agencia de noticias—. Le dijeron que podía irse a casa —añadió, señalando con la cabeza a los agentes de Hafnarfjördur—. A la mujer que encontró el esqueleto. Estaba midiendo no sé qué por aquí. Podemos hablar con ella después, si queremos saber por qué ha desaparecido el agua. Si todo fuera como es debido, ahora estaríamos más que ahogados.
—¿Tienes mejor el hombro?
—Sí. ¿Y cómo anda Eva Lind?
—Aún no se ha dado a la fuga —dijo Erlendur—. Creo que lo lamenta, pero no sé nada más.
Se puso en cuclillas y observó la parte del esqueleto que se hallaba a la vista. Metió el dedo en el agujero del cráneo y acarició una de las costillas.
—A este tío le dieron un buen golpe en la cabeza —dijo, incorporándose.
—No podía ser más obvio —dijo Elínborg en tono irónico—. Si es que se trata de un tío —añadió.
—Parece el resultado de una paliza, ¿no? —dijo Sigurdur Óli—. El agujero está justo detrás de la sien derecha. Quizá no fue preciso nada más que un golpe.
—Quizá no pueda excluirse que estuviera solo en una barca y se cayera por la borda —dijo Erlendur mirando a Elínborg—. Ese tonillo, Elínborg —añadió—, ¿es el de tu libro de cocina?
—Naturalmente, hace mucho que el agua se llevó el fragmento de hueso —dijo Elínborg, sin responderle.
—Tenemos que sacar el esqueleto —dijo Sigurdur Óli—. ¿Cuándo llegan los de la Científica?
Erlendur vio que había más vehículos aparcados en el arcén, e imaginó que la noticia del hallazgo del esqueleto habría circulado ya por los medios de comunicación.
—¿No tienen que montar un toldo? —dijo, mirando hacia la carretera.
—Sí —dijo Sigurdur Óli—. Seguro que traen una tienda.
—¿Quieres decir que tal vez estaba pescando solo en el lago? —intervino Elínborg.
—No, se trata sólo de una posibilidad —dijo Erlendur.
—¿Y si le dieron un golpe?
—Entonces no fue un accidente —dijo Sigurdur Óli.
—No tenemos ni idea de lo que sucedió —repuso Erlendur—. A lo mejor le dieron un golpe. A lo mejor vino al lago con alguien y estuvieron pescando, y de pronto, uno de ellos sacó un martillo. A lo mejor eran sólo dos. A lo mejor eran cinco.
—O también —dijo Sigurdur Óli— le golpearon en la cabeza en cualquier sitio de la ciudad y lo trajeron al lago y lo hundieron aquí.
—¿Y cómo lo hundieron? —preguntó Elínborg—. Es necesario algo para mantener un cadáver en el fondo del lago.
—¿Es un adulto? —preguntó Sigurdur Óli.
—Diles que se mantengan a una distancia prudencial —dijo Erlendur, observando a los periodistas que bajaban como podían desde la carretera al fondo del lago.
Una avioneta se aproximó desde Reikiavik e hizo una pasada a baja altura sobre el lago, y pudieron ver a un hombre con una cámara de vídeo.
Sigurdur Óli se dirigió hacia los periodistas. Erlendur bajó hasta el borde del agua. Las olas rompían suavemente en la arena, y se quedó mirando el sol de la tarde destellar en la superficie del agua, mientras pensaba en qué podía estar sucediendo. ¿Estaba descendiendo el nivel del agua por la acción humana, o era cuestión de la naturaleza? Parecía como si el mismo lago hubiera decidido poner el crimen al descubierto. ¿Ocultaba más delitos en lugares aún más profundos, donde el agua era todavía oscura y tranquila? Levantó la vista hacia la carretera. Unos cuantos especialistas de la Científica vestidos con monos blancos caminaban apresurados hacia él por la arena. Llevaban una tienda y bolsas llenas de objetos misteriosos. Alzó los ojos al cielo y notó en el rostro el calor del sol.
Quizás era el sol el que secaba el agua.
Lo primero que descubrieron los de la Científica, en cuanto empezaron a quitar la arena del esqueleto con unas pequeñas palas y cepillos de cerdas suaves, fue una cuerda entre las costillas, junto a la columna vertebral, que llegaba debajo del esqueleto, donde desaparecía en la arena.
La hidróloga se llamaba Sunna y acababa de acomodarse en el sofá, bien cubierta con una manta. Había puesto la cinta, una película americana de intriga titulada El coleccionista de huesos. El hombre de los calcetines negros se había marchado. Había dejado dos números de teléfono, que Sunna tiró al retrete. La película estaba justo empezando cuando sonó el timbre de la puerta. No hacían más que fastidiarla. Pensó en fingir que no estaba en casa. Si no eran vendedores de móviles serían vendedores de pescado seco, o chicos que recogían botellas con la falsa excusa de que eran para la Cruz Roja. El timbre volvió a sonar. Así que suspiró y se quitó la manta de encima.
Cuando abrió la puerta, se encontró con dos hombres. Uno de ellos tenía aspecto triste, era cargado de hombros y mostraba un extraño gesto de dolor en el rostro; andaría por los cincuenta y pico. El otro era más joven y mucho más apuesto, incluso le pareció guapo.
Erlendur la vio mirar con interés a Sigurdur Óli y no pudo reprimir una sonrisa.
—Es por lo de Kleifarvatn —dijo.
Cuando estuvieron sentados en el salón, Sunna les contó lo que ella y el resto del personal de la Compañía de Distribución de la Energía pensaban que había sucedido.
—El lago no tiene pérdidas en la superficie —dijo Sunna—, sino que el agua se filtra en el fondo, un metro cúbico por segundo los años pasados, lo que mantenía más o menos el equilibrio.
Erlendur y Sigurdur Óli la miraban intentando aparentar gran interés.
—Recordaréis el terremoto en la región de Sudurland, el 17 de junio del año 2000, ¿no? —dijo, y ellos respondieron con un movimiento de la cabeza—. Unos cinco segundos después, un gran seísmo afectó al Kleifarvatn, lo que hizo que se multiplicara por dos la pérdida de agua. Al principio, cuando empezó a disminuir el nivel, se pensó que se trataría de una pérdida de poca importancia, pero luego resultó que corría como una cascada por las grietas que recorren el fondo del Kleifarvatn, y que llevan allí muchos años. Al parecer se abrieron con el seísmo, con las consecuencias que conocemos. El lago tenía diez kilómetros cuadrados y ahora tiene sólo ocho. El nivel del agua ha bajado al menos cuatro metros.
—Y por eso aparecieron los huesos —dijo Erlendur.
—Encontramos los huesos de una oveja cuando el nivel había bajado unos dos metros —dijo Sunna—. Pero, naturalmente, al pobre animal no le habían dado ningún golpe en la cabeza.
—¿Qué quieres decir con eso del golpe en la cabeza? —preguntó Sigurdur Óli.
Sunna le miró. Había intentado disimular al mirarle las manos. Intentaba ver si llevaba anillo de casado.
—Vi el agujero del cráneo —respondió—. ¿Sabéis quién es?
—No —dijo Erlendur—. Para llegar tan adentro del lago, tuvo que utilizar una barca, ¿verdad?
—Si lo que preguntas es si alguien habría podido llegar andando hasta el lugar donde están los huesos, la respuesta es no. Allí había por lo menos una profundidad de cuatro metros hasta hace poco tiempo. Y si eso sucedió hace muchos años, de lo que no tengo ni idea, claro, entonces es bastante probable que la profundidad fuera aún mayor.
—¿De modo que fueron en barca? —dijo Sigurdur Óli—. ¿Hay barcas en el lago?
—Hay algunas casas por aquí cerca —dijo, mirándole a los ojos. Tenía unos ojos muy bonitos, azul oscuro, con cejas finas—. A lo mejor tienen barcas. Yo nunca he visto ninguna en el lago.
«No estaría mal largarnos remando», pensó.
El móvil de Erlendur empezó a sonar. Era Elínborg.
—Tendrías que volver por aquí —le dijo.
—¿Qué pasa? —preguntó Erlendur.
—Ven a ver esto. Es rarísimo. Nunca he visto nada parecido.
3
Se levantó, apagó las noticias de la tele y suspiró profundamente. Habían hablado extensamente del hallazgo de un esqueleto en el lago Kleifarvatn y habían entrevistado al comisario de la Policía Criminal, quien había asegurado que llevarían a cabo una exhaustiva investigación sobre el caso.
Se acercó a la ventana y miró hacia el mar. Vio en la acera a la pareja que pasaba todas las tardes enfrente de su casa, el hombre un poco adelantado, como siempre, la mujer intentando no quedar rezagada. Charlaban mientras caminaban, él hablaba hacia atrás por encima del hombro, y ella parloteaba a su espalda. Llevaban años pasando por delante de la casa, y ya hacía tiempo que no mostraban interés alguno por lo que les rodeaba. Antes, a veces, miraban hacia su casa y las otras edificaciones de la calle junto al mar, y a los jardines. En algunas ocasiones incluso se detenían para contemplar nuevos juegos para niños, o las reparaciones de vallas y terrazas. Daba igual el tiempo que hiciera, o incluso la estación del año, siempre daban su paseo por la tarde o ya al anochecer, siempre los dos juntos.
Miró hacia el mar y vio un gran barco de carga en el horizonte. El sol estaba aún alto, aunque ya era bastante tarde. Se acercaba la época más luminosa del año, antes de que los días empezaran de nuevo a ser más cortos hasta llegar a desaparecer. La primavera había sido preciosa. Había notado la presencia del primer chorlito delante de su casa a mediados de abril. Habían llegado acompañando a los vientos primaverales que soplaban desde Europa.
La primera vez que se embarcó era a finales de verano. En aquella época, los cargueros no eran tan inmensos y no llevaban contenedores. Recordaba a los marineros bajando a la bodega sacos de hasta cincuenta kilos. Recordaba sus historias de contrabandistas. Le conocían porque trabajaba en el puerto durante los veranos, y se divertían contándole cómo engañaban a los aduaneros. Algunas historias eran auténticas aventuras, aunque él sabía que no eran más que invenciones. Otras eran apasionantes y cargadas de emoción, y no tenían por qué ser inventadas. Y algunas de sus historias no se las contaron nunca. Aunque decían que estaban seguros de que no andaría él contándolas por ahí. ¡Él, un comunista que estudiaba bachillerato!
No, no andaría contándolas por ahí.
Miró hacia el televisor. Tuvo la sensación de que se había pasado toda la vida esperando aquella noticia.
Era socialista desde cuando podía recordar, al igual que toda su familia, tanto materna como paterna. No sabían qué era eso de ser apolítico y él había crecido odiando a los conservadores. Su padre había participado en el movimiento obrero desde los primeros decenios del siglo XX. En su casa se hablaba mucho de política, y se gestaba un odio profundo contra la presencia del ejército norteamericano en Keflavík, presencia que la pequeña clase capitalista islandesa aceptaba con pleno entusiasmo. Era la clase dominante islandesa la que se beneficiaba más de la presencia del ejército.
Luego estaba la gente entre la que se movía, sus amigos, de entornos parecidos al suyo. Podían ser muy radicales y algunos eran maestros de la elocuencia. Recordaba bien las asambleas. Recordaba la pasión. El ardor de los que hacían uso de la palabra. Asistía a los mítines con sus colegas, que por aquel entonces empezaban a ser miembros activos en el movimiento juvenil del partido, y escuchaba a su jefe cuando pronunciaba encendidos y atronadores discursos contra el capital que explotaba a los proletarios, y contra el ejército norteamericano que los tenía a todos en el bolsillo. Todo lo que oía le conmovía, porque había sido educado como nacionalista islandés y como socialista del ala dura y sabía perfectamente lo que tenía que creer. Sabía que la verdad estaba de su lado.
En sus reuniones hablaban mucho del ejército norteamericano instalado en Keflavík, y de las triquiñuelas a las que había recurrido el capitalismo islandés para que los militares pudieran instalar una base en tierra islandesa. Sabía cómo habían vendido el país a los americanos para que los capitalistas islandeses pudieran engordar como cerdos con las sobras que les dejaran. Cuando no era más que un adolescente, estuvo en Austurvöllur el día en que los sicarios del gobierno salieron del edificio del Parlamento como una tromba, arrojando gases lacrimógenos y golpeando a los manifestantes con porras. ¡Los que venden el país son siervos del imperialismo norteamericano! ¡Estamos siendo pisoteados por las botas de los capitalistas yanquis! Los jóvenes socialistas tenían eslóganes de sobra.
Él también formaba parte del pueblo oprimido. Se sentía arrastrado por la pasión y la elocuencia de la justa idea de que todos han de ser iguales. El empresario tenía que trabajar en la fábrica al lado de sus obreros. ¡Fuera las desigualdades de clase! Creía en el socialismo con convicción y firmeza. Sentía en lo más profundo de su ser la necesidad de servir a la causa, de convencer a los demás para que se unieran a ella, y de luchar por los que eran demasiado débiles para hacerlo por sí mismos, por los trabajadores y todos los oprimidos.
Arriba, parias de la tierra...
Participaba activamente en los debates de las reuniones, y se hacía con todas las lecturas del movimiento juvenil. Buscaba los libros en bibliotecas y librerías. Había de sobra. Quería que se le escuchara. Sabía en lo más profundo que su arma era la verdad. Muchas cosas de las que oía en el movimiento juvenil le inflamaban en un sentimiento de justicia.
Poco a poco fue aprendiendo las respuestas a las preguntas sobre el materialismo dialéctico, la guerra de clases como impulsora de la historia, sobre capital y proletariado, y cuanto más leía y más influido se veía por sus lecturas empezó a adornar sus propias palabras incluyendo aquí y allí expresiones al estilo de los pensadores revolucionarios. Al poco había adelantado a sus compañeros en su conocimiento del marxismo y en su elocuencia, hasta despertar el interés del jefe del movimiento juvenil. Era fundamental la elección de miembros de la dirección y la redacción de resoluciones, y le preguntaron si quería formar parte de la dirección. Por entonces estaba en tercero de bachillerato y tenía dieciocho años de edad. En el instituto habían fundado un comité de debate al que llamaban Bandera Roja. Su padre había decidido que él sería el único de los cuatro hermanos en hacer el bachillerato. Toda la vida le estuvo agradecido por ello.
A pesar de todo.
Las Juventudes eran muy activas, publicaban un boletín y realizaban frecuentes reuniones. El secretario general incluso había sido invitado a Moscú y había regresado lleno de historias sobre el estado proletario. El desarrollo era espléndido. La gente era feliz en extremo. Tenían todo cuanto podían necesitar. Las cooperativas y la planificación económica prometían progresos superiores a todo lo conocido. La reconstrucción económica de la posguerra avanzaba superando todas las expectativas. Surgían industrias de las que el pueblo y la clase trabajadora eran propietarios y directores. Nuevos barrios residenciales surgían en los alrededores de la ciudad. Todos los servicios médicos eran gratuitos. Todo lo que habían leído, todo lo que habían oído, era cierto. Absolutamente cierto. ¡Qué tiempos!
Algunos otros habían viajado a la Unión Soviética y hablaban de una realidad diferente, menos positiva. Pero no tenían influencia alguna sobre los jóvenes militantes. Esos individuos eran heraldos del capitalismo. Habían traicionado a la causa, a la lucha por una sociedad más justa.
A las reuniones del comité de debate Bandera Roja asistía mucha gente, y consiguieron que cada vez fueran más los jóvenes que se inscribían en el movimiento. Fue elegido presidente de la asociación por unanimidad, y al poco empezó a despertar el interés de los cuadros superiores del Partido Socialista. En su último año de bachillerato, que concluyó con unas calificaciones excelentes, resultó evidente que tenía madera de futuro dirigente.
Se apartó de la ventana y se acercó a la fotografía de un grupo de estudiantes de su antigua clase que colgaba encima del piano. Miró los rostros bajo las gorras blancas. Los chicos con traje de chaqueta negro, las chicas con falda. El sol brillaba sobre el edificio del instituto y deslumbraba sobre las gorras blancas de los estudiantes. Era el segundo mejor alumno del curso. A punto estuvo de ser el primero. Pasó la mano por la fotografía. Echaba de menos sus años de instituto. Echaba de menos la época en que sus convicciones eran tan fuertes que nada podía quebrantarlas.
El último año de bachillerato le ofrecieron empleo en el órgano de prensa del partido. Durante varios veranos había trabajado en la descarga de mercancías en el puerto, y allí había conocido a estibadores y marineros con quienes había mantenido largas conversaciones. Le llamaban «el comunista», y varios de ellos eran de lo más reaccionario que uno podía imaginarse. Estaba interesado en el periodismo y sabía que el periódico era uno de los elementos básicos del partido. Antes de empezar a trabajar en el diario, fue con el secretario del movimiento juvenil a visitar al vicepresidente del partido. Era un hombre flaquísimo y, cuando entraron en el despacho, estaba sentado en un sillón limpiando sus gafas con un pañuelo. Les habló de la instauración de un estado socialista en Islandia. Hablaba en voz baja y todo lo que decía era tan verdadero y tan justo que un escalofrío le recorrió la columna vertebral mientras devoraba cada palabra que le decía, sentado en el saloncito.
Era buen estudiante. Daba igual la asignatura que fuese, historia, matemáticas, no importaba. Lo que le entraba una sola vez en la cabeza, lo guardaba y podía recordarlo a voluntad cuando quisiera. Su memoria y sus dotes para el estudio le resultarían muy útiles en el periodismo, y aprendió muy deprisa. Trabajaba con rapidez y sus ideas eran brillantes, podía hacer una larga entrevista sin tener que ir apuntando todo lo que oía, le bastaba con anotar unas cuantas frases. Sabía que el periodismo que practicaba no era imparcial, pero nadie hacía entonces otra cosa.
Al otoño siguiente quería entrar en la Universidad de Islandia, pero en el partido le pidieron que continuara trabajando en el periódico durante el invierno. No se lo pensó dos veces. A mediados de invierno, el vicepresidente lo convocó a una reunión en su casa. El Partido Comunista de Alemania Oriental invitaba a unos cuantos estudiantes islandeses a estudiar en la Universidad de Leipzig. Si aceptaba tendría que pagarse el viaje, pero allí le proporcionarían alojamiento y tendría cubiertos todos los demás gastos.
Deseaba ir a Europa Oriental o la Unión Soviética para ver con sus propios ojos la reconstrucción de la posguerra. Quería viajar y conocer gente y aprender idiomas. Quería conocer el socialismo en acción. En el último año de bachillerato había estado pensando en solicitar plaza en la Universidad de Moscú, y aún no se había decidido del todo cuando fue a ver al vicepresidente. Éste limpió las gafas con el pañuelo y dijo que estudiar en Leipzig sería una oportunidad única para conocer el funcionamiento de un estado comunista, para ver con sus propios ojos el socialismo real y para educarse con el objetivo de trabajar después para su país.
El vicepresidente se puso las gafas.
—Y por la causa —añadió—. Además, allí te lo pasarás muy bien. Leipzig es famosa por su historia, incluso es parte de la historia de nuestra cultura. Allí viajó Halldór Laxness para visitar a su amigo Jóhann Jónsson. Y los cuentos y leyendas populares de Jón Árnason fueron impresos por la editorial Hinrich en Leipzig, en 1862.
Asintió. Había leído todo lo que había escrito Halldór Laxness sobre el socialismo del Este, y lo admiraba por su poder de convicción. Existía la posibilidad de trabajar en un barco de carga que viajara allá desde Islandia. Su tío paterno conocía a un hombre de la naviera, que era quien le proporcionaba los trabajos de verano. No hubo problema en conseguir plaza en el barco. Toda la familia estaba encantada. Ninguno de ellos había viajado jamás al extranjero. Nadie se había embarcado, y desde luego ni se habían aproximado a la oportunidad de estudiar en una universidad. Parecía una gran aventura. Se contaron unos a otros la maravillosa noticia por teléfono y por carta. La gente decía que llegaría a ser alguien importante. ¡Seguramente acabará incluso de ministro! La primera escala fue en las islas Feroe, luego Copenhague, Rotterdam y Hamburgo, donde dejó el barco. Desde allí tomó un tren hasta Berlín y durmió una noche en la estación. Al día siguiente por la tarde tomó un tren hasta Leipzig. Sabía que no habría nadie para recibirle. Tenía una dirección apuntada en un papel que llevaba en el bolsillo, y fue preguntando hasta que llegó a su destino.
Tenía ante sí la fotografía del grupo de estudiantes y suspiró; miró el rostro de su amigo en Leipzig. Estaban en la misma clase del instituto. Si entonces hubiera sabido lo que iba a ocurrir.
Se preguntó si la policía llegaría alguna vez a averiguar la verdad sobre el hombre del lago. Le confortaba pensar que hacía ya tanto tiempo y que a nadie le importaría ya lo que había sucedido.
A nadie le importaría ya el hombre del Kleifarvatn.
4
La Policía Científica había levantado una gran tienda de campaña encima del esqueleto. Elínborg estaba delante y observaba cómo Erlendur y Sigurdur Óli se le acercaban a grandes pasos por el fondo seco del lago. Se había hecho tarde y los periodistas ya se habían ido. El tráfico rodado alrededor del lago había aumentado desde que se hizo pública la noticia del hallazgo de un esqueleto, pero ya había disminuido otra vez y la zona volvía a estar tranquila y silenciosa.
—Ya era hora —dijo Elínborg cuando se acercaron.
—Por el camino Sigurdur tuvo que meterse en el cuerpo una hamburguesa —explicó Erlendur, molesto—. ¿Qué pasa ahora?
—Venid —dijo Elínborg, y abrió la tienda—. Aquí está la forense.
Erlendur miró hacia el agua, en la quietud del atardecer, y pensó en las grietas del fondo. Miró al cielo. El sol estaba aún en lo alto, y la claridad lo llenaba todo. Se quedó mirando un blanco grupo de nubes justo encima de él y pensó otra vez en el milagro que era estar tranquilamente en medio de un lago que había tenido allí cuatro metros de profundidad.
Los técnicos habían excavado en torno al esqueleto, que estaba ahora completamente al descubierto. No quedaba ni un mínimo resto de carne, ni tampoco de ropa. A su lado había una mujer de cuarenta y pocos años, en cuclillas, metiendo un lápiz amarillo por el hueso de la pelvis.
—Es un varón —dijo—. De estatura media y probablemente de mediana edad, aunque tendré que examinarlo mejor. No tengo ni idea de cuánto tiempo ha podido estar en el agua, quizá cuarenta o cincuenta años. Quizá más. Pero no es más que una conjetura. Podré ser más precisa cuando llevemos el esqueleto a jefatura y pueda examinarlo más detenidamente.
Se levantó y les saludó. Erlendur sabía que se llamaba Matthildur y que era nueva en el puesto de médico forense. Sintió deseos de preguntarle por qué se dedicaba a investigar crímenes. Por qué no trabajaba de médico normal y corriente como los demás, con su puesto en el sistema sanitario islandés.
—¿Le hirieron en la cabeza? —preguntó Erlendur.
—Eso parece —dijo Matthildur—. Pero es difícil saber qué instrumento utilizaron. Todas las posibles marcas del borde han desaparecido.
—¿Así que estamos hablando de asesinato intencionado? —dijo Sigurdur Óli.
—Todos los asesinatos son intencionados —dijo Matthildur—. La diferencia está en el grado de estupidez.
—No hay duda de que se trata de un asesinato —dijo Elínborg, que había estado escuchando la conversación en silencio.
Pasó por encima del esqueleto e indicó un gran agujero que los especialistas de la Científica habían practicado en el fondo del lago. Erlendur se dirigió hacia allí y vio que en el agujero había una caja metálica negra, de gran tamaño, unida a los huesos con una cuerda. Estaba enterrada en la arena en su mayor parte, pero se podían distinguir lo que parecían indicadores con discos y botones negros. La caja estaba raspada y abollada por todas partes, y se había abierto, con lo que estaba repleta de arena.
—¿Qué es eso? —preguntó Sigurdur Óli.
—Dios sabe —respondió Elínborg—, pero lo hundieron con esto.
—¿Será un medidor de algo? —dijo Erlendur.
—Nunca había visto nada semejante —contestó Elínborg—. Los técnicos han dicho que parece un transmisor. Se han ido un momento a comer algo.
—¿Un transmisor? —preguntó Erlendur—. ¿Qué clase de transmisor?
—No lo saben. Tienen que acabar de sacarlo.
Erlendur miró la cuerda atada al esqueleto y la caja negra que se había utilizado para hundir el cuerpo. Se imaginó a unos hombres sacando el cuerpo de un vehículo y atándolo al transmisor, yendo en barca hasta el centro del lago y tirándolo todo por la borda.
—¿Así que lo hundieron? —quiso saber.
—Difícilmente habría podido hacerlo él solo —exclamó Sigurdur Óli—. Se viene hasta el medio del lago, se ata al cuerpo un transmisor de radio, lo coge en brazos, se deja caer de cabeza y cae al agua para desaparecer por completo. Sería el suicidio más estúpido de la historia.
—¿Pesará mucho este trasto? —preguntó Erlendur, intentando no dejar que Sigurdur Óli le atacara los nervios.
—Creo que debe de ser muy pesado —dijo Matthildur.
—¿Tiene algún sentido buscar un arma homicida aquí, en el fondo? —preguntó Elínborg—. Con un detector de metales por si se trata de un martillo o algo por el estilo. A lo mejor lo echaron al agua junto con el cuerpo.
—La Científica se encargará —dijo Erlendur, agachándose al lado de la caja negra.
Le sacudió la arena de encima con la mano.
—A lo mejor era un radioaficionado —aventuró Sigurdur Óli.
—¿Vendrás a la presentación del libro? —preguntó Elínborg.
—¿No es obligatorio? —dijo Sigurdur Óli.
—No pretendo obligarte a que vayas.
—¿Qué título le has puesto? —preguntó Erlendur.
—Hojas y lirios —dijo Elínborg—. Es una especie de juego de palabras. Hojas como las de la lasaña o la pasta de hojaldre, y lirios como las delicias del país.
—Muy ingenioso —respondió Erlendur, mirando con gesto de asombro a Sigurdur Óli, que intentaba aguantarse la risa.
Eva Lind estaba sentada delante de él, vestida con una bata blanca, con los pies debajo del cuerpo sobre la silla, y el dedo metido entre sus cabellos, jugueteando con ellos, formando anillos, como hipnotizada. Como norma general, los internos no podían recibir visitas, pero los empleados conocían a Erlendur y no le ponían ninguna traba cuando les pedía que lo llevaran junto a ella. Estuvieron sentados en silencio un rato interminable. Se encontraban en la sala de estar de los internos, y en las ventanas había pósters contra el consumo de alcohol y sustancias estupefacientes.
—¿Sigues saliendo con la vieja esa? —preguntó Eva, retorciéndose el pelo.
—Deja de llamarla vieja —dijo Erlendur—. Valgerdur es dos años más joven que yo.
—Pues eso, vieja. ¿Seguís viéndoos?
—Sí.
—¿Y qué? ¿Va a tu casa, la Valgerdur esa?
—Sólo ha venido una vez.
—Y luego os veis en hoteles.
—Algo por el estilo. ¿Y tú, cómo estás? Sigurdur Óli te manda recuerdos. Dice que tiene el hombro mucho mejor.
—Fallé. Intentaba darle en la cabeza.
—Mira que puedes llegar a ser imbécil —dijo Erlendur.
—¿Aún no ha dejado al marido? ¿Todavía sigue casada, Valgerdur? Es lo que me dijiste una vez, ¿no?
—Eso no es asunto tuyo.
—¿De modo que sigue con él? Lo que significa que te estás follando a una tía casada. ¿Te parece bien?
—No nos hemos acostado. Pero eso no es de tu incumbencia. ¡Y deja de decir gilipolleces!
—¡Anda ya que no os habéis acostado!
—¿No tienes que tomarte medicinas aquí dentro, de esas que quitan la mala leche?
Se puso en pie. Eva le miró.
—Yo no te pedí que me metieras aquí —dijo—. Yo no te pedí que te ocuparas de mí. Quiero que me dejes en paz. De una vez, en paz.
Erlendur se alejó de la sala sin despedirse.
—Dale recuerdos a la vieja —le gritó Eva Lind mientras se marchaba, y volvió a ocuparse de su pelo, tan tranquila como antes—. Dale recuerdos a la maldita vieja —repitió en voz queda.
Erlendur aparcó al lado del edificio donde vivía y entró en el portal. Cuando estaba en el corredor dirigiéndose a la escalera que llevaba a su apartamento, se dio cuenta de que al lado de la puerta había en cuclillas un hombre joven, flaco, con el pelo largo, fumando. La parte superior del cuerpo estaba en la penumbra y Erlendur no podía verle la cara. Al principio pensó que se trataba de algún delincuente que había ido a decirle algo. A veces le llamaban por teléfono, borrachos, y lo amenazaban con todo lo imaginable porque se había entrometido de alguna manera en sus patéticas existencias. En alguna ocasión habían ido a su casa para discutir con él. Se esperaba algo así en el pasillo de las escaleras.
El joven se incorporó al ver a Erlendur entrar en el corredor.
—¿Me puedo quedar en tu casa? —preguntó.
Parecía no saber muy bien qué hacer con la colilla. Erlendur se dio cuenta de que ya había dos colillas en la moqueta.
—¿Quién eres...?
—Sindri —dijo el joven, que salió de la oscuridad—. Tu hijo. ¿Ya no me conoces?
—¿Sindri? —dijo Erlendur, extrañado.
—He vuelto a la ciudad —dijo Sindri—. Se me ocurrió venir a verte.
Sigurdur estaba ya acostado al lado de Bergthóra, dispuesto a dormirse, cuando empezó a sonar el teléfono de la mesilla de noche. Miró el número que aparecía en la pantalla. Sabía quién era y no tenía intención de responder. Al séptimo timbrazo, Bergthóra le pellizcó.
—Responde —le dijo—. Le va bien hablar contigo. Tiene la sensación de que le estás ayudando.
—No estoy dispuesto a que crea que puede llamarme a mi casa por la noche —se quejó Sigurdur Óli.
—Cariño, no seas así —dijo Bergthóra, que se estiró por encima de Sigurdur Óli y cogió el teléfono de la mesilla.
—Sí, está en casa —aseguró—. Espera un momento.
Le dio el auricular a Sigurdur Óli.
—Es para ti —dijo sonriente.
—¿Estabas dormido? —preguntó la voz del teléfono.
—Sí —mintió Sigurdur Óli—. Te he dicho mil veces que no me llames a casa. No quiero que lo hagas.
—Perdona —dijo la voz—. No puedo dormir. Tomo antidepresivos y tranquilizantes y somníferos pero no me sirven de nada.
—Pero no puedes llamarme cuanto te apetece, como si nada —repuso Sigurdur Óli.
—Perdona —respondió el hombre—. No me encuentro bien.
—Vale, vale —dijo Sigurdur Óli.
—Hace un año —afirmó el hombre—. Hoy.
—Sí —dijo Sigurdur Óli—. Lo sé.
—Maldito año de mierda —comentó el hombre.
—Intenta dejar de pensar en eso —dijo Sigurdur Óli—. Ya es hora de que dejes de atormentarte así. Eso no sirve de nada.
—Es muy fácil decirlo —repuso el hombre del teléfono.
—Ya lo sé —dijo Sigurdur Óli—. Pero inténtalo.
—¿Para qué coño se me ocurriría lo de las malditas fresas?
—Ya lo hemos hablado mil veces —repuso Sigurdur Óli, que miró a Bergthóra sacudiendo la cabeza—. No fue culpa tuya. Tienes que comprenderlo. Deja de atormentarte así.
—Claro que sí. Fue culpa mía. Todo fue por mi culpa.
Y colgó.
5
La mujer les miró a uno y luego al otro, sonrió débilmente y les invitó a entrar. Elínborg fue por delante y Erlendur cerró la puerta tras ellos. Habían llamado antes y la mujer tenía la mesa preparada con pastelitos y bizcochos. La cocina olía a café recién hecho. Era un adosado en el barrio de Breidholt. Elínborg había hablado con ella por teléfono. Se había vuelto a casar. Su hijo del primer matrimonio estaba estudiando medicina en Estados Unidos. Con su segundo marido había tenido dos hijos. Se llevó una tremenda sorpresa con la llamada de Elínborg y se tomó la tarde libre para reunirse con ella y Erlendur en su casa.
—¿Es él? —preguntó la mujer cuando les invitó a tomar asiento.
Se llamaba Kristín, pasaba de los sesenta y había engordado con la edad. Había visto las noticias sobre el esqueleto de Kleifarvatn.
—No lo sabemos —respondió Erlendur—. Sabemos que es un hombre, pero estamos a la espera de una determinación más precisa de su edad.
Habían pasado unos pocos días desde el hallazgo del esqueleto. Parte de los huesos había sido enviada para su determinación por el método del carbono 14, pero la forense utilizaba también otro procedimiento que pensaba que podría acelerar la obtención de resultados. Elínborg había estado en contacto con ella.
—¿Acelerar la obtención de resultados? —le había preguntado Erlendur.
—Utilizan la fundición de aluminio de Straumsvík —respondió Elínborg.
—¿La fundición de aluminio?
—Están estudiando los datos históricos de contaminación de la fundición. Se trata de dióxido de azufre y fluoruros y otras sustancias por el estilo. ¿No has oído nada?
—No.
—El fluoruro pasa al aire en cierta proporción y se deposita en el agua y en la tierra y se encuentra, por ejemplo, en los lagos próximos a la fundición, como es el caso del Kleifarvatn. Las cantidades han disminuido gracias a la mejora de las medidas antipolución. Me dijeron que lo había encontrado en los huesos en determinada cantidad, y en una estimación apresurada creen que el cuerpo habría sido arrojado al agua antes de 1970.
—¿Con qué margen de error?
—Cinco años más o menos —dijo Elínborg.
La investigación sobre el esqueleto del lago Kleifarvatn se centraba en aquellos momentos en varones desaparecidos entre 1960 y 1975. Eran ocho en todo el país. Cinco vivían en la región de la capital. El primer marido de Kristín era uno de ellos. Habían leído los informes. Había sido ella quien había denunciado su desaparición. Un día no regresó a casa después del trabajo. Lo estaba esperando con la comida preparada. Su hijo estaba jugando en el suelo. Pasó la tarde. Bañó al niño y lo durmió, y se fue a la cocina. Se sentó a esperar. Se habría puesto a ver la televisión de no haber sido jueves, pues en aquellos tiempos no había emisiones ese día.
Era otoño de 1969. Vivían en un pequeño apartamento que habían comprado hacía poco. Él era jefe de ventas en una inmobiliaria y había conseguido el piso en muy buenas condiciones. Ella acababa de terminar sus estudios en la Escuela de Comercio cuando se conocieron. Un año más tarde se casaron con gran pompa, y un año después de la boda nació su hijo, al que el marido adoraba.
—Por eso no consigo comprenderlo —dijo Kristín mirando a los dos policías alternativamente.
Erlendur tuvo la sensación de que aquella mujer seguía esperando al hombre que había desaparecido de su vida de forma tan repentina e incomprensible. La imaginó esperando ella sola en la oscuridad del otoño. La vio llamar a las personas que le conocían y a sus amigos, y a la familia, que se congregó pocos días después en el apartamento para darle ánimos y consolarla en su pena.
—Éramos felices —dijo—. El pequeño Benni era nuestro ojito derecho, yo acababa de conseguir un empleo en la Asociación de Comerciantes y, por lo que sé, a él le iba bien en su trabajo. Era una inmobiliaria bastante grande y él era un buen vendedor. No le había ido especialmente bien en el colegio, dejó el instituto al cabo de tres años, pero era muy trabajador y yo estaba convencida de que se sentía satisfecho con su vida. Nunca me dio a entender otra cosa. —Les llenó las tazas de café—. No noté nada extraño el día anterior —dijo, alargándoles un plato con pastelitos—. Se despidió de mí por la mañana, telefoneó a mediodía simplemente para oír mi voz, y luego otra vez para decirme que se retrasaría un poco. Desde entonces no he vuelto a saber nada de él.
—Pero ¿no es posible que le fuera mal en el trabajo y no te contara nada? —preguntó Elínborg—. Leímos los informes y...
—Iban a despedir a alguien. Me lo había comentado hacía unos días, pero no sabía a quién. Luego le llamaron al despacho del jefe ese día y le dijeron que ya no le necesitaban. El dueño me lo contó después. Me dijo que mi marido no dijo ni una palabra cuando le despidieron, ni protestó ni pidió explicaciones, simplemente volvió a su despacho y se sentó a su mesa. Sin mostrar ninguna reacción.
—¿No te llamó para contártelo? —preguntó Elínborg.
—No —dijo la mujer, y Erlendur notó que la pena la envolvía—. Como os he dicho, llamó, pero no me dijo ni una sola palabra del despido.
—¿Por qué le despidieron? —preguntó Erlendur.
—Nunca conseguí una explicación satisfactoria. Creo que el dueño quiso ser piadoso al hablar conmigo. Dijo que habían tenido que reducir personal por el descenso en las ventas, pero luego oí decir que les daba la sensación de que Ragnar había perdido interés por el trabajo. Que perdió el interés por lo que hacía. A raíz de la reunión de sus antiguos compañeros de clase del instituto, empezó a decir que estaba pensando en retomar los estudios. Le habían invitado aunque había abandonado los estudios sin terminar y sus viejos compañeros estaban todos estudiando para médicos, abogados o ingenieros. Eso dijo. Como si se arrepintiera de haber dejado el instituto.
—¿Relacionas eso de alguna forma con su desaparición? —preguntó Erlendur.
—No, creo que no —respondió Kristín—. Sí que la puedo relacionar con una pequeña pelea que tuvimos el día anterior. O a que nuestro hijo nos daba malas noches. O a que no tenía dinero para cambiar de coche. En realidad, no sé qué pensar.
—¿Estaba deprimido? —preguntó Elínborg, que se dio cuenta de que la mujer le hablaba como si aquello hubiera sucedido ayer mismo.
—Como lo estamos casi todos los islandeses. Desapareció en otoño, si eso significa algo.
—En su momento dijiste que estaba excluido que se tratara de un crimen —dijo Erlendur.
—Sí —respondió la mujer—. No puedo ni imaginármelo. No andaba en asuntos turbios. Habría tenido que ser pura casualidad que se encontrara a alguien que le matara. Nunca he pensado que haya sucedido nada por el estilo y la policía tampoco. Vosotros nunca visteis su desaparición como un caso de asesinato. Se quedó sentado después del trabajo, cuando todos los demás se habían marchado ya, y ésa fue la última vez que le vieron.
—¿Nunca se investigó como caso de asesinato? —preguntó Elínborg.
—No —respondió Kristín.
—Dime otra cosa, ¿tu marido era radioaficionado? —preguntó Elínborg.
—¿Radioaficionado? ¿Qué es eso?
—En realidad, yo tampoco lo tengo muy claro —dijo Erlendur, y miró a Elínborg en busca de ayuda. Ella siguió sentada en silencio—. Son hombres que se mantienen en comunicación por radio con otras personas de todo el mundo —continuó Erlendur—. Hace falta, o la hacía, tener una emisora de radio suficientemente potente para llegar a todos los rincones del mundo. ¿Tenía él un aparato de ésos?
—No —respondió la mujer—. ¿Radioaficionado?
—¿Le interesaban las telecomunicaciones? —preguntó Elínborg—. ¿Tenía una emisora, o...?
Kristín la miró.
—¿Qué es lo que habéis encontrado en Kleifarvatn? —preguntó con un gesto de extrañeza—. Nunca tuvo ninguna emisora de radio. ¿Qué clase de emisora?
—¿Iba a pescar al Kleifarvatn? —preguntó Elínborg, sin responder a su pregunta—. ¿O le gustaba ir al lago?
—No, nunca. No tenía ningún interés por la pesca. Mi hermano es un gran pescador de salmones e intentaba llevárselo consigo, pero él nunca quiso. En ese aspecto era igual que yo. Coincidíamos en eso. No queríamos matar a ningún animal sin necesidad ni por diversión. Nunca fuimos a Kleifarvatn.
La mirada de Erlendur se dirigió involuntariamente hacia una fotografía en un bonito marco que había en una estantería del salón. Era de Kristín con un niño que se imaginó que sería su hijo sin padre, y se puso a pensar en su propio hijo, Sindri. Al principio no comprendía por qué había ido a visitarle. Sindri siempre le había evitado, a diferencia de Eva Lind, que quería pedirle responsabilidades por no haberse ocupado de ellos cuando eran unos niños. Erlendur se había divorciado de la madre de los pequeños tras un matrimonio bastante breve, y cuanto más tiempo pasaba, más se arrepentía de no haber tenido nunca relación alguna con sus hijos.
Se saludaron en el rellano con un apretón de manos, incómodos, como si fueran dos desconocidos. Después, Erlendur invitó a Sindri a pasar y le ofreció un café. Sindri le explicó que estaba buscando un apartamento o una habitación donde vivir. Erlendur le dijo que no tenía ni idea de dónde podía encontrar alguno, pero le prometió que le avisaría si se enteraba de algo.
—Entretanto, quizá podría quedarme aquí —dijo Sindri, que hasta ese momento había tenido los ojos clavados en la estantería del salón.
—¿Aquí? —preguntó Erlendur desde la puerta de la cocina.
Empezó a comprender a qué se debía la visita de Sindri.
—Eva dijo que tenías una habitación libre, que sólo la usabas para guardar unos cuantos trastos.
Erlendur miró a su hijo. Tenía una habitación de más en el apartamento. Los trastos de que hablaba Eva eran objetos que pertenecieron a sus padres y que él guardaba porque no era capaz ni de imaginar desprenderse de ellos. Eran objetos procedentes del hogar de su infancia. Una caja con cartas de sus padres y sus abuelos, una estantería tallada, montones de periódicos, libros, cañas de pescar, una vieja escopeta pesadísima, inservible, que había pertenecido a su abuelo.
—Y tu madre —dijo Erlendur—, ¿no puedes ir a su casa?
—Sí, claro —respondió Sindri—. Claro que puedo.
Callaron.
—No, en ese cuarto no hay apenas espacio —dijo Erlendur—. Así que... no sé...
—Eva ha dormido aquí —afirmó Sindri.
Sus palabras fueron seguidas por un espeso silencio.
—Dijo que habías cambiado —dijo Sindri, finalmente.
—¿Y tú? —preguntó Erlendur—. ¿Has cambiado, tú?
—Hace muchos meses que no lo pruebo —aseguró Sindri—. Si te refieres a eso.
Erlendur volvió en sí y tomó un sorbo de café. Apartó la mirada de la foto del estante y miró a Kristín. Le apetecía un cigarrillo.
—Entonces, el chico nunca conoció a su padre —dijo.
Vio de refilón que Elínborg clavaba sus ojos en él, pero fingió no darse cuenta. Sabía perfectamente que estaba inmiscuyéndose en un asunto privado de aquella mujer que había perdido a su marido de forma misteriosa hacía más de treinta años y que nunca había obtenido una respuesta satisfactoria. La pregunta de Erlendur no tenía el menor interés para la investigación policial.
—Su padrastro siempre fue muy bueno con él, y hay una buena relación entre todos los hermanos —respondió la mujer—. No sé si eso tiene algo que ver con la desaparición de mi marido.
—No, perdona —se disculpó Erlendur.
—Pues eso era todo, me parece —dijo Elínborg.
—¿Pensáis que pueda tratarse de él? —preguntó Kristín, poniéndose en pie.
—Creo que no es muy probable —dijo Elínborg—. Pero tenemos que estudiar mejor el asunto.
Estuvieron un momento sin moverse, como si aún no se hubiera dicho todo. Como si en el aire estuviera flotando algo que necesitaba ser expresado en palabras antes de concluir la reunión.
—Un año después de su desaparición —dijo Kristín— apareció en la costa Snæfellsnes un cuerpo arrastrado por la corriente. Se creyó que podría ser él, pero luego resultó que no era así.
Juntó las manos.