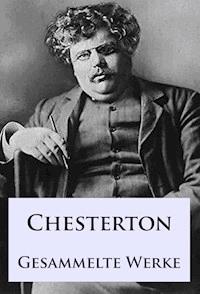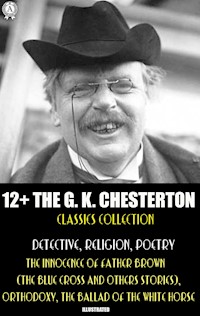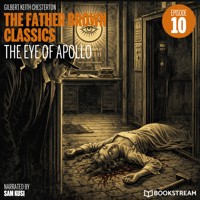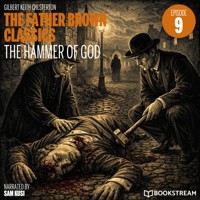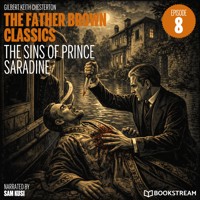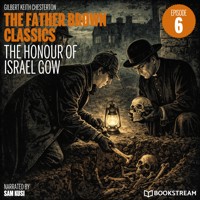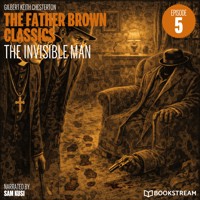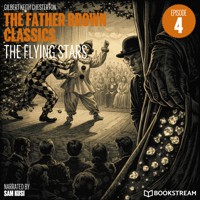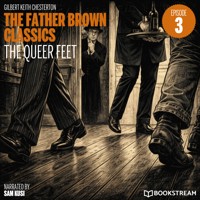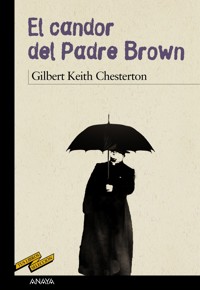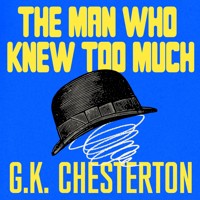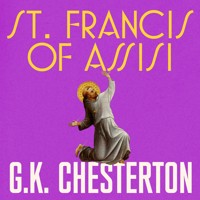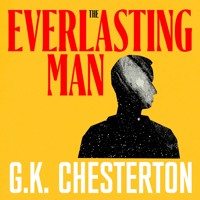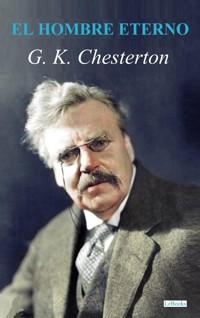
1,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lebooks Editora
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Spanisch
El hombre eterno, de G.K. Chesterton, es una reflexión profunda sobre la historia espiritual y filosófica de la humanidad, centrada en la figura de Cristo como el punto de inflexión más significativo de la civilización. Con una mirada crítica y aguda, Chesterton confronta las teorías materialistas y evolucionistas de su época, argumentando que la singularidad del cristianismo no puede reducirse a una etapa más del desarrollo humano. A través de una narrativa accesible pero intelectualmente rigurosa, el autor examina el desarrollo del pensamiento humano desde las religiones primitivas hasta la llegada de Jesús, presentando al cristianismo como una revelación única e ineludible. Desde su publicación, El hombre eterno ha sido reconocido por su capacidad para combinar lógica, ironía y fe en un análisis que desafía tanto a escépticos como a creyentes. Su defensa apasionada de la cosmovisión cristiana, junto con su estilo literario distintivo y su capacidad para articular complejas ideas teológicas y filosóficas con claridad, lo han convertido en una obra central del pensamiento cristiano moderno. Chesterton no solo argumenta a favor del cristianismo, sino que lo hace revitalizando su misterio, belleza y radicalidad. La vigencia de El hombre eterno radica en su llamado a mirar la historia con asombro, reconociendo la extraordinaria irrupción del cristianismo como algo que rompió con todos los esquemas previos. Al invitar al lector a reconsiderar lo que muchas veces se da por sentado, la obra continúa ofreciendo una defensa poderosa y provocadora de la fe, resaltando la dimensión espiritual de la experiencia humana y la necesidad de trascendencia en un mundo cada vez más secular
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 529
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
G. K. Chestertin
EL HOMBRE ETERNO
Título original:
“The Everlasting Man”
Sumario
PRESENTACIÓN
EL HOMBRE ETERNO
PARTE 1 – LA CRIATURA LLAMADA HOMBRE
PARTE 2 – EL HOMBRE LLAMADO CRISTO
APÉNDICE I – RESPECTO AL HOMBRE PREHISTÓRICO
APÉNDICE II – RESPECTO A LA AUTORÍA Y LA PRECISIÓN
PRESENTACIÓN
Gilbert Keith Chesterton
1874-1936
Gilbert Keith Chesterton fue un escritor, filósofo y crítico inglés, ampliamente reconocido como una de las figuras intelectuales más prolíficas e influyentes de principios del siglo XX. Nacido en Londres, Chesterton es conocido por sus obras que exploran temas como la fe, la razón, la justicia social y la defensa del sentido común contra las pretensiones intelectuales modernas. Maestro de la paradoja y el ingenio, escribió en múltiples géneros incluyendo ensayos, novelas, poesía y ficción detectivesca, estableciéndose como una voz formidable en la literatura y la apologética cristiana.
Vida Temprana y Educación
Gilbert Keith Chesterton nació en una familia de clase media en Campden Hill, Kensington, Londres. Su padre, Edward Chesterton, era agente inmobiliario, y su madre, Marie Louise Grosjean, provenía de una familia con raíces suizas y escocesas. Desde temprana edad, Chesterton mostró una curiosidad intelectual excepcional y un talento para el debate. Fue educado en la Escuela St. Paul's en Londres, donde sobresalió en literatura y desarrolló su amor de toda la vida por la escritura. Posteriormente, estudió arte en la Slade School of Fine Art y literatura en el University College London, aunque nunca completó su título, prefiriendo dedicarse al periodismo y la escritura.
Carrera y Contribuciones
La carrera de Chesterton comenzó en el periodismo, escribiendo para publicaciones como The Daily News y The Illustrated London News. Su agudo ingenio y su habilidad para presentar ideas complejas en un lenguaje accesible le ganaron reconocimiento rápidamente. Entre sus obras más famosas están las historias detectivescas del Padre Brown, protagonizadas por un sacerdote católico que resuelve crímenes a través de la perspicacia psicológica en lugar de métodos forenses. Estas historias, comenzando con La Inocencia del Padre Brown (1911), establecieron a Chesterton como un maestro del género detectivesco.
En El Hombre que fue Jueves (1908), Chesterton creó un thriller metafísico que explora temas de orden versus caos, presentando una narrativa surrealista sobre una sociedad secreta de anarquistas. La obra refleja sus preocupaciones sobre la tendencia de la sociedad moderna hacia el nihilismo y su creencia en el orden subyacente de la creación.
Ortodoxia (1908), quizás su obra más influyente, presenta el viaje intelectual de Chesterton hacia la fe cristiana. En esta autobiografía filosófica, argumenta que el cristianismo proporciona la cosmovisión más racional y satisfactoria, defendiendo las creencias tradicionales contra el escepticismo moderno con lógica brillante y paradojas memorables.
Impacto y Legado
La obra de Chesterton fue revolucionaria por combinar perspicacias filosóficas profundas con accesibilidad popular. Es considerado un maestro de la apologética cristiana, influyendo en escritores como C.S. Lewis y J.R.R. Tolkien. Sus ensayos, caracterizados por el ingenio, la paradoja y el sentido común, desafiaron las modas intelectuales de su tiempo, particularmente el materialismo, el socialismo y lo que él veía como la arrogancia del progreso moderno.
Chesterton creó una forma distintiva de argumentación que combinaba el humor con la reflexión filosófica seria. Su habilidad para encontrar significado profundo en las experiencias cotidianas y para defender verdades aparentemente simples contra objeciones sofisticadas lo convirtió en una voz única en la literatura. Defendió el concepto de "distributismo", una filosofía económica que abogaba por la propiedad generalizada como alternativa tanto al capitalismo como al socialismo.
Sus personajes, ya sea el intuitivo Padre Brown o los protagonistas filosóficos de sus novelas, encarnan su creencia en el poder de la sabiduría ordinaria y la claridad moral para resolver los problemas más complejos.
Gilbert Keith Chesterton murió a los 62 años en 1936, en su casa en Beaconsfield, Buckinghamshire. Durante su vida, fue enormemente popular y respetado, conocido por sus debates con figuras como George Bernard Shaw y H.G. Wells. Sus obras continúan siendo ampliamente leídas y estudiadas, consolidando su posición como uno de los grandes hombres de letras ingleses.
Sobre la obra
El hombre eterno, de G.K. Chesterton, es una reflexión profunda sobre la historia espiritual y filosófica de la humanidad, centrada en la figura de Cristo como el punto de inflexión más significativo de la civilización. Con una mirada crítica y aguda, Chesterton confronta las teorías materialistas y evolucionistas de su época, argumentando que la singularidad del cristianismo no puede reducirse a una etapa más del desarrollo humano. A través de una narrativa accesible pero intelectualmente rigurosa, el autor examina el desarrollo del pensamiento humano desde las religiones primitivas hasta la llegada de Jesús, presentando al cristianismo como una revelación única e ineludible.
Desde su publicación, El hombre eterno ha sido reconocido por su capacidad para combinar lógica, ironía y fe en un análisis que desafía tanto a escépticos como a creyentes. Su defensa apasionada de la cosmovisión cristiana, junto con su estilo literario distintivo y su capacidad para articular complejas ideas teológicas y filosóficas con claridad, lo han convertido en una obra central del pensamiento cristiano moderno. Chesterton no solo argumenta a favor del cristianismo, sino que lo hace revitalizando su misterio, belleza y radicalidad.
La vigencia de El hombre eterno radica en su llamado a mirar la historia con asombro, reconociendo la extraordinaria irrupción del cristianismo como algo que rompió con todos los esquemas previos. Al invitar al lector a reconsiderar lo que muchas veces se da por sentado, la obra continúa ofreciendo una defensa poderosa y provocadora de la fe, resaltando la dimensión espiritual de la experiencia humana y la necesidad de trascendencia en un mundo cada vez más secular.
EL HOMBRE ETERNO
PARTE 1 – LA CRIATURA LLAMADA HOMBRE
I – EL HOMBRE DE LAS CAVERNAS
Allá lejos, en alguna extraña constelación celeste infinitamente remota, existe una diminuta estrella que los astrónomos quizá lleguen un día a descubrir. Hasta ahora, al menos, no me ha parecido observar en el rostro o en la actitud de la mayoría de los astrónomos ningún signo manifiesto de haberla descubierto, aunque de hecho estuvieran caminando sobre ella todo el tiempo. Se trata de una estrella capaz de engendrar por sí misma plantas y animales de muy diversos géneros, entre los cuales el más curioso es el de los hombres de ciencia. Así es como empezaría yo una historia del mundo si hubiera de seguir la costumbre científica de comenzar con un relato del universo. Trataría de ver la tierra desde fuera, no desde la reiterada perspectiva de su posición relativa con respecto al sol, sino imaginando cómo vería las cosas un espectador que no habitara en nuestro mundo. Pero, por otra parte, no creo que salirse del ámbito de lo humano sea el mejor procedimiento para estudiar la humanidad. No soy partidario de insistir en distancias que se supone empequeñecen el mundo, de la misma manera que creo que hay algo de vulgar en burlarse de una persona por su tamaño. Y puesto que no es factible esa primera idea que pretende hacer de la tierra un planeta extraño para darle importancia, no buscaré hacerla pequeña para convertirla en algo insignificante. Me gustaría insistir más bien en que ni siquiera sabemos si se trata de un planeta, en el mismo sentido en que sí sabemos que se trata de un lugar, y un lugar verdaderamente extraordinario. Éste es el enfoque que pretendo aplicar desde el principio: un planteamiento no tanto astronómico como de carácter familiar.
Una de mis primeras aventuras o desventuras periodísticas giró en torno a un comentario sobre Grant Allen[8], autor de un libro sobre la evolución de la idea de Dios. Se me ocurrió señalar que sería mucho más interesante si Dios escribiera un libro acerca de la evolución de la idea de Grant Allen, a lo que el editor replicó que mi observación era blasfema, lo que naturalmente me resultó muy divertido. La gracia del asunto estaba en que nunca se había parado a pensar que el título de aquel libro sí que era realmente blasfemo, pues traducido al inglés venía a significar algo así como: «Les mostraré cómo la absurda concepción de la existencia de Dios se extendió entre los hombres». Mi observación era absolutamente piadosa, reconociendo el designio divino aun en sus manifestaciones aparentemente más oscuras o insignificantes. En aquella ocasión aprendí, entr e otras muchas cosas, que la fonética tiene mucho que ver con esa especie de agnosticismo reverencial. El editor no había apreciado ese punto porque en el título del libro la palabra larga venía al principio y la breve al final, mientras que en mi observación la palabra corta iba al principio y eso le produjo una especie de conmoción. Con frecuencia he observado cómo, al poner en una misma frase la palabra «Dios» junto a la palabra «perro», la gente reacciona como si recibiera un balazo. Pero decir que Dios creó al perro o que el perro creó a Dios parece no tener importancia. De hecho, es una de las estériles discusiones de los teólogos más sutiles. Pero mientras empieces por una palabra larga como evolución, el resto pasará inadvertidamente de largo. Muy probablemente, el editor no había leído el resto del título, tratándose de un título tan largo y siendo él un hombre muy ocupado.
La anécdota, por otra parte, ha permanecido siempre en mi memoria como una especie de parábola. La mayoría de las historias acerca de la humanidad comienzan con la palabra evolución y con una exposición bastante prolija de la misma, en gran parte por la misma razón que se daba en la anécdota.
Hay un algo de lentitud, de moderación y de gradual en la palabra y aun en la misma idea. De hecho, aplicada a los hechos primitivos, no resulta una palabra muy práctica o una idea muy provechosa. Nadie es capaz de imaginar cómo de la nada pudo surgir algo. Nadie se encontrará un solo centímetro más cerca de imaginarlo por el hecho de explicar cómo algo puede convertirse en otra cosa. Realmente, es mucho más lógico empezar diciendo: «En el principio, un poder inimaginable dio lugar a un proceso inimaginable». Pues Dios es, por su misma naturaleza, un nombre que encierra misterio, y a nadie se le ocurrió imaginar cómo pudo ser creado el mundo, cómo no se le pasó por la cabeza la posibilidad de que él mismo pudiera crearlo. Pero el término evolución no es realmente acertado para dar una explicación. Tiene la desgraciada cualidad de dejar en muchas inteligencias la impresión de que entienden lodo, por lo mismo que mucho s de ellos viven en un mundo ilusorio tras haber leído el Origen de las Especies.
La idea de ese acontecer moderado y lento, como la ascensión de una ladera, constituye gran parte de la ilusión. Es algo ilógico, al mismo tiempo que una ilusión, pues la lentitud nada tiene que ver con el asunto. Un suceso no es más o menos comprensible en función del tiempo que tarde en producirse. Para un hombre que no cree en los milagros, un milagro lento será tan increíble como uno repentino. Con un simple toque de varita, Circe la hechicera podría haber convertido en cerdos a los marineros, pero no resultaría menos impactante que un marino amigo nuestro fuera convirtiéndose paulatinamente en un cerdo con sus pezuñas y su rabo rizado. Este hecho podría considerarse incluso más estremecedor y misterioso. De igual forma, podría entenderse que un mago medieval echara a volar desde lo alto de una torre, pero si viéramos a un anciano campando a sus anchas por el aire con a ademán despreocupado, no dudaríamo s en exigir una cierta explicación del hecho. A pesar de lodo, es fácil encontrar en el análisis racionalista de la historia esta curiosa y confusa idea de que las dificultades se evitan o los misterios se resuelven atribuyéndolos a un lento transcurrir del tiempo o a la presencia de algún elemento dilatorio. Tendremos oportunidad de ver algunos ejemplos más adelante. Lo que nos interesa ahora es esa falsa atmósfera de facilidad y comodidad creada por la mera aceptación de la idea de lentitud; la misma sensación de tranquilidad que se podría ofrecer a una nerviosa anciana que viajara por primera vez en un coche.
H. G. Wells se reconoció a sí mismo profeta y se puede decir que por lo que se refiere a esta cuestión, lo ha conseguido realmente a su propia costa. Es curioso que su primer libro de cuentos fuera una respuesta perfecta a su último libro de historia. La Máquina del Tiempo destruyó de forma anticipada todas las cómodas conclusiones fundadas en la mera relatividad del tiempo. En esta sublime fantasía, el protagonista ve crecer los árboles como verdes cohetes y extenderse la vegetación, visiblemente, como un verde incendio. O ve cruzar el sol de este a oeste sobre el cielo con la rapidez de un meteoro. Desde su punto de vista, las cosas eran lauto más naturales cuanto más acelerado era su desarrollo, mientras que a nuestros ojos las cosas resultan tanto más increíbles cuanto más lento es su proceso. Pero lo que importa, en último término, es conocer la causa de su movimiento. Por eso, todo el que realmente entienda este asunto, se dará cuenta de que detrás de ello ha habido y habrá siempre una cuestión religiosa o, al menos, filosófica o metafísica. Y, para resolverlo, no le servirá de respuesta que un cambio gradual se transforma en un cambio repentino, como quien pretendiera resolver el intrincado argumento de una película pasando las escenas a gran velocidad.
Ahora bien, para abordar estos problemas sobre la existencia del hombre primitivo, es necesario partir de su mismo espíritu. Al recrear la visión de las cosas primitivas, le pediría al lector que hiciera conmigo una especie de experimento de simplicidad. No me refiero a la simplicidad del ingenuo, sino a esa especie de claridad que percibe cosas que existen, como la vicia, más que palabras, como la evolución. Haremos girar, pues, la manivela de la máquina del tiempo un poco más rápido para contemplar el crecer de la hierba y el despuntar de los árboles hacia el cielo. De esta forma centraremos nuestra atención y se podrá hacer patente el resultado de todo el asunto. Todo lo que sabemos, puesto que no sabemos nada más, es que la hierba y los árboles crecen, y que suceden otras muchas cosas extraordinarias: existen unas criaturas extrañas que se mantienen en el aire por el batir de unas alas de formas fantásticas y variadas o que evolucionan con soltura bajo el peso de las poderosas aguas. Otras extrañas criaturas caminan a cuatro patas o, en el caso de la más extraña de todas ellas, sobre dos, Todo esto son realidades, no teorías, y comparado con ellas, la evolución, el átomo o incluso el sistema solar son puras teorías. Teniendo en cuenta que el tema abordado aquí es de historia y no de filosofía, únicamente es necesario señalar, en este sentido, que ningún filósofo niega que exista un misterio ligado a las dos grandes transiciones que se dan en la historia de la humanidad: el origen del universo y el origen de la vida. La mayoría de los filósofos posee la suficiente clarividencia para añadir a éstos un tercer misterio, ligado al mismo origen del hombre. En otras palabras, se construyó un tercer puente sobre un tercer abismo insondable en el momento en que aparecieron en el mundo lo que llamamos entendimiento y lo que llamamos vo luntad. El hombre no es mero producto de una evolución sino más bien una revolución. Es un hecho innegable que tiene espinazo y otras partes de estructura semejante a los pájaros o a los peces, independientemente de lo que este hecho signifique. Pero si nos paramos a considerarlo como lo que era, un cuadrúpedo erguido sobre sus patas traseras, encontraremos lo que sigue mucho más fantástico y revolucionario que si se mantuviera erguido sobre la cabeza.
Escogeré un ejemplo que sirva de intr o ducció n a la historia del hombre. Servirá para ilustrar lo que quiero decir al afirmar que es necesaria una cierta simplicidad infantil para poder percibir la verdad que se encierra en los primeros barruntos de la humanidad. Servirá igualmente para reflejar lo que quiero decir cuando afirmo que una mezcla de ciencia divulgativa y jerga periodística han creado confusión acerca de los hechos primitivo s, hasta el punto de no dejar ver cuál de ellos sucede en primer lugar. Y servirá también, aunque sólo sea de un modo aj ustado a nuestro interés, para mostrar lo que quiero decir al hablar de la necesidad de distinguir las marcadas diferencias que dan forma a la historia, en vez de sumergirnos en todas esas generalizaciones acerca de la lentitud y la identidad. Es realmente necesario, como señala H. G. Wells, un «esbozo de la historia[9]». Pero podemos arriesgarnos a decir, parafraseando unas palabras de Mantalini[10], que esta historia evolucionista o no tiene esbozo o se trata de un esbozo imaginario. Nuestro ej emplo servirá en último caso para ilustrar la afirmación de que cuanto más mir emo s al hombre como animal, meno s parecido le encontraremos.
Hoy en día no es difícil encontrar, en cualquier novela o en cualquier periódico, innumerables alusiones a un popular personaje conocido como el hombre de las cavernas. Su figura nos resulta bastante familiar, tanto en el aspecto público como en el privado. Su psicología co nstituye un serio objeto de estudio tanto para la novela psicológica como para los tratados médicos sobre la materia. Por lo que alcanzo a entender, su principal ocupación en la vida consistía en golpear a su esposa o en tratar a las mujeres en general con cierta violencia. Nunca me he topado con ninguna evidencia que corrobore esta idea y no sé en qué periódicos primitivos o en qué procesos prehistóricos de separación pueden estar fundados. Ni tampoco me explico, como ya indiqué en otro lugar, por qué habría de ser así, ni siquiera considerado como un a priori. Continuamente se arguye, sin ningún tipo de explicación o autoridad, que el hombre primitivo agarraba un palo y golpeaba a la mujer antes de llevarla consigo. Pero que aquellas mujeres insistieran en la necesidad de ser golpeadas antes de consentir que las llevasen consigo sugiere una enfermiza actitud de abandono y mo destia por parte de la mujer. Y vuelvo a repetir que no acabo de entender por qué, siendo el hombre tan rudo, la mujer habría de ser tan retinada. El hombre de las cavernas puede haber sido bruto, pero no hay razón por la que hubiera de ser más brutal que los animales. Y no parece que el idilio amoroso de las jirafas o los hipopótamos del río se llevara a cabo con alguna de estas trifulcas o peleas preliminares. Puede que el hombre de las cavernas no fuera mejor que el oso de las cavernas, pero la cría del oso, aun manifestando grandes dotes para el canto, no parece mostrar ninguna tendencia a la soltería. Resumiendo, estos detalles de la vida doméstica de las cavernas me dejan perplejo ante el dilema de una hipótesis revolucionaria o estática. Y me gustaría contar con alguna prueba de aquello, pero desgraciadamente no he podido encontrarla. Lo más curioso es esto: que mientras diez mil lenguas chismosas de carácter más o menos científico o literario parecen hablar al mismo tiempo de este desafortunado individuo a quien se ha dado en llamar hombre de las cavernas, el único elemento razonable y relevante que nos permite hablar de él como hombre de las cavernas, curiosamente, ha sido olvidado. La gente ha abusado de la holgura de este término, utilizándolo de veinte formas diferentes, todas ellas igualmente imprecisas, sin que ninguno se haya detenido una sola vez a considerar el término por lo que realmente se podría extraer de su significado.
De hecho, se han interesado por todo lo que se refiere al hombre de las cavernas, menos por lo que hizo en la cueva, existen pruebas reales de lo que allí realizó. Son bastante escasas, como ocurre con todas las huellas de la prehistoria, pero guardan una relación directa con el auténtico hombre de las cavernas y su garrote. Y el simple hecho de considerar dicha evidencia, sin necesidad de ir más allá, constituirá un valio so material en nuestra percepción de la realidad. Lo que se encontró en la cueva no fue el garrote, el horrible palo ensangrentado, cubierto de tantas muescas como mujeres fueron objeto de algún impacto, La cueva no era la cámara de ningún sanguinario pirata, llena de esqueletos de esposas asesinadas, o abarrotada de cráneos femeninos, alineados y resquebrajados como si fueran huevos. Era algo que tenía poco que ver, de una forma u otra, con las frases modernas y las implicaciones filosóficas y literarias que lo complican todo para que no podamos entender. Si deseamos contemplar el verdadero escenario del amanecer del mundo tal como en realidad es, lo mejor será imaginarnos la historia de su descubrimiento como una leyenda de la tierra de la mañana. Exponer aquel descubrimiento con la misma sencillez con la que se cuenta cómo los héroes encontraron el Vellocino de Oro o el Jardín de las Hespéridos. Quizás así podríamos escapar de esa nebulosa de teorías polémicas que se cierne sobre los colores claros y los perfiles limpios de dicho amanecer. Los viejos poetas épicos sabían contar historias que podrían resultar increíbles pero que nunca se enmarañaban o deformaban, para tr atar de ajustarlas a teorías o filosofías inventadas siglos después. Convendría que los investigadores modernos relataran sus descubrimiento s con el estilo narrativo sencillo de los primeros viajeros, evitando toda esa reata de largas palabras, llenas de connotaciones y sugerencias irrelevantes. Entonces sí que podríamos hacernos una idea cabal de lo que sabemos acerca del hombre de las cavernas o, en todo caso, de la cueva.
Hace algún tiempo, un sacerdote y un muchacho se introdujeron por el hueco de una montaña. Encontrándose con una especie de túnel continuaron hasta llegar a un auténtico laberinto, formado por recónditos pasillos que, con frecuencia, se hallaban sellados por la roca. Se deslizaron por grietas casi infranqueables. Se arrastraron por cavidades más propias de topos que de otra cosa. Se precipitaron por simas, con tan poca esperanza de salvación que podrían considerarse enterrados en vida, planteando serias dudas sobre la promesa de alcanzar la resurrección. Así, podríamos describir una aventura típica emprendida con ánimo de exploración. Pero lo que se necesita aquí es que alguien exponga estas historias a la luz de su verdad primigenia, lejos de los tópicos habituales. Hay un hecho curiosamente simbólico, por ej emplo, en la circunstancia de que los primeros en introducirse en ese mundo subterráneo fueran un sacerdote y un muchacho, los arquetipos de la antigüedad y de la juventud del mundo. Y llegados a este punto, me interesa aún más el simbolismo del muchacho que el del sacerdote. A cualquiera que recuerde su infancia no le será difícil sumergirse como Peter Pan bajo las raíces de los árboles y hundirse más y más, hasta alcanzar lo que William Morris[11] denominaba las mismas raíces de las mo ntañas. Imaginemos a alguien, con ese sencillo e intachable realismo que forma parte de la inocencia, llevando a cabo ese viaje hasta el final, no para ver lo que sería capaz de deducir o demo str ar en alguna turbia controversia de semanal divul g ativo, sino simplemente para ver lo que aquello podría ofrecerle a la vista. Aquella cueva parecería tan alejada de la luz como la legendaria cueva de Domdaniel[12], que se encontraba bajo la superficie del mar. La secreta concavidad de la roca, al ser iluminada tras una larga noche de incontables siglos, revela en sus paredes unos perfiles grandes y extensos de colores terrosos muy diversos. Y, al seguir las líneas de aquellos contornos, reconoce, a través de aquel vasto y vacío transcurrir de los tiempo s, el movimiento y el gesto de la mano de un hombre. Son dibujos o pinturas de animales; realizados no sólo por la mano de un hombre sino por la de un artista. Dentro de las limitaciones de lo arcaico, aquellos dibujos muestran la tendencia de una línea alargada, amplia y vacilante que todo hombre que haya dibujado o intentado dibuj ar reconocerá siempre; y que cualquier artista defenderá siempre ante la crítica del científico. Allí se muestra patente el espíritu experimental y aventurero del artista; el mismo espíritu que no se arredra ante las dificultades sino que las afronta. Como esa escena del ciervo volviendo la cabeza, en un gesto familiar en el caballo. ¡Cuántos pintores modernos tendrían dificultades para representar esta escena! Muchos otros detalles parecidos denotan el interés y el placer con que el artista debió de haber observado a los animales. En este sentido podríamos decir que se trataba no sólo de un artista sino de un naturalista; el tipo de naturalista que busca reflejar fielmente lo natural.
No es necesario señalar más que de pasada, que nada hay en el ambiente de esa cueva que induzca a pensar en la triste y pesimista atmósfera de la periodística cueva de los vientos, que sopla y ruge sobre nosotros con incontables ecos relativos al hombre de las cavernas. En cuanto que tales indicios del pasado nos inducen a pensar en un individuo hum ano, el personaje que se presenta a nuestros ojos es un personaje muy humano e incluso humanizado. No se tr ata ciertamente de un personaje inhumano, como la idea que defiende la ciencia popular. Cuando novelistas, educadores y psicólogos de toda clase hablan del hombre de las cavernas, nunca lo hacen basándose en ningún elemento que se encuentre realmente en la cueva. Cuando el novelista escribe: «El cerebro de Dagmar ardía en chispas y sentía el espíritu del hombre de las cavernas alzarse en su interior», los lectores se sentirían muy decepcionados si la reacción de Dagmar fuera sencillamente la de levantarse y ponerse a dibujar grandes figuras de vacas en la pared de su habitación. Cuando el psicoanalista describe a un paciente: «Los instintos ocultos del hombre de las cavernas le están incitando, sin duda alguna, a satisfacer un impulso violento», no se refiere al impulso de pintar con acuarela o de hacer estudios concienzudos de cómo el ganado mueve la cabeza cuando pasta. Sin embargo, sabemos por un hecho real que el hombre de la cueva hizo estas cosas humildes e inocentes y no tenemos la menor prueba de que se dedicara a hacer acciones violentas y feroces. En otras palabras, el hombre de las caver nas, tal y como se lo presenta habitualmente, es simplemente un mito o más bien un engaño, pues el mito cuenta al menos con un perfil imaginario de verdad. Todos los modos de hablar actuales están impregnados de confusión y de equívoco, sin fundamento en ningún tipo de evidencia científica y con el único valor de servir como excusa para un humor muy moderno de anarquía. Si alguna persona deseara golpear a una mujer, se la podría tildar de sinvergüenza sin necesidad de buscar una analogía con el hombre de las cavernas, sobre quien no sabemos más que lo que podemos deducir de unas agradables e inofensivas pinturas en una pared.
Pero no es éste el aspecto que nos interesa de las pinturas o la principal conclusión que se ha de extraer de las mismas. Se trata de algo muy superior y más simple, tan superior y tan simple que cuando lo exponga por primera vez sonará infantil. Y, en efecto, es infantil en el sentido más elevado de la palabra y es la razón por la que en cierto sentido, he tratado de ver esta apología a través de los ojos de un niño. Probablemente sea el hecho más grande con el que se enfrenta el muchacho en la caverna, y quizá por ello, el más difícil de percibir. Suponiendo que el muchacho fuera uno de los feligreses del sacerdote, podríamos presumir en él una esmerada educación en el sentido común, ese sentido común que nos llega a menudo en forma de tradición. En ese caso, el muchacho reconocería simplemente el trabajo del hombre primitivo como el trabajo de un hombre, interesante pero de ninguna manera increíble por el hecho de tratarse de un dibujo primitivo. Vería lo que tenía delante y no se sentiría tentado, por el entusiasmo evolucionista o la especulación de moda, a ver lo que no estaba allí. Si el muchacho hubiera oído hablar de estas cosas podría admitir, sin duda, que las especulaciones estaban en lo cierto y que no eran incompatibles con la realidad de los hechos. Nada se opone a que el artista tuviera otras facetas de su carácter además de las que pudo plasmar en sus obras, El hombre primitivo podría haber encontrado tanta satisfacción en golpear a las mujeres como en dibujar animales. Pero todo lo que podemos decir es que los dibujos reflejan una cosa y no la otra. Es posible que cuando el hombre de las cavernas se cansara de perseguir a su madre o a su esposa, según el caso, le gustara recrearse en el murmullo del arroyo, o contemplar los ciervos bebiendo en sus orillas. Estas cosas son posibles, pero no tienen ninguna relevancia. El sentido común del niño le llevaría a aprender de los hechos lo que estos pudieran mostrarle; y las pinturas de la cueva son prácticamente los únicos hechos allí presentes. Por lo que se desprende de esas pruebas, el muchacho tendría razón al afirmar que un hombre había representado animales con tonos ocres rojizos sobre la roca, lo que deduciría de su propia experiencia, habiendo dibuj ado animales en muchas ocasiones con su carboncillo y sus pinturillas rojas. Aquel hombre había dibuj ado un ciervo lo mismo que él había dibujado en alguna ocasión un caballo, porque era divertido. Aquel hombre había dibujado un ciervo con la cabeza vuelta hacia atrás, lo mismo que él había dibujado un cerdo con los ojos cerrados, porque entr añaba dificultad. Niño y hombre, siendo ambos humanos, los encontramos unidos por la fraternidad de los hombres. Una fraternidad que se hace más noble cuando tiende un puente sobre el abismo de los siglos que cuando lo hace sobre el abismo de las especies. En cualquier caso, está claro que el niño no encontraría en el hombre de la cueva ningún signo evidente que le hiciera pensar en el crudo evolucionismo; porque no existe ninguno. Si alguien le dijera que todas las pinturas habían sido dibuj adas por san Francisco de Asís movido por un puro y elevado amor a los animales, no encontraría nada en la cueva que pudiera contradecirle.
En cierta ocasión conocí a una señora que, medio en broma, me comentó que la cueva era una guardería en la que se colocaba a los bebés para que estuvieran seguros, y que los animales coloreados se dibujaron en las paredes para su entr etenimiento; de modo muy parecido a como los dibujos de elefantes y jirafas adornan una guardería moderna. Y, aunque esto no era más que una broma, atrae la atención sobre algunas de las hipótesis que hemos esbozado sucintamente. Las pinturas ni siquiera prueban que los hombres de las cavernas vivieran en cuevas, lo mismo que el descubrimiento de una bodega en Balham[13], mucho después de que este suburbio fuera destruido por el hombre o la cólera divina, no probaría el hecho de que las clases medias de la época victoriana vivieran completamente bajo tierra. La cueva podría haber tenido una finalidad especial como la bodega; podría haber sido un santuario religioso, un refugio de guerra, el lugar de reunión de una sociedad secreta o cualquier otra cosa. Lo que está claro es que su decoración artística es más propia de una guardería que cualquiera de esas quimeras asociadas a la violencia y al temor anárquico. Me imagino un niño en aquella cueva. Es fácil imaginarse un niño cualquiera, de nuestros días o de tiempos remotos, haciendo un gesto como tr atando de acariciar aquellos animales pintados sobre la roca. Un gesto que, como veremos más adelante, es figura anticipada de otra cueva y otro niño.
Pero supongamos que el muchacho no hubiera sido educado por un sacerdote sino por un profesor; por uno de esos profesores que tienden a reducir la relación entre el hombre y el animal a una mera variación evolutiva. Supongamos que el muchacho se viera a sí mismo con la simplicidad y sinceridad del mismo Mowgli, desenvo lviéndo se en el conjunto de la naturaleza y no diferenciado del resto más que por una pequeña variación recientemente obrada en su persona. ¿Cuál sería para él la lección más sencilla de aquel extraño libro de pinturas en la roca? Después de pensarlo, llegaría a la siguiente conclusión: que se había adentrado mucho y había dado con un lugar en el que un hombre había dibuj ado un reno. Pero sería necesario adentrarse mucho más antes de encontrar un lugar en el que un reno hubiera dibujado la figura de un hombre. Parece una perogrullada, pero esta relación esconde una enorme verdad. Podría descender a profundidades increíbles; bucear por cutre continentes sumergidos, tan desconocidos como las más remotas estrellas. Podría llegar hasta el interior del mundo, alejándose tanto de los hombres como la otra cara de la luna, y vislumbrar en aquellos helados abismos o en las colosales terrazas de la roca, dibujados en los débiles jeroglíficos del fósil, las ruinas de dinastías perdidas de vida biológica: ruinas de sucesivas creaciones y de universos separados más que etapas en la historia de una sola creación. Encontraría las huellas de monstruos de formas increíbles, muy por encima de nuestros conceptos acerca de las aves y de los peces, moviéndose a tientas, agarrando y palpando la naturaleza con todo tipo de extravagantes extremidades: cuernos, lenguas o tentáculos; formando un conjunto natural de criaturas fantásticas, con sus garras, sus aletas o sus dedos. Pero en ningún lugar encontraría las huellas de un dedo que hubiera trazado una línea significativa sobre la arena. En ningún sitio encontraría señales de una garra que hubiera comenzado a rasgar, siquiera débilmente, la silueta de una forma. Sería algo tan impensable en aquellas huellas olvidadas por el paso de los siglos como lo es hoy en las bestias y pájaros que contemplamos. El muchacho no esperará encontrarse con nada parecido, más de lo que esperaría encontrarse un gato arañando la pared para tratar de esbozar una caricatura ofensiva del perro. El sentido común infantil impediría que aun el niño más evolucionista esperara encontrar una cosa semejante. Y, sin embargo, en las huellas de los rudos hombres primitivos y recientemente evolucionados habría visto exactamente eso. Seguramente le resultaría chocante que hombres tan alejados de él en el tiempo, fueran al mismo tiempo tan cercanos, y que bestias tan cercanas a él fueran a su vez tan distantes. A sus ojos sencillos resultaría extraño no encontrar el rastro de algún tipo de arte entre los animales. Y ésta es la sencilla lección que nos enseña la cueva de pinturas en la roca; una lección demasiado sencilla para ser aprendida. Es una verdad sencilla que el hombre se diferencia de los brutos en especie y no en grado, y la prueba es ésta: que suena a perogrullada que el hombre primitivo dibujara un mono mientras que tomaríamos a broma si nos dijeran que el mono más inteligente había dibujado un hombre. Existe una clara división y desproporción que además es única. El arte es la firma del hombre.
Esa es la sencilla verdad con la que debería comenzar realmente la historia de los comienzos de la humanidad. El evolucionista se queda pasmado en el interior de la cueva ante cosas demasiado grandes para alcanzar a distinguirlas y demasiado sencillas para alcanzar a entenderlas. Intenta deducir todo tipo de cosas dudosas o sin relación directa con los detalles de las pinturas, porque es incapaz de ver el significado primario del conjunto. Saca conclusiones estrechas y teóricas acerca de la ausencia de religión o la presencia de superstición; acerca del gobierno tribal, la caza o los sacrificios humanos, o quién sabe qué otros asuntos. En el próximo capítulo trataré de abordar con más detalle la debatida cuestión de los orígenes prehistóricos de las ideas humanas, especialmente de la idea religiosa. Aquí sólo trato del caso concreto de la cueva como una especie de símbolo de aquella verdad más primaria con la que la historia debería comenzar. De todo lo dicho, el hecho principal que se desprende de la impronta dej ada por el autor de aquellas pinturas de renos o de otros animales, es que aquel hombre sabía dibujar, mientras que el reno no. Si el autor de las pinturas hubiera sido tan animal como el reno, sería increíble que fuera capaz de hacer lo que estaba vedado al resto de los animales. Si se tratara del resultado final del proceso normal de crecimiento biológico, como cualquier animal, sería muy curioso que no se asemejara lo más mínimo a ninguna otra bestia. Resulta así que el hombre, en su estado natural, parece elevarse por encima de la naturaleza en mayor grado que si le considerásemos un ser sobrenatural.
Pero he empezado esta historia en la caverna, como la caverna de las especulaciones de Platón, porque ilustra particularmente el error en que se fundan las introducciones y prefacios puramente evolucionistas. No hay por qué empezar diciendo que lodo era lento y sin discontinuidades y una mera cuestión de desarrollo y de grado, pues en las pruebas evidentes de las pinturas no existe ningún rastro de desarrollo o graduación. Las pinturas no fueron comenzadas por monos y terminadas por hombres. El Pitecántropo no hizo un pobre esbozo del reno que luego rectificaría el Homo Sapiens. Los animales mejor dotados no dibujan cada vez mejores retratos, ni el perro pintó mejor en su período de apogeo que en su temprana y ruda etapa de chacal. El caballo salvaje no fue un impresionista y el caballo de carreras un postimpresionista. Todo lo que podemos decir de la idea de representar la realidad con trazos sombreados es que no se da en ningún otro elemento de la naturaleza salvo en el hombre, y que ni siquiera podemos hablar de ello sin considerar al hombre como algo separado del resto de la naturaleza. En otras palabras, toda verdadera historia de la humanidad debería comenzar con el hombre en cuanto tal, considerado en su absoluta independencia y singularidad respecto a todo lo demás. Cómo llegó hasta allí, o cómo llegaron las demás cosas es asunto más propio de teólogos, filósofos y científicos que de historiadores. Una prueba excelente de la independencia y misteriosa singularidad que lo rodea es el impulso artístico. Esta criatura era verdaderamente diferente de todas las demás porque era creador además de criatura. En el sentido creador, nada se hizo bajo otra autoridad que la autoridad del hombre. Se trata de algo tan cierto que, aun no existiendo una creencia religiosa, debería asumirse en forma de algún principio moral o metafísico. En el capítulo siguiente veremos cómo este principio se aplica a todas las hipótesis históricas y éticas evolucionistas actualmente de moda; a los orígenes del gobierno tribal o de la creencia mitológica. El ejemplo más claro y adecuado es el de lo que el hombre de las cavernas hizo realmente en la cueva. El ejemplo nos muestra que de una forma u otra algo nuevo había aparecido en la no che cavernosa de la naturaleza, una inteligencia que es como un espejo, pues es verdaderamente un elemento capaz de reflexión. Es como un espejo porque solamente en él pueden verse reflejadas todas las demás figuras que existen, como sombras brillantes en una visión. Sobre todo, es como un espej o porque es único en su especie. Otras cosas se le pueden parecer o parecerse unas a otras de diversas formas; como en los muebles de una habitación una mesa puede ser redonda como un espejo, o un armario puede ser más grande que un espejo. Pero el espej o es la única cosa que puede contener a todas las demás. El hombre es el microcosmos, es la medida de todas las cosas, es la imagen de Dios. Éstas son las únicas lecciones auténticas que se han de extraer de la cueva, y es hora de dejarlas para salir a campo abierto.
Conviene en este lugar, sin embargo, resumir de una vez por todas lo que se ha de entender cuando digo que el hombre es al mismo tiempo la excepción a todo y el espejo y la medida de todas las cosas. Pero para ver al hombre como es, es necesario una vez más acercarse a aquella simplicidad que es capaz de mantenerse incólume ante los densos nubarrones del sofisma. La verdad más sencilla acerca del hombre es la de que es un ser muy extraño, en cuanto que es un desconocido sobre la faz de la tierra. Sin abundar en detalles, presenta una apariencia externa mucho más propia de alguien que trae costumbres extrañas de otras tierras que la de alguien que se haya criado en éstas. Cuenta con una injusta ventaja y una injusta desventaj a. No puede dormir en su propia piel y no puede confiar en sus propios instintos. Es un creador que mueve las manos y los dedos de forma milagrosa y, al mismo tiempo, es una especie de lisiado. Se hace envolver con vendajes artificiales llamados vestidos y reposa sobre unos soportes artificiales llamados muebles. Su mente posee las mismas dudosas libertades y las mismas salvajes limitaciones. Único entre los animales, se ve arrebatado por la hermosa locura que llamamo s risa, como si captara lo que se esconde tras lo oculto del universo. Único entre los animales, siente la necesidad de alejar su pensamiento de las realidades fundamentales de su propio ser corporal, de ocultarlas en la posible presencia de una realidad superior que es cansa del misterio de la vergüenza. Podemos considerar estas cosas como algo laudable en cuanto natural en el hombre o censurarlas como algo artificial en la naturaleza, pero en cualquiera de los casos no deja de ser algo único. Es un hecho constatado por el instinto popular que llamamos religión, mientras no se vea contaminado por los pedantes, especialmente por los infatigables defensores de la «Vida Sencilla»: los más sofistas de todos los sofistas son los gimnosofistas.
Resulta antinatural considerar al hombre como el resultado final de un proceso natural. No tiene razón de ser considerar al hombre como vulgar objeto del paisaje. No es precisamente lo correcto verle como animal. No es una actitud sensata. Es una ofensa contra la claridad, contra la luz diáfana de la proporción que es el principio de toda realidad. A esto se llega a partir de hacer una excepción, de imaginar un caso, de seleccionar de forma artificial ciertas luces y ciertas sombras, de destacar los detalles más nimios que puedan resultar similares. El sólido objeto que se mantiene en pie a la luz del sol, ese objeto que podemos rodear y ver desde todos los ángulos, es muy diferente. Es también absolutamente extraordinario, y cuantos más aspectos vemos de él más extraordinario nos parece. Terminantemente, no es algo que se siga o brote espontáneamente de alguna otra cosa. Si pensáramos que una inteligencia no humana o impersonal podría haber captado desde el primer momento la naturaleza general del mundo no humano lo suficiente para darse cuenta de que las cosas evolucionarían de la forma en que lo hicieron, no habría habido nada en todo ese mundo natural que dispusiera esa inteligencia a enfrentarse a una novedad tan antinatural. A dicha inteligencia, con bastante certeza, el hombre no le habría parecido algo semej ante a una manada de entre cien en busca de pastos más ricos, o una golondrina de entre cien surcando cielo s extraños en verano. No estarían en la misma escala y ni siquiera en la misma dimensión. Podríamos añadir que no formarían parte del mismo universo. Sería más par ecido a ver una vaca de entre cien saltar repentinamente sobre la luna o un cerdo de entre cien echar alas súbitamente y ponerse a volar. No sería cuestión tanto de que el ganado buscara su propia tierra de pasto como de construir sus propios cobertizos.
Tampoco sería cuestión de cómo pasara el verano la golondrina sino de construir su propia casa para tal ocasión. Pues el mismo hecho de que los pájaros construyen nidos es una de esas similitudes que marcan la llamativa diferencia. El mismo hecho de que un pájaro pueda llegar tan lejos hasta el punto de construir un nido y no ser capaz de más, prueba que adolece de una inteligencia como la del hombre. Y lo prueba de forma más categórica que si de hecho no fuera capaz de construir nada en absoluto. Si se diera este caso, podría darse la posibilidad de que se tratara de un filósofo de la Escuela Quietista o Budista, indiferente a todo, salvo a la interioridad de la mente. Pero en cuanto es capaz de construir como lo hace y se muestra satisfecho, expresando su satisfacción con alegres cantos, podemos intuir la presencia de un velo real e invisible como un panel de cristal interpuesto entre él y nosotros, como la ventana sobre la que un pájaro se golpeará en vano. Pero supongamos que nuestro espectador imaginario viera a uno de los pájaros comenzar a construir a semejanza de los hombres. Supongamos que en un brevísimo espacio de tiempo se dieran allí siete estilos arquitectónicos por cada nido. Supongamos que el pájaro seleccionara cuidado samente ramitas en forma de horquilla y hojas puntiagudas para expresar la penetrante piedad del gótico, pero decidiera cambiar y utilizar amplio follaje y lodo negruzco para levantar con oscuras intenciones las pesadas columnas de Bel y Astarot, convirtiendo su nido en uno de los Jardines Colgantes de Babilonia. Supongamos que el pájaro esculpiera pequeñas estatuas de arcilla de célebres pájaros, renombrados por sus logros literarios o políticos y las colocara en la parte fr o ntal de su nido. Supongamos que un pájaro de entr e mil empezara a hacer alguna de las mil cosas que el hombre ya hubiera realizado en los mismos albores de la humanidad. Podemos estar absolutamente seguros de que el que viera esto no consideraría dicho pájaro como una mera variedad evolucionada de otros pájaros. Lo consideraría como una temible ave de presa, probablemente como un ave de mal agüero y seguramente como un presagio. Aquel pájaro señalaría el augurio no de algo que iba a suceder, sino de algo que ya habría sucedido. Ese algo sería la aparición de una inteligencia aportando una nueva dimensión de pr o fundidad; una inteligencia como la del hombre. Si Dios no existiera, ninguna otra inteligencia imaginable podría haberlo previsto.
Ahora bien, no existe de hecho ni sombra de evidencia de que la inteligencia fuera producto de ninguna evolución en absoluto. Ni existe el menor indicio de que esta transición se produjera lentamente o incluso de que se produjera de forma natural. Desde un punto de vista estrictamente científico, sencillamente no saltemos nada de cómo se desarrolló o si hubo un proceso de desarrollo o cómo fue su constitución. Podemos encontrar un rastro interrumpido de piedras y huesos que débilmente hagan pensar en el desarrollo del cuerpo humano. Pero no existe el más débil indicio que nos lleve a pensar en un desarrollo semejante de la mente humana. No existía y comenzó a existir. No sabemos en qué momento o en qué infinidad de años. Algo sucedió, y tiene toda la apariencia de una acción que trasciende los límites del tiempo. No tiene, por tanto, nada que ver con la historia en el sentido que habitualmente se le da. El historiador no tiene más remedio que aceptar este hecho o un hecho de parecidas dimensiones, como algo dado y cuya explicación no entra dentro de su competencia como historiador. Y si no puede explicarlo como historiador, menos aún lo podrá explicar como biólogo. En ningún caso supone una humillación para ellos tener que aceptar este hecho sin poder ofrecer una explicación, pues se trata de un hecho real, y la historia y la biología tratan de hechos reales. Es posible que llegue a cuestionar sin ningún problema la existencia del cerdo con alas y la vaca que saltó sobre la luna, por el mero hecho de que tanto el cerdo como la vaca existieron realmente. De igual forma, es posible aceptar sin problemas el concepto de monstruo aplicado a un hombre en cuanto que se acepta al hombre como una realidad. El hombre puede sentirse perfectamente cómodo en un mundo de locura y soledad, o en un mundo capaz de provocar dicha locura y dicha soledad. Pues la realidad es algo en lo que todos nos podemos desenvolver aun cuando nos resulte extraña. La realidad está ahí y eso es suficiente para la mayoría de nosotros. Pero si nos empeñamos en buscar cómo llegó aquello hasta allí; si insistimos en verlo evolucionado ante nuestros ojos desde un entorno más cercano a su propia naturaleza, en ese caso, ciertamente deberemos acudir a otras cosas muy diferentes. Debemos remover recuerdos muy extraños y retornar a sueño s muy sencillos, si pr etendemo s llegar a un origen que pueda hacer del hombre otra cosa que un monstruo. Descubriremos causas muy diversas antes de que él se convierta en una criatura capaz de causar, e invocaremos otra autoridad para convertirlo en algo razonable o, incluso, en algo probable. En este camino se halla todo lo que es a un tiempo terrible, familiar y olvidado, con rostros terribles y brazos furiosos. Es posible aceptar al hombre como un hecho, siempre que nos demos por satisfecho s con un hecho de explicación corriente. Podemos aceptar al hombre como animal, aceptando la posibilidad de vivir con un animal fabuloso. Pero si tenemos necesidad de una secuencia y una lógica, entonces precisaremos de un prodigioso preludio, de un crescendo de milagros encadenados, para que, engendrado en medio de truenos inconcebibles, que estremezcan hasta el séptimo cielo del orden natural, el hombre parezca, en fin, una criatura ordinaria.
II – HOMBRES DE CIENCIA Y HOMBRES PREHISTÓRICOS
La ciencia tiene un punto débil con relación a la prehistoria prácticamente imperceptible. Las maravillas actuales de la ciencia que todos admiramos son fruto de una incesante recopilación de nuevos datos. En todos los inventos y en la mayoría de los descubrimientos naturales los hechos evidentes se obtienen por medio de la experimentación. Pero no se puede experimentar con la creación de un hombre, ni sobre la observación de lo que los primeros hombres hicieron. Un inventor puede avanzar paso a paso en la construcción de un avión, incluso experimentando solamente con palillos y desechos de metal en su propio palio trasero. Pero le será imposible observar la evolución del Eslabón Perdido en su propio patio trasero. Si errara en sus cálculos, el avión corregirá su apreciación estrellándose contra el suelo. Pero si cometiera un error acerca de los árboles que formaran el hábitat natural de sus antepasados, no podría salir de su error viendo como su antepasado caía desplomado de lo alto de sus ramas. No podría tener encerrado a un hombre de las cavernas como un gato en el patio trasero y observarlo para ver si realmente practicaba el canibalismo o convencía a su compañera a base de estacazos basándose en los principios del matrimonio por captura. Tampoco podría tener encerrada una tribu de hombres primitivos como una jauría de perros y observar hasta qué punto manifestaban los instintos propios de la manada. Si viera un determinado pájaro comportándose de una manera particular, podría coger otros pájaros y ver si se comportaban de la misma manera. Pero si encontrara un cráneo, o un trozo de cráneo, en el interior de una montaña, no podría multiplicarlo con intención de llenar todo un valle con otros vestigios óseo similares. Al hablar de un pasado que ha desaparecido casi por completo, sólo podría acceder a él por la evidencia y no por experimentación. Y se puede decir que existen las suficientes evidencias como para manifestar, incluso, hechos evidentes. Por ello, mientr as la mayor parte de la ciencia se mueve en una especie de curva, que constantemente se ve corregida por nuevas evidencias, esta ciencia emprende el vuelo hacia el espacio en una línea recta no corregida por nada. Pero la arraigada costumbre de extraer conclusiones, como las que se podrían extraer en terrenos más fructíferos, se encuentra tan asentada en la mentalidad científica que no puede resistir la tentación de hablar de esa forma. Y así, nos habla de la idea que se extrae de un trozo de hueso como si se tratara de algo como el avión, que se construye, al final, con montones de chatarra y trozos de metal. El problema con el profesor de prehistoria es que no puede desguazar su chatarra. El maravilloso y triunfante aeroplano se construye fundado en un centenar de errores. El estudioso de los orígenes sólo puede cometer un error y aferrarse a él.
Se suele hablar con razón de la paciencia de la ciencia, pero en este apartado sería más acertado hablar de la impaciencia de la ciencia. Debido a la dificultad antes descrita, el científico teórico se apresura demasiado en sus conclusiones. Nos encontramos con una serie de hipótesis tan precipitadas que bien podríamos calificar de fantasías, que en ningún caso permiten una ulterior corrección basada en los hechos. El antropólogo más empirista se encuentra tan limitado en este punto como un anticuario. Únicamente puede aferrarse a un simple fragmento del pasado y no puede agrandarlo para el futuro. Su única opción es la de tomar su trocito de realidad, casi de la misma forma que el hombre primitivo agarraría su trozo de sílex. Y lo trata prácticamente de la misma manera y movido por las mismas razones: se trata de su herramienta y su única herramienta, su arma y su única arma. Con frecuencia la esgrime con un fanatismo muy alej ado de la actitud de los hombres de ciencia cuando pueden obtener más pruebas de la experiencia o añadir nuevos datos por la experimentación. Algunas veces, el profesor con su hueso se convierte en algo casi tan peligroso como un perro con su hueso. Con la difer encia de que el perro, al menos, no deduce de él ninguna teoría que pruebe que la humanidad se esté volviendo canina o provenga de los perros.
He señalado, como ejemplo, la dificultad que entr aña tener encerrado un mono y observarlo para ver como evoluciona al hombre. Siendo imposible la comprobación empírica de dicha evolución, el profesor no se contenta — como lo haríamos la mayoría de nosotros — con decir que dicha evolución es bastante probable. Nos muestra su pequeño hueso o su pequeña colección de huesos y extrae de ella las conclusiones más increíbles. Nos cuenta cómo descubrió en Java un trozo de cráneo que, por la forma del contorno, parecía más pequeño que el cráneo humano. Cerca de éste encontró un lémur perfectamente vertical y, esparcido por la zona, unos dientes que no eran humanos. Si todos estos elementos pertenecieran a una misma criatura, lo que es bastante dudoso, el concepto que sacaríamos de la misma sería, en cualquier caso, poco fiable. Pero el efecto que esto produjo en la ciencia popular fue el de crear un personaje completo y hasta co mplej o, acabado hasta los últimos detalles en cuanto al cabello y a las costumbres. Se le asignó un nombre, como si se tratara de un personaje histórico cualquiera. La gente hablaba del Pitecántropo con la misma naturalidad que si hablara de Napoleón. Los artículos de divulgación mostraban retratos de su persona concediéndoles el mismo crédito que a los retratos de un Carlos I o un Jorge IV. Se realizó un dibujo detallado, minuciosamente sombreado, para mostrar que los mismos pelos de su cabeza estaban todos contados. Ninguna persona desconocedora del asunto podría imaginar, al ver aquel rostro cuidadosamente delineado y aquellos ojos tristes, que aquello en el fondo era el simple retrato de un fémur o de unos pocos dientes y un trozo de cráneo. Y la gente hablaba de él como si fuera un individuo cuya influencia y cuyo carácter nos fuera familiar a todos. Recientemente, leí un artículo de una revista hablando de Java, en el que se comentaba cómo los actuales habitantes de la isla se ven irremediablemente avocados a actuar mal por la influencia de su pobre antepasado Pitecántropo. Puedo admitir sin problema que los modernos habitantes de Java actúen mal por sí mismos, pero no creo que necesiten justificar su actitud por el descubrimiento de unos cuantos huesos de muy dudosa procedencia. En cualquier caso, aquellos huesos son demasiado escasos, fragmentarios y dudosos como para llenar el vasto vacío que se da tanto en lo racional como en lo real entre el hombre y sus antecesores animales, si es que éstos fueron sus antecesores. Bajo la hipótesis de tal conexión evolucionista — una conexión que no tengo el menor interés en negar — , lo verdaderamente llamativo y digno de mención es el hecho de que no exista en aquel lugar ningún tipo de resto que pueda arrojar alguna luz sobre esta conexión. Darwin admitió este hecho y por ello se empezó a utilizar el término Eslabón Primero. Pero el dogmatismo de los darwinianos ha sido demasiado fuerte frente al agno sticismo de Darwin, y los hombres han caído insensiblemente en la trampa de convertir este término — totalmente negativo — en una imagen positiva. Y hablan de investigar las costumbres y el hábitat del Eslabón Perdido, como quien conociera al dedillo las escenas inexistentes del guion de una novela o los vacíos de una argumentación o, como quien se planteara salir a cenar con una incógnita.
Así pues, en este esbozo del hombre en su relación con ciertos problemas históricos y religiosos, no emplearé más tiempo en especulaciones sobre la naturaleza del hombre antes de que fuera hombre. Su cuerpo puede haber evolucionado de los animales, pero no sabemos nada de dicha transición que arroje la menor luz acerca de su alma, tal como se manifiesta en la historia. Desgraciadamente, unos escritores tras otros siguen el mismo estilo de razonamiento en lo que se refiere a los primeros vestigios de la existencia de los hombres primitivos. Estrictamente hablando, no sabemos nada de los hombres prehistóricos por la sencilla razón de que eran prehistóricos. La historia del hombre prehistórico es una evidente contradicción en los términos. Es ese tipo de sinrazón al que sólo los racionalistas pueden acogerse. Si a mil sacerdotes en su predicación se les ocurriera comentar que el Diluvio fue antediluviano, probablemente suscitarían comentarios irónicos acerca de su lógica. Si a un obispo se le ocurriera decir que Adán fue preadamita, provocaría en nosotros cierta extrañeza. Pero se supone que no somos capaces de notar las trivialidades formuladas por los historiadores escépticos cuando hablan de esa parte de la historia que es prehistórica. El hecho es que estos historiadores utilizan los términos histórico y prehistórico sin un claro análisis o definición en sus mentes. Lo que quieren decir es que existen rastros de vidas humanas anteriores al comienzo de las crónicas de la humanidad, y, en ese sentido, sabemos al menos que la humanidad fue anterior a la historia.
La civilización es anterior a los vestigios humanos. Éste es el punto de partida adecuado para plantear nuestras relaciones con el pasado. La humanidad nos ha dejado ejemplos de otras habilidades anteriores al arte de la escritura o, al menos, de las escrituras que somos capaces de leer. Pero no hay duda de que las artes primitivas eran artes, y es muy probable que las civilizaciones primitivas fueran civilizaciones. El hombre primitivo nos legó una pintura del reno, pero no nos dejó una narración acerca de cómo cazaba los renos y, por tanto, lo que afirmamos de él es hipótesis y no historia. Pero su arte era bastante artístico. Su dibujo manifiesta mucha inteligencia, y no hay por qué dudar de que su relato acerca de la caza fuera igualmente inteligente, aunque de existir, no sería fácil de entender. Es decir, que un período prehistórico no tiene por qué significar un periodo primitivo, en el sentido de ser un periodo caracterizado por la barbarie o la brutalidad. No se refiere al periodo anterior a la civilización, a la aparición de las artes o la artesanía, sino al periodo que precede a la aparición de escritos que estamos en condiciones de descifrar. Este hecho marca la diferencia práctica que existe entre recuerdo y olvido. Pero es perfectamente posible que hubieran existido todo tipo de formas de civilización olvidadas junto a todo tipo de olvidadas formas de barbarie. En cualquier caso, todo indica que muchas de estas olvidadas o medio olvidadas etapas de la civilización eran mucho más civilizadas y menos bárbaras de lo que la mayoría de la gente se imagina. El problema es que sobre estas historias no escritas de la humanidad, cuando la humanidad era muy pr obablemente humana, no es posible hacer sino conjeturas, sumido s en las mayores dudas y precauciones. Y, desgraciadamente, la duda y la precaución no son el camino preferido por los partidarios del evolucionismo laxo de la cultura actual. Pues dicha cultura está llena de curiosidad y lo único que no puede soportar es la agonía del agnosticismo. Fue en la época de Darwin la primera vez que esta palabra se hizo famosa y la primera vez que este asunto se volvió imposible.