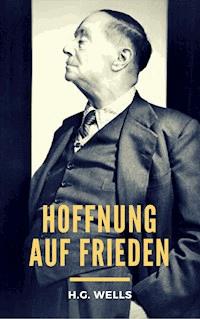2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Moai Ediciones
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
Edición completa, anotada e ilustrada.
Un día de febrero, un desconocido con el rostro cubierto llega al pequeño pueblo de Iping. La extraña actitud del forastero y su rostro cubierto de vendas despiertan la curiosidad y la sospechas entre los habitantes de Iping. ¿Quién es este extraño forastero? ¿De qué huye, o de quién se esconde?La realidad, sin embargo, superará cualquier cosa que pudieran esperar."El hombre invisible" es uno de los primeros clásicos de la ciencia ficción, si bien por su tratamiento y desarrollo, también puede ser incluido en el género del terror y el suspense. H.G. Wells publicó esta obra en 1897, solo dos años después de la celebraba "La Guerra de los Mundos", y supuso su confirmación como uno de los grandes impulsores del nuevo género.
E
esta obra atemporal, Wells nos muestra también el lado más humano de lo que suponer convertirse en más que humano. En lo que supone tener al alcance un poder y cómo puede deformar el espíritu humano si no se es capaz de usarlo adecuadamente, pues de lo contrario puede llevar a la desesperación y la locura. Así pues, este "hombre invisible" de Wells se ha ganado por derecho propio un lugar en el imaginario del mundo moderno, junto a otros personajes como Frankenstein o Drácula, tanto por su calidad literaria, como por el reflejo de lo que sucede con el mal uso del conocimiento científico.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
El Hombre
Invisible
H. G. Wells
*
Ilustraciones de Louis Strimpl
El Hombre Invisible.
Edición completa, anotada e ilustrada.
© Moai Ediciones 2020
The Invisible Man
© Herbert George Wells 1897
© De la presente traducción
Pablo Almenara Lazárraga 2020
Ilustraciones interiores de Louis Strimpl (1912)
Fotografía de Portada: Daniel Nebreda on Pixbay (www.danielnebreda.com)
Diseño de Cubierta: Magma Gráficos
Primera Edición: Febrero 2020
ÍNDICE
Galería de Personajes
CAPÍTULO I
La llegada del hombre desconocido
CAPÍTULO II
Las primeras impresiones del señor Teddy Henfrey
CAPITULO III
Las mil y una botellas
CAPÍTULO IV
El señor Cuss habla con el forastero
CAPITULO V
El robo de la vicaría
CAPÍTULO VI
Los muebles se vuelven locos
CAPÍTULO VII
El desconocido se descubre
CAPÍTULO VIII
De paso
CAPÍTULO IX
El señor Thomas Marvel
CAPÍTULO X
El señor Thomas Marvel llega a Iping
CAPÍTULO XI
En la posada de la señora Hall
CAPÍTULO XII
El hombre invisible pierde la paciencia
CAPÍTULO XIII
El señor Marvel presenta su dimisión
CAPÍTULO XIV
En Port Stowe
CAPÍTULO XV
El hombre que coarta
CAPÍTULO XVI
En el Jolly Cricketers
CAPÍTULO XVII
El doctor Kemp recibe una visita
CAPÍTULO XVIII
El hombre invisible duerme
CAPÍTULO XIX
Algunos principios fundamentales
CAPÍTULO XX
En la casa de Great Portland Street
CAPÍTULO XXI
En Oxford Street
CAPÍTULO XXII
En los grandes almacenes
CAPÍTULO XXIII
En Drury Lane
CAPÍTULO XXIV
El plan que fracasó
CAPÍTULO XXV
A la caza del hombre invisible
CAPÍTULO XXVI
El asesinato de Wicksteed
CAPÍTULO XXVII
El sitio de la casa de Kemp
CAPÍTULO XXVIII
El cazador cazado
Epílogo
Sobre el Autor
PRINCIPALES PERSONAJES DE
EL HOMBRE INVISIBLE:
El forastero /Griffin: Misterioso personaje que aparece un día de febrero en la posada Coach and Horses de Iping.
La señora Jenny Hall: Amable propietaria de la posada Coach and Horses. Esposa del señor Hall.
El señor Hall: Esposo de la señora Hall.
Arthur Kemp: Médico y científico residente en Port Burdock. Antiguo conocido del forastero.
Thomas Marvel: Vagabundo con pocos escrúpulos.
Coronel Ayde: Jefe de policía de la localidad de Port Burdock.
Doctor Cuss. El médico y boticario de Iping. Le gusta hacer de detective en sus ratos libres.
Teddy Henfrey: El curioso relojero de Iping.
Señor Fearenside: Carretero y amante de los perros.
CAPÍTULO I
La llegada del hombre desconocido
E
l desconocido arribó a primeros de febrero; era un día huracanado, y el hombre avanzaba a través del viento cortante y de la tupida nevada, quizá la última del año.
El desconocido llegó caminando desde la estación del ferrocarril de Bramblehurst. Portaba una pequeña maleta negra, sujeta con la mano vendada por completo. Iba envuelto de los pies a la cabeza: el rostro oculto bajo el ala del sombrero de paño, de modo que solo la punta de su nariz quedaba a la vista. La nieve se había acumulado sobre sus hombros y por encima de la chorrera del traje, formando una capa blanca en la parte superior de su equipaje. Más muerto que vivo, entró tambaleándose en la fonda Coach and Horses1 y, después de soltar su maleta, gritó:
—¡Un fuego, por caridad! ¡Una habitación con hogar!
Golpeó el suelo con energía y se sacudió la nieve junto a la barra. Después siguió a la señora Hall hasta el salón para apalabrar el precio. Sin más presentaciones que una rápida conformidad y un par de soberanos2 sobre la mesa, se alojó en la posada.
La señora Hall prendió el hogar, lo dejó solo y marchó a preparar algo de comer para el forastero. Que un cliente se quedara en invierno en Iping suponía gran fortuna y aún más si no era de los que regateaban, de modo que estaba dispuesta a no desaprovechar su buen sino. Apenas la panceta estuvo casi cocinada y, tras haber convencido a Millie, la criada, con unas cuantas alabanzas escogidas con destreza, llevó el mantel, platos vasos al salón, y se dispuso a colocar la mesa con gran esmero.
La señora Hall se sorprendió al ver que el visitante todavía seguía con el abrigo y el sombrero, a pesar del hogar que ardía con viveza. El huésped estaba de pie, de espaldas, y miraba con atención cómo caía la nieve en el patio. Las manos encogidas sobre la espalda aún estaban enguantadas. El desconocido parecía estar sumido en sus propios pensamientos. La señora Hall se percató que la nieve derretida del abrigo estaba goteando en la alfombra y dijo:
—¿Me permite el sombrero y el abrigo para que se sequen en la cocina, señor?
—No —contestó el desconocido sin volverse.
No estando segura de haber oído bien, la señora Hall fue a repetir la pregunta. El desconocido se volvió, miró a la señora Hall apenas de reojo, y dijo con firmeza:
—Prefiero llevarlos puestos.
La señora Hall se dio cuenta de que también llevaba puestas unas grandes gafas azules y de que, por encima del cuello del abrigo, surgían unas amplias patillas, que le ocultaban el rostro por completo.
—Como quiera usted —contestó ella—. La habitación se calentará de inmediato.
Sin contestar, el desconocido apartó la vista de la señora Hall, y esta, comprendiendo que sus intentos de entablar conversación no eran bien recibidos, dejó con presteza el resto de las cosas sobre la mesa y salió de la habitación. Cuando volvió, el desconocido aún permanecía allí, como si fuese de piedra, encorvado, con el cuello del abrigo hacia arriba y el ala del sombrero goteando, de modo que le ocultaba por completo el rostro y las orejas. La señora Hall dejó los huevos con panceta en la mesa con un golpe sonoro y anunció:
—La cena está servida, señor.
—Gracias —contestó el forastero sin moverse hasta que ella hubo cerrado la puerta. Después se lanzó sobre la comida.
Cuando volvía a la cocina por detrás del mostrador, la señora Hall empezó a oír un ruido que se repetía regularmente. Era el batir de una cuchara sobre un cuenco.
—¡Esa chica! —dijo— casi se me olvida, ¡si no tardara tanto!
La señora Hall hubo de terminar de batir la mostaza3, y reprendió a Millie por su lentitud excesiva. Ella había preparado los huevos con panceta, había puesto la mesa y había hecho todo lo demás mientras que Millie (¡vaya una ayuda!) sólo había logrado retrasar la mostaza. ¡Y con un huésped nuevo que quería quedarse! Llenó el tarro de mostaza y, después de colocarlo con cierta majestuosidad en una bandeja de té dorada y negra, volvió al salón.
Llamó a la puerta y entró. Mientras lo hacía, vio de refilón como el visitante se movía tan aprisa que apenas pudo vislumbrar un objeto blanco que desaparecía bajo de la mesa. Parecía como si estuviera recogiendo algo del suelo. Dejó el bote de mostaza sobre la mesa y comprobó que el visitante se había quitado el abrigo y el sombrero y los había dejado en una silla cerca del fuego. Un par de botas mojadas amenazaban con mojar la rejilla de acero del fuego. La señora Hall se dirigió hacia las ropas resolución, y dijo, en un modo que no admitía negativa:
—Supongo que ya puedo llevármelo todo para secarlo.
—Deje el sombrero —contestó el visitante con voz tenue.
Cuando la señora Hall se giró, él había levantado la cabeza y la miraba fijamente. Estaba demasiado sorprendida para poder replicar. Él sujetaba una servilleta blanca para taparse la parte inferior de la cara; la boca y las mandíbulas se mantenían ocultas, de ahí el sonido mortecino de su voz. Pero lo que más sobresaltó a la señora Hall fue ver que tenía la cabeza tapada con las gafas y una gran venda blanca, y otra más le cubría las orejas. No se le veía nada excepto la punta rosada de la nariz. El pelo negro y abundante que aparecía entre los vendajes le daba una apariencia casi diabólica, lleno de mechones y cuernos. La cabeza era tan diferente a lo que la señora Hall había esperado encontrar, que por un momento se quedó paralizada.
Él continuaba sosteniendo la servilleta con la mano enguantada, y la miraba a través de aquellas impenetrables gafas azules.
—Deje el sombrero —dijo hablando a través de la servilleta.
Cuando sus nervios se recobraron del susto, la señora Hall volvió a depositar el sombrero en la silla, junto al fuego.
—Señor… no sabía que... —empezó a decir, pero se detuvo, turbada.
—Gracias —contestó secamente; el visitante miró a la puerta y luego volvió a mirarla a ella.
—Haré que los sequen en seguida —dijo llevándose la ropa de la habitación.
Cuando iba hacia la puerta, se volvió para mirar de nuevo a la cabeza vendada y las gafas azules; él aún se cubría con la servilleta. Al cerrar la puerta, sintió un escalofrío y en su cara se dibujaron la sorpresa y la perplejidad.
“¡Vaya!, nunca...” susurraba mientras caminaba hacia la cocina, demasiado preocupada como para acordarse de lo que Millie estuviera haciendo en ese momento.
El visitante se sentó y escuchó cómo se alejaban los pasos de la señora Hall. Antes de quitarse la servilleta para seguir comiendo, miró hacia la ventana, se levantó y corrió las cortinas, dejando la habitación en penumbra, todo ello sin quitarse la servilleta de la boca. Después se sentó a la mesa para terminar de comer tranquilamente
—Pobre hombre —murmuraba la señora Hall—, habrá tenido un accidente o sufrido una operación, pero ¡qué susto me han dado todas esas vendas!
Echó un poco más de carbón en la chimenea y colgó el abrigo en un tendedero.
—Y, ¡esas gafas!, ¡parecía más un buzo que un ser humano! —Tendió la bufanda del visitante. —Y todo el rato hablando través de esa servilleta blanca..., tal vez tenga la boca destrozada—, y se volvió de repente como alguien que acaba de recordar algo: —¡Dios mío, Millie! ¿Todavía no has terminado?
Cuando la señora Hall volvió para recoger la mesa, la idea de que el visitante tenía la boca desfigurada por algún accidente se confirmó, pues, aunque este estaba fumando en pipa, no se había desprendido de a bufanda que le ocultaba la parte inferior de la cara, siquiera para llevarse la pipa a los labios. No se trataba de un despiste, pues veía claramente cómo el tabaco se iba consumiendo. Estaba sentado en un rincón, de espaldas a la ventana. Tras haber comido y haberse calentado un rato en la chimenea, el huésped se dirigió a la señora Hall con menos agresividad que antes. El reflejo del fuego proporcionó a sus grandes gafas un brillo que no habían tenido hasta ese momento.
—El resto de mi equipaje se encuentra en la estación de Bramblehurst —comenzó, y preguntó a la señora Hall sobre la posibilidad de que se lo trajeran hasta la posada. Después de escuchar la explicación de la señora Hall, respondió:
—¡Mañana!, ¿no podría ser antes? —Pareció molesto cuando ella le respondió que no. —¿Está segura? —volvió a preguntar el huésped—. ¿No sería posible enviar a un hombre con un carro para recogerlo?
La señora Hall aprovechaba esta oportunidad para entablar conversación.
—Es una carretera demasiado empinada —dijo, como respuesta a la posibilidad de usar un carro. Y añadió—: Hace poco que allí volcó un coche, hará cosa de un año, y murieron un caballero y el cochero. Los accidentes pueden ocurrir en cualquier momento, señor.
—Tiene razón — contestó impasible el visitante, a través de la bufanda, sin dejar de mirarla con sus gafas oscuras.
—Y, sin embargo, los accidentes tardan mucho tiempo en repararse, ¿no cree usted, señor? Tom, el hijo de mi hermana, se cortó en el brazo con una guadaña al caerse en el campo y, ¡buen Dios!, permaneció tres meses en cama. Ahora, aunque parezca difícil de creer, cada vez que veo una guadaña me acuerdo de todo aquello, señor.
—La entiendo perfectamente —contestó el visitante.
—Estaba tan grave, que pensamos que sería necesario operarlo.
De pronto, el visitante se echó a reír. Fue una carcajada que pareció empezar y acabar en su boca.
—¿En serio? —preguntó.
—Desde luego, señor. Y no es algo a tomar a broma, sobre todo los que nos tuvimos que ocupar de él, pues mi hermana tiene otros hijos pequeños. Había que estar poniéndole y quitándole vendas. Y me atrevería a decirle, señor, que...
—¿Podría traerme unos fósforos? —dijo de repente el visitante—. Se me ha apagado la pipa.
La señora Hall se molestó un tanto. Le parecía grosero por parte del visitante, después de todo lo que le había contado. Lo miró un instante, luego recordó los dos soberanos y salió a buscar los fósforos.
—Gracias —contestó el desconocido cuando se las trajo, y se volvió hacia la ventana. Era evidente que al hombre no le interesaban ni las operaciones ni los vendajes. Después de todo, ella no había querido insinuar nada, pero el desplante había conseguido irritarla. Millie sufriría las consecuencias más tarde.
El forastero se quedó en el salón hasta las cuatro, sin permitir que nadie entrara en la habitación. Durante casi todo el tiempo estuvo quieto, fumando junto al fuego. Dormitando, quizá.
En un par de ocasiones pudo oírse cómo removía las brasas y, durante unos cinco minutos, se oyó cómo caminaba por la habitación. Parecía que hablaba solo. Después se oyó cómo crujía el sillón: se había sentado de nuevo.
CAPÍTULO II
Las primeras impresiones del señor Teddy Henfrey
E
ran ya las cuatro de la tarde. Empezaba a oscurecer, y la señora Hall acumulaba valor para entrar en la habitación y preguntar al visitante si quería tomar una taza de té. En ese momento Teddy Henfrey, el relojero, entró en el bar.
—¡Vaya tiempo que hace, señora Hall! ¡No para andar por ahí con unas botas tan finas, desde luego!
Ahora nevaba con más fuerza. La señora Hall asintió; se dio cuenta de que el relojero traía su caja de herramientas y tuvo una idea.
—Por cierto, señor Teddy —dijo—. Me gustaría que echara un vistazo al viejo reloj del salón. Funciona bien, pero la aguja siempre señala las seis.
Se dirigió al salón y entró nada más haber llamado. Al abrir la puerta, vio al visitante sentado en el sillón delante de la chimenea. Parecía medio dormido, con la cabeza reclinada sobre el hombro. La única luz que había en la habitación era la que proporcionaba la chimenea y la poca claridad que entraba por la puerta. La señora Hall, deslumbrada además por las luces recién encendidas del bar, no podía ver en condiciones. Por un momento creyó ver que el desconocido tenía una enorme boca abierta, una boca increíble, que le ocupaba casi la mitad de la cara. Fue solo una impresión momentánea: la cabeza vendada, las grandes gafas y ese enorme agujero debajo. En seguida el hombre se agitó en su sillón, se levantó y se llevó la mano al rostro. La señora Hall abrió entonces la puerta de par en par para que entrara más luz, y para poder contemplar al visitante con claridad. Al igual que antes lo hiciera la servilleta, una bufanda le cubría ahora el rostro. La señora Hall pensó que seguramente había sido solamente un juego de sombras.
—Le importa que entrara este señor para arreglar el reloj? —dijo, mientras se recobraba de la impresión.
—¿Arreglar el reloj? —dijo el huésped mirando a su alrededor torpemente, con la mano en la boca—. Por supuesto —continuó, esta vez haciendo un esfuerzo por incorporarse.
La señora Hall salió para buscar una lámpara y el visitante se levantó. Al volver la señora Hall con la luz al salón, el señor Teddy Henfrey dio un respingo al verse frente a aquella figura recubierta de vendajes.
—Buenas tardes —dijo el visitante al señor Henfrey, que se sintió observado intensamente, como una langosta, a través de aquellas oscuras gafas azules.
—Espero —dijo el señor Henfrey— que no resulte una molestia.
—En modo alguno —contestó el visitante—. Aunque pensaba que esta habitación era para mi uso personal —dijo volviéndose hacia la señora Hall.
—Lo siento —respondió la señora Hall—, pero pensé que le gustaría que arreglasen el reloj.
—Sin lugar a dudas —siguió diciendo el visitante—, pero, normalmente, me gusta que mi intimidad sea respetada. Sin embargo, no está de más que hayan venido a arreglar el reloj —dijo. Al observar cierta vacilación en el comportamiento del señor Henfrey, añadió: —Me agrada mucho. —Se volvió y, dando la espalda a la chimenea, cruzó las manos en la espalda. —Ah, cuando el reloj esté arreglado —continuó— me gustaría tomar una taza de té, pero, repito, cuando terminen de arreglar el reloj.
La señora Hall ya se disponía a salir. No había intentado entablar conversación con el visitante, por temor a quedar en ridículo ante el señor Henfrey; entonces este le preguntó si había conseguido averiguar algo más sobre su equipaje. Ella respondió que había hablado del asunto con el cartero y que un porteador se lo traería temprano en la mañana.
—¿Está segura de que no puede ser antes? —preguntó él.
Con frialdad, la señora Hall afirmó que estaba segura.
—Debería explicarle —añadió el forastero— lo que antes no pude por el frío y el cansancio. Soy un científico.
—¿En serio? —repuso la señora Hall, impresionada.
—En mi equipaje tengo aparatos y accesorios muy necesarios. Importantes.
—No tengo duda que lo serán, señor —dijo la señora Hall.
—Comprenderá, pues, la urgencia que tengo por reanudar mis investigaciones.
—Por supuesto, señor.
—La razón que me ha traído a Iping4 —prosiguió con cierto misterio —ha sido el deseo de soledad. No me gusta que nadie me moleste mientras estoy trabajando. Además, el accidente...
—Lo suponía —dijo la señora Hall.
—Necesito tranquilidad. Tengo los ojos tan débiles que he de encerrarme a oscuras durante horas. En esos momentos, me gustaría que usted lo comprendiera, una mínima molestia, como por ejemplo el que alguien entre de repente en la habitación, me produciría un gran sufrimiento.
—Claro, señor —respondió la señora Hall— Si me permite preguntarle...
—Creo que eso será todo —acabó el forastero, indicando así que daba por finalizada la conversación. La señora Hall se guardó la pregunta, y su simpatía, para otra ocasión.
Una vez que la señora Hall salió de la habitación, el forastero se quedó de pie, inmóvil, frente a la chimenea, mirando con aire enfadado, según diría más tarde el señor Henfrey, cómo éste arreglaba el reloj. El señor Henfrey quitó las manecillas, la esfera y algunas piezas al reloj, y todo lo hacía de la forma más lenta posible. Trabajaba con la lámpara muy cerca, de modo que la pantalla verde le dibujaba distintos reflejos sobre las manos, también sobre el marco y los engranajes, dejando el resto de la habitación en penumbras. Cuando levantaba la vista, le parecía ver pequeñas motas de colores. Como era de natural curioso, se demoraba en su trabajo, con la idea de retrasar su marcha, y así poder entablar conversación con el forastero. Pero este se limitaba a permanecer allí de pie y quieto, tan inmóvil que empezaba a poner nervioso al señor Henfrey. Parecía estar solo en la habitación, pero, cada vez que levantaba la vista, se topaba con aquella figura gris e imprecisa, con aquella cabeza vendada, que lo miraba a través de unas enormes gafas azules, entre una maraña de pequeños puntos verdosos.
A Henfrey todo aquello le parecía muy misterioso. Durante unos segundos se observaron mutuamente, hasta que Henfrey bajó la mirada. ¡Qué incómodo estaba! Hubiera deseado entablar conversación. ¿Estaría de más comentar algo sobre el frío excesivo que hacía para esa época del año?
Levantó de nuevo la vista, dispuesto a intentarlo.
—Menudo tiempo está haciendo… —comenzó.
—¿Va a tardar mucho en terminar y marcharse? —respondió aquella figura inmóvil que ahora emanaba una rabia que apenas podía contener—. Lo único que ha de hacer es colocar la manecilla de las horas en su eje, no crea que me está engañando.
—Por supuesto, señor. En seguida termino.
Cuando el señor Henfrey acabó su trabajo, se marchó. Pero lo hizo muy indignado. “Maldita sea”, murmuraba para sí mientras atravesaba el pueblo trastabillando, entre la nieve a medio derretir. “Uno necesita su tiempo para arreglar un reloj”. Y seguía diciendo: “¿Acaso no se le puede mirar a la cara? Parece que no. Si la policía lo estuviera buscando, no estaría más lleno de vendajes.”
En la esquina con la calle Gleeson vio a Hall. Hacía poco que Hall se había casado con la posadera del Coach and Horses, y conducía la diligencia de Iping a Sidderbridge, siempre que hubiera algún pasajero ocasional. De allí venía Hall en ese momento, y parecía que se había quedado un poco más de lo normal en Sidderbridge, a juzgar por su forma de conducir.
—¡Hola, Teddy! —le dijo al pasar a su lado.
—¡Te espera una buena pieza en casa! —le contestó Teddy.
—¿Qué dices? —preguntó Hall, después de detenerse.
—Un tipo bastante extraño se ha hospedado esta noche en el Coach and Horses —explicó Teddy—. Ahora lo verás.
Y Teddy continuó, ofreciendo una detallada descripción del extraño personaje.
—Parece que va disfrazado. A mí siempre me gusta ver la cara de la gente que tengo delante —dijo—, pero las mujeres son demasiado confiadas cuando se trata de forasteros. Se ha instalado en tu habitación y ni siquiera ha dado un nombre.
—¡Pero, qué dices! —contestó Hall, por otro lado un hombre bastante aprehensivo.
—Lo que oyes —continuó Teddy—. Y además ha pagado por una semana, así que, sea quien sea, no podrás deshacerte de él antes de ese tiempo. También ha traído un montón de equipaje que le llegará mañana. Ojalá que no sean de maletas llenas de piedras.
Luego Teddy contó la historia de cómo un forastero había estafado a una tía suya que vivía en Hastings. Tras oír todo esto, el pobre Hall empezaba a estar carcomido por las peores sospechas.
—Vamos, arrea, vieja yegua —dijo—. Tengo que enterarme bien de lo que ocurre.
Teddy continuó su camino mucho más tranquilo después de haberse quitado semejante peso de encima.
Cuando Hall llegó a la posada, en lugar de «enterarse bien de lo que ocurría», lo que hizo fue recibir una regañina de su mujer por haberse parado tanto tiempo en Sidderbridge. Las débiles preguntas que logró hacer sobre sobre el forastero fueron contestadas de forma rápida y tajante. Sin embargo, una semilla de sospecha echaba raíces en su mente.
—Las mujeres no sabéis nada —respondió el señor Hall, dispuesto a averiguar algo más sobre aquel huésped en cuanto tuviera la mínima oportunidad.
Después de que el forastero se hubiese retirado, a eso de las nueve y media, el señor Hall se dirigió al salón y estuvo investigando los muebles de su esposa uno por uno y se detuvo a observar una pequeña operación matemática que el forastero había garabateado. Cuando se retiró a dormir, dio instrucciones a su esposa para que inspeccionara el equipaje del forastero en cuanto llegase al día siguiente.
—Cuídate de tus propios asuntos —le contestó la señora Hall—, que yo me cuidaré de los míos.
Aunque realmente el forastero era un hombre muy extraño y ella misma estaba un poco intranquila, no tuvo reparos en contradecir a su marido. Así, a medianoche, despertó tras haber soñado con enormes cabezas blancas como nabos, de larguísimos cuellos e inmensos ojos azules. Sin embargo, como era una mujer sensata, no se dejó llevar por el miedo y logró seguir durmiendo.
CAPITULO III
Las mil y una botellas
A
sí fue, tal y como la nieve cae del cielo, que llegó aquel extraño personaje a Iping, un nueve de febrero, cuando el deshielo comenzaba. Su equipaje llegó al día siguiente. Y era un equipaje que llamaba la atención. Había un par de baúles, como los de cualquier otro hombre, pero también una caja llena de enormes libros, algunos con una escritura indescifrable, y más de una docena de otras cajas y cajones de distinto tamaño, embalados en paja, que contenían botellas, tal y como pudo comprobar el señor Hall, quien, curioso, había estado husmeando entre la paja.
El forastero, envuelto en un sombrero, abrigo, guantes y una capa larga, recibió impaciente la carreta del señor Fearenside, mientras el señor Hall charlaba con él y se ofrecía a ayudar para descargar todo aquello. Al salir, no se percató de que el señor Fearenside tenía un perro, que en ese momento olfateaba las piernas del señor Hall.
—Deprisa con esas cajas —dijo el forastero—. He estado esperando mucho tiempo ya.
Tras decir esto, esto, bajó los escalones y se encaminó a la parte trasera de la carreta, dispuesto a coger uno de los paquetes más pequeños.
Sin embargo, nada más verlo bajar los escalones, el perro del señor Fearenside empezó a ladrar y a gruñir, se abalanzó sobre él y le mordió una mano.
—¡Oh, no! —gritó Hall saltando hacia atrás, pues tenía mucho miedo a los perros.
—¡Quieto! —gritó a su vez Fearenside, sacando un látigo.
Los dos hombres vieron cómo los dientes del perro se hundían en la mano del forastero, y después de que éste le lanzara una patada, el perro saltó y le mordió la pierna, oyéndose claramente el desgarrón de la tela del pantalón. Por fin, el látigo de Fearenside alcanzó al perro, que se escondió, aullando, bajo de carreta. Todo ocurrió en apenas medio segundo, y sólo se oían gritos. El forastero miró rápidamente al guante desgarrado e, inclinándose, a la pierna; luego se dio media vuelta y corrió sobre sus pasos, de vuelta a la posada. Los dos hombres escucharon los pasos alejándose por las escaleras, hacia su habitación.
—¡Zopenco! —gritó al perro, mientras se agachaba con el látigo en la mano. Este se quedó mirándolo desde debajo de la carreta—. ¡Será mejor que me obedezcas y vengas para acá!
Hall seguía de pie, mirando.
—Le ha mordido. Debería ir a ver cómo se encuentra.
Subió tras del forastero. Por el pasillo se encontró con la señora Hall y le dijo:
—Le ha mordido el perro del carretero.
Subió directamente al piso de arriba, encontró la puerta entreabierta, y entró en la habitación. Esta, con las persianas bajadas, permanecía a oscuras. El señor Hall creyó ver una cosa muy extraña: algo que se asemejaba a un brazo sin mano le hacía señas, igual que hacía una cara con tres enormes agujeros blancos. De pronto recibió un fuerte golpe en el pecho que lo lanzó hacia atrás; cayó de espaldas al mismo tiempo que cerraba la puerta en sus mismas narices y echaban la llave. Todo ocurrió con tal rapidez que el señor Hall apenas tuvo tiempo para ver nada, solo una oleada de formas y figuras difusas, un golpe y, por último, una conmoción en la cabeza. El señor Hall se quedó tendido en la oscuridad, preguntándose qué podía ser aquello que había vislumbrado.
Al cabo de unos minutos, se unió al gentío que se había ido reuniendo en la entrada del Coach and Horses. Allí estaba Fearenside, contándolo todo por segunda vez; la señora Hall le recriminaba que su perro no tenía derecho alguno a morder a sus huéspedes; Huxter, el tendero de enfrente, no entendía nada de lo que ocurría, y Sandy Wadgers, el herrero, hablaba, exponiendo sus propias opiniones sobre lo que había sucedido; también un grupo de mujeres y niños, que no dejaban de decir tonterías:
—A mí seguro que no me hubiera mordido.
—Es peligroso tener ese tipo de perro.
—Y entonces, ¿por qué le mordió?
Para el señor Hall, que desde los escalones veía y escuchaba todo, algo increíble parecía haber sucedido en el piso de arriba. Y su vocabulario resultaba demasiado limitado como para poder relatar todos sus pensamientos.
—Dice que no necesita ningún tipo de ayuda —dijo, contestando a lo que su mujer le preguntaba—. Mejor será que terminemos de descargar el equipaje.
—Habría que desinfectarle la herida —dijo el señor Huxter—, antes de que se inflame.
—Mejor sería pegarle un tiro a ese perro —dijo una de las señoras que estaban en el grupo.
De pronto, el perro volvió a gruñir con fuerza.
—¡Venga! —gritó una voz resentida. Allí estaba otra vez el forastero, embozado, con el cuello del abrigo hasta arriba y la frente oculta el ala del sombrero—. Cuanto antes suban el equipaje, mejor.
Una de las personas que estaba curioseando notó que el forastero se había cambiado los pantalones y los guantes.
—¿Le ha hecho mucho daño, señor? —preguntó Fearenside y añadió—: Siento de veras que el perro le haya mordido.
—No ha sido para tanto —replicó el forastero—. Apenas ha rozado la piel. ¡Vamos! Deprisa con el equipaje.
Pero el señor Hall se dio cuenta que el desconocido maldecía entre dientes.