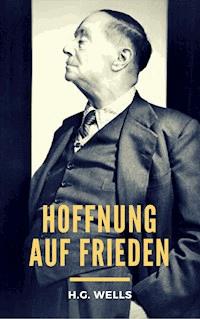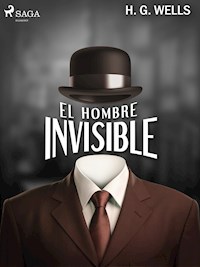
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: World Classics
- Sprache: Spanisch
Un misterioso hombre llamado Griffin llega a una pequeña posada un frío y tormentoso día. Lleva un abrigo largo y guantes, y su cara está completamente cubierta en vendas. Los dueños de la posada no preguntan mucho al misterioso patrón, y él se esconde en su cuarto, experimentando con extraños aparatos científicos y químicos, solo saliendo de su habitación cuando ya es de noche. El pueblo va volviéndose más curioso y desconfiado del extraño personaje, y pronto descubrirán su raro secreto. Aventúrate a conocer la historia del misterioso Griffin; descubre cómo su poder corrompe su mente y el mundo acumula temor por su titular cualidad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 256
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
H. G. Wells
El hombre invisible
Saga
El hombre invisibleOriginal titleThe Invisible ManCover image: Shutterstock Copyright © 1897, 2020 H. G. Wells and SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788726337969
1. e-book edition, 2020
Format: EPUB 2.0
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
CAPÍTULO I
La llegada del hombre desconocido
El desconocido llegó un día huracanado de primeros de febrero, abriéndose paso a través de un viento cortante y de una densa nevada, la última del año. El desconocido llegó a pie desde la estación del ferrocarril de Bramblehurst. Llevaba en la mano bien enguantada una pequeña maleta negra. Iba envuelto de los pies a la cabeza, el ala de su sombrero de fieltro le tapaba todo el rostro y sólo dejaba al descubierto la punta de su nariz. La nieve se había ido acumulando sobre sus hombros y sobre la pechera de su atuendo y había formado una capa blanca en la parte superior de su carga. Más muerto que vivo, entró tambaleándose en la fonda Coach and Horses y, después de soltar su maleta, gritó: «¡Un fuego, por caridad! ¡Una habitación con un fuego!» Dio unos golpes en el suelo y se sacudió la nieve junto a la barra. Después siguió a la señora Hall hasta el salón para concertar el precio. Sin más presentaciones, una rápida conformidad y un par de soberanos sobre la mesa, se alojó en la posada.
La señora Hall encendió el fuego, le dejó solo y se fue a prepararle algo de comer. Que un cliente se quedara en invierno en Iping era mucha suerte y aún más si no era de ésos que regatean. Estaba dispuesta a no desaprovechar su buena fortuna. Tan pronto como el bacon estuvo casi preparado y cuando había convencido a Millie, la criada, con unas cuantas expresiones escogidas con destreza, llevó el mantel, los platos y los vasos al salón y se dispuso a poner la mesa con gran esmero. La señora Hall se sorprendió al ver que el visitante todavía seguía con el abrigo y el sombrero a pesar de que el fuego ardía con fuerza. El huésped estaba de pie, de espaldas a ella, y miraba fijamente cómo caía la nieve en el patio. Con las manos, enguantadas todavía, cogidas en la espalda, parecía estar sumido en sus propios pensamientos. La señora Hall se dio cuenta de que la nieve derretida estaba goteando en la alfombra y le dijo:
‐Me permite su sombrero y su abrigo para que se sequen en la cocina, señor?
‐No ‐contestó éste sin volverse.
No estando segura de haberle oído, la señora Hall iba a repetirle la pregunta. Él se volvió y, mirando a la señora Hall de reojo, dijo con énfasis:
‐Prefiero tenerlos puestos.
La señora Hall se dio cuenta de que llevaba puestas unas grandes gafas azules y de que por encima del cuello del abrigo le salían unas amplias patillas, que le ocultaban el rostro completamente.
‐Como quiera el señor ‐contestó ella‐. La habitación se calentará en seguida.
Sin contestar, apartó de nuevo la vista de ella, y la señora Hall, dándose cuenta de que sus intentos de entablar conversación no eran oportunos, dejó rápidamente el resto de las cosas sobre la mesa y salió de la habitación. Cuando volvió, él seguía allí todavía, como si fuese de piedra, encorvado, con el cuello del abrigo hacia arriba y el ala del sombrero goteando, ocultándole completamente el rostro y las orejas. La señora Hall dejó los huevos con bacon en la mesa con fuerza y le dijo:
‐La cena está servida, señor.
‐Gracias ‐contestó el forastero sin moverse hasta que ella hubo cerrado la puerta. Después se avalanzó sobre la comida en la mesa.
Cuando volvía a la cocina por detrás del mostrador, la señora Hall empezó a oír un ruido que se repetía a intervalos regulares. Era el batir de una cuchara en un cuenco. «¡Esa chica!, dijo, «se me había olvidado, ¡si no tardara tanto! ». Y mientras acabó ella de batir la mostaza, reprendió a Millie por su lentitud excesiva. Ella había preparado los huevos con bacon, había puesto la mesa y había hecho todo mientras que Millie (¡vaya una ayuda!) sólo había logrado retrasar la mostaza. ¡Y había un huésped nuevo que quería quedarse! Llenó el tarro de mostaza y, después de colocarlo con cierta majestuosidad en una bandeja de té dorada y negra, la llevó al salón.
Llamó a la puerta y entró. Mientras lo hacía, se dio cuenta de que el visitante se había movido tan deprisa que apenas pudo vislumbrar un objeto blanco que desaparecía debajo de la mesa. Parecía que estaba recogiendo algo del suelo. Dejó el tarro de mostaza sobre la mesa y advirtió que el visitante se había quitado el abrigo y el sombrero y los había dejado en una silla cerca del fuego. Un par de botas mojadas amenazaban con oxidar la pantalla de acero del fuego. La señora Hall se dirigió hacia todo ello con resolución, diciendo con una voz que no daba lugar a una posible negativa:
‐Supongo que ahora podré llevármelos para secarlos.
‐Deje el sombrero‐contestó el visitante con voz apagada. Cuando la señora Hall se volvió, él había levantado la cabeza y la estaba mirando. Estaba demasiado sorprendida para poder hablar. Él sujetaba una servilleta blanca para taparse la parte inferior de la cara; la boca y las mandíbulas estaban completamente ocultas, de ahí el sonido apagado de su voz. Pero esto no sobresaltó tanto a la señora Hall como ver que tenía la cabeza tapada con las gafas y con una venda blanca, y otra le cubría las orejas. No se le veía nada excepto la punta, rosada, de la nariz. El pelo negro, abundante, que aparecía entre los vendajes le daba una apariencia muy extraña, pues parecía tener distintas coletas y cuernos. La cabeza era tan diferente a lo que la señora Hall se habría imaginado, que por un momento se quedó paralizada.
Él continuaba sosteniendo la servilleta con la mano enguantada, y la miraba a través de sus inescrutables gafas azules.
‐Deje el sombrero ‐dijo hablando a través del trapo blanco.
Cuando sus nervios se recobraron del susto, la señora Hall volvió a colocar el sombrero en la silla, al lado del fuego.
‐No sabía..., señor ‐empezó a decir, pero se paró, turbada.
‐Gracias ‐contestó secamente, mirando primero a la puerta y volviendo la mirada a ella de nuevo. ‐Haré que los sequen en seguida ‐dijo llevándose la ropa de la habitación. Cuando iba hacia la puerta, se volvió para echar de nuevo un vistazo a la cabeza vendada y a las gafas azules; él todavía se tapaba con la servilleta. Al cerrar la puerta, tuvo un ligero estremecimiento, y en su cara se dibujaban sorpresa y perplejidad. «¡Vaya!, nunca...» iba susurrando mientras se acercaba a la cocina, demasiado preocupada como para pensar en lo que Millie estaba haciendo en ese momento.
El visitante se sentó y escuchó cómo se alejaban los pasos de la señora Hall. Antes de quitarse la servilleta para seguir comiendo, miró hacia la ventana, entre bocado y bocado, y continuó mirando hasta que, sujetando la servilleta, se levantó y corrió las cortinas, dejando la habitación en penumbra. Después se sentó a la mesa para terminar de comer tranquilamente
‐Pobre hombre ‐decía la señora Hall‐, habrá tenido un accidente o sufrido una operación, pero ¡qué susto me han dado todos esos vendajes!
Echó un poco de carbón en la chimenea y colgó el abrigo en un tendedero. «Y, ¡esas gafas!, ¡parecía más un buzo que un ser humano! ». Tendió la bufanda del visitante. «Y hablando todo el tiempo a través de ese pañuelo blanco..., quizá tenga la boca destrozada», y se volvió de repente como alguien que acaba de recordar algo: «¡Dios mío, Millie! ¿Todavía no has terminado?»
Cuando la señora Hall volvió para recoger la mesa, su idea de que el visitante tenía la boca desfigurada por algún accidente se confirmó, pues, aunque estaba fumando en pipa, no se quitaba la bufanda que le ocultaba la parte inferior de la cara ni siquiera para ¡levarse la pipa a los labios. No se trataba de un despiste, pues ella veía cómo se iba consumiendo. Estaba sentado en un rincón de espaldas a la ventana. Después de haber comido y de haberse calentado un rato en la chimenea, habló a la señora Hall con menos agresividad que antes. El reflejo del fuego rindió a sus grandes gafas una animación que no habían tenido hasta ahora.
‐El resto de mi equipaje está en la estación de Bramblehurst ‐comenzó, y preguntó a la señora Hall si cabía la posibilidad de que se lo trajeran a la posada. Después de escuchar la explicación de la señora Hall, dijo:
‐¡Mañana!, ¿no puede ser antes?‐.Y pareció disgustado, cuando le respondieron que no.
‐¿Está segura? ‐continuó diciendo‐. ¿No podría ir a recogerlo un hombre con una carreta?
La señora Hall aprovechó estas preguntas para entablar conversación.
‐Es una carretera demasiado empinada ‐dijo, como respuesta a la posibilidad de la carreta; después añadió‐: Allí volcó un coche hace poco más de un año y murieron un caballero y el cochero. Pueden ocurrir accidentes en cualquier momento, señor.
Sin inmutarse, el visitante contestó: «Tiene razón» a través de la bufanda, sin dejar de mirarla con sus gafas impenetrables.
‐Y, sin embargo, tardan mucho tiempo en curarse, ¿no cree usted, señor? Tom, el hijo de mi hermana, se cortó en el brazo con una guadaña al caerse en el campo y, ¡Dios mío!, estuvo tres meses en cama. Aunque no lo crea, cada vez que veo una guadaña me acuerdo de todo aquello, señor.
‐Lo comprendo perfectamente ‐contestó el visitante.
‐Estaba tan grave, que creía que iban a operarlo.
De pronto, el visitante se echó a reír. Fue una carcajada que pareció empezar y acabar en su boca.
‐¿En serio?‐dijo.
‐Desde luego, señor. Y no es para tomárselo a broma, sobre todo los que nos tuvimos que ocupar de él, pues mi hermana tiene niños pequeños. Había que estar poniéndole y quitándole vendas. Y me atrevería a decirle, señor, que...
‐¿Podría acercarme unas cerillas? ‐dijo de repente el visitante‐. Se me ha apagado la pipa.
La señora Hall se sintió un poco molesta. Le parecía grosero por parte del visitante, después de todo lo que le había contado. Lo miró un instante, pero, recordando los dos soberanos, salió a buscar las cerillas.
‐Gracias ‐contestó, cuando le estaba dando las cerillas, y se volvió hacia la ventana. Era evidente que al hombre no le interesaban ni las operaciones ni los vendajes. Después de todo, ella no había querido insinuar nada, pero aquel rechazo había conseguido irritarla, y Millie sufriría las consecuencias aquella tarde.
El forastero se quedó en el salón hasta las cuatro, sin permitir que nadie entrase en la habitación. Durante la mayor parte del tiempo estuvo quieto, fumando junto al fuego. Dormitando, quizá.
En un par de ocasiones pudo oírse cómo removía las brasas, y por espacio de cinco minutos se oyó cómo caminaba por la habitación. Parecía que hablaba solo. Después se oyó cómo crujía el sillón: se había vuelto a sentar.
CAPÍTULO II
Las primeras impresiones del señor Teddy Henfrey
Eran las cuatro de la tarde. Estaba oscureciendo, y la señora Hall hacía acopio de valor para entrar en la habitación y preguntarle al visitante si le apetecía tomar una taza de té. En ese momento Teddy Henfrey, el relojero, entró en el bar.
‐¡Menudo tiempecito, señora Hall! ¡No hace tiempo para andar por ahí con unas botas tan ligeras! La nieve caía ahora con más fuerza.
La señora Hall asintió; se dio cuenta de que el relojero traía su caja de herramientas y se le ocurrió una idea.
‐A propósito, señor Teddy‐dijo‐. Me gustaría que echara un vistazo al viejo reloj del salón. Funciona bien, pero la aguja siempre señala las seis.
Y, dirigiéndose al salón, entró después de haber llamado. Al abrir la puerta, vio al visitante sentado en el sillón delante de la chimenea. Parecía estar medio dormido y tenía la cabeza inclinada hacia un lado. La única luz que había en la habitación era la que daba la chimenea y la poca luz que entraba por la puerta. La señora Hall no podía ver con claridad, además estaba deslumbrada, ya que acababa de encender las luces del bar. Por un momento le pareció ver que el hombre al que ella estaba mirando tenía una enorme boca abierta, una boca increíble, que le ocupaba casi la mitad del rostro. Fue una sensación momentánea: la cabeza vendada, las gafas monstruosas y ese enorme agujero debajo. En seguida el hombre se agitó en su sillón, se levantó y se llevó la mano al rostro. La señora Hall abrió la puerta de par en par para que entrara más luz y para poder ver al visitante con claridad. Al igual que antes la servilleta, una bufanda le cubría ahora el rostro. La señora Hall pensó que seguramente habían sido las sombras.
‐Le importaría que entrara este señor a arreglar el reloj? ‐dijo, mientras se recobraba del susto.
‐¿Arreglar el reloj? ‐dijo mirando a su alrededor torpemente y con la mano en la boca‐. No faltaría más ‐continuó, esta vez haciendo un esfuerzo por despertarse.
La señora Hall salió para buscar una lámpara, y el visitante hizo ademán de querer estirarse. Al volver la señora Hall con la luz al salón, el señor Teddy Henfrey dio un respingo, al verse en frente de aquel hombre recubierto de vendajes.
‐Buenas tardes ‐dijo el visitante al señor Henfrey, que se sintió observado intensamente, como una langosta, a través de aquellas gafas oscuras.
‐Espero ‐dijo el señor Henfrey‐ que no considere esto como una molestia.
‐De ninguna manera ‐contestó el visitante‐. Aunque creía que esta habitación era para mi uso personal ‐dijo volviéndose hacia la señora Hall.
‐Perdón ‐dijo la señora Hall‐, pero pensé que le gustaría que arreglasen el reloj.
‐Sin lugar a dudas ‐siguió diciendo el visitante‐, pero, normalmente, me gusta que se respete mi intimidad. Sin embargo, me agrada que hayan venido a arreglar el reloj ‐dijo, al observar cierta vacilación en el comportamiento del señor Henfrey‐. Me agrada mucho.
El visitante se volvió y, dando la espalda a la chimenea, cruzó las manos en la espalda, y dijo:
‐Ah, cuando el reloj esté arreglado, me gustaría tomar una taza de té, pero, repito, cuando terminen de arreglar el reloj.
La señora Hall se disponía a salir, no había hecho ningún intento de entablar conversación con el visitante, por miedo a quedar en ridículo ante el señor Henfrey, cuando oyó que el forastero le preguntaba si había averiguado algo más sobre su equipaje. Ella dijo que había hablado del asunto con el cartero y que un porteador se lo iba a traer por la mañana temprano.
‐¿Está segura de que es lo más rápido, de que no puede ser antes? ‐preguntó él.
Con frialdad, la señora Hall le contestó que estaba segura.
‐Debería explicar ahora ‐añadió el forastero lo que antes no pude por el frío y el cansancio. Soy un científico.
‐¿De verdad? ‐repuso la señora Hall, impresionada.
‐Y en mi equipaje tengo distintos aparatos y accesorios muy importantes.
‐No cabe duda de que lo serán, señor ‐dijo la señora Hall.
‐Comprenderá ahora la prisa que tengo por reanudar mis investigaciones.
‐Claro, señor.
‐Las razones que me han traído a Iping‐prosiguió con cierta intención‐ fueron el deseo de soledad. No me gusta que nadie me moleste, mientras estoy trabajando. Además un accidente...
‐Lo suponía ‐dijo la señora Hall.
‐Necesito tranquilidad. Tengo los ojos tan débiles, que debo encerrarme a oscuras durante horas. En esos momentos, me gustaría que comprendiera que una mínima molestia, como por ejemplo el que alguien entre de pronto en la habitación, me produciría un gran disgusto.
‐Claro, señor‐dijo la señora Hall‐, y si me permite preguntarle...
‐Creo que eso es todo ‐acabó el forastero, indicando que en ese momento debía finalizar la conversación. La señora Hall entonces se guardó la pregunta y su simpatía para mejor ocasión.
Una vez que la señora Hall salió de la habitación, el forastero se quedó de pie, inmóvil, en frente de la chimenea, mirando airadamente, según el señor Henfrey, cómo éste arreglaba el reloj. El señor Henfrey quitó las manecillas, la esfera y algunas piezas al reloj e intentaba hacerlo de la forma más lenta posible. Trabajaba manteniendo la lámpara cerca de él, de manera que la pantalla verde le arrojaba distintos reflejos sobre las manos, así como sobre el marco y las ruedecillas, dejando el resto de la habitación en penumbra. Cuando levantaba la vista, parecía ver pequeñas motas de colores. De naturaleza curiosa, se había extendido en su trabajo con la idea de retrasar su marcha, y así entablar conversación con el forastero. Pero el forastero se quedó allí de pie y quieto, tan quieto que estaba empezando a poner nervioso al señor Henfrey. Parecía estar solo en la habitación, pero, cada vez que levantaba la vista, se encontraba con aquella figura gris e imprecisa, con aquella cabeza vendada que lo miraba con unas enormes gafas azules, entre un amasijo de puntitos verdes.
A Henfrey le parecía todo muy misterioso. Durante unos segundos se observaron mutuamente, hasta que Henfrey bajó la mirada. ¡Qué incómodo se encontraba! Le habría gustado decir algo. ¿Qué tal si le comentaba algo sobre el frío excesivo que estaba haciendo para esa época del año?
Levantó de nuevo la vista, como si quisiera lanzarle un primer disparo.
‐Está haciendo un tiempo... ‐comenzó.
‐¿Por qué no termina de una vez y se marcha? ‐le contestó aquella figura rígida sumida en una rabia, que apenas podía dominar‐. Sólo tiene que colocar la manecilla de las horas en su eje, no crea que me está engañando.
‐Desde luego, señor, en seguida termino ‐.Y, cuando el señor Henfrey acabó su trabajo, se marchó. Lo hizo muy indignado. «Maldita sea», se decía mientras atravesaba el pueblo torpemente, ya que la nieve se estaba derritiendo. «Uno necesita su tiempo para arreglar un reloj». Y seguía diciendo: «Acaso no se le puede mirar a la cara? Parece ser que no. Si la policía lo estuviera buscando, no podría estar más lleno de vendajes.»
En la esquina con la calle Gleeson vio a Hall, que se había casado hacía poco con la posadera del Coach and Horses y que conducía la diligencia de Iping a Sidderbridge, siempre que hubiese algún pasajero ocasional. Hall venía de allí en ese momento, y parecía que se había quedado un poco más de lo normal en Sidderbridge, a juzgar por su forma de conducir.
‐¡Hola, Teddy! ‐le dijo al pasar.
‐¡Te espera una buena pieza en casa! ‐le contestó Teddy.
‐¿Qué dices? ‐preguntó Hall, después de detenerse.
‐Un tipo muy raro se ha hospedado esta noche en el Coach and Horses ‐explicó Teddy‐. Ya lo verás.
Y Teddy continuó dándole una descripción detallada del extraño personaje.
‐Parece que va disfrazado. A mí siempre me gusta verla cara de la gente que tengo delante ‐le dijo, y continuó‐, pero las mujeres son muy confiadas, cuando se trata de extraños. Se ha instalado en tu habitación y no ha dado ni siquiera un nombre.
‐¡Qué me estás diciendo! ‐le contestó Hall, que era un hombre bastante aprehensivo.
‐Sí ‐continuó Teddy‐. Y ha pagado por una semana. Sea quien sea no te podrás librar de él antes de una semana. Y, además, ha traído un montón de equipaje, que le llegará mañana. Esperemos que no se trate de maletas llenas de piedras.
Entonces Teddy contó a Hall la historia de cómo un forastero había estafado a una tía suya que vivía en Hastings. Después de escuchar todo esto, el pobre Hall se sintió invadido por las peores sospechas.
‐Vamos, levanta, vieja yegua ‐dijo‐. Creo que tengo que enterarme de lo que ocurre.
Teddy siguió su camino mucho más tranquilo después de haberse quitado ese peso de encima. Cuando Hall llegó a la posada, en lugar de «enterarse de lo que ocurría», lo que recibió fue una reprimenda de su mujer por haberse detenido tanto tiempo en Sidderbridge, y sus tímidas preguntas sobre el forastero fueron contestadas de forma rápida y cortante; sin embargo, la semilla de la sospecha había arraigado en su mente.
‐Vosotras las mujeres no sabéis nada‐dijo el señor Hall resuelto a averiguar algo más sobre la personalidad del huésped en la primera ocasión que se le presentara. Y después de que el forastero, sobre las nueve y media, se hubiese ido a la cama, el señor Hall se dirigió al salón y estuvo mirando los muebles de su esposa uno por uno y se paró a observar una pequeña operación matemática que el forastero había dejado. Cuando se retiró a dormir, dio instrucciones a la señora Hall de inspeccionar el equipaje del forastero cuando llegase el día siguiente.
‐Ocúpate de tus asuntos ‐le contestó la señora Hall‐, que yo me ocuparé de los míos.
Estaba dispuesta a contradecir a su marido, porque el forastero era decididamente un hombre muy extraño y ella tampoco estaba muy tranquila. A medianoche se despertó soñando con enormes cabezas blancas como nabos, con larguísimos cuellos e inmensos ojos azules. Pero, como era una mujer sensata, no sucumbió al miedo y se dio la vuelta para seguir durmiendo.
CAPITULO III
Las mil y una botellas
Así fue cómo llegó a Iping, como caído del cielo, aquel extraño personaje, un nueve de febrero, cuando comenzaba el deshielo. Su equipaje llegó al día siguiente. Y era un equipaje que llamaba la atención. Había un par de baúles, como los de cualquier hombre corriente, pero, además, había una caja llena de libros, de grandes libros, algunos con una escritura ininteligible, y más de una docena de distintas cajas y cajones embalados en paja, que contenían botellas, como pudo comprobar el señor Hall, quien, por curiosidad, estuvo removiendo entre la paja. El forastero, envuelto en su sombrero, abrigo, guantes y en una especie de capa, salió impaciente al encuentro de la carreta del señor Fearenside, mientras el señor Hall estaba charlando con él y se disponía a ayudarle a descargar todo aquello. Al salir, no se dio cuenta de que el señor Fearenside tenía un perro, que en ese momento estaba olfateando las piernas al señor Hall.
‐Dense prisa con las cajas ‐dijo‐. He estado esperando demasiado tiempo.
Dicho esto, bajó los escalones y se dirigió a la parte trasera de la carreta con ademán de coger uno de los paquetes más pequeños.
Nada más verlo, el perro del señor Fearenside empezó a ladrar y a gruñir y, cuando el forastero terminó de bajar los escalones, el perro se avalanzó sobre él y le mordió una mano.
‐Oh, no ‐gritó Hall, dando un salto hacia atrás, pues tenía mucho miedo a los perros.
‐¡Quieto! ‐gritó a su vez Fearenside, sacando un látigo.
Los dos hombres vieron cómo los dientes del perro se hundían en la mano del forastero, y después de que éste le lanzara un puntapié, vieron cómo el perro daba un salto y le mordía la pierna, oyéndose claramente cómo se le desgarraba la tela del pantalón. Finalmente, el látigo de Fearenside alcanzó al perro, y éste se escondió, quejándose, debajo de la carreta. Todo ocurrió en medio segundo y sólo se escuchaban gritos. El forastero se miró rápidamente el guante desgarrado y la pierna e hizo una inclinación en dirección a la última, pero se dio media vuelta y volvió sobre sus pasos a la posada. Los dos hombres escucharon cómo se alejaba por el pasillo y las escaleras hacia su habitación.
‐¡Bruto! ‐dijo Fearenside, agachándose con el látigo en la mano, mientras se dirigía al perro, que lo miraba desde abajo de la carreta‐. ¡Es mejor que me obedezcas y vengas aquí!
Hall seguía de pie, mirando.
‐Le ha mordido. Será mejor que vaya a ver cómo se encuentra.
Subió detrás del forastero. Por el pasillo se encontró con la señora Hall y le dijo:
‐Le ha mordido el perro del carretero.
Subió directamente al piso de arriba y, al encontrar la puerta entreabierta, irrumpió en la habitación. Las persianas estaban echadas y la habitación a oscuras. El señor Hall creyó ver una cosa muy extraña, lo que parecía un brazo sin mano le hacía señas y lo mismo hacía una cara con tres enormes agujeros blancos. De pronto recibió un fuerte golpe en el pecho y cayó de espaldas; al mismo tiempo le cerraron la puerca en las narices y echaron la llave. Todo ocurrió con tanta rapidez, que el señor Hall apenas tuvo tiempo para ver nada. Una oleada de formas y figuras indescifrables, un golpe y, por último, la conmoción del mismo. El señor Hall se quedó tendido en la oscuridad, preguntándose qué podía ser aquello que había visto.
Al cabo de unos cuantos minutos se unió a la gente que se había agrupado a la puerta del Coach and Horses. Allí estaba Fearenside, contándolo todo por segunda vez; la señora Hall le decía que su perro no tenía derecho alguno a morder a sus huéspedes; Huxter, el tendero de enfrente, no entendía nada de lo que ocurría, y Sandy Wadgers, el herrero, exponía sus propias opiniones sobre los hechos acaecidos; había también un grupo de mujeres y niños que no dejaban de decir tonterías:
‐A mí no me hubiera mordido, seguro.
‐No está bien tener ese tipo de perro.
‐Y entonces, ¿por qué le mordió?
Al señor Hall, que escuchaba todo y miraba desde los escalones, le parecía increíble que algo tan extraordinario le hubiera ocurrido en el piso de arriba. Además, tenía un vocabulario demasiado limitado como para poder relatar todas sus impresiones.
‐Dice que no quiere ayuda de nadie‐dijo, contestando a lo que su mujer le preguntaba‐ . Será mejor que acabemos de descargar el equipaje.
‐Habría que desinfectarle la herida ‐dijo el señor Huxter‐, antes de que se inflame.
‐Lo mejor sería pegarle un tiro a ese perro‐dijo una de las señoras que estaban en el grupo.
De repente, el perro comenzó a gruñir de nuevo.
‐¡Vamos! ‐gritó una voz enfadada. Allí estaba el forastero embozado, con el cuello del abrigo subido y con la frente tapada por el ala del sombrero‐. Cuanto antes suban el equipaje, mejor.
Una de las personas que estaba curioseando se dio cuenta de que el forastero se había cambiado de guantes y de pantalones.
‐¿Le ha hecho mucho daño, señor? ‐preguntó Fearenside y añadió‐: Siento mucho lo ocurrido con el perro.
‐No ha sido nada ‐contestó el forastero‐. Ni me ha rozado la piel. Dense prisa con el equipaje. Según afirma el señor Hall, el extranjero maldecía entre dientes.
Una vez que el primer cajón se encontraba en el salón, según las propias indicaciones del forastero, éste se lanzó sobre él con extraordinaria avidez y comenzó a desempaquetarlo, según iba quitando la paja, sin tener en consideración la alfombra de la señora Hall. Empezó a sacar distintas botellas del cajón, frascos pequeños, que contenían polvos, botellas pequeñas y delgadas con líquidos blancos y de color, botellas alargadas de color azul con la etiqueta de «veneno», botellas de panza redonda y cuello largo, botellas grandes, unas blancas y otras verdes, botellas con tapones de cristal y etiquetas blanquecinas, botellas taponadas con corcho, con tapones de madera, botellas de vino, botellas de aceite, y las iba colocando en fila en cualquier sitio, sobre la cómoda, en la chimenea, en la mesa que había debajo de la ventana, en el suelo, en la librería. En la farmacia de Bramblehurst no había ni la mitad de las botellas que había allí. Era todo un espectáculo. Uno tras otro, todos los cajones estaban llenos de botellas, y, cuando los seis cajones estuvieron vacíos, la mesa quedó cubierta de paja. Además de botellas, lo único que contenían los cajones eran unos cuantos tubos de ensayo y una balanza cuidadosamente empaquetada.
Después de desempaquetar los cajones, el forastero se dirigió hacia la ventana y se puso a trabajar sin preocuparse lo más mínimo de la paja esparcida, de la chimenea medio apagada o de los baúles y demás equipaje que habían dejado en el piso de arriba.
Cuando la señora Hall le subió la comida, estaba tan absorto en su trabajo, echando gotitas de las botellas en los tubos de ensayo, que no se dio cuenta de su presencia hasta que no había barrido los montones de paja y puesto la bandeja sobre la mesa, quizá con cierto enfado, debido al estado en que había quedado el suelo. Entonces volvió la cabeza y, al verla, la llevó inmediatamente a su posición anterior. Pero la señora Hall se había dado cuenta de que no llevaba las gafas puestas; las tenía encima de la mesa, a un lado, y le pareció que en lugar de las cuencas de los ojos tenía dos enormes agujeros. El forastero se volvió a poner las gafas y se dio media vuelta, mirándola de frente. Iba a quejarse de la paja que había quedado en el suelo, pero él se le anticipó:
‐Me gustaría que no entrara en la habitación, sin llamar antes ‐le dijo en un tono de exasperación característico suyo.
‐He llamado, pero al parecer...
‐Quizá lo hiciera, pero en mis investigaciones que, como sabe, son muy importantes y me corren prisa, la más pequeña interrupción, el crujir de una puerta..., hay que tenerlo en cuenta.
‐Desde luego, señor. Usted puede encerrarse con llave cuando quiera, si es lo que desea.
‐Es una buena idea ‐contestó el forastero. ‐Y toda esta paja, señor, me gustaría que se diera cuenta de...
‐No se preocupe. Si la paja le molesta, anótemelo en la cuenta ‐.Y dirigió unas palabras que a la señora Hall le sonaron sospechosas.
Allí, de pie, el forastero tenía un aspecto tan extraño, tan agresivo, con una botella en una mano y un tubo de ensayo en la otra, que la señora Hall se asustó. Pero era una mujer decidida, y dijo:
‐En ese caso, señor, ¿qué precio cree que sería conveniente?
‐Un chelín. Supongo que un chelín sea suficiente, ¿no?
‐Claro que es suficiente ‐contestó la señora Hall, mientras colocaba el mantel sobre la mesa‐. Si a usted le satisface esa cifra, por supuesto.
El forastero volvió a sentarse de espaldas, de manera que la señora Hall sólo podía ver el cuello del abrigo.