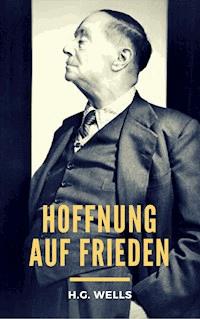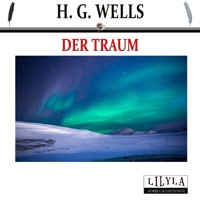0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Recién Traducido
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
En una pequeña aldea inglesa, un extraño forastero aparece en pleno invierno, cubierto de pies a cabeza y con una actitud misteriosa que despierta la curiosidad y el recelo de los habitantes. Nadie sabe su nombre ni el motivo de su presencia, pero su obsesiva necesidad de privacidad y su carácter irritable pronto lo aíslan del resto del pueblo. Los rumores sobre su apariencia inusual y sus extraños experimentos científicos comienzan a circular, mientras sucesos inexplicables siembran el caos en la tranquila comunidad. A medida que avanza la historia, se revela que el protagonista, un brillante pero atormentado científico llamado Griffin, ha logrado desarrollar una fórmula capaz de volver invisible el cuerpo humano. Obsesionado por el poder que este descubrimiento le otorga, Griffin se adentra en un camino sin retorno, enfrentándose no solo a la incredulidad y el temor de quienes le rodean, sino también a sus propios demonios internos. La invisibilidad, lejos de ser una bendición, se convierte en una maldición que le obliga a luchar por sobrevivir en un mundo que no puede verlo, pero que sí siente el peso de sus acciones. La tensión crece cuando la comunidad, liderada por personajes como el perspicaz doctor Kemp y el desconcertado posadero Hall, decide investigar la verdad tras los extraños acontecimientos. Persecuciones, traiciones y momentos de suspenso se suceden mientras Griffin utiliza su don para manipular, vengarse y desafiar las normas sociales. La obra plantea profundas reflexiones sobre el abuso del conocimiento, el aislamiento y las consecuencias morales de traspasar los límites de la ciencia. Esta inolvidable historia, repleta de intriga y acción, invita a explorar los rincones más oscuros de la mente humana. Esta traducción ha sido asistida por inteligencia artificial.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
El hombre invisible
Índice
CAPÍTULO I LA LLEGADA DEL HOMBRE EXTRAÑO
El desconocido llegó a principios de febrero, en un día invernal, con un viento cortante y una ventisca, la última nevada del año, sobre la llanura, caminando desde la estación de tren de Bramblehurst y llevando una pequeña maleta negra en su mano enguantada. Iba envuelto de pies a cabeza, y el ala de su sombrero de fieltro blando le ocultaba todo el rostro, salvo la punta brillante de la nariz; la nieve se le había acumulado en los hombros y el pecho, y añadía una cresta blanca a la carga que llevaba. Entró tambaleándose en la posada «Carroza y Caballos», más muerto que vivo, y arrojó al suelo su maleta. «¡Fuego, en nombre de la caridad humana! ¡Una habitación y fuego!». Pisoteó y sacudió la nieve de su cuerpo en la barra y siguió a la señora Hall a la sala de invitados para negociar. Y con esa breve presentación, eso y un par de soberanos arrojados sobre la mesa, se instaló en la posada.
La señora Hall encendió el fuego y lo dejó allí mientras iba a prepararle la comida con sus propias manos. Un huésped que se alojaba en Iping en invierno era una suerte inesperada, y más aún un huésped que no era «regateador», por lo que estaba decidida a mostrarse digna de su buena fortuna. En cuanto el beicon estuvo en su punto y Millie, su linfática ayudante, se animó un poco gracias a unas expresiones de desprecio hábilmente elegidas, llevó el mantel, los platos y los vasos al salón y comenzó a poner la mesa con el mayor esplendor. Aunque el fuego ardía con fuerza, se sorprendió al ver que su visitante seguía con el sombrero y el abrigo puestos, de espaldas a ella y mirando por la ventana la nieve que caía en el patio. Tenía las manos enguantadas entrelazadas a la espalda y parecía perdido en sus pensamientos. Se dio cuenta de que la nieve derretida que aún salpicaba sus hombros goteaba sobre su alfombra. —¿Puedo coger su sombrero y su abrigo, señor? —dijo ella—. ¿Los seco bien en la cocina?
«No», respondió él sin volverse.
No estaba segura de haberlo oído y estaba a punto de repetir la pregunta.
Él volvió la cabeza y la miró por encima del hombro. —Prefiero quedármela puesta —dijo con énfasis, y ella se fijó en que llevaba unas grandes gafas azules con patillas y unas patillas tupidas que le cubrían completamente las mejillas y la cara.
—Muy bien, señor —dijo ella—. Como quiera. En un rato la habitación estará más caliente.
Él no respondió y volvió a apartar la cara de ella, y la señora Hall, sintiendo que sus intentos por entablar conversación eran inoportunos, colocó el resto de las cosas de la mesa con rapidez y salió de la habitación. Cuando regresó, él seguía allí de pie, como un hombre de piedra, con la espalda encorvada, el cuello levantado y el ala del sombrero, que goteaba, bajada, ocultándole completamente el rostro y las orejas. Dejó los huevos y el beicon con considerable énfasis y, más que decirle, le llamó: —Su almuerzo está servido, señor.
«Gracias», dijo él al mismo tiempo, y no se movió hasta que ella cerró la puerta. Entonces se dio la vuelta y se acercó a la mesa con cierta rapidez ansiosa.
Mientras se dirigía a la cocina pasando por detrás de la barra, oyó un ruido que se repetía a intervalos regulares. Chir, chir, chir, era el sonido de una cuchara que se agitaba rápidamente en un cuenco. «¡Esa chica!», dijo. «¡Ahí! Se me ha olvidado por completo. ¡Es que tarda mucho!». Y mientras terminaba de mezclar la mostaza, le lanzó unas cuantas pullas a Millie por su excesiva lentitud. Había cocinado el jamón con huevos, puesto la mesa y hecho todo lo demás, mientras que Millie (¡ayuda, sí!) solo había conseguido retrasar la mostaza. ¡Y él era un cliente nuevo y quería quedarse! Luego llenó la botella de mostaza y, con cierta solemnidad, la colocó sobre una bandeja de té dorada y negra y la llevó al salón.
Llamó a la puerta y entró rápidamente. Al hacerlo, su invitado se movió con rapidez, de modo que solo pudo ver un objeto blanco que desaparecía detrás de la mesa. Parecía que estaba recogiendo algo del suelo. Dejó la botella de mostaza sobre la mesa y entonces se dio cuenta de que se había quitado el abrigo y el sombrero y los había colocado sobre una silla frente a la chimenea, y que un par de botas mojadas amenazaban con oxidar el protector de acero. Se dirigió hacia ellos con determinación. —Supongo que ya puedo secarlos —dijo en un tono que no admitía réplica.
—Deja el sombrero —dijo su visitante con voz apagada, y al volverse vio que había levantado la cabeza y estaba sentado mirándola.
Por un momento se quedó boquiabierta, demasiado sorprendida para hablar.
Él sostenía un paño blanco —era una servilleta que había traído consigo— sobre la parte inferior de la cara, de modo que la boca y la mandíbula quedaban completamente ocultas, y esa era la razón de su voz apagada. Pero no era eso lo que había sorprendido a la señora Hall. Era el hecho de que toda la frente, por encima de las gafas azules, estaba cubierta por un vendaje blanco, y otro vendaje le cubría las orejas, sin dejar al descubierto ni un solo centímetro de su rostro, salvo la nariz rosada y puntiaguda. Era brillante, rosada y reluciente, tal y como había sido al principio. Llevaba una chaqueta de terciopelo marrón oscuro con un cuello alto y negro forrado de lino, levantado alrededor del cuello. El espeso cabello negro, que se escapaba como podía por debajo y entre las vendas cruzadas, sobresalía en curiosas colas y cuernos, dándole el aspecto más extraño que se pueda imaginar. Esa cabeza amortiguada y vendada era tan diferente de lo que había imaginado, que por un momento se quedó rígida.
Él no se quitó la servilleta, sino que siguió sujetándola, como ella vio entonces, con una mano enguantada de color marrón, y mirándola con sus inescrutables gafas azules. —Deja el sombrero —dijo, hablando con mucha claridad a través del paño blanco.
Sus nervios comenzaron a recuperarse del shock que habían sufrido. Volvió a colocar el sombrero en la silla junto al fuego. —No sabía, señor —comenzó—, que... —y se detuvo avergonzada.
—Gracias —dijo él secamente, mirándola a ella, luego a la puerta y volviendo a mirarla a ella—.
—Se los secaré bien, señor, enseguida —dijo ella, y se llevó la ropa fuera de la habitación. Al salir por la puerta, volvió a mirar la cabeza envuelta en blanco y las gafas azules, pero la servilleta seguía delante de la cara. Tembló un poco al cerrar la puerta detrás de ella, y su rostro expresaba su sorpresa y perplejidad. «Nunca lo había visto», susurró. «¡Ahí!». Se dirigió en silencio a la cocina y estaba tan absorta en sus pensamientos que no se fijó en lo que Millie estaba haciendo cuando llegó.
El visitante se sentó y escuchó sus pasos alejándose. Miró con curiosidad hacia la ventana antes de quitarse la servilleta y reanudar su comida. Tomó un bocado, miró con recelo hacia la ventana, tomó otro bocado, luego se levantó, tomó la servilleta en la mano, cruzó la habitación y bajó la persiana hasta la parte superior de la muselina blanca que ocultaba los cristales inferiores. Esto dejó la habitación en penumbra. Una vez hecho esto, regresó con aire más tranquilo a la mesa y a su comida.
«El pobre ha tenido un accidente o una operación o algo así», dijo la señora Hall. «¡Qué susto me han dado esos vendajes!».
Echó más carbón, desplegó el tendedero y extendió el abrigo del viajero sobre él. «¡Y esas gafas! ¡Parecía más un casco de buzo que un ser humano!». Colgó la bufanda en una esquina del tendedero. «Y con ese pañuelo tapándose la boca todo el tiempo. ¡Hablando a través de él! Quizás también tenía la boca herida, quién sabe».
Se dio la vuelta, como quien recuerda algo de repente. «¡Dios mío!», exclamó, cambiando de tema. «¿Aún no has terminado con las patatas, Millie?».
Cuando la señora Hall fue a recoger el almuerzo del desconocido, se confirmó su idea de que también debía de tener la boca cortada o desfigurada en el accidente que supuso que había sufrido, ya que estaba fumando en pipa y, durante todo el tiempo que ella estuvo en la habitación, no se soltó la bufanda de seda que se había envuelto alrededor de la parte inferior de la cara para llevarse la boquilla a los labios. Sin embargo, no era por descuido, ya que ella vio que la miraba mientras se consumía. Se sentó en un rincón, de espaldas a la persiana, y, después de comer y beber y entrar en calor, habló con menos brusquedad que antes. El reflejo del fuego daba a sus grandes gafas una especie de animación rojiza que hasta entonces les había faltado.
—Tengo algo de equipaje —dijo— en la estación de Bramblehurst —y le preguntó cómo podía enviárselo. Inclinó la cabeza vendada con mucha cortesía en señal de agradecimiento por su explicación—. ¿Mañana? —preguntó—. ¿No hay forma más rápida? —y pareció bastante decepcionado cuando ella respondió que no. ¿Estaba segura? ¿No había ningún hombre con una carreta que pudiera ir?
La señora Hall, sin desagrado alguno, respondió a sus preguntas y entabló conversación. —Es una carretera empinada por la ladera, señor —respondió a la pregunta sobre la calesa—; y luego, aprovechando una oportunidad, añadió—: Allí volcó un carruaje hace más de un año. Murió un caballero, además de su cochero. Los accidentes, señor, ocurren en un instante, ¿no es así?
Pero el visitante no se dejaba engañar tan fácilmente. «Sí», dijo a través de la bufanda, mirándola tranquilamente a través de sus impenetrables gafas.
«Pero se tardan mucho en curarse, ¿no? ... El hijo de mi hermana, Tom, se cortó el brazo con una guadaña, se cayó sobre ella en el campo y, ¡Dios mío!, estuvo tres meses vendado, señor. No te lo creerías. Me ha dado miedo las guadañas, señor».
—Lo entiendo perfectamente —dijo el visitante.
«Una vez tuvo miedo de que tuvieran que operarlo, estaba muy mal, señor».
El visitante se rió bruscamente, una risa seca que pareció morder y ahogar en su boca. «¿De verdad?», dijo.
«Sí, señor. Y no era cosa de risa para los que teníamos que atenderlo, como yo, que tenía a mi hermana ocupada con sus pequeños. Había que poner vendajes, señor, y quitar vendajes. Así que, si me permites decirlo, señor...».
—¿Me traes unas cerillas? —dijo el visitante, con brusquedad—. Se me ha apagado la pipa.
La señora Hall se detuvo de repente. Sin duda era una grosería por su parte, después de contarle todo lo que había hecho. Se quedó sin aliento por un momento y recordó las dos soberanas. Fue a buscar las cerillas.
«Gracias», dijo él lacónicamente cuando ella se los puso sobre la mesa, y le dio la espalda para volver a mirar por la ventana. Era demasiado desalentador. Evidentemente, era un tema delicado para él. Sin embargo, ella no se atrevió a decir nada. Pero su actitud desdeñosa la había irritado, y Millie lo pasó mal aquella tarde.
El visitante permaneció en el salón hasta las cuatro, sin dar la más mínima excusa por su intrusión. Durante ese tiempo, permaneció casi inmóvil; parecía sentado en la creciente oscuridad, fumando a la luz del fuego, tal vez dormitando.
Una o dos veces, algún oyente curioso pudo oírlo junto a las brasas y, durante cinco minutos, se le oyó pasearse por la habitación. Parecía estar hablando solo. Luego, el sillón crujió cuando volvió a sentarse.
CAPÍTULO II LAS PRIMERAS IMPRESIONES DEL SR. TEDDY HENFREY
A las cuatro en punto, cuando ya estaba bastante oscuro y la señora Hall se armaba de valor para entrar y preguntar a su visitante si quería tomar un té, Teddy Henfrey, el relojero, entró en la taberna. «¡Dios mío, señora Hall!», exclamó, «¡qué tiempo tan horrible para llevar botas finas!». La nieve caía con más intensidad.
La señora Hall asintió y entonces se fijó en que llevaba su bolsa. «Ya que está aquí, señor Teddy —dijo ella—, le agradecería que echara un vistazo al viejo reloj del salón. Funciona y da las horas bien, pero el minutero no se mueve y se queda en las seis».
Y, pasando delante, se dirigió a la puerta del salón, llamó y entró.
Al abrir la puerta, vio que su visitante estaba sentado en el sillón frente a la chimeneas, aparentemente dormido, con la cabeza vendada inclinada hacia un lado. La única luz de la habitación era el resplandor rojo del fuego, que iluminaba sus ojos como señales ferroviarias adversas, pero dejaba su rostro abatido en la oscuridad, y los escasos vestigios del día que entraban por la puerta abierta. Todo le parecía rojizo, sombrío e indistinto, sobre todo porque acababa de encender la lámpara de la barra y tenía los ojos deslumbrados. Pero por un segundo le pareció que el hombre al que miraba tenía una boca enorme abierta, una boca vasta e increíble que se tragaba toda la parte inferior de su rostro. Fue la sensación de un momento: la cabeza vendada de blanco, los ojos saltones y monstruosos, y ese enorme bostezo debajo. Entonces él se movió, se incorporó en la silla y levantó la mano. Ella abrió la puerta de par en par, de modo que la habitación se iluminó y pudo verlo más claramente, con la bufanda levantada hasta la cara, tal y como lo había visto antes con la servilleta. Las sombras, pensó, la habían engañado.
«¿Le importa, señor, que este hombre venga a mirar el reloj?», dijo ella, recuperándose de la conmoción momentánea.
—¿Mirar el reloj? —dijo él, mirando a su alrededor con aire somnoliento y hablando por encima de la mano, y luego, despertándose más, añadió—: Por supuesto.
La señora Hall se marchó a buscar una lámpara y él se levantó y se estiró. Entonces llegó la luz y el señor Teddy Henfrey, al entrar, se encontró frente a esta persona vendada. Según él, se quedó «desconcertado».
«Buenas tardes», dijo el desconocido, mirándolo —según el señor Henfrey, con una vívida sensación de que llevaba gafas oscuras— «como a un langostino».
«Espero», dijo el señor Henfrey, «que no sea una intrusión».
«En absoluto», respondió el desconocido. «Aunque tengo entendido», añadió dirigiéndose a la señora Hall, «que esta habitación es en realidad para mi uso privado».
«Pensaba, señor —dijo la señora Hall—, que preferirías el reloj...».
—Por supuesto —dijo el desconocido—, por supuesto, pero, por regla general, me gusta estar solo y sin que me molesten.
Pero me alegra mucho que se ocupe del reloj —dijo, al notar cierta vacilación en el comportamiento del señor Henfrey—. Me alegra mucho». El señor Henfrey tenía intención de disculparse y retirarse, pero esta anticipación lo tranquilizó. El desconocido se dio la vuelta, de espaldas a la chimenea, y se puso las manos a la espalda. «Y dentro de un rato —dijo—, cuando haya terminado de arreglar el reloj, me gustaría tomar un té. Pero no hasta que haya terminado».
La señora Hall estaba a punto de salir de la habitación —esta vez no intentó entablar conversación, porque no quería que la rechazaran delante del señor Henfrey— cuando su visitante le preguntó si había hecho algún arreglo con respecto a sus cajas en Bramblehurst. Ella le dijo que se lo había mencionado al cartero y que el transportista podría traerlas al día siguiente. —¿Está segura de que no puede ser antes? —preguntó él.
Ella respondió que sí, con notable frialdad.
—Debería explicarse —añadió él— lo que antes no pude hacer por el frío y el cansancio: que soy un investigador experimental.
—Por supuesto, señor —dijo la señora Hall, muy impresionada—.
—Y mi equipaje contiene aparatos y dispositivos.
«Son cosas muy útiles, señor», dijo la señora Hall.
«Y, como es natural, estoy ansioso por continuar con mis investigaciones».
—Por supuesto, señor.
—La razón por la que he venido a Iping —prosiguió con cierta deliberación— es... el deseo de estar solo. No quiero que me molesten en mi trabajo. Además de mi trabajo, un accidente...
«Ya me lo imaginaba», pensó la señora Hall.
—... me obliga a llevar una vida retirada. Mis ojos... a veces me duelen tanto y me fallan tanto que tengo que encerrarme en la oscuridad durante horas. Encerrarme. A veces, de vez en cuando. Ahora no, claro está. En esos momentos, la más mínima perturbación, la entrada de un extraño en la habitación, me causa una molestia insoportable. Es importante que lo entiendas».
—Por supuesto, señor —dijo la señora Hall—. Y si me permite la osadía de preguntar...
«Creo que eso es todo», dijo el desconocido con ese aire tranquilo e irresistible de firmeza que podía adoptar a voluntad. La señora Hall se guardó su pregunta y su simpatía para una ocasión más propicia.
Después de que la señora Hall abandonara la habitación, él permaneció de pie frente a la chimeneas, mirando fijamente, según dice el señor Henfrey, el reloj que estaba reparando. El señor Henfrey no solo quitó las manecillas y la esfera del reloj, sino que también extrajo el mecanismo, y trató de trabajar de la manera más lenta, silenciosa y discreta posible. Trabajaba con la lámpara cerca de él, y la pantalla verde proyectaba una luz brillante sobre sus manos, el marco y las ruedas, dejando el resto de la habitación en penumbra. Cuando levantaba la vista, veía manchas de colores bailando ante sus ojos. Como era de naturaleza curiosa, había quitado el mecanismo —algo totalmente innecesario— con la idea de retrasar su partida y tal vez entablar conversación con el desconocido. Pero el desconocido permanecía allí, completamente silencioso e inmóvil. Tan inmóvil que Henfrey se puso nervioso. Se sintió solo en la habitación y levantó la vista, y allí, gris y borrosa, estaba la cabeza vendada y las enormes lentes azules que lo miraban fijamente, con una neblina de manchas verdes flotando delante de ellas. A Henfrey le resultó tan inquietante que durante un minuto se quedaron mirándose fijamente el uno al otro. Entonces Henfrey volvió a bajar la vista. ¡Una situación muy incómoda! Uno querría decir algo. ¿Deberías comentar que hacía mucho frío para esa época del año?
Levantó la vista como para apuntar con ese disparo introductorio. «El tiempo...», comenzó a decir.
«¿Por qué no terminas y te vas?», dijo la rígida figura, evidentemente en un estado de rabia dolorosamente reprimida. «Todo lo que tienes que hacer es fijar la manecilla de las horas en su eje. Estás simplemente engañando...».
«Por supuesto, señor, un minuto más. Se me ha pasado...», y el señor Henfrey terminó y se marchó.
Pero se marchó sintiéndose muy molesto. «¡Maldita sea!», se dijo el señor Henfrey, caminando con dificultad por el pueblo bajo la nieve derretida; «un hombre tiene que arreglar un reloj de vez en cuando, sin duda».
Y de nuevo: «¿No puedes dejar de mirarme? ¡Qué feo!».
Y otra vez: «Al parecer, no. Si te buscara la policía, no estarías más vendado y vendado».
En la esquina de Gleeson vio a Hall, quien se había casado recientemente con la anfitriona del forastero en el “Carroza y Caballos”, y que ahora conducía el carruaje de Iping, cuando de vez en cuando alguien lo requería, hasta la estación de Sidderbridge. Venía hacia él en su regreso de ese lugar. A juzgar por su manera de conducir, Hall evidentemente se había “demorado un poco” en Sidderbridge. “¿Qué tal, Teddy?” dijo al pasar.
«¡Tienes a alguien raro en casa!», dijo Teddy.
Hall se detuvo muy amablemente. «¿Qué dices?», preguntó.
«Un tipo raro que se ha alojado en el Carroza y Caballos», respondió Teddy. «¡Por Dios!».
Y procedió a darle a Hall una vívida descripción de su grotesco huésped. «Parece un disfraz, ¿no? Me gustaría ver la cara de ese hombre si se alojara en mi casa», dijo Henfrey. «Pero las mujeres son muy confiadas con los desconocidos. Ha alquilado tus habitaciones y ni siquiera te ha dicho su nombre, Hall».
—¡No me digas! —dijo Hall, que era un hombre de comprensión lenta.
—Sí —dijo Teddy—. Por semanas. Sea lo que sea, no podrás deshacerte de él antes de una semana. Y dice que mañana le va a llegar mucho equipaje. Esperemos que no sean piedras en cajas, Hall.
Le contó a Hall cómo su tía de Hastings había sido estafada por un desconocido con maletas vacías. En general, dejó a Hall con una vaga sospecha. «Levántate, vieja», dijo Hall. «Supongo que tendré que ir a ver qué pasa».
Teddy siguió su camino con la mente considerablemente aliviada.
Sin embargo, en lugar de «ocuparse del asunto», a su regreso Hall fue severamente reprendido por su esposa por el tiempo que había pasado en Sidderbridge, y sus amables preguntas fueron respondidas de forma brusca y evasiva. Pero la semilla de la sospecha que Teddy había sembrado germinó en la mente del señor Hall a pesar de estos contratiempos. «Tú no lo sabes todo», dijo el señor Hall, decidido a averiguar más sobre la personalidad de su invitado lo antes posible. Y después de que el desconocido se hubiera acostado, lo cual hizo alrededor de las nueve y media, el señor Hall entró con aire agresivo en el salón y miró con atención los muebles de su esposa, solo para demostrar que el desconocido no era el dueño de la casa, y examinó con detenimiento y un poco de desprecio una hoja de cálculos matemáticos que el desconocido había dejado. Al retirarse a descansar, le ordenó a la señora Hall que mirara con atención el equipaje del desconocido cuando llegara al día siguiente.
«Ocúpate de tus asuntos, Hall», dijo la señora Hall, «y yo me ocuparé de los míos».
Estaba aún más dispuesta a responderle bruscamente a Hall porque el desconocido era sin duda un tipo de persona muy extraña, y ella no se fiaba en absoluto de él. En mitad de la noche se despertó soñando con enormes cabezas blancas como nabos que la perseguían, con cuellos interminables y enormes ojos negros. Pero, como era una mujer sensata, reprimió sus miedos, se dio la vuelta y se volvió a dormir.
CAPÍTULO III LAS MIL Y UNA BOTELLAS
Así fue como, el día veintinueve de febrero, al comienzo del deshielo, este singular personaje cayó del infinito al pueblo de Iping. Al día siguiente, su equipaje llegó entre el barro, y era un equipaje muy singular. Había un par de baúles, como los que podría necesitar un hombre sensato, pero además había una caja de libros —libros grandes y gruesos, algunos de ellos escritos en una letra incomprensible— y una docena o más de cajones, cajas y estuches que contenían objetos envueltos en paja, según le pareció a Hall, que tiró de la paja con curiosidad. El desconocido, envuelto en un sombrero, un abrigo, guantes y una bata, salió impaciente al encuentro del carro de Fearenside, mientras Hall intercambiaba unas palabras con él antes de ayudarle a subir. Salió sin fijarse en el perro de Fearenside, que olfateaba con aire diletante las piernas de Hall. —Trae esas cajas —dijo—. Ya he esperado bastante.
Y bajó los escalones hacia la parte trasera del carro, como para echar mano de la caja más pequeña.
Sin embargo, en cuanto el perro de Fearenside lo vio, comenzó a erizarse y a gruñir salvajemente, y cuando él bajó corriendo los escalones, dio un salto indeciso y luego se abalanzó directamente sobre su mano. «¡Ay!», gritó Hall, saltando hacia atrás, pues no era ningún héroe con los perros, y Fearenside gritó: «¡Túmbate!», y agarró su látigo.