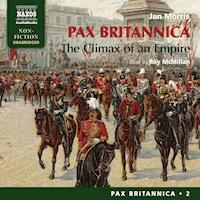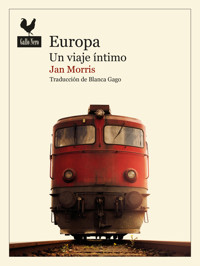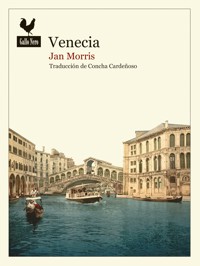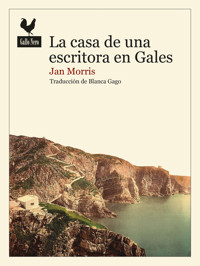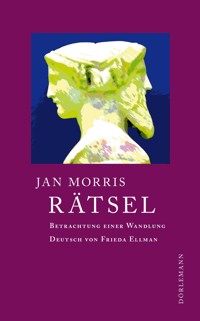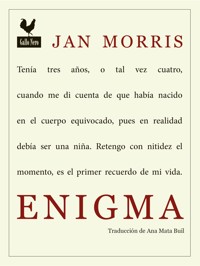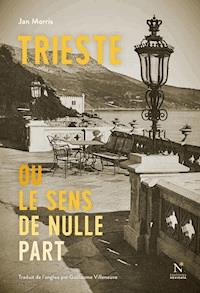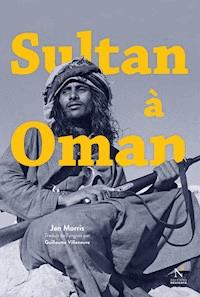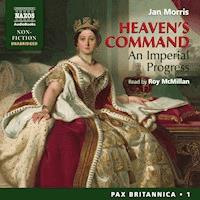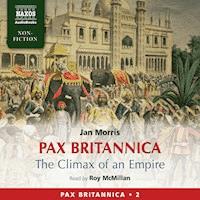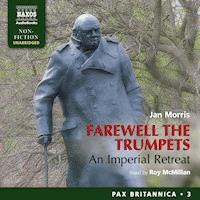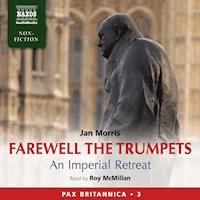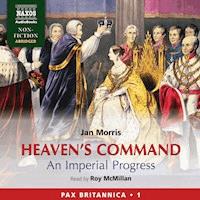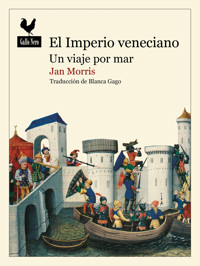
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gallo Nero
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: narrativas
- Sprache: Spanisch
«A veces, no obstante, gracias a algún guiño del clima, a una asociación de ideas o a cierta alquimia del escenario, percibo en el aire del Estambul actual una traza de Venecia. Sobre todo de buena mañana, cuando una fina bruma cubre aún el Cuerno de Oro y los barcos avanzan a tientas por el mar neblinoso hacia el Bósforo.» Durante seis siglos, la República de Venecia fue un imperio marítimo cuyo poder soberano se extendía por gran parte del Mediterráneo oriental: un imperio de costas, islas y fortalezas aisladas mediante el cual, como escribió Wordsworth, los mercaderes venecianos «mantenían bajo control el magnífico Este». Jan Morris reconstruye este resplandeciente dominio en forma de un viaje por mar, recorriendo las históricas rutas comerciales venecianas desde la propia Venecia hasta Grecia, Creta y Chipre. Seguiremos un itinerario dispuesto geográficamente pero que se mueve a placer entre el pasado y el presente, evocando los paisajes, los sentimientos de los protagonistas de los tumultuosos acontecimientos del pasado veneciano. Se trata de la primera obra de este tipo jamás escrita sobre el Stato da Mar veneciano, destinada a viajeros curiosos de entrar en los dominios que una vez rigieron los Dogi de la Serenísima República.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 375
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
NARRATIVAS GALLO NERO
91
El Imperio veneciano
Un viaje por mar
Jan Morris
Traducción de Blanca Gago Domínguez
Título original:
The Venetian Empire: A sea voyage
Primera edición: mayo 2024
Copyright © 1980 by Jan Morris
© 2024 de la presente edición: Gallo Nero Ediciones, S. L.
© 2024 de la traducción: Blanca Gago Domínguez
© 2010 del diseño de colección: Raúl Fernández
Diseño de cubierta: Gabriel Regueiro
Maquetación: David Anglès
Conversión digital: Pilar Torres
La traducción de este libro se rige por el contrato tipo propuesto por Ace Traductores
ISBN: 978-84-19168-60-3
Depósito legal: M-215-2024
El Imperio veneciano
Mapa del mar Adriático. Vincenzo Maria Coronelli, 1688 (University of Split Library).
Introducción
Durante seis siglos, la República de Venecia, asentada y magnífica en su resplandor sobre la laguna frente al mar Adriático, fue una potencia imperial. Como muchas otras ciudades Estado medievales, extendió su autoridad poco a poco sobre las tierras aledañas, y en la cúspide de su esplendor gobernó casi todo el norte de Italia, el sur hasta Ancona y el interior casi hasta Milán. Sin embargo, y de una forma más propiamente imperial, con el paso de los años también adquirió dominios en ultramar, un imperio colonial en el sentido más clásico —Stato da mar, en lengua vernácula veneciana—, y esa romántica entidad, diseminada por los más bellos mares del mundo, constituye el objeto de este libro. Se trata de un libro de viajes, dispuesto por orden geográfico, pero donde se confunden tiempo y espacio, pues he divagado a placer desde los paisajes y sensaciones de nuestra época por los acontecimientos, las sugerencias y las sustancias del pasado.
Llamo entidad al Imperio veneciano, pero lo cierto es que muchas veces me parece más bien una abstracción. Los venecianos nunca carecieron de posesiones en ultramar, desde la época en que empieza mi relato, esto es, a finales del siglo xii, hasta la caída de la República de Venecia, a finales del siglo xviii. Sin contar las de Roma, sus guerras fueron las primeras y más duraderas de todos los imperios europeos en ultramar, aunque su imperialismo fue fragmentado y oportunista. Los venecianos se hicieron ricos recolectando productos orientales, transportándolos en barco a casa y luego despachándolos por toda Europa: desde el principio, su imperio se concibió con la idea de preservar y desarrollar dichas actividades, y se gestó según esa idea con un pragmatismo casi excesivo. Todo se adaptaba con facilidad a esas circunstancias. Los venecianos no exportaron ninguna ideología al resto del mundo. No esperaban hallar Estados inferiores a su imagen y semejanza. Tampoco tenían ningún celo misionario. No eran grandes constructores, como los romanos. Ni fanáticos, como los españoles.
Eran, sobre todo, gente interesada en hacer dinero —todo veneciano, escribió el papa Pío XII en el siglo xv, era esclavo de «las sórdidas ocupaciones del comercio»—. Si las aventuras allende los mares les brindaron también un cierto sentido de plenitud patriótica, fue porque durante los años de virilidad nacional estaban muy orgullosos de su república e instituciones, y trasponían su lealtad a todo cuanto creaban. Así, el orgullo y el provecho estaban intrínsecamente entrelazados. Tal y como declararon los remeros de una galera veneciana al verse atrapados en el Cuerno de Oro durante la toma de Constantinopla en 1453 por los turcos, «donde están nuestras mercancías, está nuestra casa […]. Hemos decidido morir en esta galera, que es nuestra casa», y desenfundando la espada, se prepararon para ahuyentar a los asaltantes bajo el estandarte de san Marcos, patrón y protector de todo lo veneciano.
Era un imperio de costas e islas distribuidas a lo largo de las rutas comerciales de la República en dirección a Oriente. Es probable que la población total nunca llegara a superar los cuatrocientos mil habitantes, pero se extendía en fragmentos dispersos desde el Adriático, al oeste, hasta Chipre, en el este, y por el norte del Egeo. Nunca fue un territorio definitivo, por así decirlo, ni tuvo una culminación. Cambiaba constantemente, y sus posesiones comprendían una enorme variedad de estilos, tamaños y duraciones.
Algunas eran fortalezas aisladas en orillas ajenas. Otras, grandes centros de transporte o dominio naval donde los mercaderes de las galeras podían hallar comida y agua y reparar sus naves, y los barcos de guerra podían disponer de una base para la tripulación. Otras eran colonias de asentamiento: por ejemplo, varias familias venecianas vivían de forma permanente en Creta y Corfú, y otras se apropiaron de las islas del Egeo como Estados feudales. En ciertos lugares, la presencia de lo veneciano fue tan extensa y duradera que parecía casi geológica; en otros, apenas los soldados irrumpieron entre las murallas, la bandera cayó y las galeras se desvanecieron en el mar, una vez cumplidas sus tareas punitivas. Un lugar como Corone, en Grecia, fue veneciano durante tres épocas distintas de la historia, entre las cuales fue gobernado por un elenco de caballeros franceses, emperadores griegos y sultanes turcos; y para complicarlo un poco más, muchas posesiones venecianas han cambiado de nombre con el tiempo, lo cual señalaré cuando sea necesario a lo largo del libro.
Con todo, los venecianos trataron de forjar una unidad imperial a partir de ese conglomerado tan diverso e ininteligible. Pese a las apariencias, el suyo fue un territorio muy severo en su centralismo. Todo miraba hacia Venecia, al señorío de la cúspide, así como los convoyes de los mercaderes, razón de ser del Imperio, navegaban siempre desde o hacia un destino muy claro: Venecia. El Imperio se gobernaba con mano firme en su época más dinámica. Todas las mercancías coloniales debían transportarse en barcos venecianos. Todo excedente de producción colonial debía dirigirse a Venecia. Todo el comercio del Adriático se canalizaba por la laguna. Funcionarios enviados desde la metrópolis gobernaban los principales puestos coloniales bajo títulos diversos —gobernador, rector, alguacil, prefecto, lugarteniente—, y la defensa del reino siempre estaba en manos de los nobles venecianos.
Por debajo en la jerarquía, los indígenas solían mantener algún tipo de autoridad en el gobierno local, pero la última palabra siempre la tenía Venecia, y el verdadero poder nunca se devolvía a las colonias ni existía ninguna representación de estas en la capital. No tiene sentido fingir que fue un imperio cultivado. Los venecianos no se guiaban por el instinto del desarrollo y la prosperidad que, más tarde, templaría la belicosidad de los constructores del Imperio británico, y sus patrones de gobierno oscilaban entre la eficiencia impersonal y la corrupción incorregible. «Si desean que los dálmatas sean leales, manténganlos en la ignorancia y la escasez. […] En cuanto a los súbditos griegos, bastaría con un poco de vino y unos garrotazos», aconsejaba el teólogo Paolo Sarpi al señorío en 1615. Los venecianos generaban desprecio y repulsa en gran parte de sus territorios. Los griegos ortodoxos, tras unas cuantas generaciones de gobierno veneciano católico, en varias ocasiones acogieron jubilosos la llegada de los musulmanes turcos —los cuales, pese a su desagradable debilidad por las masacres humanas, los incendios y el destripamiento, al menos no despreciaban a sus súbditos tachándolos de palurdos cismáticos—.
Sin embargo, cabe señalar que en otros lugares la autoridad de Venecia era muy querida y deseada, hasta caer en lo sentimental. El señorío despertaba una gran confianza en muchas tierras lejanas, más que los funcionarios allí destinados, y a veces los súbditos más resueltos se defendían mejor que los venecianos cuando turcos, genoveses, piratas u otros vasallos hostiles desembarcaban en sus orillas con la mayor impertinencia.
El veneciano, más que otros imperios, se mantuvo muy fiel en su propósito a lo largo de los siglos. No se enriqueció porque, casi con toda seguridad, el coste de mantener las colonias superaba las ganancias obtenidas con los productos coloniales. Con el paso de los siglos, y desde una perspectiva estratégica, las colonias se convirtieron más en una carga que en un recurso. Es cierto que proporcionó puestos de trabajo y oportunidades a los miembros de la nobleza gobernante, pero era un imperio de pequeños territorios y solo una pequeña parte de la población procedente de la madre patria decidió asentarse en ellos.
Se trataba, de forma muy específica, de un imperio mercantil. Bajo las armas de sus puestos dispersos, los mercaderes podían navegar confiados en sus empresas, y en una época en que los marinos preferían pasar la noche en tierra, la existencia de tantos puertos venecianos convertía el viaje desde la laguna hacia el este en una serie de estancias en dichos puertos: de Venecia a Parenzo, Split, Durrës, Corfú, Modona, Citera, Creta, Chipre y Beirut. Así, en el siglo xv un navío veneciano no necesitaba atracar en ningún puerto extranjero desde que zarpaba del muelle de su dueño hasta que llegaba a los almacenes de Levante.
De los numerosos enemigos que codiciaban esas rutas, hubo uno, en concreto, que se cernió desde el principio sobre las perspectivas venecianas. Los turcos otomanos surgieron por primera vez en la historia, procedentes de su Anatolia natal, en el siglo xii. Cuatro siglos después habían tomado Constantinopla, dominaban el mundo árabe y, en Europa, habían llegado hasta Viena. El verdadero hilo que traza la historia imperial veneciana es la persistente defensa de la República —que fue alternándose durante unos tres siglos— contra el poder de semejante coloso. Venecia era la potencia europea más expuesta y vulnerable a la larga lucha entre el islam y la cristiandad, y durante casi toda su historia imperial estuvo en guerra, aunque de forma intermitente, con los turcos: ya antes de alcanzar su apogeo territorial, el señorío empezó a perder sus primeras posesiones ante la Sublime Puerta.1
No obstante, Venecia dependía al mismo tiempo del comercio musulmán. Así, su relación con el islam siempre fue muy ambigua. Aunque participó en más de una cruzada, siguió manteniendo sus puestos comerciales en Siria y Egipto, e incluso mientras luchaba con los turcos como su principal antagonista siguió sin renunciar a sus contactos comerciales con esos territorios y dejando que los mercaderes turcos establecieran su centro de negocios en el Gran Canal. Por mucho que los turcos se aprovecharan de la República, en general esta era capaz de apaciguarlos con rapidez. Aunque en Occidente aparecía como la única y verdadera defensora de la cristiandad, en el mundo islámico le gustaba mostrarse como una especie de servicio neutral: en 1464, cuando los caballeros cristianos militantes de la Orden de San Juan capturaron a un grupo de pasajeros musulmanes en una nave veneciana en Rodas, al cabo de una semana apareció una flota veneciana en la isla que dio un ultimátum a los caballeros. Estos, intimidados, permitieron la liberación de los infieles y su desembarco, sanos y salvos, en Alejandría —con grandes esperanzas, cabe suponer, de seguir recibiendo favores en el futuro—.
El Imperio veneciano era un parásito en el cuerpo del islam, pero conforme pasaron los siglos, esa condición se volvió cada vez más insoportable. Aunque los venecianos necesitaban al islam, el islam no necesitaba a Venecia de forma determinante ni mucho menos, por lo que con tres o cuatro guerras feroces e innumerables escaramuzas, los turcos redujeron cada vez más las posesiones más orientales de la República. Una por una, las colonias fueron cayendo hasta la extinción de la propia Venecia como Estado en 1797, cuando apenas le quedaban más territorios que las islas Jónicas, frente a la costa griega, y unos cuantos puestos en la orilla oriental del Adriático; propiedades todas ellas inútiles, salvo como resquicios de un pasado glorioso.
Venecia nunca fue un poder imperial por encima de todo, y el notable interés que ha suscitado en historiadores y viajeros de todos los tiempos no se debe a su imperio más que de forma indirecta. Al emprender nuestro propio viaje, debemos recordar de vez en cuando los grandes acontecimientos que siempre sucedían en la lejana capital imperial. La ciudad, poco a poco, alcanzó el apogeo de su magnificencia —era el lugar más lujoso de Europa: la Serenísima República de Venecia— con una constitución pulida por una oligarquía sutil y vigilante y bajo la autoridad de un dux nombrado por elección que el resto de las naciones admiraba sin reparos. La burocracia veneciana se transformó en un instrumento clave de poder y permanencia. Durante un siglo, libró una despiadada guerra contra el enemigo europeo más persistente, Génova, la cual culminó en una dramática victoria final que, de hecho, pudo avistarse desde la ciudad. Así se creó y consolidó la tierra madre del Estado, la terra firma, al tiempo que Venecia se veía arrastrada una y otra vez en los vastos conflictos dinásticos y religiosos del resto de Europa. Más de una vez, el papa excomulgó formalmente a la República por sus tendencias herejes. Las plagas asolaron a la población en varias ocasiones. Una sucesión de grandes artistas llevó la gloria a la ciudad, y un lento debilitamiento de la voluntad nacional acabó instaurando la ignominia.
A imagen y semejanza de tantos otros Estados, la República de Venecia creció para luego ir menguando. Alcanzó su máxima reputación, a mi parecer, en el siglo xv, pero tuvo un declive muy prolongado. El carácter incondicional de su población fue mitigándose poco a poco. La integridad de los nobles gobernantes se vio corrompida por la avaricia y la complacencia. El auge de dos superpotencias, el Imperio otomano al este y el Imperio español al oeste, situó a Venecia, cuya población nunca superó los ciento setenta mil habitantes, fuera de la escala mundial, y las avanzadas competencias de los marinos del norte, neerlandeses e ingleses, sobrepasaron las de los suyos en su elemento nativo, el mar. Los nuevos organismos políticos y las nuevas ideas y energías hicieron de la República un anacronismo entre las naciones europeas, hasta que en 1797 Napoleón Bonaparte declaró: «Seré el Atila del Estado veneciano», envió a sus soldados a la laguna y puso fin a todo aquello, para mayor gloria del progreso y lamento de los románticos del mundo. Wordsworth habló en nombre de todos ellos cuando, en pleno apogeo del Romanticismo, escribió el soneto «De la extinción de la República de Venecia»:
Antaño tuvo de Oriente la suntuosidad,
y de Occidente fue salvaguarda,
gran valor desde que nació alcanza
Venecia, hija mayor de la libertad.
Fue ciudad virgen, libre y brillante,
ni por astucia ni por fuerza seducida,
y cuando tuvo que tomar partido,
eligió desposarse con el mar interminable.
¡Y qué si vio esas glorias desvanecer,
esfumarse títulos, perder las fuerzas!
Aunque algún lamento pagará de prenda,
una vez que su larga vida vea perecer.
Somos hombres y le debemos luto fatal
cuando la sombra de su grandeza veamos marchar.
Ahora toca guardar todo eso en un rincón de la mente para, a medida que naveguemos por los mares soleados, poder trepar los muros floridos de las fortalezas, admirar a los héroes y deplorar a los villanos del Stato da mar. He incluido una cronología a modo de apéndice para tratar de situar el viaje en el marco de una perspectiva histórica. Esas islas, cabos y ciudades marítimas eran reflejos lejanos de una imagen mucho mayor. Lo más propicio, entonces, es que iniciemos el viaje igual que lo acabaremos: en el centro del sol, en el brillante y animado litoral que se extiende ante el palacio ducal.
El preimperio
Perspectivas desde la piazzetta – Una ciudad muy peculiar – Llegar a la madurez – Una promesa piadosa – Ajustando las velas
El más resplandeciente de todos los miradores, la más sugerente de todas las grandes ocasiones y nobles circunstancias es sin duda la piazzetta de San Marcos, junto al paseo marítimo de Venecia y flanqueada por dos columnas de mármol, una coronada por un insólito león alado de san Marcos, patrón de la ciudad, y la otra por una estatua de san Teodoro, su predecesor en el oficio, acompañado de un cocodrilo. Si nos situamos entre ambas, allí donde antaño solían colgar a los malhechores, podremos llegar a sentirnos parte de Venecia: tan contagioso es el espíritu del lugar y tan vívidos sus significados.
Justo detrás se apiña el antiguo fulcro de la ciudad: la masa rosada del palacio ducal, y un poco más allá las arcanas cúpulas doradas, la torre del Campanil coronada por un ángel y con el campanario repleto de turistas, y los elegantes soportales de la plaza de San Marcos, «el mejor saloncito de Napoleón en Europa», desde cuyos rincones, en ciertas épocas del año, los melancólicos acordes de las orquestas de los cafés rivalizan con suspiros y ritmos por encima del murmullo. Al oeste, más allá de la veleta dorada del antiguo edificio de Aduanas —una figura de la diosa Fortuna sostenida por dos musculosos Atlas—, se extiende el Gran Canal entre una avenida de palacios en dirección al puente de Rialto. Hacia el este, la Riva degli Schiavoni desaparece entre montículos de puentes y alineada con las fachadas de los hoteles, y una vez pasados los transbordadores, remolcadores y cruceros en sus amarres, se avista la verde y lejana mancha de los Jardines Públicos.
Inmediatamente después, en el siempre esplendoroso y cambiante proscenio de este teatro, tenemos el bacino de San Marcos, la cuenca marítima que, durante mil años, fue el magnífico puerto de Venecia. Desde esta perspectiva está dominado, cual pieza monumental en el escenario de un teatro, por las torres de la isla de San Giorgio Maggiore, que luce salpicada de bancos de lodo en los bordes con la marea baja; y moteado, al abrirse hacia la ancha laguna, con los pesados tocones de madera que marcan el canal de aguas profundas hacia mar adentro.
Los barcos navegan noche y día. A veces pasa un enorme carguero, del todo desproporcionado, con sus extraños aparejos, antenas y radares deslizándose entre los tejados y las chimeneas hacia los muelles. A veces surge un crucero pavoneándose. Aquí y allá se ven los indomables vaporetti, autobuses acuáticos venecianos, sumergidos entre las aguas, así como las nuevas incorporaciones desde la estación de tren y los aparcamientos de coches, y a veces el vapor de Chioggia, de chimenea amarilla, da un bocinazo, se estremece un poco, se suelta del amarre y se adentra en la laguna. Si es temporada alta, las góndolas —que hoy en día son objetos artesanales con tendencia a hibernar— avanzan lánguidas en el paisaje, entre el aleteo de las cintas de los sombreros de los gondoleros y una estela de dedos en luna de miel reposando sobre la borda. Portentosas lanchas oficiales recorren apresuradas los tramos entre la oficina y la conferencia. Las motoras de los ricos se alejan en dirección al Lido o el bar Harry’s. Un bote gris de la aduana se desata con un rugido de su embarcadero, más allá de San Giorgio, y se lanza en persecución de algún ominoso acto contrabandista —o tal vez de un pícnic—.
Es un paisaje inquieto. Los barcos nunca están satisfechos, los turistas deambulan y se agitan sin reposo. El agua no tiene olas ni rompientes, pero a menudo parece cortada —de un modo muy típico del lugar— en un millón de partículas diminutas de vapor que reflejan la luz, como fragmentos de hielo, y otorgan a la laguna un aspecto danzarín y prismático. La piazzetta nunca está quieta, ni silenciosa, ni vacía, y permanece en esa condición, noche y día, desde la Alta Edad Media, y de vez en cuando se erige en escenario de esas espectaculares demostraciones de pompa y efecto, siempre esenciales en el estilo veneciano.
Capitanes generales de la marina, por ejemplo, han partido de estos lares con sus escuadrones hacia lejanas campañas. Enormes regatas han celebrado jornadas sagradas o victorias. Potentados de visita o líderes espirituales se han visto acogidos en la ciudad. En 1374, Enrique III de Francia navegó por estas aguas en un barco de cuatrocientos remeros eslavos escoltado por catorce galeras, una imagen imponente a partir de la cual los sopladores de vidrio, con la ayuda de un horno, crearon objetos fantásticos con forma de monstruo marino, una armada de fantásticas carrozas decoradas dando vueltas y un arco de bienvenida diseñado por Palladio y decorado por Tintoretto y Veronese juntos. En 1961, la reina Isabel II de Inglaterra llegó en su yate real mientras, desde la torreta del destructor que la escoltaba, un solitario gaitero escocés, con la falda arremolinada por la brisa y la cabeza bien alta como un gallito, tocaba una orgullosa aunque inaudible melodía de las tierras altas escocesas. Yo misma pude ver llegar a un papa muerto, con una máscara y un féretro dorados, en la popa de una barcaza ceremonial, al compás de los golpes de remo y el tambor del cómitre.
El 8 de noviembre de 1202, «en la octava jornada de las fiestas de San Remigio», dio comienzo un espectáculo que los venecianos no olvidarían jamás: la transformación de su ciudad en un imperio marítimo. Y es que ese hermoso día en pleno veranillo de San Martín, el octogenario y cegato Enrico Dandolo, cuadragésimo primer dux de Venecia, embarcó en su galera pintada de rojo en la cuenca, bajo un dosel de seda bermellón, al son de las trompetas, los cantos sacerdotales y los vítores de la poderosa flota que lo rodeaba, para inaugurar la Cuarta Cruzada, que lo convertirían a él y a sus setenta y nueve sucesores —al menos en título— en señores de un cuarto y medio del Imperio romano.
Por entonces, Venecia ya contaba con unos quinientos años de existencia. Nacida tras la caída de Roma, cuando se construyeron las primeras aldeas destartaladas en las partes más resguardadas de la laguna pasó a convertirse en un cliente del Imperio bizantino —con capital en Constantinopla, alias Bizancio, la actual Estambul—, sucesor oriental de las glorias romanas. Durante sus primeros siglos de historia, cuando buena parte de Europa occidental estaba sumida en el oscurantismo de la regresión bárbara, los venecianos organizaron sus asuntos bajo el auspicio del poder bizantino. A veces aprovechaban la protección de este, otras actuaban como mercenarios suyos, y tan leales fueron a la soberanía bizantina que uno de sus emperadores más obsequiosos tildó a Venecia de «niña de sus ojos».
Así las cosas, en 1202 Venecia era una suerte de ciudad bizantina, aunque peculiar en muchos aspectos. El impacto que ejercía en los extranjeros era, más o menos, el mismo que ahora: el maravilloso espectáculo de una ciudad levantada sobre islotes de barro cuyas murallas daban directamente a la laguna tal vez era aún más impresionante que hoy en día, cuando los viajeros alcanzaban a contemplar el maravilloso litoral después de laboriosos periplos cruzando los Alpes salvajes o peligrosas travesías por el Mediterráneo. La primera pintura que nos ha llegado de un paisaje de Venecia es una miniatura del siglo xiv que atesora la Biblioteca Bodleiana de Oxford, y parece haberse pintado en una especie de aturdimiento: cúpulas y torretas pintadas de colores fantásticos pueblan la escena, rodeadas de suaves cisnes blancos, y en la piazzetta un turista mira al león erguido en su columna justo con la misma actitud de atolondramiento descolocado que podemos apreciar ahora en los fotógrafos aficionados que apuntan al animal un día de verano cualquiera.
Era una ciudad de unos ochenta mil habitantes, una de las más grandes de Europa, y estaba organizada por distritos, cada uno con su carácter y jerarquía social propios, lo cual no daba pie a barrios separados de ricos y pobres. Estaba construida casi toda en madera, pero sus contornos funcionales ya se habían establecido: ese patrón tan sensato y casi mecánico que los urbanistas modernos admiran sin reparos. Las aguas que la rodeaban disuadían de la necesidad de circunvalarla, pero la protegía un muro alzado a cada lado del mar, y los principales edificios hacían gala de un estilo pensado, sobre todo, para su defensa. Todo ello le otorgaba un aspecto muy serrado: además de las barrigudas chimeneas que coronaban cada casa, había fortificaciones con almenas por todas partes, y en particular una especie de merlón doble de un trazo levemente oriental que parecía correr por los tejados de todos los edificios y acentuaba de pleno la naturaleza exótica del lugar.
En 1202, casi todo eso era nuevo. Los primeros puentes de piedra acababan de construirse, las columnas llevaban poco tiempo en la piazzetta y la gente aún recordaba la época en que adoquinaron la plaza. Sin embargo, el trazado urbanístico databa de tiempos inmemoriales y estaba basado, entonces como ahora, en el Gran Canal, que dividía la ciudad en dos y constituía su vía principal. Discurría en una gran ese invertida de un extremo a otro de Venecia, y hacía las veces de ruta de acceso desde cualquiera de sus rincones: de allí el tráfico se extendía por todos los distritos en barcas y botes a través de innumerables canales menores, y por un sinfín de callejuelas laberínticas que se recorrían a caballo o bien a hombros de los porteadores.
El centro comercial de Venecia era el Rialto, donde estaba el único puente que cruzaba el Gran Canal más o menos por el medio, de modo que suponía un puntal evidente de la vida urbana. Ahí tenían los banqueros sus despachos, los mercaderes sus oficinas y los dueños de esclavos sus patios de subasta; ahí atracaban las barcazas procedentes del continente para cargar mercancías de los buques de gran calado. El puerto de Venecia abarcaba casi toda la ciudad, pues si la cuenca era el muelle más ceremonial, por el litoral entero se repartían los numerosos embarcaderos, y los grandes barcos siempre hallaban una vía de acceso al centro urbano. La mayoría de los palacios del Gran Canal, residencia de los comerciantes más importantes, tenían sus pequeños embarcaderos delante, y disponían de almacenes en la planta baja donde los buques descargaban sus mercancías. La ciudad contaba con astilleros en los canales laterales, comercios de efectos navales en las plazas del mercado y mástiles que sobresalían entre los campanarios, de modo que casi todos los rincones disponían de una bulliciosa dársena que daba mucha vida al conjunto.
El centro del poder militar estaba en el este: desde 1104, Venecia poseía, en su famoso Arsenal, el astillero más majestuoso y quizá lo que entonces era la principal empresa industrial en Europa. Cuando Dante, en su descenso al infierno, buscaba imágenes para expresar la confusa agitación y congestión del purgatorio, excavó en sus recuerdos del Arsenal, pues entonces el astillero fascinaba tanto a la gente como las maravillas de los fastos y la arquitectura venecianos: cada mapa y cada dibujo lo muestran, por lo general, bastante confuso, pues imagino que reinaban unas estrictas reglas de seguridad y las puertas almenadas no permitían la presencia de dibujantes con sus caballetes.
Sin embargo, el poder militar se concentraba en la plaza de San Marcos, un foro de expatriados bizantinos sin lugar a dudas. Ya tenía la forma y el tamaño actuales y estaba adoquinada con una cenefa de espina de pez con soportales a los lados. A lo largo y ancho se desperdigaban puestos de gremios comerciantes cobrando sus cuotas, capitanes de barco reclutando tripulación y pasajeros, emprendedores turísticos vendiendo recuerdos… y en la entrada a la Merceria, la principal arteria comercial, había una pequeña y vieja arboleda donde los ciudadanos ataban a los caballos. Los edificios aledaños a la plaza eran una maraña de tiendas, oficinas y hospedajes para viajeros, y dominaba el conjunto la gran torre de ladrillo rojo del Campanil en un rincón, con la cúspide más o menos plana, que cumplía varias funciones a la vez: hacía de faro y de campanario y tocaba a rebato cuando sucedía una emergencia.
Al doblar la esquina, en la piazzetta aún por adoquinar, se hallaba el palacio de los dux. No era nada majestuoso, sino más bien como el palacio de un jeque árabe o un rey africano: un revoltijo de pabellones en torno a un patio, algunos privados, otros públicos, con torres fortificadas que componían la defensa a lo largo de la Riva degli Schiavoni. Las vistas al sur daban a la cuenca y eran magníficas; la perspectiva hacia el este, más allá de la piazzetta casi siempre enfangada, permitía avistar las panaderías públicas de la calle y el barullo de puestos de cambio que se arremolinaban bajo el Campanil.
Justo al lado estaba la basílica de San Marcos. Aunque el patriarca de Venecia y obispo de la ciudad tenía, además, otra sede fuera, en el pequeño pueblo costero de Grado, el verdadero centro de la fe popular se situaba en esta iglesia, por entonces ya notoria, donde los restos de san Marcos se habían depositado casi cuatrocientos años atrás. Oficialmente, la tercera iglesia del lugar era la capilla del dux, patrón y gobernante, que aunque privada, se había convertido en un santuario del Estado y un foco de la emoción nacional. Era del más puro estilo bizantino, con su planta basada en la de los Santos Apóstoles de Constantinopla, sus cúpulas achatadas a la manera bizantina y los ladrillos de la fachada impregnados de una pátina de severa autoridad que solo aliviaban unas cuantas piedras de colores; y a la derecha de la puerta principal, un único penol latino sobresalía de la fachada en señal de alguna antigua victoria marítima.
Las devociones de los venecianos encerraban un temperamento claramente oriental: sus cantos eran de estilo oriental y sus sacerdotes llevaban túnicas doradas y oficiaban ritos peculiares; por ejemplo, durante el canto del paternóster en el bautismo, colocaban al niño en la base de la pila para simbolizar la posesión de la Iglesia. Con el paso de los años, para adaptarse mejor a esas preferencias rituales, la basílica se llenó de artilugios orientales: mosaicos, relicarios, columnas de mármol y un tremendo retablo llamado Pala d’Oro, confeccionado por orfebres bizantinos y ornamentado con toda exquisitez por joyeros bizantinos, que refulgía tras el altar mayor.
También las gentes que atestaban esta extraordinaria ciudad eran exóticas. Por una parte, los viajeros procedentes del este eran muy comunes: eslavos, griegos, árabes, persas, peregrinos de cualquier nación de regreso de Tierra Santa; por otra, los mismos venecianos, después de tantos años asociados con los países del este, mostraban un temperamento de influencias orientales. En realidad, estaban mucho más familiarizados con lo oriental que el resto de los europeos. Llevaban muchas generaciones comerciando con los países de la media luna fértil —Egipto, Persia y la misma Bizancio—, y tan intensa era su atracción por lo oriental que, un siglo antes, el dux Domenico Selvo había ordenado que todos los barcos procedentes del este trajeran obras de arte y artículos para embellecer la ciudad. Así, las dos columnas de la piazzetta eran un botín oriental. El león de ágata de San Marcos era una quimera siria. El trono patriarcal era una antiquísima tumba musulmana.
Al parecer, los venecianos también manifestaban un gusto muy oriental por la ostentación, una tendencia al despliegue y la dignidad extravagante, y a presumir en la plaza —porque en cuanto sentían que ya era hora de tomar el aire, si había algún rumor que comentar o un espectáculo que presenciar, si querían cambiar de aires, comer un bocado, dejarse sorprender o calumniar a alguien, entonces, como ahora, todos apresuraban el paso, por instinto, hacia la plaza de San Marcos, frente a la gran basílica—.
Imaginadlos, al doblar la esquina del Campanil, como una suntuosa y variopinta asamblea paseando arriba y abajo. No se ven muchas mujeres, pues están escondidas, recluidas en casa, o si no, muy ocupadas con su comercio en los numerosos burdeles de la ciudad, pero los hombres resultan bastante pintorescos aun sin ellas. Con sombreros de armiño o damasco, pesados trajes con brocados, zapatos en punta, tabardos multicolores y rostros morenos, negros o amarillentos; perfumados con almizcle o sudorosos tras haber desembarcado de las galeras, hablando en el pesado dialecto veneciano o en griego, árabe y persa; una muchedumbre urbana que no se parece a ninguna otra en Europa, que siempre mira a Oriente, a las oportunidades de Asia y las formas de Bizancio, por sus placeres y sus provechos.
En el altar de la basílica, casi siempre ignorado por los turistas que entran y salen clamorosos, eclipsado por la maraña de puestos de recuerdos y, en general, sumido en la penumbra, hay un rombo de mármol trazado en el suelo. Ya estaba allí en 1202, y en esa época encerraba un significado muy importante para los venecianos, mucho más que ahora.
Ese rombo señala el punto donde, veinticinco años antes, Federico I Barbarroja, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, se reconcilió con el papa Alejandro III después de una larga y enredada lucha que afectó a toda Europa occidental. Ambos enterraron sus diferencias bajo los auspicios directos de Venecia, en circunstancias muy beneficiosas para los venecianos. Prelados y potentados de toda Europa acudieron a la ciudad para la ocasión, acompañados de ejércitos de secretarios, acólitos, guardianes y consejeros, y cuando el papa y el emperador se dispusieron a firmar el acuerdo de paz, la plaza de San Marcos se convirtió en el centro del mundo, tal y como los venecianos la habían visto siempre.
A todos les encantaba contar la historia de la reconciliación, que con el paso del tiempo se había revelado aún más satisfactoria. Oímos detalles del alto trono fuera de la basílica que el millonario dux Sebastiano Ziani, asistido por los patriarcas de Venecia y Aquilea y flanqueado por un par de gigantescos estandartes venecianos, presidió para la ocasión. Nos cuentan que el papa montó a caballo tras la ceremonia, y el emperador le sostuvo el estribo con gesto humilde; pero también que cuando, según el humillante protocolo, se vio obligado a besar los pies papales, gruñó: «No por ti, sino por san Pedro», a lo cual Su Santidad respondió por lo bajinis: «Por mí y por san Pedro».
El impresionante acontecimiento, retratado con grandilocuencia por los pintores locales y descrito con toda clase de ornamentos por los cronistas locales durante varias generaciones, otorgó a Venecia el estatus de potencia mundial. Una potencia que supo mantener los equilibrios en sus muy genuinas relaciones con los dos imperios, el papado y el islam. Antes de marcharse, Barbarroja reconoció su idiosincrasia estableciendo una serie de privilegios especiales entre Venecia y sus dominios. El papa bendijo el territorio con toda una parafernalia de elementos sagrados que, a partir de entonces, siempre acompañarían al dux en las ocasiones especiales: una espada, un escabel, un cirio sagrado, una sombrilla, un juego de trompetas de plata y ocho banderas ricamente bordadas. Venecia ya era Venecia, «súbdito únicamente de Dios», tal y como dijo un devoto comentarista alemán, testigo del magnífico acto de reconciliación.
Todo ello no hizo sino reforzar la innata seguridad en sí mismos que sentían los venecianos, que solían verse como legítimos sucesores de los romanos —los bárbaros no habían penetrado en las lagunas— y se creían custodios de las intachables virtudes romanas. Les gustaba trazar paralelos entre sus instituciones y las de la Antigua Roma. Los nobles del Gran Consejo, con sus togas vaporosas, les parecían reencarnaciones de los solemnes senadores de antaño. Los dux eran como muchos césares.
Además, se suponía que el peculiar patronazgo de san Marcos Evangelista brindaba a Venecia ciertos llamamientos a la grandeza. Varias leyendas asociaban a san Marcos con la laguna de manera recurrente, y la presencia de su cuerpo en la ciudad siempre fue un puntal del orgullo veneciano. Todo el mundo conocía la célebre historia de su adquisición: cómo los valientes mercaderes venecianos arrebataron el cuerpo sagrado a los infieles de Alejandría y lo acarrearon hasta el barco escondido bajo varias pilas de carne de cerdo, para disuadir a los inquisitivos musulmanes de las aduanas de investigar el fardo. Asimismo, todo el mundo sabía que el cuerpo se había perdido once años antes durante un gran incendio de la basílica para reaparecer por un milagro en un pilar, reclamado por las plegarias combinadas del dux, el patriarca y el pueblo congregado. El patronazgo de san Marcos reforzó el sentido de otredad general. Los venecianos aún no exhibían a su león alado en lo alto de sus galeras para que alzara el vuelo, pero el emblema ya era talismán del Estado y aparecía tallado en los umbrales de las puertas, insertado en los pináculos, delineado con toda exquisitez en los manuscritos. Muy pronto dio licencia dorada a una de las monedas más poderosas: el ducado veneciano, la moneda del dux.
Así fue como la hija favorita, la niña de los ojos del Imperio bizantino alcanzó la mayoría de edad. Venecia sin duda estaba destinada a desempeñar un papel especial en el conjunto de naciones, y sus vínculos con sus antiguos protectores bizantinos se habían vuelto bastante anómalos. Desde el punto de vista comercial aún seguía dependiendo en buena medida de ellos. Los árabes dominaban la zona de Levante, pero gran parte del comercio oriental llegaba vía Constantinopla, y los venecianos, como otras naciones europeas, tenían allí una colonia permanente dedicada al comercio. Ahora bien, la relación entre ambas partes estaba llena de altibajos, y oscilaba entre juramentos de lealtad eterna y verdaderas declaraciones de guerra. Ya podíamos oír que un noble veneciano se casaba con la hija del emperador bizantino entre grandes manifestaciones de aprecio mutuo, ya veíamos a un esclavo negro ataviado con una burda parodia de las insignias imperiales, erguido en la popa de una galera veneciana ante la flota bizantina a modo de insulto. A veces los mercaderes venecianos eran huéspedes de honor en Constantinopla, consagrados a importantes funciones de Estado y alojados con toda clase de lujos. Otras veces morían masacrados a manos de los bizantinos. Un año los venecianos gozaban de completa libertad para comerciar en los dominios del Imperio, y al siguiente veían cómo los bizantinos les embargaban los barcos y les confiscaban las pertenencias.
Para rizar el rizo, en 1054 una ruptura teológica separó a Venecia de Constantinopla. El Cisma de Oriente dividió de forma irreconciliable a la Iglesia latina, con sede en Roma, de la Iglesia griega ortodoxa, con sede en Constantinopla, y Venecia se declaró fiel al papado latino. Esta diferencia exacerbó todas las demás y surgieron muchos rencores entre el despotismo ya anticuado de los bizantinos, por un lado, y la ágil y ambiciosa República, por otro. A los venecianos empezó a pesarles la perpetua y desdeñosa condescendencia de los emperadores bizantinos, que tendían a tratar a los dux como sus vasallos, concediéndoles o retirándoles favores a capricho. A los bizantinos no les gustaban los venecianos por su competitividad feroz, su trato arrogante incluso en Constantinopla y su notoria disposición, en la época de las Cruzadas, a hacer negocios con los infieles.
No obstante, las relaciones en 1202 eran pacíficas gracias a la firma de un nuevo tratado de cooperación muy poco antes, en 1187. Los comerciantes venecianos intentaban explotar al máximo sus privilegios a lo largo y ancho del Imperio, al tiempo que sus compatriotas constructores de barcos se consagraban a reconstruir la flota bizantina. Constantinopla llevaba años sin presenciar ni una sola de las antiguas masacres. Aun así, la aparente calma era ilusoria. El emperador bizantino Alejo III Ángelo, recién llegado al trono tras dejar ciego y meter preso a su hermano, Isaac II, estaba medio loco. Al dux, Enrico Dandolo, que había pasado varios años en Constantinopla en los inicios de su carrera, no le gustaba nada el emperador —quizá fuera allí donde, por accidente o por malicia, perdió la vista—.
Dandolo, que ya era anciano cuando se convirtió en dux, tenía, sin embargo, una formidable energía y en modo alguno pensaba que su espléndida República tuviera que rendir vasallaje de ningún tipo a nadie. La creía, antes bien, una gran potencia con sus propios derechos —la Dominante, como luego la llamarían los venecianos—.
En suma, Venecia estaba casi lista para su Imperio, incitada por un fiero patriotismo —quizá el primer orgullo nacional europeo— y ya una especie de potencia en ultramar. Los mismos bizantinos reconocían su señorío supremo en el Adriático y habían nombrado al dux duque de Dalmacia: en los mapas del cartógrafo Abu Abd Allah Muhammad Al-Idrisi, el mejor de su época, el Adriático norte se llamaba golfo de Venecia. En el día de la Ascensión, el dux navegaba hacia aguas abiertas en su maravillosa barcaza estatal, el dorado Bucintoro, y con elaborada ceremonia trazaba un círculo en el mar que se suponía que simbolizaba ese dominio veneciano del Adriático, pero en realidad representaba el casamiento con el mar y las aspiraciones de supremacía marítima en todas partes.
No hay duda de que Venecia ya era importante a lo largo y ancho del Mediterráneo oriental. Sus agentes, distribuidos por todo Oriente Próximo, le rendían un servicio incomparable. Sus mercaderes contaban con una inmensa experiencia en los asuntos de Levante. Gracias a su conocimiento de las rutas comerciales orientales, así como de Bizancio y el islam, ya entonces los europeos occidentales que deseaban aprender de los pueblos del Mediterráneo oriental, negociar con ellos, viajar por sus tierras o bien conspirar en su contra, consultaban con los venecianos. Muchos de los principales ciudadanos habían servido a su país en Oriente como diplomáticos, marinos o soldados, y aún más tenían dinero invertido en negocios orientales. Era una ciudad comercial, una ciudad cuya aristocracia gobernante era, asimismo, la clase empresarial: el comercio era su poder y suponía, dada la particular situación geopolítica de Venecia, un gran conocimiento de las tierras al este.
Así fue como todo ese conocimiento se trasmutó en imperialismo. En 1197 la caballería francesa, alentada por el papa Inocencio III, decidió emprender una nueva Cruzada para liberar Tierra Santa del islam y acudió a Venecia para pedir ayuda. Los venecianos poseían los conocimientos y recursos necesarios para conducir a un gran ejército de Europa al este y, en concreto, estaban muy familiarizados con Egipto, un socio comercial muy antiguo, que los cruzados habían elegido como blanco inmediato de sus acciones. Es cierto que los venecianos miraban con cierta reticencia su participación en la Cruzada, pues no les gustaba la idea de enfrentarse a sus socios comerciales musulmanes y tampoco que las potencias europeas rivales pudieran afianzar su poder en Levante durante sus piadosas campañas. Además, se cree que en ese preciso momento estaban negociando con los egipcios una serie de acuerdos comerciales aún más provechosos.
Pese a todo, aceptaron la comisión de los cruzados y se comprometieron a suministrar una flota para llevar a veinte mil hombres de Venecia a Egipto; una tarea gigantesca para un Estado de ochenta mil habitantes, pero, tal y como quizá arguyeran desde el principio, seguro que les acarrearía importantes provechos. De forma directa o indirecta, la ciudad entera se consagró al proyecto. Incluso el cierre del acuerdo con los cruzados se contempló como un asunto cívico que atañía a toda la población, puesto que las seis misiones francas tuvieron que proponer el trato por sí mismas ante la muchedumbre congregada en San Marcos. Aquellos hombres tan importantes en sus países se arrodillaron con humildad ante la congregación y lloraron por Tierra Santa para rogar ayuda en nombre de Cristo, y, al acabar, los venecianos levantaron los brazos y gritaron como un solo hombre —según aseguran las crónicas—: «¡Consentimos! ¡Consentimos!»; y acto seguido «se formó tal ruidoso tumulto que parecía como si la tierra misma fuera a romperse en pedazos».
Poco después, el dux, en otra lacrimógena ceremonia en la basílica, anunció que él mismo llevaría la cruz: «Soy un hombre débil y anciano […], pero sé que nadie podría gobernaros y guiaros como yo, vuestro señor». Al arrodillarse ante el altar mayor, le cosieron la cruz en el sombrero de algodón y en ese momento quedó sellado el destino de la expedición.
Lo que tenía de anciano también lo tenía de pícaro. Mucho se ha hablado, desde entonces, de la participación de Enrico Dandolo en la Cuarta Cruzada, pero cabe asumir que, por muy conmovido que estuviera su pueblo ante la causa, el dux no hizo nada por puro ímpetu religioso. Resulta muy improbable que tuviera la intención de llevar su flota al asalto de tierras egipcias, tal y como creían los cruzados. El comercio con Egipto era muy valioso para los venecianos, y algunos estudiosos sugieren que Dandolo informó al sultán de Egipto acerca de los planes de los cruzados.
Lo más probable es que, ya en el momento en que Dandolo se calzó el sombrero blanco, planeara llevar la Cruzada a un destino muy distinto: no hacia un objetivo islámico, sino hasta la ciudad más importante de la cristiandad, esto es, Constantinopla. Había llegado la hora de bajar los humos a esos arrogantes emperadores y asegurar la primacía comercial veneciana en el este de una vez por todas. Mientras tanto, el dux cerró un trato muy provechoso, al más puro estilo veneciano: a cambio de proveer la flota y navegar con ella, Venecia recibiría la enorme suma de ochenta mil francos. Además, tendría derecho a una parte de cualquier territorio del que pudieran apropiarse los cruzados.
Así, todo quedó en manos de Dandolo. Los cruzados empezaron a llegar a Venecia en el invierno de 1201. Casi todos eran franceses, con algunos alemanes, belgas e italianos, y todos se alojaron en la isla de Lido, bien lejos del centro urbano, puesto que, tal y como gustan de precisar los antiguos historiadores, aunque entre la población había muchos hombres buenos, dignos y piadosos, también había muchos aventureros y vagabundos. Desde el principio, los cruzados tuvieron dificultades en reunir el dinero necesario. Para hacer el primer depósito de cinco mil francos y permitir que el astillero del Arsenal empezara a construir nuevos barcos, tuvieron que recurrir a los judíos venecianos, que les prestaron la suma. Luego, cuando el ejército entero ya estaba reunido y la flota a medio construir, pasaron al pago en especias: enormes pilas de objetos preciosos desaparecieron tras las puertas del palacio ducal, de donde muchos volvieron a salir en guisa de otra gran moneda veneciana: el grosso de plata.
Casi al mismo tiempo llegó al oeste un plausible pretendiente al trono imperial de Constantinopla: Alejo Ángelo, hijo de Isaac II, que seguía ciego y preso, conocido como «el joven Alejo» para distinguirlo de su tío usurpador, que ocupaba el trono imperial. El joven anunció que, si accedía al trono de Bizancio, no solo se convertiría en generoso patrono de las Cruzadas, sino que se comprometía a devolver la Iglesia ortodoxa a su antiguo redil romano.