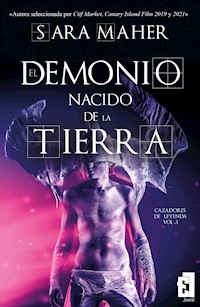Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Entre Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
El mapa de las constelaciones es un thriller mágico que no solo plantea la cuestión de la vida después de la muerte, sino hasta qué punto el destino es capaz de tejer un futuro inevitable. Adriana lo ha perdido todo: su marido la ha abandonado, la han despedido del trabajo y ha tenido que regresar a casa de sus padres con una niña pequeña. Y cuando cree que ya no puede ir a peor, es víctima de una explosión donde su corazón deja de latir durante cuarenta segundos. Cuarenta segundos que pondrán en jaque su vida. Josh cree tenerlo todo: una familia, la casa de sus sueños y es policía en su ciudad natal. Pero mientras investiga el asesinato de un rico empresario, sufre un accidente de tráfico que le hará replantearse su cordura, su pasado y la relación con su mujer, pero, sobre todo, su misión en esta vida. Dos personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, dos almas conectadas sin saberlo y que deberán colaborar para atrapar a un asesino en serie que ha dibujado un misterioso mapa de crímenes. ¿Serán capaces de descifrar su juego macabro? ¿Conseguirán detener las muertes? ¿Encontrarán el sentido de su existencia?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 672
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El mapa de las constelaciones
El mapa de las
constelaciones
Sara Maher
Los personajes, eventos y sucesos que aparecen en esta obra son ficticios, cualquier semejanza con personas vivas o desaparecidas es pura coincidencia.
No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación, u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art.270 y siguientes del código penal).
Diríjase a CEDRO (Centro Español De Derechos Reprográficos). Si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.
© de la fotografía de la autora: Archivo de la autora
© Sara Maher 2024
© Entre Libros Editorial LxL 2024
www.entrelibroseditorial.es
04240, Almería (España)
Primera edición: diciembre 2024
Composición: Entre Libros Editorial
ISBN: 978-84-19660-65-7
A Angy.
Porque cuando creía estar perdida en el sendero, el universo me regaló una compañera de almas llena de luz y con muchos sueños compartidos.
Aquel que reconoce la verdad del cuerpo puede entonces conocer la verdad del universo.
Proverbio hindú
La única paz que encontrarás en la cima de las montañas es la que tú mismo lleves allí.
Proverbio budista
Índice
Índice
Capítulo 1
El día que morí
Capítulo 2
El sentido de la vida
Capítulo 3
Cuarenta segundos
Capítulo 4
Una triste realidad
Capítulo 5
La mujer de la cama
Capítulo 6
Las malditas ausencias
Capítulo 7
Jugando a policías y ladrones
Capítulo 8
La invasión de los ultracuerpos
Capítulo 9
Un futuro alentador
Capítulo 10
Yo soy piscis
Capítulo 11
Un giro inesperado
Capítulo 12
Hombre blanco, joven y encantador
Capítulo 13
El arte del engaño
Capítulo 14
El desencuentro
Capítulo 15
Idas y venidas
Capítulo 16
El espíritu
Capítulo 17
La luna que me acerca a ti
Capítulo 18
El tiempo es relativo
Capítulo 19
Yo no soy tú
Capítulo 20
Mi vida en tus manos
Capítulo 21
La fuerza que acompaña mis días
Capítulo 22
Una carta de amor
Capítulo 23
Las tres patas del gato
Capítulo 24
La garra del león
Capítulo 25
Un día de sonrisas y lágrimas
Capítulo 26
Dos más dos no siempre son cuatro
Capítulo 27
La trampa del viejo sabio
Capítulo 28
Atrápame si puedes
Capítulo 29
Esto no es Alcatraz
Capítulo 30
La balanza no está equilibrada
Capítulo 31
La atracción de los opuestos
Capítulo 32
Intercambio
Capítulo 33
Sobre el tiempo y el espacio
Epílogo
Agradecimientos
Biografía de la autora
Capítulo 1
El día que morí
Me ardían los párpados. Una y otra vez trataba de despegarlos para distinguir un rayo de luz que me anunciara que todavía existía esperanza para mí, pero todo era oscuridad, un negro profundo y abismal donde estaba cayendo sin remedio. Era un resquemor que no llegaba a soportar. Mi cuerpo se hundía en el asfalto como si este se hubiera convertido en una inmensa boca que solo deseaba tragarme. Y yo no lo comprendía. No me merecía ese final. Aquel día no. Sin embargo, percibía una intensa humareda a mi alrededor, la sentía aposentarse en mi piel, penetrar en las fosas nasales y arrasar con mis pulmones. Entonces, no tuve duda alguna. Iba a morir.
Quise llorar; no obstante, mis lágrimas estaban secas. No eran capaces de florecer en ese repentino verano asfixiante que había usurpado a la primavera. Los latidos del corazón se me antojaron lejanos. No me pertenecían y no podía hacer nada para recuperarlos. Se habían escapado para volar sin mí, aunque no tenían alas y se habían olvidado de que yo no quería morir; no podía morir. Un regusto amargo inundó mi boca y escuché las sirenas distantes resonar como un eco desesperado que se abría camino entre el tráfico habitual de cada mañana. Quise agarrarme a ese sonido estridente como si fuera la única bengala que poseía para poder alertar a mis salvadores. Tenían que llegar hasta mí, encontrarme, puesto que yo no los veía.
Oh, Dios, ¡no conseguía abrir los ojos! Ni siquiera sentía las pestañas acariciarlos. Continuaba inmóvil, tendida sobre la carretera y escuchando los lamentos de las personas que, como yo, suplicaban por su vida. Entonces, mientras la mía se apagaba, percibí una lluvia de cenizas caer sobre los muslos que me envolvió en un gris funesto, y una agria realidad me acuchilló con un pensamiento que no me ayudaba en ese momento: quizá no debía vivir. Tal vez no lo merecía, puesto que había pasado un año escaso desde que yo quise morir.
Dicen que cuando falleces te asaltan una infinidad de imágenes que te recuerdan tu paso por el mundo. El mío no debió ser memorable, pues apenas me reconforté con algunas escenas de mi infancia y los largos veranos en casa de mis abuelos. La mayoría se centraron en una época fatídica en la que estuve luchando demasiado tiempo para aprender a olvidar, a sanar mis heridas y a perdonar.
Sí, asistí a mi boda de nuevo, aunque esa vez yo solo era una mera espectadora. Me vi radiante, feliz y, desde luego, ingenua, muy ingenua. Me definía a mí misma como una romántica empedernida y, aunque mi historia de amor no se equiparaba a los extraordinarios encuentros y desencuentros de las películas, continuaba siendo mía. Me pertenecía.
Había conocido a Alejandro en la universidad. Él estudiaba ingeniería aeronáutica y yo aspiraba a ser una gran economista. Se me daban bien los números y adoraba las matemáticas. Eso me convirtió durante algunos años en la niña rara del colegio, pero yo no me avergonzaba de ello. Mientras mis amigas deseaban ser veterinarias, enfermeras o actrices, yo estaba ansiosa por abrir mi propia empresa, aunque por esa época no tenía claro de qué tipo. Ya lo decidiría cuando fuera mayor, tenía muchos años por delante. ¡Tiempo! Ese tiempo que ahora se evaporaba entre los dedos de mis manos y se diluía en un infinito demasiado grandioso como para que yo perteneciera a él.
Con Alejandro todo fue muy formal. Decidimos ir a vivir juntos cuando terminamos nuestras respectivas carreras y casarnos al encontrar trabajo estable. Tengo que admitir que yo no tenía contrato fijo y que tampoco había abierto mi propia consultoría de finanzas. Sí, no sé en qué momento decidí que mi sueño era fundar mi propia gestoría, pero trabajaba en una y me dedicaba a llevar las cuentas de pequeñas empresas y autónomos y a realizar alguna que otra declaración de la renta cuando llegaba la campaña de la Agencia Tributaria.
¿Era feliz? Lo era. Aunque mi alegría se desbordó en cuanto supe que mi vientre albergaba una pequeña vida, un ser tan minúsculo que dependería de mí durante nueve meses para después formar parte de mi organizado mundo. Sin embargo, esa felicidad me duró un suspiro: el tiempo que discurre en hacerte a la idea de que alguien dependerá de ti el resto de tu vida hasta aceptarla con la gratitud que se merece. Alejandro me abandonó cuando cumplí los siete meses de embarazo. Se marchó casi sin decir adiós, sin atreverse a mirarme a la cara. Su excusa fue que no estaba preparado para ser padre, para formar una familia, que todavía tenía sueños que cumplir y que su vida corría demasiado deprisa como para saborearla. La mía debió estancarse en ese momento, porque un sudor grueso recorrió todo mi cuerpo y creí desfallecer. Me quedé sin el respiro que me permitía seguir viviendo, sin el apoyo necesario para cuidar de una vida que estaba a punto de llegar, cuando era evidente que ni siquiera era capaz de cuidar de la mía.
Me vi forzada a volver a casa de mis padres con las lágrimas que escupían mis ojos extenuados después del huracán en el que se habían visto envueltos y me sentí de nuevo pequeñita. Volví a ser la niña que nunca se fue del nido ni se atrevió a desafiar a sus padres para restregarles que, aunque era joven, tenía las ideas claras y quería cumplir mis sueños. ¿Qué sueños? ¿Esos que había entregado por amor a otra persona y los había pisoteado sin miramientos?
—Aquí no te faltará de nada, a ninguna de las dos —me aseguró mi madre. Yo sabía que no me mentía, que los dos se encargarían de darnos cobijo y comida, pero, sobre todo, amor, aquel que tanto yo como mi preciosa hija íbamos a necesitar en esos momentos.
Vega fue una brisa estival que volvió a inundarme los ojos de lágrimas y de una felicidad indescriptible, pero, de nuevo, la vida se encargó de recordarme que mi camino no era el de los pétalos de rosa, sino el de las espinas. No me renovaron el contrato de trabajo cuando acabé la maternidad y, además, supe por Raquel, mi inseparable amiga de aventuras y desventuras, que Alejandro en realidad me había dejado por otra con la que se había ido a vivir al mes de terminar nuestro matrimonio. Ahí quise morir una segunda vez. Lo deseé con todas mis fuerzas.
Ahora tal vez el universo había decidido escuchar mis palabras y regalarme lo que con insistencia había ansiado en un momento crucial de mi vida, en ese en el que dejé de ser para convertirme en los que otros deseaban que fuera: una madre, una luchadora, un ave fénix que resurgía de sus cenizas para vociferarle a Alejandro que se había equivocado, que se arrepentiría de su decisión y que yo se lo demostraría.
La imagen de Vega consiguió transmitirme la calma que necesitaba. No quería presenciar más batallas ni más derrotas, solo verla a ella, sumergirme en sus ojos azules tan grandes como dos océanos y escuchar su risa tan alto que pudiera acallar los quejidos de quienes me acompañaban en ese calvario. Vega, mi Vega, ¿quién se ocuparía de ella?
Ya no sentía dolor, pues también este me había abandonado, y fue cuando supe que el final se acercaba. Quise acariciar mis mejillas, decirme a mí misma que todo saldría bien, pero había olvidado dónde había dejado la mano. No la encontraba. Y aunque estaba segura de que continuaba unida al brazo, no era capaz de moverlo. Entonces mis labios tremaron. No supe discernir si era de frío o de miedo. Debía ser el miedo porque, aunque pensara que ya nada podría hacerme más daño, que mis cartas ya estaban echadas, la verdad era que mi alma no deseaba despedirse tan pronto. Treinta y un años eran insuficientes para que mi vida contara, para que no fuera más que una simple gota en un mar inmenso.
Escuché la voz de mi madre y quise reaccionar a ella, pedirle que me auxiliara, que me ayudara a recoger los pedacitos de mi corazón que debían estar regados en el asfalto, pero ella no me prestaba atención. Hablaba y hablaba como si estuviera bajo los focos de un teatro solitario interpretando su monólogo.
—Vas a llegar tarde a la entrevista. El despertador hace rato que sonó. Sé que no estás entusiasmada y que ser cajera de supermercado no entraba en tus planes, pero es un trabajo y ahora tienes una boca que alimentar. Tu padre y yo no duraremos para siempre, así que no puedes desaprovechar esta oportunidad. Juani me ha asegurado que el puesto es tuyo si lo quieres.
Si mi madre no me hubiera conseguido esa entrevista de trabajo, si me hubiera levantado en cuanto el despertador sonó, no se me habría hecho tan tarde y no estaría allí, tendida en la calle, esperando algo que no parecía llegar nunca. Vega había pasado una mala noche y mis párpados muertos de cansancio decidieron que ya era suficiente para ellos. Poco a poco se fueron cerrando hasta que el cielo se encendió de repente y, tras un fogonazo y un estruendoso estallido, decidieron dormir para siempre.
—¿Me estás escuchando, Adriana? ¡Es tu vida! Y ya es hora de que luches por ella. Lucha por ella, lucha por ella...
Su voz se fue apagando muy despacio mientras otra desconocida, varonil, se abrió paso en la oscuridad y me susurró con garra:
—Tienes que aguantar un poco más, solo un poco más. ¡Lucha! ¡Lucha!
Después llegó la paz conmigo misma, con los demás, con todos los que una vez decidieron darme su mano y con todos los que me la negaron. Me encontraba acunada por una luz cálida, demasiado acogedora como para creer que era mi enemiga. Me envolví con ella y me recosté. Permití a mi alma ser libre. Era una sensación tan extraordinaria y tan cautivadora que aún me maravillaba cuando lo pensaba. No conseguía recordar cuánto tiempo permanecí ahí, en esa nube dorada repleta de sosiego, aunque en ese lugar los minutos no se cuantificaban ni se enjuiciaban. En mi piel se quedó grabado aquel sentimiento de amor infinito, aquel al que renunciábamos constantemente para encararnos contra nuestras propias luchas banales.
No quise irme de allí. No quería regresar a mi vida sin fundamentos, pero estaba Vega y ella me empujaba una y otra vez a romper esa burbuja de serenidad absoluta, a pesar de que, si regresaba, tendría que enfrentarme a mis demonios, a mi día a día, a unos sueños que se habían deshecho por el camino. Y eso dolía más que cualquier cicatriz en la piel.
Me pesaban mucho los párpados, los cuales continuaban reacios a despertar. No quería que mis ojos vieran en qué me había convertido, no podía asumir que los médicos me soltaran cualquier barbaridad como que ya no podría andar o ni siquiera comer por mí misma. Si volvía, era para ser autosuficiente, para cuidar de Vega. Abrí un ojo con mucha fatiga, luego el otro. Mi visión estaba borrosa y apenas podía enfocar la habitación del hospital. Todo me pareció tan blanco que mi mirada se resintió por un instante. Me encandilaba. Conseguí llevarme una mano a la cabeza y no me sorprendió que estuviera cubierta con una venda que ocultaba mis cabellos castaños, aunque estos se me antojaron demasiado cortos. «Puede que me los hayan cortado —pensé—. No pasa nada, crecerán pronto».
Deslicé la palma de la mano hacia el rostro en busca de heridas profundas. Tenía un esparadrapo en la barbilla y puede que en la oreja; sin embargo, no me preocupaba. Me desconcertaba tocar los pómulos y no reconocerlos; palpar mi rostro y sentirlo extraño, acariciar la piel e intuirla más seca, más tosca. Quizá habían tenido que intervenirme y hacerme una reconstrucción facial. Sí, debía de ser eso. Recordaba una explosión y cómo mi cuerpo fue lanzado varios metros hacia atrás. Ahogué un quejido. No podía permitirme llorar antes siquiera de escuchar el diagnóstico, a pesar de que el dolor había regresado a mi vida con saña. La cabeza quería estallarme y la fuerte presión en el pecho me impedía respirar con normalidad.
«Es ahora o nunca», me dije.
Y tras unos segundos lacerantes, abrí del todo los ojos. No obstante, no vi a mi madre sentada en una silla ni a mi padre ni a Vega ni a mi amiga Raquel y eso me agitó. Había una mujer preciosa de largos cabellos morenos y labios gruesos hojeando una revista. Parecía cansada. Tenía unas ojeras acusadas y su rostro había sido castigado por un sinfín de lágrimas. En algún lugar recóndito de mi corazón, sentí lástima por ella, a pesar de que no comprendía por qué estaba velando por mí. Por fin, la garganta se atrevió a deshacer los nudos que impedían su funcionamiento normal y quise hablar. No sé si conseguí formular la pregunta de forma correcta o si solo se escucharon balbuceos ininteligibles, porque reaccionó de forma exagerada cuando intervine:
—¿Quién eres?
—Oh, honey1. —Se abalanzó sobre mí y me cubrió la cara de besos extraños y repletos de un sentimiento que desconocía.
¿Quién coño era esa mujer?, ¿dónde estaba mi familia?, ¿y por qué demonios me había hablado en inglés? ¡Yo no sabía inglés! Todos esos pensamientos lograron colapsarme y empujé a la morena de ojos rasgados lejos de mí. Me miró espantada mientras trataba de liberarme de las sábanas sin entender lo que decía. Intentó retenerme, me agarró por los hombros para impedir que me bajara de la cama, pero yo era más fuerte que ella y volví a empujarla.
Entonces gritó. Imaginé que había llamado a los enfermeros o al médico, porque, un par de minutos después, aparecieron dos hombres con batas blancas. Uno de ellos preparaba una jeringa con rapidez, probablemente un tranquilizante, pero yo hacía rato que no les prestaba atención. Al retirar las sábanas, había dejado al descubierto mi torso hasta la cintura. No obstante, no era mi torso. No tenía pechos, sino unos abdominales que marcaban toda mi figura. Observé mis brazos y caí en la cuenta de que eran más gruesos y fornidos. Tenía hematomas decorando una piel que no era mía. ¡Y no comprendía nada! ¿Qué clase de cirugía me habían hecho?, ¿en qué monstruo me habían convertido?
Y chillé. Chillé con todas mis fuerzas hasta que consiguieron inocularme el anestésico e inmovilizarme en la camilla. Volví a dormir y no quise despertar jamás.
Capítulo 2
El sentido de la vida
Si no me hubiera olvidado el móvil en casa, si no hubiera cometido ese simple despiste, mi vida no se habría desmoronado como un castillo de arena construido en la mismísima orilla del mar. Quizá ya lo estaba haciendo y no me había percatado de ello, puesto que mi trabajo era exigente y me requería las veinticuatro horas del día si era necesario. Puede que los cimientos de sus muros no estaban reforzados lo suficiente o que me había arriesgado al edificarla demasiado cerca del agua. Estaba expuesta a las mareas y poco a poco, día tras día, fueron corroyéndola, debilitándola. Y yo no quise darme cuenta.
Me había levantado a las seis de la mañana como todos los días. Desayuné de pie mientras contestaba algunos mensajes y devolvía la llamada a mi compañero, Cliff Richards, un afroamericano cincuentón con un corazón gigantesco. Teníamos que interrogar a un posible testigo de asesinato, aunque este todavía no lo sabía. No contábamos con muchas pistas sobre el suceso, pero de lo que sí estábamos seguros era de que su camioneta estaba aparcada al otro lado de la calle justo en el momento del crimen, sobre las ocho de la tarde. El joven Robert García era repartidor y había abandonado el edificio minutos antes del asesinato. Cliff había organizado una visita a su casa a mediodía.
Antes de salir hacia la comisaría, le planté un beso en la mejilla a mi mujer y cogí en volandas a mis dos hijos, quienes ya estaban quejándose porque ninguno quería ir al colegio. Conduje sin prisas hasta el trabajo, admirando el verdor de los árboles que se arremolinaban junto a la carretera. Eran esbeltos, frondosos y el escondrijo perfecto para cualquier maleante que quisiera ocultarse de los agentes de la ley. Amanecía, y los primeros rayos de sol serpenteaban los gruesos tallos para asegurar la claridad en cada rincón e impregnar el asfalto de centellas doradas. Sonreí para mis adentros. Había crecido con esa estampa primaveral, con el aroma a pino salvaje y con el frescor que descendía de los montes y engañaba a los turistas, obligándolos a cubrirse de nuevo con sus chaquetas. Bozeman era así: una ciudad coronada por las más bellas montañas y con numerosos senderos que te transportaban a estampas inolvidables donde deseabas perderte y no regresar jamás a la civilización. Y aunque la estación de las flores continuaba siendo fría para los lugareños, después de las nevadas copiosas de un invierno largo e intenso, aquello era el paraíso.
Consulté de nuevo los informes y me leí de forma exhaustiva el que había firmado el forense. Ronald Stevens había sido hallado muerto en su despacho de ocho metros cuadrados, sentado en su silla de escritorio de lujo mientras firmaba unos documentos que al principio no resultaban de interés. Debía conocer a su asesino, puesto que este consiguió acceder a la tercera planta sin ningún problema. La seguridad del edificio no lo consideró peligroso al presentarse ante ellos, así que su aspecto no era el de un borracho ni un drogadicto, sino el de alguien que tendría algún negocio que proponer o cerrar. Sin embargo, las cámaras no habían recogido nada sustancial ni siquiera en la lista de visitantes del edificio, en la cual era obligatorio firmar antes de acceder a los ascensores. No existía ningún nombre que les llamara la atención y eso me dejaba con una extensa lista de personas que investigar.
Me di media vuelta al escuchar unos toquecitos en la puerta y apenas tuve tiempo de responder, puesto que mi jefe, un hombre de casi dos metros de altura y con un bigote espeso que podía recordar a los revolucionarios de Pancho Villa, se plantó en el umbral con cara de malas pulgas. Will Moreno era descendiente de inmigrantes mejicanos. Su semblante serio, a veces intimidante, y su carácter dialogante lo habían convertido en el candidato perfecto para dirigir la comisaría.
—¿Dónde coño te has metido? Llevo llamándote toda la mañana. —Fruncí el entrecejo y lo miré extrañado. Quería comprender su enojo mañanero.
—Solo he salido de aquí para tomarme un café de la máquina. ¿Es que nadie me ha visto entrar en la oficina? —Busqué mi móvil entre todo el papeleo, debajo de la mesa e incluso en los bolsillos de mis vaqueros—. ¡Mierda! Lo he dejado en casa.
—Bien, pues mueve tu precioso trasero ya. Tu presunto testigo se ha despedido del trabajo y creemos que piensa dejar la ciudad. Cliff te está esperando fuera.
No llegamos a tiempo. El muy canalla había metido algo de ropa en una bolsa de deporte y se había largado. Su madre no paraba de llorar y lo excusaba argumentando que el chico no había tenido las mismas oportunidades que el resto de sus compañeros. Tampoco comprendía por qué su hijo actuaba de esa manera, ya que ella lo había educado para que fuese un hombre decente, aunque nosotros habíamos dejado de considerarlo en ese momento un posible testigo para elevarlo a la categoría de sospechoso. Cliff no tardó en avisar al jefe y este en un santiamén había conseguido una orden de busca y captura. Robert García se había convertido en un sujeto peligroso para la policía y para la ciudad entera.
Torcí a la derecha en el cruce que estaba cerca del río. Mi compañero rebuznó por lo bajo.
—¿Adónde quieres ir ahora? Si el cabrón quiere huir, lo hará por la interestatal, no atravesará el monte.
—A mi casa. Tengo que recuperar el móvil. A ese ya lo hemos perdido. Su cama estaba hecha y solo había una taza en el fregadero. Su madre desayunó sola y, aunque es muy probable que no tenga la menor idea del paradero de su hijo, ella tampoco lo detuvo. ¡A saber qué le habrá contado!
Cliff no dijo nada. Llevábamos juntos nueve años, los suficientes como para intuir lo que pensábamos en cada momento con apenas intercambiar una mirada. La suya me decía que tenía razón, que se nos había escapado por no haber respondido a las llamadas madrugadoras de mi jefe. Según Cliff, habían comenzado a las siete y poco de la mañana.
Quería que fuera directamente a la casa de Robert en vez de dirigirme a la comisaría y mi compañero había supuesto que nos encontraríamos allí. Después de esperarme media hora, había decidido llamar a la puerta, pero nadie había respondido. Fue la vecina quien lo alertó de que no había visto al chico en toda la mañana y que su madre había ido al supermercado. Cliff también me había llamado y, cansado de esperar, había avisado al jefe.
—No tardaré mucho, a no ser que quieras saludar a Jenny.
—Te esperaré en el coche. Ya estoy escuchando los gritos de Moreno desde aquí.
Entré en casa malhumorado y me dirigí al comedor embriagado en un silencio culpable. Yo no creía que un muchacho de veinte años hubiera asesinado de un tajo en la garganta a un empresario de éxito; sin embargo, supuse que, si Robert había visto el rostro del asesino, estaría más preocupado por su seguridad que en acudir a la policía a testificar. Después de todo, era un chico de la calle que había conseguido el trabajo de repartidor seis meses atrás. Robert no confiaba en nosotros. Para él, éramos su problema.
Entonces escuché las risas de mi mujer en la planta de arriba. Estaba tan enfrascado en mis pensamientos que había olvidado que su amiga Linda venía a visitarla hoy. Ni siquiera me había percatado de que tenía aparcado el coche fuera. Subí las escaleras desdibujando la expresión severa para ofrecerles mi mejor sonrisa. No obstante, en cuanto puse un pie en el rellano, mi corazón comenzó a bombear más acelerado. Había un hombre con ellas. Su voz trepaba por mis orejas y se hacía dueño de todo mi ser, haciendo saltar mi alarma interior. ¿Qué estaba sucediendo allí?
En lugar de acelerar el paso, me detuve un instante. Fue un segundo en el que pensé que quizá continuaba abrigado bajo las sábanas de mi cama, obligado a vivir una realidad que no era mía. No podía serlo. Deslicé la puerta entornada del dormitorio sin hacer ruido y la abrí con un nudo que me impedía tragar. Jenny estaba allí. Con otro hombre. Con un desconocido al que ni siquiera presté atención. La miraba a ella, quien se contoneaba sobre él como si fuese una bailarina de barra experta, metódica, demencial, al tiempo que acariciaba sus propios senos, esos que había saboreado yo tantas veces. Y gemía. De sus labios se desprendían suspiros de gozo, esos que me recordaron nuestras noches de pasión. Pero no era yo quien la agarraba por la cintura y la obligaba a volver al colchón para dominarla; no era yo quien besaba su cuello, ansioso, y arremetía contra ella mientras me rogaba que no parase. No era yo.
Pude haber entrado y matado a puñetazos al rubio que estaba poseyendo a mi mujer. Pude haber gritado: «basta», e insultarlos hasta que mi voz terminara rasgada, rota como ya lo estaba mi alma. Sin embargo, me quedé allí, clavado en la puerta con el pecho hundido y el corazón acongojado sin saber cómo reaccionar, cómo detener ese ultraje en mi propia casa, en mi propia cama.
Por fin, ella me miró a los ojos, incrédula, más bien aterrorizada, pues su mirada resbaló de mi rostro y se posó en la pistola reglamentaria. No podía creer que tan siquiera pudiera imaginar que yo podría ser capaz de cometer una salvajada, a pesar de que me sentía humillado, herido hasta el límite de que no sabía si llegaría a recomponerme de eso. La imagen de los dos restregándose desnudos entre las sábanas que nos había regalado mi tía se me quedó grabada a fuego como un tatuaje sanguinolento en mi piel. Para siempre. Para toda la eternidad.
—Josh, por favor, no hagas ninguna locura —me suplicó a la vez que estiraba el brazo, como si pudiera detener las balas de mi cargador.
—La locura la estás cometiendo tú.
Mientras giraba sobre mis talones, atisbé al rubiales saltar de la cama y correr en busca de su ropa con una almohada cubriéndole sus partes íntimas. Me permití reír por lo ridículo que resultaba. Ya había visto su miembro taladrar el cuerpo de mi mujer una y otra vez y ahí no había sentido ningún tipo de recato, aunque Jenny no fuera suya ni hubiera jurado los votos de lealtad delante de un sacerdote.
—Josh, espera. Puedo explicártelo.
—Ya me has hecho un dibujo explícito de tus necesidades. Sobran las palabras.
—No te vayas así. Deja que lo hablemos.
Descendía desnuda los peldaños tras de mí y yo en ningún momento me giré para mirarla, para contemplar ese cuerpo que en tantas ocasiones había deseado, esos ojos castaños en los que me había perdido infinidad de veces y esos labios por los que había suspirado antes de reunir la fuerza para pedirle que saliera conmigo.
Abrí la puerta de la entrada y la obligué a esconderse al distinguir a Cliff de pie cerca del coche patrulla. Por un instante pensé que se había percatado de lo que sucedía en el interior de la casa y me avergoncé. No sabía por qué ese sentimiento sucio y ultrajante se apoderó de mí, puesto que yo no tenía la culpa de lo que Jenny decidía hacer en sus ratos libres. Pensé que mi matrimonio era una mentira, que estaba viviendo en ella a saber desde hacía cuánto tiempo y que yo había sido el último tonto en enterarse. Cliff llevaba casado más de treinta años. Tenía una familia envidiable a la que habíamos invitado a nuestro enlace. Sé que él me quería como a un hijo y que, como padre, sentiría también suya la tragedia que estaba viviendo en mis carnes.
—Iba a ir ahora mismo a por ti. No te lo vas a creer, pero han visto a Robert en una gasolinera cerca de aquí. —Sonreía de medio lado hasta que contempló mi rostro disgustado. Mi cara debía ser todo un poema y transparente como el rocío del alba—. ¿Te ocurre algo?
—No. Vamos a por ese cabrón.
Me aferré al volante para que no entreviera mis manos temblorosas. No podía someterme ahora a uno de sus interrogatorios paternos.
—¿Seguro que todo va bien? ¿Jenny está bien?
—Sí, estaba en la cocina haciendo uno de esos bizcochos de limón que tanto te gustan.
—Pues ya puede dejarme un trozo. Siempre le digo a mi Mary que los de ella son mejores, pero la verdad es que tu mujer hace una masa más ligera.
Tragué saliva y me concentré en la carretera. Abandoné rápido la pequeña zona residencial donde se encontraba mi casa, a las afueras de la ciudad. Habíamos decidido mudarnos allí en cuanto Jenny se quedó embarazada de nuestro primer hijo, Tom. Fue una inversión astronómica para mi sueldo de policía, ya que su peculiar tienda de antigüedades no estaba dando los frutos que esperábamos, pero era el sueño de Jenny y eso lo convertía también en el mío. ¿Qué íbamos a hacer ahora? No habíamos terminado de pagar la casa. ¡Joder! ¿Por qué pensaba en la hipoteca ahora? ¡Jenny estaba engañándome!
Parpadeé varias veces y traté de centrarme en las curvas infinitas de la carretera.
—Sé que quieres llegar el primero, pero no hace falta que conduzcas como un temerario.
—Sí, tienes razón. Es que me jode mucho haberme dejado el móvil en casa —afirmé mientras reducía la velocidad.
—Lo atraparemos igualmente. Si no lo hacemos nosotros, lo harán otros. De todas formas, Moreno me ha asegurado que seremos los primeros en interrogarlo. Es nuestro caso.
Asentí de manera automática sin prestar mucha atención a las palabras de mi amigo. Yo quería detener al muchacho. Necesitaba enmendar esa mañana de alguna forma y quise concentrarme en él como si fuera la diana de todos mis dardos envenenados. Sin embargo, no podía. La imagen de Jenny retozando con ese hombre de aspecto imberbe asaltaba mi mente y me forzaba a volar lejos de allí. ¿Por qué no había actuado como un marido cabreado y no le había dado una buena paliza a ese tipo?, ¿por qué me había quedado como un idiota parado ante la puerta para contemplar cómo se amaban sin censuras en mi cama?, ¿por qué?, ¿por qué?
La voz de la emisora me devolvió a la realidad de esa mañana:
—A todas las unidades disponibles, atropello en Gold Avenue a la altura de la iglesia baptista y posible suicido en Bridger Creek cerca del campo de golf.
Otros coches patrullas respondieron a los avisos, nosotros no. Teníamos que llegar hasta la gasolinera que estaba cerca de la interestatal. Pisé el acelerador. No iba a permitir que se me escapara, no podría con otra derrota más ese día.
—¡Cuidaaadooo!
No vi al ciervo ni me di cuenta de que atravesaba la carretera, ajeno a todos mis problemas. Di un volantazo hacia la derecha para esquivarlo y pronto me percaté de que había perdido el control del coche. Caímos por un terraplén que se me antojó eterno mientras mi cuerpo parecía girar como una noria dentro del vehículo. No recuerdo si saltaron los airbagsni si llevaba abrochado el cinturón de seguridad. Debía tenerlo porque, si no, la cabeza ya habría impactado contra el cristal delantero.
Mientras me sumergía en un abismo demasiado oscuro, volví a escuchar las súplicas de Jenny, rogándome para que no me fuera. La vi el día de nuestra boda. Su sonrisa eclipsaba a todos los presentes. Su dulce boca. Su mirada chispeante al pronunciar el: «sí, quiero». Pensé entonces en mis dos hijos y me maldije por haberme dejado el móvil en casa, por mi imprudencia, por un simple despiste. Un error que pagaría muy caro.
No tenía ni idea de cuántas horas llevaba inconsciente en esa cama tan mullida para mi inmenso cuerpo, puede que días. No podía saberlo con seguridad. Abrí los ojos y sentí un extraño escozor en los párpados. La vista me ardía. Quizá por ese motivo solo lograba atisbar nubarrones y me costaba enfocar cualquier objeto de la habitación. Estaba en un hospital, eso era evidente. Presioné los codos contra el colchón para intentar incorporarme, aunque mis fuerzas eran escasas. Entonces distinguí a una señora que se acercaba a mí con una sonrisa afectada y los ojos enrojecidos. Creí que se trataba de una enfermera, y pronto reparé en que no llevaba uniforme.
—¡Mi niña! Estás despierta. Todo va a ir bien.
Arrugué el rostro, contrariado. No comprendía por qué esa mujer me hablaba en español y acariciaba mis cabellos con ternura. Puede que fuera una de las voluntarias del hospital y solo quisiera consolarme, a pesar de que ese momento era demasiado íntimo para mí. Me estaba resultando incómodo. Humedecí mis labios secos con la punta de la lengua y pronto ella se presentó con un vaso de agua. Bebí sin apartar la vista de esa extraña mujer. Por algún singular motivo, me recordaba a mi madre, aunque ella no era tan cariñosa ni efusiva. Decía que el excesivo mimo creaba niños melindrosos e inseguros y el mundo necesitaba hombres fuertes, llenos de iniciativa que los condujera a un futuro prometedor. Un futuro donde ella veía abogados o médicos, así que el hecho de que me convirtiera en policía truncó sus expectativas conmigo y nuestra relación poco a poco fue más distante.
Le agradecí a la mujer su gesto amable con una leve sonrisa. Me costaba hablar y supuse que el golpe en la cabeza había sido más fuerte de lo que pensaba en un inicio. En ese momento, me acordé de Cliff y quise preguntar por él. Me esforcé en hacerme entender. Con una mímica absurda que no llegué a finalizar le pedí lápiz y papel. Fue ahí cuando caí en la cuenta de que algo no iba bien. Nada bien.
Observé mis dedos largos y esbeltos y mis muñecas estrechas al tiempo que mis ojos ascendían por los brazos. Tenía uno de ellos vendado de arriba abajo, aunque daba igual, pues ya había visto todo lo que tenía que ver. Me descubrí las piernas con horror y salté de la cama ante la mirada atónita de la mujer. La escuché soltar lo que supuse que eran improperios y puede que entre tanto grito llamara a las enfermeras. No me importaba. Tenía que llegar hasta el baño, verme en un espejo y comprobar qué le había sucedido a mi rostro. Sin embargo, no llegué muy lejos. Las piernas comenzaron a flaquearme y tuve que apoyarme en la pared para no caerme de bruces. Mi cuerpo se quedó enterrado en el muro blanco de la pared mientras escuchaba las voces de los sanitarios. Me agarraron con dureza y me forzaron a volver a la cama sin que yo pudiera presentar mucha oposición. Por un momento, pensé que estaba recluido en un psiquiátrico porque aquello no podía ser posible. ¡Simplemente no podía ser! Quizá estaba sufriendo alucinaciones o alguien me estaba gastando una broma de mal gusto.
Porque ese no era yo.
Capítulo 3
Cuarenta segundos
Despegué mis párpados por segunda vez. Con miedo. Con estupor. Tenía que admitir que estaba confusa y, al mismo tiempo, aterrada. No quería repetir esa mala experiencia que se tragó mis ganas de llorar y amplificó mi terror por las terribles consecuencias que tendría que afrontar ahora que era una superviviente. Odiaba esa palabra. De ella se podía deducir que era una persona luchadora, valiente y que había combatido con uñas y dientes para preservar mi último aliento cuando en realidad todo había sido fruto de la suerte.
Curvé mis labios al distinguir a mi madre a mi izquierda, sentada cerca de la cama. Tenía un codo apoyado en el colchón y su cara reposaba en la palma de la mano mientras dormitaba. Ignoraba cuánto tiempo llevaba allí. Desconocía si habían transcurrido horas o días desde que mi vida había saltado por los aires. No lograba asentar la mente y pensar con claridad. Aunque el dolor de cabeza había desaparecido, imaginé que el suero que tenía al otro lado era el responsable. Debía estar repleto de calmantes.
Comencé a mover el dedo índice y a tamborilear sobre las sábanas con la esperanza de llamar la atención de mi madre; sin embargo, ella cabeceaba sin percatarse de lo que ocurría a su alrededor mientras soltaba algún que otro ronroneo. Mi padre siempre le decía que parecía un gato cuando dormía y que no podías molestarla porque no escaparías de su zarpazo. Reí para mis adentros y deslicé los ojos por la habitación. Ahora no me resultaba tan blanca ni tan resplandeciente. Era un cuarto común de un hospital cualquiera. Intuí que tenía una compañera porque la escuché toser, pero la cortina que separaba ambas camas me impedía verla.
Arañé las sábanas hasta que conseguí alcanzar el brazo de mi madre y entonces logré tocarlo con la yema de un dedo. Fue un contacto breve que me supuso un gran esfuerzo, tanto que mi respiración se agitó y tuve que inspirar más despacio, más profundo, para encontrar la calma de nuevo. Mi madre dio un respingo sobre la silla y sus ojos encendidos como los faros de un coche se posaron sobre mí.
—¡Oh, gracias a Dios! Tienes mejor cara. ¿Te encuentras mejor?, ¿quieres un vaso de agua?
—¿Y Vega? —logré musitar.
—No te preocupes por ella. Está bien. Se ha tomado sus biberones como si nada. Alguna vez me mira como si me estuviera preguntando por ti y yo le digo que pronto vendrás a casa.
Las lágrimas me empañaron la mirada, aunque ninguna de ellas descendió por las mejillas. Apenas recordaba lo ocurrido, solo que su rostro cándido se presentaba una y otra vez ante mí como si fuera mi ángel de la guarda y me susurrara que tenía un hogar al que regresar. Ella se había convertido en mi todo, a pesar de que había necesitado estar postrada en esa cama de hospital para entenderlo.
—Te vas a poner bien, mi niña. Eres fuerte, muy fuerte, recuérdalo.
Observé la venda del brazo derecho. No me había percatado de ella la primera vez que había intentado despertar y una mueca de confusión ocupó gran parte de mi cara. Quise descubrir mi torso, pero mi madre se apresuró a detenerme colocando sus manos sobre las mías.
—No quiero que te asustes. Has sufrido algunas quemaduras, pero el médico ha insistido en que ninguna reviste gravedad. Las del brazo son las peores y tardarán más en sanar. Vas a necesitar curas diarias, pero todo va a mejorar, ya verás. Tienes otra en el cuello, no muy grande, y ocupa parte de tu mentón. Tenemos que dar gracias a Dios. Ni la cabeza ni la cara se han visto afectadas. Por lo demás, tienes algunas magulladuras por todo el cuerpo, producto de la caída. Vas a ponerte bien.
Escudriñé sus ojos marrones para buscar un resquicio de engaño en ellos, pero sabía que no mentía. Mi madre era incapaz de endulzar la verdad por muy dura que fuera. A veces la excesiva sinceridad podía convertirse en un defecto, sobre todo cuando la acompañabas con algún tipo de juicio.
«Ser madre requiere mucho esfuerzo y dedicación. No es como lo pintan por ahí. Es otro trabajo, así que ya puedes imaginarte lo que supone. Encima el padre de la niña se ha volatilizado y por eso es doble trabajo para ti. Tienes que estar preparada para los llantos, los cólicos, las noches de insomnio y, además, tener buena cara para los demás. No puedes permitir que se compadezcan de ti porque Alejandro te haya dejado. Tienes que seguir adelante sin él», me había soltado al par de horas de dar a luz.
Preocupada, me atreví a gimotear. Yo no era tan valiente. No tenía las fuerzas suficientes para enfrentarme a mi nuevo estado, a esas curas diarias que mencionaba, al dolor, a recuperar la movilidad y, al mismo tiempo, a cuidar de una niña de ocho meses. ¿Por qué me había pasado eso a mí?
—¿Qué fue lo que ocurrió? —le pregunté todavía desconcertada.
Ella titubeó un instante. Se debatía entre hacerme pasar por un mal trago cuando ni siquiera había podido levantarme o encararme con la verdad aunque no estuviera preparada para ella.
—Cuando dejaste a Vega en la guardería y volviste para coger el coche, hubo una explosión en el bar de enfrente. Un escape de gas, según los bomberos. Murieron cuatro personas que estaban dentro y dos que pasaban por allí. —Le temblaba la voz. Quería mantener la compostura delante de mí, pero imaginé que había pasado por momentos de angustia al desconocer qué suerte había corrido yo: si estaba viva o muerta—. La onda expansiva te lanzó varios metros más allá y no te cogió de lleno. Hay otros que... —No pudo continuar.
Un nudo en la garganta le impidió seguir hablando, así que prefirió callar para evitar llorar y desmoronarse ante la que consideraba su niña. Sin embargo, la imaginación rellenaba los huecos que las palabras no hacían y yo pronto evoqué rostros desfigurados, piernas amputadas o espaldas totalmente abrasadas. Un infierno. Unas llamas gigantescas que lo habían envuelto todo y que habían cambiado la vida de muchas personas para siempre, incluida la mía.
—Tranquila, mamá. Estoy bien. —Ella ahogó una risa melancólica repleta de una felicidad a medias porque otros no lo habían conseguido.
—La primera vez que despertaste me diste un susto de muerte. Querías bajarte de la cama y salir corriendo del hospital.
Fruncí el entrecejo confusa. Me llevé la mano a la cabeza y palpé mis cabellos castaños embrollados, sin ninguna uniformidad y algo más cortos de lo habitual. Debía tener una maraña de nudos poblándolos que me iba a costar desenredar.
—¿Ya me han quitado la venda de la cabeza?
—¿Qué venda, cariño?
Torcí el gesto contrariada y no pude continuar con el interrogatorio, puesto que un séquito de batas blancas irrumpió en la habitación dispuesto a examinarme hasta los pelos de las axilas. Mi madre se despidió con un dulce beso en la mejilla y pensé que en mi mente existían muchas lagunas provocadas tal vez por la medicación.
Por la tarde recibí la visita de mi amiga Raquel. Apareció con un oso de peluche en las manos y una tarjeta en la que me deseaba una pronta recuperación. Gracias a ella supe que llevaba casi una semana recluida en el hospital, medio drogada por todos los analgésicos que incluían en el suero, pero que en unos tres días me darían el alta. Yo no supe si alegrarme o echarme a llorar. No estaba preparada para sobrellevar eso sola y, además, en casa de mis padres donde me recordaba una y otra vez que había fracasado en todo lo que había emprendido, a pesar de que tenía unas ganas enormes de abrazar a mi pequeña.
—¿Ya te han dicho que estuviste cuarenta segundos muerta? ¡Cuarenta segundos! —Su rostro reflejaba un asombro casi eufórico que nadie comprendería excepto yo.
Raquel se definía a sí misma como una persona espiritual, un ser místico que había nacido en este mundo para realizar una misión importante. En realidad, pensaba que todos los seres humanos teníamos que cumplir esa especie de misión para sentirnos satisfechos con nosotros mismos, aunque ninguno conocía con exactitud en qué consistía esa tan nombrada hazaña que nos haría libres.
Todos los viernes se reunía en un centro con su grupo de meditación, donde, después de una relajación guiada, cada uno exponía sus experiencias y cómo habían alcanzado una calma absoluta. Cuando Alejandro me dejó, ella quiso que yo conectara con el bebé que llevaba dentro y me obligó a asistir a una de sus sesiones grupales. Mientras todos relataban haber visto campos de trigo dorado o cascadas impresionantes y sorteado grandes peñascos, yo me tuve que conformar con atisbar varias centellas de colores en un profundo mapa negro, más bien fueron producidas por el cansancio al mantener tanto tiempo los ojos cerrados. No volví jamás. No quería sentirme más idiota de lo que ya era en ese momento.
Arrugué la nariz y la miré con ojos divertidos.
—Si me vas a preguntar si he visto a angelitos cantando y tocando el arpa, ya te digo que no.
—Pero fueron cuarenta segundos que conectaste con el más allá. Algo debiste sentir —insistió ella sin apartar su mirada de mis pupilas escurridizas.
Me revolví en la cama algo confusa, pues Raquel tenía razón. Había experimentado un sosiego increíble, una paz arrolladora que había insistido en que entornara los párpados. Sin embargo, preferí no contarle nada, al menos en ese momento. Sabía que me sometería a un interrogatorio exhaustivo y no había mucho más que contar. No me tropecé con ningún pariente fallecido ni con un ser de luz que me dijese que tenía que volver porque no había acabado mi misión en la Tierra. Ni túnel ni paraíso ni mi abuela regañándome por lo imprudente que había sido. ¡Nada!
—Me han puesto un orinal para que pueda hacer pipí y lo estoy pasando fatal. No me dejan levantarme al baño todavía. ¿Tú crees que me van a dar el alta? —Cambié el discurso a sabiendas de que sus arrugas de felicidad se borrarían de un plumazo y surgirían otras más sutiles, más comprensivas.
—Ya verás que sí. Has empezado a comer y en nada dejarán que des unos pasitos por la habitación. Tienes mejor cara.
—Pues no lo sé. Yo todavía no me la he visto. No me han acercado ni un espejo y mi madre insiste en que deje pasar un par de días más. Cuando ella te dice eso, es malo. A lo mejor me he convertido en un monstruo lleno de cicatrices y no quiere que lo sepa hasta que los niños en la calle se pongan a gritar cuando me vean.
—Eres una exagerada. Te han trasquilado un poco los pelos y tienes la zona del cuello enrojecida. Nada más.
—¿Has usado la palabra trasquilar conmigo? ¿No es lo que hacen con las ovejas? —Ahora sí que me estaba preocupando.
Ella se apresuró a sacar un espejito de mano de su bolso y me lo entregó para mantenerme callada. Lo abrí con desconfianza, como si la imagen que iba a contemplar en él no fuera la mía. Respiré aliviada al comprobar que no existían deformidades en mi cara. No obstante, mi pelo sí que había sufrido un atropello. Tenía mechones más largos que otros, sobre todo en el lado izquierdo donde la quemadura del cuello era más evidente. Ya me habían quitado el apósito y la habían dejado al aire libre, pues ahora necesitaba sanar por sí sola. Mis ojos se inundaron de lágrimas. No estaba tan mal. Vega podría reconocer a su madre aunque sus cabellos parecieran un seto mal podado.
—Te ahogas en un vaso de agua —me aseguró.
—El vaso reventó hace tiempo. —Raquel ignoró mis palabras, pues detestaba el victimismo y yo tenía que reconocer que llevaba unos meses lamentándome por todo. La chica de la carcajada fácil se había convertido en una gruñona antipática.
—Venga, ¿qué es lo primero que quieres hacer cuando salgas del hospital? ¿Unas cervecitas?, ¿un cine con palomitas? —Consiguió que mis labios se curvaran y sonriera de medio lado. Sí, había vida ahí fuera detrás de esas cuatro paredes.
—La playa —respondí con seguridad—. Quiero ir a ver el mar, pasear mientras respiro oxígeno y no este olor a desinfectante.
—Eso está hecho.
No abandoné el hospital a los tres días como me había dicho Raquel, sino a la semana, ya que las quemaduras del brazo no mejoraban como debían. Por suerte, en esos siete días más de internamiento pude recibir la visita de mi hija gracias a un permiso especial. Como continuaba con la venda, mi padre la colocó en mi regazo y yo me limité a acariciarla y a besarla como si una guerra que había durado diez años nos hubiera separado. Era nuestro reencuentro después de días de horror y confusión. Era nuestra pequeña victoria.
Al llegar a casa, me sentí extraña. Fui directamente a la habitación que mis padres habían preparado para Vega y para mí y me quedé anclada en el umbral. Observé los pocos libros que había podido llevarme de mi antiguo hogar y la foto que me habían sacado nada más dar a luz. Estaba hecha un asco: sudorosa y extenuada. Los pliegues de mi cara parecían colgarme como los brazos inertes de un espantapájaros, pero se me veía feliz. Después de unos meses terribles donde la oscuridad poblaba mi vida, yo sonreía. Y era una sonrisa verdadera.
Presioné mis labios llevada por unas ganas irremediables de llorar y me acerqué a la cuna donde Vega dormía plácidamente. Era tan bonita, tan pelona y con unos ojos azules tan grandes que me pregunté de quién había heredado esa belleza. Ese color oceánico de su mirada era el de mi abuelo y esa piel de porcelana, de mi madre. Al menos podía sentirme afortunada. Vega no poseía nada de la familia de Alejandro y eso hacía que lo olvidase más rápido, como si nunca hubiera existido y no hubiera necesitado nada de él para crear algo tan hermoso.
—¿Quieres darte una ducha mientras la niña duerme? Después intentaremos que tú le des la crema de calabaza que le he preparado —me preguntó mi madre con una intencionalidad que sonaba más a orden.
Asentí sin darle más pie a las frases encadenadas que podrían surgir de esa sencilla invitación y abrí una de las gavetas para coger una toalla. Me metí en la bañera con la firme convicción de disimular las lágrimas con el torrente de agua que caía de la ducha, pero no pude llorar. Me esforcé en hacerlo, en desahogarme a solas bajo la intimidad que me proporcionaba el rumor del agua, pero estaba seca por dentro. Algo no iba bien. Lo intuía, aunque era incapaz de discernir de qué se trataba.
Pronto el baño fue cubierto por una nube de vapor que empañó el espejo. Al salir, me esmeré en despejarlo con la toalla. No quería escuchar los reproches de mi madre por atreverme a ducharme con el agua demasiado caliente, a pesar de las evidentes quemaduras del cuerpo. Para mí era una forma de relajarme. Poco a poco empecé a vislumbrar mi rostro en él. «Tengo que sonreír más», me dije. A medida que iba descubriendo las líneas de mis pómulos en el cristal, se me antojaba que esa cara no era la mía. Me detuve un momento, desconcertada y, a la vez, expectante. Me afané en descubrir el rostro que se ocultaba bajo el vaho. No era yo. ¡No era yo! Era otra persona. Un hombre. Había un hombre que parecía mirarme con mis propios ojos. Parecía habérmelos robado.
Entonces grité. Solté un chillido agudo que despertó a mi hija. La escuché llorar mientras los pasos siempre seguros de mi madre titubeaban. No sabía si ocuparse de la niña o irrumpir en el baño, y yo preferí que hiciera lo primero, puesto que el hombre se había desvanecido al oír mis gritos. En su lugar, renacía en el espejo mi rostro desencajado.
La mente me funcionaba a mil revoluciones y se cuestionaba lo que mis ojos habían visto. «Es la medicación, estoy sufriendo alucinaciones —me dije al tiempo que recuperaba el aliento—. O puede que Raquel tenga razón y haya contactado con el más allá en esos cuarenta segundos. Cuarenta segundos de los que no recuerdo nada». Presioné la toalla contra mí para no sentirme desnuda, desprotegida ante lo que estaba viviendo.
«Me he traído algo de allí: un espíritu o un ser que quiere que regrese».
Tragué saliva muy despacio. Estaba asustada, aterrada, a decir verdad.
Capítulo 4
Una triste realidad
Deambulaba con una muleta por toda la sala. Trataba así de ejercitar mi pierna y recuperarme lo más pronto posible para regresar al trabajo cuanto antes. No deseaba estar en casa. El aire estaba demasiado viciado dentro de ella y, cuando salía al porche, recibía el aroma de las flores como si este no me perteneciera. Me resultaba ajeno, extraño, a pesar de que había rodeado mi infancia y me había acompañado en los momentos más felices. Era lo único que había heredado de mi madre: el amor por cultivar plantas y cuidar del jardín. Las flores eran lo que me quedaba de ella. Ahora aquella estampa se me antojaba lejana. Los días se me hacían demasiado largos y las noches eternas, obligado a dormir en la cama donde semanas atrás había encontrado a mi mujer con otro hombre.
Desde el accidente, Jenny se afanó en hacerme la vida más cómoda, en llenarme de esperanza y halagos. Para mí, hablaba su culpabilidad, aunque las únicas palabras que habían brotado de su boca habían sido un sentido: «Lo siento». Ella prefirió creer que mi mutismo era un sonado perdón que llenaba las páginas en blanco que habían nacido entre nosotros. Nuestros capítulos hacía mucho que se habían distanciado y ya no formaban parte del mismo libro. Sin embargo, mi silencio nada tenía que ver con la congoja. Mi mutismo era sinónimo de rabia, de impotencia y de una frustración profunda porque necesitaba de sus cuidados para sobrevivir.
Pude haberla echado de casa, vociferado a los cuatro vientos que su amor ya no significaba nada para mí, haber iniciado los trámites de divorcio y luego tratar de resolver las dudas de nuestros dos hijos pequeños sobre por qué viviríamos en casas diferentes. No obstante, la realidad era que me sentía vulnerable. No podía afrontar todo ese caos en la situación en la que me encontraba en esos momentos. No quería. Así que el silencio se convirtió en mi aliado mientras la dejaba hablar como si nada hubiera ocurrido y su infidelidad no pesase en mi alma cada vez que la miraba a los ojos. Si mis labios se despegaban, solo saldrían reproches y preguntas que me harían más daño. Necesitaba conocer el porqué y cuánto tiempo llevaba con esa farsa, si siempre se reunía con él en nuestra casa o también se iba a un motel a dar rienda suelta a sus fantasías. «¿Por qué? ¿Por qué?»
Observé por la ventana un coche patrulla aparcar frente a mi casa. Era Cliff. Había salido prácticamente ileso del accidente y yo cada noche daba gracias por ello. No podría vivir si le hubiera sucedido algo grave por mi maldita imprudencia, por dejar que mis pensamientos llenos de amargura sepultaran el asfalto por donde circulaba el coche.
—¿Cómo sigues? —me preguntó nada más entrar.
Yo me encogí de hombros, pues no quería narrarle todas mis miserias en los diez minutos que duraría la visita. Cliff estaba de servicio. Se había reincorporado al cuerpo a los tres días del accidente. Siempre había sido un hombre con un fuerte sentido del deber y eso lo honraba. Contaba con la simpatía y la admiración de los compañeros de la comisaría y su hoja de servicio era intachable. Había aprendido mucho más con él en esos nueve años de compañerismo sincero que en las numerosas prácticas que había realizado en la academia.
—¿Y Jenny? ¿Estás solo en casa?
—Sí, los niños están en el colegio y Jenny ha decidido que ya era hora de abrir la tienda. No podemos permitirnos que esté mucho tiempo cerrada.
—¿Necesitas algo? ¿Quieres que te prepare un sándwich?
—Ya he desayunado y todavía tengo manos.
Me senté en el sofá. Primero apoyé los codos en los reposabrazos y luego dejé caer mi trasero. Estiré la pierna mala y me llevé la mano al muslo aquejado de un dolor punzante. Cliff contempló cómo presionaba los dientes para evitar soltar algún quejido y, tras deleitarme con una mueca consternada, me acompañó, sentándose frente a mí.
—¿Qué demonios te ocurre?
—Solo quiero volver al trabajo. Esta situación es desesperante.
—El trabajo puede esperar. Deja que Jenny te mime y te prepare tus comidas favoritas.
—No puedo más... —Desvié la mirada rápidamente al suelo. No quería que Cliff leyese los puntos suspensivos de aquella frase y descubriese que existía algo más que apretaba el nudo de mi garganta y no me dejaba respirar.
—Pues vas a tener que cultivar tu paciencia. —Cogí fuerzas mientras inspiraba y reuní el valor para mirarlo a la cara.
—Le he pedido a Moreno realizar trabajos de oficina.
—¡Joder, Josh! Pero ¿qué bicho te ha picado? —Cliff se llevó las manos a la cabeza y por primera vez me observó como a un desconocido.
Aparté mi rostro de nuevo y me concentré en uno de los cuadros que Jenny había adquirido en un mercadillo. Nunca le había encontrado el sentido. Estaba lleno de brochazos gruesos amarillos y azules con algunos puntos rojos que luchaban por salir del marco. En su lugar, yo también buscaría la manera de huir de ese condenado lienzo. Esas pinceladas caóticas no aportaban serenidad ni alegría, solo confusión y ganas de salir corriendo. Eso deseaba hacer yo: escapar de toda esa mierda.
—¿Se sabe algo de Robert García? —Mi compañero escudriñó mis ojos para buscar el verdadero motivo por el que había cambiado el tema de conversación. Por un segundo me asusté. Llegué a pensar que lo había descubierto, pero relajó el mentón y hundió la espalda en el sofá.
—Ese pobre diablo no sabe nada. Dejó el paquete en el despacho del asesor del señor Stevens porque este no llegó a contestarle. Probablemente ya estaba muerto. Cuando se enteró de que lo habían asesinado, le entró el pánico y huyó. El chico tenía antecedentes por trapicheo menor cuando estaba en el último curso del instituto y pensó que lo acorralaríamos hasta hacerlo confesar. —Cliff negó con la cabeza. Estaba tan harto como yo porque en algunos barrios deprimidos se considerase a la policía como el enemigo—. Así que es un callejón sin salida. Solo podemos asegurar que el culpable actuó antes de las ocho que fue la hora en la que Robert declaró haber entregado el paquete.
—¿La familia te ha dado la lista de personas que podrían querer verlo muerto?
—A mí no. Ahora el caso lo lleva Scott y Miller. Cuando necesitan algo, les echo una mano. Nada más. Sé que han estado revisando las cámaras de vigilancia del edificio y las de tráfico que se encuentran en los alrededores. Quien lo hizo se mueve como un fantasma.