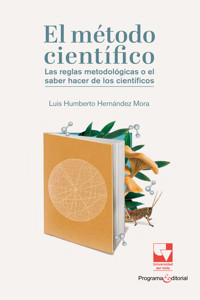
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Universidad del Valle
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Spanisch
En este libro nos proponemos contrastar dos concepciones sobre el método científico, aquella que lo concibe como constituido por un conjunto de reglas (metodológicas) explícitas, y otra que sostiene que se trata de algo implícito en la práctica cotidiana de los científicos. La primera pretende que las reglas orienten la práctica de los científicos, pero la historia de la ciencia nos enseña que las reglas no son la clave para entender el funcionamiento de la investigación científica y que también existen dificultades filosófico-conceptuales en esta forma de concebir el funcionamiento de la ciencia. La segunda concepción del método científico asume que la marcha de la ciencia supone el desarrollo de un conjunto de habilidades comprensibles, solo si se opera un cambio en el horizonte epistemológico que introduzca el concepto de saber cómo. En esta perspectiva, cuando se afirma que un científico sabe resolver problemas de la disciplina en la que se formó, se está diciendo que posee un saber cómo resolver tales problemas, es decir, una habilidad personal, situada, y corporeizada para realizar de manera exitosa esta tarea. Se trata de una habilidad cognitiva, perteneciente a un sujeto particular, que le permite detectar aspectos de un problema reservados solo para quienes se comprometen en esta práctica; y cuyo saber se comprueba si la persona está en capacidad de resolver, de hecho, los problemas en cuestión. La alternativa que proponemos en este libro indica que concentrarse en los problemas específicos que enfrentan las diversas disciplinas científicas permite identificar algunas destrezas necesarias para abordar su solución y ofrecer una opción a las reglas que tienen la pretensión de ser aplicadas a todas las ciencias y en cualquier época histórica.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 173
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
En este libro nos proponemos contrastar dos concepciones sobre el método científico, aquella que lo concibe como constituido por un conjunto de reglas (metodológicas) explícitas, y otra que sostiene que se trata de algo implícito en la práctica cotidiana de los científicos. La primera pretende que las reglas orienten la práctica de los científicos, pero la historia de la ciencia nos enseña que las reglas no son la clave para entender el funcionamiento de la investigación científica y que también existen dificultades filosófico-conceptuales en esta forma de concebir el funcionamiento de la ciencia.
La segunda concepción del método científico asume que la marcha de la ciencia supone el desarrollo de un conjunto de habilidades comprensibles, solo si se opera un cambio en el horizonte epistemológico que introduzca el concepto de saber cómo. En esta perspectiva, cuando se afirma que un científico sabe resolver problemas de la disciplina en la que se formó, se está diciendo que posee un saber cómo resolver tales problemas, es decir, una habilidad personal, situada y corporeizada para realizar de manera exitosa esta tarea. Se trata de una habilidad cognitiva,
perteneciente a un sujeto particular, que le permite detectar aspectos de un problema reservados solo para quienes se comprometen en esta práctica; y cuyo saber se comprueba si la persona está en capacidad de resolver, de hecho, los problemas en cuestión.
La alternativa que proponemos en este libro indica que concentrarse en los problemas específicos que enfrentan las diversas disciplinas científicas permite identificar algunas destrezas necesarias para abordar su solución y ofrecer una opción a las reglas que tienen la pretensión de ser aplicadas a todas las ciencias y en cualquier época histórica.
El método científico
Las reglas metodológicas o el saber hacer de los científicos
Colección Artes y Humanidades Filosofía
Hernández Mora, Luis Humberto
El método científico. Reglas metodológicas o el saber hacer
de los científicos / Luis Humberto Hernández Mora --
Primera edición
Cali : Universidad del Valle - Programa Editorial, 2024.
106 páginas ; 14 x 21 cm. -- (Colección: Artes y humanidades - Filosofía)
1. Método Científico -- 2. Metodología de la Investigación --
3. Filosofía de la Ciencia
001.42 CDD. 22 ed.
H557
Universidad del Valle - Biblioteca Mario Carvajal
Universidad del VallePrograma Editorial
Título: El método científico. Reglas metodológicas o el saber hacer de los científicos
Autor: Luis Humberto Hernández Mora
ISBN: 978-958-507-198-8
ISBN-Pdf: 978-958-507-200-8
ISBN-Epub: 978-958-507-199-5
DOI:10.25100/peu.5071988
Colección: Artes y Humanidades-Filosofía
Primera edición
© Universidad del Valle
© Luis Humberto Hernández Mora
Diseño de carátula: Ángela María Arboleda Mera
Diagramación: Ingrid Vanessa Donneys
Corrección de estilo: Daniel Hurtado Huaca
La publicación es el resultado del Proyecto de investigación
“Aproximación a una perspectiva alternativa del método científico.
El método científico como algo implícito en la práctica cotidiana de los científicos” código CI-4351.
Esta publicación fue sometida al proceso de evaluación de pares externos para garantizar altos estándares académicos. El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión del autor y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad del Valle, ni genera responsabilidad frente a terceros. El autor es el responsable del respeto a los derechos de autor y del material contenido en la publicación, razón por la cual la universidad no puede asumir ninguna responsabilidad en caso de omisiones o errores.
Prohibida la reproducción total o parcial en cualquier forma, o por cualquier medio, sin autorización escrita de la Universidad del Valle.
Cali, Colombia, enero de 2025
Diseño ePub:
Hipertexto – Netizen https://hipertexto.com.co/
El método científico
Las reglas metodológicas o el saber hacer de los científicos
Luis Humberto Hernández Mora
Colección Artes y Humanidades Filosofía
LUIS HUMBERTO HERNÁNDEZ MORA
Profesor nombrado del Departamento de Filosofía de la Universidad del Valle. Licenciado y magíster en Filosofía de la misma institución. Hace parte del Grupo de Investigación Etología y Filosofía, reconocido por Colciencias. Entre sus publicaciones están: La técnica moderna: Reflexiones epistemológicas (2020); “Consideraciones filosóficas sobre el fenómeno de la especialización” (2014), en Praxis Filosófica; “Análisis pragmático del criterio de falsación popperiano” (2002), en La filosofía en la ciudad; “Técnica y tecnología: problemas conceptuales” (2001), en Técnica y tecnología: Selección crítica de textos.
CONTENIDO
INTRODUCCIÓN
EL MÉTODO CIENTÍFICO CONCEBIDO COMO UN CONJUNTO DE REGLAS METODOLÓGICAS
La filosofía de la ciencia como teoría del método científico
La teoría del método científico
¿El método o los métodos?
¿Qué clase de disciplina es la metodología?
Características básicas de la metodología como un conjunto de reglas metodológicas
Naturaleza de las reglas metodológicas
El positivismo lógico: el método como “lógica aplicada”
Las reglas metodológicas como enunciados de carácter empírico: Laudan
EL MÉTODO CIENTÍFICO CONCEBIDO COMO IMPLÍCITO EN LA PRÁCTICA COTIDIANA DE LOS CIENTÍFICOS
Kuhn y el método científico: planteamiento del problema del método científico en el marco de la ciencia normal
El conocimiento tácito y la comprensión kuhniana del método científico
El método científico a partir de Kuhn y más allá de
Kuhn: profundizando en la idea de conocimiento tácito
Caracterización del conocimiento tácito-saber cómo
¿Qué significa que el método científico se encuentra implícito en la práctica cotidiana de los científicos?
REFERENCIAS
INTRODUCCIÓN
En este libro se propone contrastar dos concepciones sobre el método científico, aquella que lo concibe como constituido por un conjunto de reglas (metodológicas), y otra que sostiene que se trata de algo implícito en la práctica cotidiana de los científicos. La primera concepción fue acuñada y defendida por algunos de los representantes más destacados de la filosofía de la ciencia contemporánea, pertenecientes a la tradición anglosajona1, y podría mos considerarla como la “concepción estándar”. Uno de sus más destacados exponentes, Lakatos (1993), dice al respecto lo siguiente:
las metodologías modernas o ‘lógicas del descubrimiento’ consisten simplemente en un conjunto de reglas (quizá no rigurosamente interrelacionadas, mucho menos mecánicas) para la evaluación de teorías ya elaboradas.Además, dichas reglas, o sistemas de estimación con frecuencia proporcionan ‘teorías de la racionalidad científica’, ‘criterios de demarcación’ o ‘definiciones de ciencia’.Al margen del dominio legislativo de estas reglas normativas,existe, por supuesto, una psicología y sociología empírica del descubrimiento. (pp. 12-13)
En esta concepción del método científico se espera que las reglas que lo constituyen tengan un efecto explícito en la práctica de los científicos, o por lo menos se confía que en principio exista tal impacto si fueran puestas en práctica2.
La segunda concepción del método científico tiene como base ideas que aparecen en autores como Wittgenstein,Polanyi, Kuhn, Feyerabend y Toulmin, quienes confieren un papel epistémico más importante a las prácticas científicas y al análisis, detallados y en contextos específicos de los procedimientos de resolución de problemas (los ejemplares, como en el caso de Kuhn), que a los datos empíricos que se usan en las pruebas hipotético-deductivas.Según estos autores, la información que nos ofrece la historia de la ciencia parece enseñarnos que las reglas no son la clave para entender el funcionamiento de la investigación científica, y que también hay dificultades filosófico-conceptuales en esta forma de concebir el funcionamiento de la ciencia. En este último sentido, por ejemplo, Wittgenstein,en su etapa tardía, sostuvo que una explicación completa del comportamiento en términos de reglas sin contexto no es adecuada, debido a que conduce a un regreso ad infinitum.
Wittgenstein, en las Investigaciones filosóficas, refuta una teoría de la normatividad intencional y lingüística que sostiene que: (a) Para toda acción A y sujeto S, una acción A de S es correcta (intencional o lingüísticamente)si hay al menos una regla R tal que S conoce R y S aplica R al hacer A (King Dávalos, 2008, p. 65).
El argumento de Wittgenstein sostiene que la aplicación de reglas no puede realizarse a través de otras reglas. Según su razonamiento, debido a que una regla no puede determinar por sí misma cómo se aplicará, resulta inútil la formulación de una nueva regla para señalar cómo debe aplicarse la primera. Esto debido a que lo único que se logra con este procedimiento es que el problema se traslade a la nueva regla, ya que esta también podría interpretarse o seguirse de varias formas diferentes. Formular más y más reglas nos conducirá a un regreso ad infinitum.
Este argumento de Wittgenstein plantea dos temas que,como se verá, son importantes para abordar la alternativa a la concepción del método, concebido como un conjunto de reglas (metodológicas). El primero se refiere a que la aplicación de conceptos y leyes en la ciencia no requiere de reglas. Esta idea se encuentra en Kuhn (2013), quien sostiene en La estructura de las revoluciones científicas—ERC de ahora en adelante— que los problemas que aparecen al final de los libros de texto de física, a los que llama ejemplares, no se reducen a una ilustración de lo que se ha aprendido a nivel de conceptos y leyes, sino que hacen parte de un proceso de aprendizaje acerca de cómo se aplican conceptos y leyes a problemas específicos. Para Kuhn este proceso de aplicación no está sujeto a reglas.El segundo tema se refiere a que no es posible “establecer una práctica solo mediante reglas”. Aquí también se puede apelar a Kuhn, quien reemplaza una visión de la ciencia,apreciada como un sistema estático de creencias del cual se derivan una serie de aplicaciones por una perspectiva diferente, que consiste en un sistema de prácticas, lo que significa una comprensión de la ciencia como un conjunto de acciones, como por ejemplo, procesos de medición y observación, y manipulaciones experimentales; en el que los conceptos, teorías y leyes se aprenden y adquieren sentido.Esto también significa negar que el funcionamiento de la ciencia depende, en lo esencial, de la existencia de un sistema algorítmico de reglas y asumir que la marcha de la ciencia supone el desarrollo de un conjunto de habilidades comprensibles en el marco del conocimiento tácito, como ocurre con los procesos de aprendizaje, a partir de modelos de resolución de problemas o de las habilidades para configurar los datos en un laboratorio.
Este libro se divide en dos grandes apartados. El primero desarrolla las ideas básicas del método científico concebido como un conjunto de reglas metodológicas. Para desarrollar esta concepción se apela a Popper (1982a), específicamente a las ideas que propone en La lógica de la investigación científica, en cuyo capítulo tercero que se titula “Sobre el problema de una teoría del método científico”,expone los lineamientos básicos de una concepción del método científico basado en reglas. Luego de exponer las ideas básicas de Popper sobre el método, se avanzará en el problema de la naturaleza de las reglas metodológicas,a partir de dos posibles formas de caracterizarlas: como convenciones (Popper) y como enunciados de carácter empírico(Laudan). También se hará referencia a la idea del positivismo lógico sobre el método, que está concebido desde una perspectiva que se puede denominar como “lógica de la investigación científica”. Finalmente, se señalarán algunas de las dificultades que están asociadas a esta concepción del método científico.
En el segundo apartado se desarrollarán las ideas básicas de una concepción del método científico como algo implícito en la práctica cotidiana de los científicos.Para exponer esta versión del método, se recurrirá a las ideas que al respecto desarrolló Kuhn en ERC. Se precisará qué entiende Kuhn al afirmar que no son las reglas sino el paradigma el que guía la investigación que se lleva a cabo en los períodos de ciencia normal. Esto conducirá al papel que juega el conocimiento tácito en la comprensión que tiene Kuhn acerca del método científico.
En términos generales, Kuhn ofrece una serie de ideas que permiten concluir que el método científico, concebido como un conjunto de reglas, no constituye la mejor perspectiva para entender la manera como funcionan los períodos de ciencia normal. Lo que piensa este autor es que los períodos de ciencia normal están determinados por el papel que juegan los ejemplares, es decir, por la práctica que se genera en la solución de acertijos, lo que desde el punto de vista epistemológico está asociado al conocimiento tácito. Para el caso de Kuhn, esta práctica genera una habilidad particular que consiste en ver similitudes entre acertijos previamente resueltos y los que aún no han sido solucionados. Sin embargo, ya que las ideas que ofrece este autor sobre la manera como los ejemplares (y no las reglas) guían el trabajo de los científicos que trabajan en el marco de la ciencia normal son muy generales, se intentará dar algunos pasos adelante, con el propósito de precisar la afirmación según la cual el método científico se encuentra implícito en la práctica cotidiana de los científicos.
Uno de esos pasos consiste en aclarar, en la medida en que este trabajo y las mismas características del tema lo permiten, el concepto de conocimiento tácito. Para alcanzar este propósito habrá que aproximarse a los planteamientos de dos autores que son fundamentales en el análisis de esta clase de conocimiento. Se trata de Michael Polanyi (1958) y de Gilbert Ryle (2005[1949]). A Polanyi se le debe el haber propuesto por primera vez la expresión“conocimiento tácito”, con el propósito de analizar ciertos aspectos fundamentales de la ciencia; y a Ryle el haber centrado la discusión sobre la naturaleza del conocimiento tácito en términos de la relación entre saber hacer y saber qué. Vale la pena aclarar que el propósito de apelar a estos autores no es el de profundizar sobre el debate acerca de la naturaleza del conocimiento tácito, sino de asumir una perspectiva que ayude a realizar un análisis sobre la idea según la cual el método científico se puede concebir como algo implícito en la práctica cotidiana de los científicos.
Finalmente, con estos recursos teóricos, se procurará realizar una caracterización de lo que significa que el método científico sea algo implícito en la práctica cotidiana de los científicos.
1 La tradición anglosajona de filosofía de la ciencia tiene origen en el Círculo de Viena (cuya posición filosófica era la del positivismo lógico), y se convirtió en el referente crítico de autores como Karl Popper, Thomas Kuhn, Imre Lakatos, Norwood Russell Hanson, Stephen Toulmin, Paul Feyerabend y Larry Laudan, entre los más destacados. El Círculo de Viena estaba conformado por un grupo de filósofos y científicos interesados en la filosofía, que se organizaron alrededor de la figura de Moritz Schlick, quien en 1922 fue designado para ocupar la cátedra de filosofía de las ciencias inductivas en la Universidad de Viena. En 1929, Otto Neurath, Rudolf Carnap —quien se convirtió en el autor más representativo del positivismo lógico— y Hans Hahn publicaron un manifiesto titulado La concepción científica del mundo: El circulo de Viena, texto que significó la presentación en público de este grupo de pensadores. La anexión de Austria por parte de la Alemania nazi en 1938, obligó a la disolución definitiva del Círculo de Viena, pero no al fin de sus ideas. Estas se divulgaron rápidamente sobre todo en los Estados Unidos e Inglaterra, lo que explica la razón por la que se le denomina tradición anglosajona.
2 Aquí vale la pena recordar las palabras de Whewell, quien señala que la formulación del método científico “nos suministra cierta indicación acerca del modo más prometedor de orientar nuestros esfuerzos futuros a fin de agregarle [al conocimiento científico] extensión y plenitud” (como se citó en Newton-Smith, 1987, p. 227).
EL MÉTODO CIENTÍFICO CONCEBIDO COMO UN CONJUNTO DE REGLAS METODOLÓGICAS
LA FILOSOFÍA DE LA CIENCIA COMO TEORÍA DEL MÉTODO CIENTÍFICO
En el capítulo tercero de La lógica de la investigación científica —en adelante LIC—, dedicado al análisis del concepto de teoría, Popper (1982a) dice que: “Las ciencias empíricas son sistemas de teorías y la lógica del conocimiento científico, por tanto, puede describirse como una teoría de teorías” (p. 58).
Cuando Popper afirma que la lógica del conocimiento científico3 es una teoría de teorías, está diciendo que se trata de una reflexión de carácter metateórico, es decir, consiste en un discurso sobre lo que él llama “sistemas teóricos”, que define como sistemas axiomáticos formados por enunciados sintéticos universales que permiten, con la ayuda de condiciones iniciales apropiadas, ofrecer explicaciones causales de hechos expresados en enunciados singulares o efectuar predicciones4 (Malherbe, 1979, p. 95). Pero, ¿cómo se caracteriza esa reflexión metateórica? La respuesta a esta pregunta se encuentra en el capítulo segundo de LIC, donde Popper identifica la filosofía de la ciencia con la teoría del método científico-metodología. En este capítulo, Popper realiza una caracterización de lo que entiende por el método científico que, además, considera el objetivo fundamental de la filosofía de la ciencia.
La teoría del método científico
El análisis que hace Popper en el capítulo segundo sobre el método se lleva a cabo en dos niveles:
Nivel metametodológico (en qué consiste el método científico: teoría del método científico).
Nivel metodológico (propuesta concreta de un método científico).
El primero corresponde a un análisis sobre las condiciones generales a las que debe ajustarse un método particular. Aquí se intenta responder preguntas como: ¿Puede existir una teoría del método? ¿Qué género de disciplina es la metodología? ¿Qué características tienen las reglas del método científico, y por qué las necesitamos? ¿Cuáles son los métodos de las ciencias empíricas? (Popper, 1982a, p. 48). El segundo se refiere a las diversas reglas concretas que, según Popper, deben orientar el trabajo del científico.
La importancia de esta distinción radica en que permite delimitar claramente el análisis que hace Popper sobre las características generales que deben cumplir una teoría del método y las reglas concretas del método que ofrece Popper en LIC y en el resto de su obra. En cuanto a este último aspecto, es importante señalar que Popper no propone un método sistemático si por ello se entiende un algoritmo en el que se especificarían cada uno de los pasos que un científico debería seguir en el proceso de investigación, y cuya aplicación le aseguraría el éxito en su trabajo. Más bien, se halla lo que podría denominarse los elementos básicos de un método crítico, compuesto por algunas reglas generales5, complementadas con una serie de reflexiones sobre las implicaciones de dicha propuesta respecto a la teoría del conocimiento y a una serie de problemas tradicionales de la filosofía de la ciencia (la inducción, el determinismo y el indeterminismo, el cálculo de probabilidades, etc.) (Johansson, 1975).
En el análisis que se presenta a continuación se mantendrá el nivel de las condiciones generales que debe cumplir una teoría del método científico —una metodología—, salvo en algunas ocasiones cuando haya una referencia, a manera de ilustración, a algunas reglas específicas del método propuesto por Popper.
¿El método o los métodos?
Método viene del griego methodos —de meta ‘con’ y odos ‘vía’— que significa etimológicamente, “camino”. Al hablar del método se hace referencia a los medios empleados para alcanzar una meta. En sentido estricto, un método especifica una secuencia de acciones o procedimientos, ordenada y efectiva, que deben llevarse a cabo para lograr una meta determinada. Esta es la definición en la que piensa Popper (1982a) cuando afirma que:
Ahora bien; en la medida en que trasciende el análisis puramente lógico de las relaciones existentes entre enunciados científicos, la teoría del método se ocupa de la elección de los métodos, o sea, de las decisiones acerca del modo de habérselas con los enunciados científicos. Y tales decisiones dependerán, a su vez, como es natural, de la meta que elijamos (entre cierto número de metas posibles). (p. 48)
Como se puede apreciar, la constitución de un método determinado para la ciencia exige una decisión sobre la meta que se considera representativa de esta actividad. La primera consecuencia de esta afirmación es la relativización del concepto de método. No existe el método, sino métodos que se estructuran de acuerdo con diversas metas.
Esta relativización es una consecuencia de la idea popperiana, según la cual el problema de la constitución de un método determinado para la ciencia debe partir del supuesto de que los investigadores se comprometen constantemente con valoraciones sobre su trabajo, aunque en muchas oportunidades no sean conscientes de ello, o simplemente se nieguen a aceptar que proceden de esta forma. Estas valoraciones se pueden traducir en metas y estas, a su vez, determinan el tipo de estrategias que han de llevarse a cabo para lograr los objetivos que se buscan alcanzar. Esta es la razón por la que una propuesta de un método particular comienza con la elección de una meta que se considera valiosa para la ciencia. Desde luego esta elección puede someterse a crítica, como se verá más adelante. Ya en Die beiden Grundprobleme der Erkenntnistheorie, Popper planteaba esta idea de la siguiente manera:
¿En qué consiste el éxito en la ciencia? No creemos que se pueda dar una respuesta teórica a esta pregunta. Más bien diremos que la respuesta depende de qué es lo que se considera científicamente valioso en la ciencia. Así, la metodología (Methoden-Theorie





























