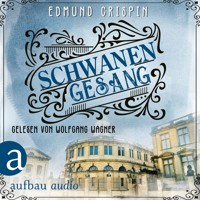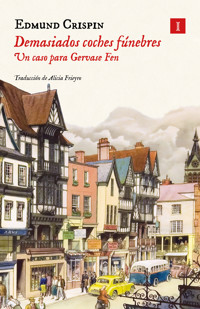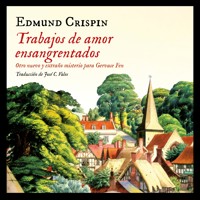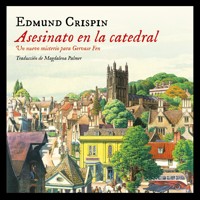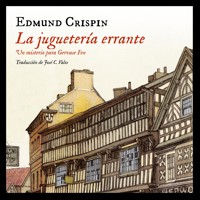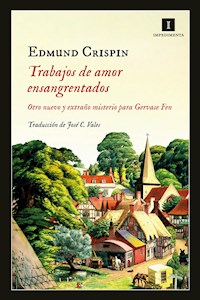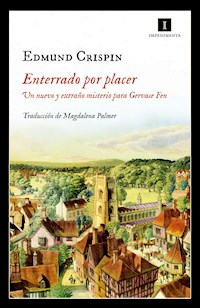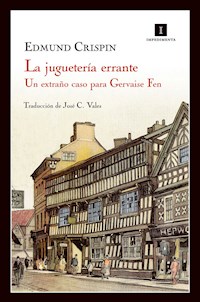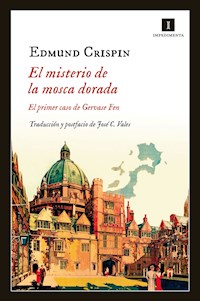
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
Las compañías de teatro suelen ser siempre un hervidero de habladurías. Pero pocas son tan intrigantes como la que se encuentra actuando en estos momentos en Oxford. La joven y letal Yseut, actriz algo mediocre y maliciosa, es el centro de todas las miradas, aunque su principal talento consiste en destrozar las vidas de los hombres que la rodean. Hasta que es hallada muerta en extrañas circunstancias. Por fortuna, entre bastidores se encuentra el excéntrico profesor Gervase Fen, quien halla mayor placer en resolver crímenes que en enseñar literatura inglesa. Y cuanto más investiga el caso, más cuenta se da de que todo aquel que conocía a Yseut habría sido candidato a asesinarla; pero ¿será capaz Fen de descubrir quién lo hizo en realidad? El cadáver de la joven ha dejado una pista reveladora: una reproducción de un extraño anillo en forma de mosca dorada. Este es el primer caso del extravagante y genial profesor de Oxford y sabueso aficionado Gervase Fen ("La juguetería errante"), y una de las cumbres de la Edad Dorada de la novela de detectives inglesa.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 427
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El misterio de la mosca dorada
Edmund Crispin
Traducción del inglés y postfacio a cargo de
José C. Vales
Para Muriel y John
donum memoriæ causa
Nota
Dado que el escenario de esta historia es un lugar real, y se describe más o menos de modo realista, debe quedar bien sentado que todos los personajes de la novela son absolutamente imaginarios y no guardan relación alguna con ninguna persona viva y real. Del mismo modo, son también ficticios el college, el hotel y el teatro en los que se desarrolla la mayor parte de la acción, y la compañía de repertorio que aquí se describe tampoco guarda relación con la de Oxford, ni siquiera con ninguna otra que yo conozca.
E. C.
1. Prólogo sobre los ferrocarriles en Inglaterra
Has hecho lo que te pedí?, dice.
¿Conocerán todos esos católicos la punzada de la muerte?
Marlowe
Para el viajero ingenuo y optimista, el apeadero de Didcot representa la inminente llegada del tren a Oxford; para los más experimentados, sin embargo, no significa otra cosa que media hora más de frustración, como mínimo. Y los viajeros, en general, se dividen en esas dos categorías. Los primeros, entre disculpas, emprenden la tarea de bajar sus maletas de los portaequipajes que se encuentran sobre sus respectivos asientos: los bultos permanecerán en el suelo hasta el final del viaje, convirtiéndose en un estorbo y en un montón de esquinas puntiagudas, inesperadas e implacables contra las que golpearse; los segundos continuarán mirando tristemente por la ventana esa desértica extensión de bosques y campos en la que, por orden de alguna estúpida divinidad, se ha plantado inexplicablemente esa estación, y contemplando las hileras de vagones de mercancías procedentes de todos los rincones del país, alineados y reunidos como la isla de los barcos perdidos —ese lugar mítico— en mitad del mar de los Sargazos. Un pertinaz acompañamiento de sombríos gruñidos y gañidos, junto con una sacudida y unos crujidos de madera y metal, que recuerdan la posibilidad de una insólita noche de Walpurgis en el cementerio local, sugieren a los pasajeros más imaginativos que la locomotora está siendo desmantelada y reconstruida nuevamente. La espera en la estación de Didcot suele durar como norma general unos veinte minutos, o más.
Luego se efectúan alrededor de tres fausses sorties, con sus peculiares acompañamientos de tremendos golpetazos y sacudidas de la maquinaria, que sumen a los pasajeros en un estado de espantoso pavor. Con infinita desgana y a duras penas, el cortejo de locomotoras y vagones comienza por fin a moverse, arrastrando su infeliz carga a través de las llanuras campestres con extraordinaria parsimonia. Hay un número sorprendentemente elevado de estaciones y paradas en el camino antes de llegar a Oxford, y el tren no se salta ni una, demorándose en ellas siempre, sin ninguna razón conocida o imaginable, porque nadie sube ni baja en dichos apeaderos. Uno piensa que tal vez el guardagujas haya visto a alguien que baja corriendo por la carretera de la estación porque llega tarde a coger el tren, o a algún pasajero del pueblo que se haya quedado dormido en un rincón, y le da pena despertarlo para que se suba al tren; o puede que haya una vaca en la vía, o una señal que impida el paso… Las investigaciones llevadas a cabo para dirimir estas cuestiones demuestran, en cualquier caso, que jamás ha habido una vaca en la vía ni señal alguna, pro o contra.
A medida que el tren se aproxima a Oxford, la cosa mejora un poco, porque el viajero ya divisa el canal, por ejemplo, o la Tom Tower. Comienza a percibirse un ambiente de cierta actividad, y se precisa una fuerza sobrehumana para permanecer sentado, sin ponerse el sombrero y el abrigo, con el equipaje esperando en la rejilla superior y el billete en el bolsillo. Sin embargo, los viajeros más animosos se precipitan en ese momento hacia los pasillos. Pero entonces, con seguridad, el tren se detiene justo antes de llegar a la estación: a un lado, los monolíticos depósitos de gas; el cementerio al otro. Allí, junto al camposanto, hace un alto la locomotora, con morbosa pertinacia, emitiendo esporádicos gritos y lamentos de deleite necrofílico. Un sentimiento de feroz e irritante frustración se apodera entonces del viajero. Ahí está Oxford, apenas a unos kilómetros de distancia se encuentra la estación, y aquí, el tren. A los pasajeros no se les permite caminar por las vías, aunque algunos de ellos estarían tentados de hacerlo. Es la misma tortura que Tántalo padeció en el infierno. Ese interludio dedicado al memento mori, durante el cual la compañía del ferrocarril recuerda a los muchachos y muchachas en la flor de la vida que acabarán, de forma inevitable, convirtiéndose en polvo, aún se prolonga otros diez minutos —habitualmente—, tras los cuales el tren procede a continuar su andadura a regañadientes, y entra en esa estación a la que Max Beerbohm se refirió tan agudamente como «la última reliquia de la Edad Media».
Pero si a algún viajero se le ocurre imaginar que ahí concluye todo, está muy equivocado. Antes de llegar, cuando incluso los viajeros más escépticos ya han empezado a desfilar, se descubre que el tren ni siquiera se ha acercado al andén, sino que todavía se encuentra en una de las vías centrales. A ambos lados esperan los amigos y los familiares, a los que se les frustra en el último momento el ansiado abrazo con sus seres queridos, y corren de un lado a otro, agitando las manos y profiriendo gritillos, o permanecen impasibles y melancólicos, con la ansiedad reflejada en sus rostros, buscando con la mirada algo que les confirme que se encuentran en el tren aquellos con los que se supone que tendrían que reunirse. Es como si la barca de Caronte se hubiera quedado varada sin remedio en mitad de la laguna Estigia, incapaz de continuar hacia delante, hacia el mundo de los muertos, o de regresar al mundo de los vivos. Entretanto, en el interior de los vagones se generan temblores de magnitudes sísmicas que lanzan a los pasajeros y sus equipajes unos contra otros, formando aglomeraciones y derrumbamientos en los pasillos de los vagones. De repente, la gente de la estación ve con aterradora sorpresa que el tren emprende su marcha en dirección a Manchester, entre una nube de humo y una peste de mil demonios. Al poco, la locomotora da marcha atrás, regresa y, milagrosamente, el viaje ha concluido.
Los pasajeros van pasando por el torno y se reparten luego en distintos taxis, que en tiempos de guerra cobran tarifas que se ciñen a cierta lógica particular y propia a la que se remiten implacablemente, sin reparar en rangos, edades o prioridades. Se dispersan y desaparecen en el laberinto de antiguallas, monumentos conmemorativos, iglesias, facultades, colleges, bibliotecas, hoteles, bares, sastrerías y librerías que es Oxford. Los más avispados buscan de inmediato un lugar donde tomar un trago, y los más cabezotas se empeñan en intentar llegar a su destino final de una maldita vez. Tras esta diáspora, en la estación solo quedan los pocos viajeros que tienen que esperar otro tren y los que remolonean tristemente por los andenes entre las lecheras de latón.
A esta terrible experiencia, arriba descrita, se sometieron las once personas que, a diferentes horas y por diferentes motivos, viajaron de Paddington a Oxford durante la semana del 4 al 11 de octubre de 1940, y las once reaccionaron de diferentes y características maneras.
Gervase Fen, profesor de Lengua y Literatura Inglesa en la Universidad de Oxford, estaba francamente inquieto. Como no era en absoluto un hombre paciente, aquellos retrasos ferroviarios solo conseguían enfurecerlo. Tosía y gruñía y bostezaba y movía nervioso los pies, y se revolvía en su asiento, con aquel cuerpo larguirucho y desgarbado que le había dado Dios. Su rostro, alegre y rubicundo habitualmente, bien afeitado, se estaba enrojeciendo incluso más de lo normal; y el pelo negro, que llevaba repeinado con agua, empezaba a sublevarse en forma de rebeldes mechones erizados en la coronilla. Su habitual exceso de energía lo llevaba a comprometerse con multitud de obligaciones académicas de las que después se quejaba con amargura, alegando una sobrecarga de trabajo que a nadie parecía importarle, por lo que el retraso era sencillamente un engorro. Y como su única distracción era el libro que llevaba —uno sobre los escritores satíricos menores del siglo xviii, que estaba releyendo a conciencia solo con la intención de confirmar la mala opinión que tenía de ellos—, la mayor parte del trayecto se le hizo tremendamente desagradable. Regresaba a Oxford tras uno de aquellos congresos académicos que proliferaban como champiñones en los últimos años. Se celebraban con el fin de decidir el futuro de tal o cual institución, pero sus conclusiones, si es que alguna vez se decidía algo, se olvidaban dos días después de que hubiera terminado el congreso. Así que mientras el tren ejecutaba sus movimientos con la destreza de un caracol, el profesor pensó con lúgubre resignación en la serie de lecciones sobre William Dunbar que debía impartir en el siguiente trimestre y, fumando un cigarrillo tras otro, se preguntó si tendría la suerte de poder investigar algún nuevo crimen, suponiendo que se diera semejante circunstancia. Algún tiempo después recordaría aquel deseo sin mucha satisfacción, porque, al parecer, los dioses tienen a bien divertirse con ese tipo de ironías del destino.
Gervase Fen viajaba en primera —una inveterada costumbre que tenía a gala conservar—, pero en aquel momento ni siquiera semejante privilegio le resultaba placentero. De vez en cuando sentía punzadas de mala conciencia por aquella ostentación de relativa riqueza. En todo caso, había conseguido proporcionarse una especie de justificación moral acudiendo a un argumento económico —un tanto cuestionable— elaborado ex tempore para callar a uno que imprudentemente le había reprochado aquella ostentación innecesaria de elegante exclusividad. «Mi querido colega —le había replicado Gervase Fen—, la compañía de ferrocarril asume una cierta cantidad de gastos habituales. Si aquellos de nosotros que podemos permitírnoslo no viajamos en primera clase, se verían en la obligación de subir todas las tarifas de tercera clase, y eso perjudicaría a todo el mundo. Cambia tu sistema económico primero —había respondido al desafortunado comentario—, y verás cómo se solucionan los problemas.» Más adelante, con cierta presunción, sacó a colación este argumento en una conversación con el profesor de Economía, aunque para su desilusión aquella teoría solo fue acogida con dubitativos tartamudeos.
Cuando el tren se detuvo en Culham, encendió un cigarrillo, dejó a un lado su libro y suspiró profundamente. «¡Un crimen! —farfulló—. ¡Oh, un crimen que sea, de verdad, fabulosamente complicado!» Y comenzó a fantasear con crímenes imaginarios y a resolverlos con increíble rapidez.
Sheila McGaw, la joven directora de la compañía de teatro de repertorio de Oxford, viajaba en tercera clase. Lo hacía porque pensaba que el arte debía regresar al pueblo para convertirse de nuevo en algo imprescindible. Durante el viaje estuvo ocupada mostrándole un libro con los diseños escenográficos de Gordon Craig a un granjero que estaba sentado a su lado. Era una mujer joven y alta, llevaba pantalones, tenía rasgos afilados, una nariz prominente, y un pelo liso, una media melena, de color rubio platino. El granjero no parecía especialmente interesado en los detalles del montaje de decorados teatrales contemporáneos. Ni siquiera un resumen de las desventajas de un escenario giratorio consiguió conmoverlo. No mostró ninguna emoción, excepto tal vez algún indicio de ligero disgusto, cuando se le dijo que los actores de la Unión Soviética habían adquirido categoría de Artistas Especializados del Pueblo y que Josef Stalin les pagaba unas enormes cantidades de dinero. Con el advenimiento de Stanislavsky en la conversación, comprendiendo que no tenía modo de huir, el granjero se puso a la defensiva e intentó un movimiento de distracción. Comenzó a hablar de la metodología en el ámbito agropecuario, se mostró especialmente entusiasta en cuanto al tema del almacenamiento, del apareamiento del ganado vacuno, del gorgojo y otras enfermedades de los cultivos, las desbrozadoras mecánicas evolucionadas y otros asuntos similares; lamentó, con una notable riqueza de detalles, las actividades del Ministerio de Agricultura. Aquella arenga duró hasta que el tren finalmente llegó a Oxford, momento en el que le dispensó a Sheila una calurosa despedida y luego se alejó, ligeramente sorprendido de su propia elocuencia. Sheila, que se había sentido un poco intimidada ante aquella avalancha de verborrea agropecuaria, al final se las arregló para convencerse a sí misma, mediante un proceso de autosugestión, de que toda aquella charla había sido muy interesante. De cualquier manera, pensó con cierto resquemor, era probable que la vida campesina de aquel hombre se pareciera bastante poco al Deseo bajo los olmos de Eugene O’Neill.
El dramaturgo Robert Warner y su amante judía, Rachel West, viajaban juntos con motivo del estreno de la nueva obra de Warner, Metromanía, en el Oxford Repertory Theatre. Entre sus amigos había sido toda una conmoción que un dramaturgo satírico tan famoso como Warner quisiera estrenar su nueva obra en provincias, pero había un par de excelentes razones para ello. En primer lugar, su última producción en Londres, a pesar de su fama, había resultado desastrosa, y los productores, angustiados ante una posible crisis descomunal por culpa del Blitz, se habían mostrado extremadamente cautelosos y prudentes; y, en segundo término, la obra incluía ciertos elementos experimentales de cuyo resultado ni siquiera el propio autor estaba completamente seguro. Desde todos los puntos de vista, lo más recomendable era un preestreno y, por razones en las que no es necesario entrar, Oxford fue el lugar escogido. El mismo Robert iba a dirigir la obra, con los actores habituales de la compañía de repertorio de Oxford, pero con la incorporación estelar de Rachel, cuya fama en el West End la convertía en un reclamo más que recomendable. La relación entre Robert y Rachel era amistosa y duradera, y a lo largo del último año se había tornado casi platónica. Además, esta relación se veía fortalecida por intereses comunes, un auténtico aprecio mutuo y una compenetración asombrosa. A partir del apeadero de Didcot ambos permanecieron sentados en silencio. Robert tenía treinta y muchos, una cabellera negra abundante (con un rústico rizo que le caía sobre la frente), unas gruesas gafas de pasta que escondían unos ojos vivos e inteligentes, y era alto, bastante larguirucho y vestía muy sobriamente un traje oscuro y común. Pero sus gestos despedían un aire de autoridad, y sus movimientos transmitían una cierta impresión de severidad, casi de ascetismo. Reaccionó a los retrasos y titubeos de la compañía ferroviaria con ensayado autocontrol, levantándose una sola vez, para ir al lavabo. Al avanzar por el pasillo pudo ver de reojo a Yseut y a Helen Haskell, dos o tres compartimentos más adelante, pero pasó por allí apresuradamente, sin intentar siquiera hablar con ellas y confiando en que no lo hubieran visto. Al regresar le contó a Rachel que Yseut y Helen estaban en el tren.
—Me cae bien Helen —dijo Rachel en tono amigable—. Es una chiquilla encantadora, además de una gran actriz.
—Odio a Yseut.
—Bueno, cuando lleguemos a Oxford las esquivaremos fácilmente. Pensaba que te caía bien Yseut.
—Pues no: no me cae bien Yseut.
—De todos modos, a partir del martes tendrás que compartir bastante tiempo con ellas. No veo qué importancia puede tener pasar un rato con ellas ahora.
—Lo mejor es no pasar un rato con ellas, por lo que a mí respecta. Creo que podría asesinar a esa chica sin pestañear —concluyó Robert Warner, recostándose en su rincón—. Ya lo creo: podría asesinar a esa chica sin pestañear.
Yseut Haskell estaba francamente aburrida y, como para ella era una costumbre habitual, no hacía nada por ocultarlo. Pero mientras que la impaciencia del profesor Fen era como un arrebato espontáneo e inconsciente, la de Yseut era más bien una especie de pose. En buena medida todos tenemos la necesidad de preocuparnos de nosotros mismos, pero en el caso de Yseut su preocupación era exclusiva, y, para colmo, sus inquietudes personales eran de una naturaleza predominantemente sexual. Aún era joven, unos veinticinco años, más o menos. Sus pechos firmes y sus redondas caderas adquirían un relieve más descarado gracias a la ropa que llevaba. Lucía también una magnífica y cuidada cabellera pelirroja. Pero, en todo caso, ahí concluían sus encantos… O al menos eso era lo que pensaba la mayoría de la gente. A sus rasgos, bastante bonitos en el sentido convencional del término, se les escapaban ciertas pistas sobre su carácter: una pizca de egoísmo por aquí, una pizca de engreimiento por allá. Su conversación era intelectualmente pretenciosa y vacua. Su actitud hacia el sexo opuesto era excesiva, grosera y provocativa, de modo que apenas lograba atraer a unos pocos hombres, y la actitud para con las de su propio sexo era maliciosa y rencorosa. Era de ese tipo de mujeres, tan abundante, que a temprana edad son sexualmente eruditas sin ser sexualmente expertas, y por tanto consiguen mantener con el tiempo cierta imagen adolescente. Dentro de lo que cabe, era comprensiva y benévola, y dentro de lo que cabe incluso era consciente de sus actos, pero aprovechaba esta conciencia para mostrar la pose que le interesara. Su carrera, tras abandonar la escuela de teatro, se había centrado sobre todo en las obras de repertorio, aunque un breve affaire con un representante londinense la había catapultado a un espectáculo del West End. Este, por las razones que fuera, no cosechó un gran éxito. Así que dos años antes había decidido trasladarse a Oxford, y allí había permanecido desde entonces, hablando constantemente de su agente y de la situación de la escena londinense, y de la posibilidad de regresar a la capital en el momento menos pensado, y, en general, mostrando una descarada condescendencia para con los demás, que no solo era de todo punto injustificada teniendo en cuenta los hechos, sino que además solo conseguía poner furioso a todo el mundo, y con toda la razón. Y las cosas no mejoraban con la desconcertante sucesión de líos amorosos que ofendían al resto de las mujeres de la compañía, que propiciaban la expulsión de estudiantes angustiados y completamente inocentes, y que dejaban a los hombres con ese aire de insatisfacción («Oh, bueno, es una cuestión de experiencia, supongo») que generalmente es el único resultado visible de la promiscuidad sexual. Se toleraba su presencia porque las compañías de repertorio, debido a sus métodos de trabajo especiales y cambiantes, y a su ordenación jerárquica, subsisten emocionalmente en un plano muy complejo y de inestable equilibrio: no son proclives a los cambios, porque la más ligera conmoción lo pone todo patas arriba. El resultado de esto era que los miembros más juiciosos de la compañía se contenían a la hora de mostrar abiertamente cualquier expresión de disgusto respecto a Yseut, pues sabían bien que, a menos que se mantengan las relaciones amistosas —por muy superficiales que sean—, toda la cesta de manzanas se acabará pudriendo, se formaran camarillas hostiles y no quedará más remedio que hacer cambios generales.
Robert Warner había conocido a Yseut Haskell aproximadamente un año antes de los hechos que aquí se narran y nos interesan, y además se habían conocido íntimamente; pero como él era un hombre que exigía mucho más que una estimulación corporal a sus conquistas, la relación se había interrumpido abruptamente. En circunstancias normales, Yseut prefería ser la que pusiese punto y final a sus relaciones, y el hecho de que Robert, hastiado de su insoportable carácter, se le hubiera anticipado en aquella ocasión, había encendido en la joven un considerable rencor hacia el dramaturgo y, como consecuencia natural, un fuerte deseo de cautivarlo de nuevo. Durante el viaje, Yseut le había estado dando vueltas a la inminente visita de Robert a Oxford y a su intención de dirigir la compañía de repertorio, y se preguntaba qué podría hacer al respecto. Mientras tanto, concentró su atención en un joven capitán de artillería que estaba sentado en el rincón de enfrente leyendo No Orchids for Miss Blandish y que parecía completamente ajeno a las enloquecedoras maniobras dilatorias del tren. La joven intentó mantener una breve conversación con él, pero el muchacho no le hizo ningún caso, y poco después regresó a su libro con una sonrisa encantadora… pero distante. Yseut se recostó en su asiento, acurrucada en su esquina con patente disgusto.
—Oh, maldita sea… —refunfuñó—. A ver si este condenado tren se mueve de una santa vez.
Helen era medio hermana de Yseut. El padre de ambas, un experto en literatura medieval francesa, y un hombre que mostraba más bien poco interés en alguna otra cosa, había demostrado sin embargo que poseía un excelente sentido práctico del mundo al casarse con una mujer rica. Yseut había sido su primera hija. La madre había muerto tres meses después de que la niña naciera, dejándole la mitad de su fortuna como albacea hasta que la niña cumpliera los veintiún años. El resultado: Yseut era ahora más rica de lo que le convenía. Antes de morir, sin embargo, la mujer había tenido una espantosa discusión con su marido a propósito del extravagante nombre de la niña: Yseut, pero su esposo se había mostrado absolutamente inflexible. El hombre había empleado los mejores años de su vida en un inagotable y completamente infructuoso estudio de los romances franceses de Tristán, y había decidido que algún símbolo de su objeto de investigación pasara a la posteridad a través de su familia. Al final —incluso para su propia sorpresa—, se había salido con la suya poniéndole ese nombre a la niña. Dos años después volvió a casarse, y dos años más tarde había nacido Helen. Ante la decisión de imponerle semejante nombre a la niña, sus amigos más sarcásticos habían llegado a sugerir la idea de que si se diera la circunstancia de que tuvieran más hermanas, deberían llamarse Nicolette, Eloísa, Julieta y Crésida.1 Sin embargo, cuando Helen cumplió los tres años, sus padres murieron en un accidente de ferrocarril, y ella e Yseut se trasladaron a casa de una prima lejana de su madre. Cuando Yseut cumplió los veintiuno, dicha prima la convenció (mediante argucias que solo el cielo conoce, porque Yseut detestaba a su hermana) de que firmara un documento por el cual le dejaba la totalidad de su dinero, en caso de muerte, a su media hermana.
El asco que se tenían era mutuo. Para empezar, Helen era distinta a Yseut en casi todos los sentidos. Era bajita, rubia, delgada, bonita (con un rostro aniñado que la hacía parecer mucho más joven de lo que en realidad era), tenía unos encantadores y grandes ojos azules, y era absolutamente sincera. Aunque no se distinguía por ser particularmente culta, era capaz de mantener una conversación inteligente, y con una humildad intelectual que resultaba encantadora y de lo más sugerente. Estaba especialmente capacitada para el coqueteo, pero solo cuando el proceso no interfería en su trabajo, que se tomaba con una justificable aunque leve seriedad que resultaba un tanto cómica. De hecho, para su edad, Helen era una actriz extraordinariamente inteligente, y aunque no tenía nada de la rotunda brillantez intelectual de las actrices que precisaban las obras de Bernard Shaw, resultaba encantadora en papeles más sencillos, y dos años antes había conseguido un asombroso y bien merecido éxito por su papel de Julieta. Desde luego, Yseut era muy consciente de la superioridad artística de su hermana, y ello no contribuía en absoluto a generar más cordialidad entre ellas.
Helen no había hablado desde que se subieron al tren. Estaba leyendo Cimbelino, con el ceño levemente fruncido en un gesto reconcentrado, y no estaba segura de que le estuviera gustando mucho. De tanto en tanto, cuando el tren se detenía durante un espacio excesivamente largo, Helen dejaba escapar un leve suspiro y echaba un vistazo por la ventana; luego regresaba a su libro. «Un mineral mortal», pensaba. «¿Qué demonios significará eso? ¿Y quién es el hijo de quién? ¿Y por qué?»
Sir Richard Freeman, jefe de la policía de Oxford, regresaba en ese mismo tren de un congreso sobre seguridad policial en Scotland Yard. Estaba recostado en un rincón de su compartimento de primera clase, con su cabello gris acerado cuidadosamente repeinado hacia atrás y con un brillo de malicia en su mirada. Tenía delante un ejemplar de los Satíricos menores del siglo xviii, de Gervase Fen, y estaba concentrado en evaluar los profundos desacuerdos que mantenía con dicho experto respecto a la obra de Charles Churchill. Cuando Fen tuvo que escuchar semejante crítica más adelante, no se sorprendió mucho, porque de todos modos siempre había manifestado públicamente una absoluta y perfecta indiferencia por el tema de los satíricos dieciochescos. Y, de hecho, la relación entre los dos hombres era un tanto peculiar, porque el principal interés del policía Freeman era la literatura inglesa, y el de Gervase Fen, el trabajo policial. Solían mantener durante horas largas conversaciones en las que exponían fantásticas teorías sobre el trabajo del otro, y poco a poco fueron desarrollando un elegante desprecio mutuo por la competencia profesional del contrario, y respecto a las historias de detectives —de las cuales Fen era un voraz lector—, con frecuencia llegaban casi a las manos, porque Fen insistía, maliciosamente pero con cierta razón, en que dichas novelas eran la única forma de literatura que continuaba con la verdadera tradición de la novela británica, mientras que sir Richard Freeman descargaba su furia clamando contra los ridículos métodos que se utilizaban en esos libros para resolver los crímenes. Su relación se había ido complicando aún más por el hecho de que Fen había resuelto varios casos en los que la policía se había estancado en callejones sin salida, y por su parte sir Richard había publicado tres libros de crítica literaria sobre Shakespeare, Blake y Chaucer, que habían sido elogiados encomiásticamente en los semanarios culturales, precisamente por abordar la crítica de un modo completamente distinto al estilo anticuado, convencional y académico en el que solía expresarse, por ejemplo, Gervase Fen. En ambos casos, su condición de aficionados era lo que había contribuido al éxito del que gozaban. Si en alguna ocasión se hubieran intercambiado sus puestos de trabajo, tal y como sugirió una vez cierto malicioso y viejo catedrático del college de Fen, el profesor habría encontrado el trabajo rutinario de la policía tan insoportable como sir Richard las quisquillosas sutilezas de la crítica textual. Una generosa amnesia respecto a sus aficiones conseguía que ignorasen esos tediosos detalles. Su amistad venía de muy atrás, y disfrutaban enormemente de la compañía mutua.
Sir Richard, absorto en el autor de la Rosciad, no se percató de los erráticos movimientos del tren. Se apeó en Oxford con dignidad policial, y consiguió hacerse sin mayor dificultad con un mozo que le llevara el equipaje y con un taxi que lo transportara hasta su domicilio. Mientras subía al vehículo, recordó una famosa sentencia de Johnson a propósito de Churchill… «Un enorme y frondoso manzano silvestre», murmuró, para gran sorpresa del conductor. «Un enorme y frondoso manzano silvestre.»2 Y, luego, secamente añadió:
—No se quede ahí como un pasmarote, hombre. A Ramsden House.
Y el taxi salió volando.
Donald Fellowes regresaba de un agradabilísimo fin de semana en Londres. Había asistido a los servicios religiosos de distintas iglesias para disfrutar del órgano desde las galerías superiores. También había participado en esas interminables charlas sobre música, órganos, coros infantiles, coros laicos adultos, y en esos cotilleos y malicias respecto a otros organistas que son las conversaciones habituales siempre que se reúnen los músicos de iglesia. Cuando el tren hizo amago de salir de Didcot, Donald cerró los ojos pensativamente y se preguntó si sería interesante alterar el punteado del Benedictus y cuánto sería capaz de alargar el final del Te Deum en pianissimo antes de que alguien empezara a quejarse. Donald era una persona tímida, pequeña y callada, adicto a las pajaritas y a la ginebra, y completamente inofensivo en sus costumbres (si acaso, un poco demasiado apocado), y era el organista en el college de Gervase Fen, al que llamaremos… St. Christopher. Siendo estudiante, había dedicado tantas horas a la música que sus tutores (estaba estudiando Historia) habían llegado a la conclusión de que jamás harían carrera de él, tal y como se confirmó al final, lógicamente; y después de cuatro intentos con la Historia, tanto él como sus profesores lo dejaron por imposible, con un sentimiento de cierto alivio por ambas partes. En aquellos momentos Donald se encontraba en un compás de espera: seguía con su trabajo de organista, preparando más o menos los grupos y secciones, redactando su proyecto de licenciatura en Música y esperando a que lo llamaran para acudir al servicio militar.
En aquel vagón del tren, su contemplación mística de los cánticos corales se veía interrumpida por una contemplación mucho menos remota y mística de Yseut, de quien estaba —como dijo Nicholas Barclay tiempo después— «gravemente enamorado». Por lo general, Donald era consciente de todos los defectos de Yseut, pero cuando estaba con ella era incapaz de distinguirlos: estaba completa y absolutamente rendido a sus pies, y encaprichado de ella. Cuando pensaba en Yseut, se sentía profundamente desdichado, y los retrasos y tardanzas del tren no hacían sino añadir enojo a su desdicha. «¡Maldita muchacha! —se decía a sí mismo—. Y maldito tren… Me pregunto si Ward será capaz de cantar ese solo el domingo. Malditos sean todos los compositores por escribir las partes del solo en la mayor sostenido.»
Nicholas Barclay y Jean Whitelegge salieron juntos de Londres, después de un prolongado y silencioso almuerzo en Victor’s. Ambos estaban interesados en Donald Fellowes: Nicholas, porque lo consideraba un músico brillante que estaba dejándose destrozar por una cría; y Jean porque estaba enamorada de él (un motivo más que suficiente para odiar a Yseut). Es verdad que Nicholas no tenía ningún derecho a criticar a los demás por haber arruinado sus vidas. En tanto que estudiante de Inglés, se le había profetizado una brillante carrera académica. Se había dedicado a comprarse —y leerse— todas aquellas inmensas ediciones anotadas de los clásicos, en las cuales la mayor parte de las páginas están ocupadas con notas al pie (con un ligero gesto de consideración para con el autor, a quien dejan unos renglones en la parte superior, junto al número de la página), y cuyo estudio se consideraba esencial para todos aquellos audaces que pretendían obtener una beca de doctorado. Por desgracia, varios días antes de su examen, se le ocurrió cuestionarse los verdaderos objetivos de la investigación académica. Un libro desbancaba a otro libro, una investigación a otra investigación: ¿alguna vez en la vida podría decirse la última palabra respecto a algún tema concreto? Y si no era así, entonces, ¿de qué servía todo aquello? Aquello podría estar bien para algunos, pero él no obtenía ningún placer personal de la investigación académica. Entonces… ¿por qué continuar? Le pareció que aquellos argumentos eran irrebatibles, así que decidió abandonar los estudios, y se dio a la bebida, de un modo amable, pero persistente. Después de no presentarse a aquel examen, y hacer oídos sordos a todas las reconvenciones y consejos, había sido expulsado, pero como tenía medios económicos suficientes, aquello no le molestó lo más mínimo, y solía moverse entre los bares de Oxford y los de Londres, cultivando un sentido del humor ligeramente sardónico, haciendo muchos amigos y limitando sus lecturas exclusivamente a Shakespeare: se sabía de memoria los enormes tratados sobre el dramaturgo que tenía. Dadas estas circunstancias, ni siquiera necesitaba un libro para viajar en tren, puesto que le bastaba con sentarse en su asiento y pensar en Shakespeare, para enojo de sus amigos, que lo miraban y lo consideraban el colmo de la pereza. Mientras el tren se encaminaba hacia lo que él había denominado en cierta ocasión la Ciudad de los Alaridos, por su gran oferta de espectáculos musicales, Nicholas dio un discreto sorbo a su petaca de whisky y recorrió mentalmente todas las escenas del Macbeth. «Los temores reales son menos espantosos que las horribles imaginaciones: mi pensamiento, para el que el asesinato solo es una fantasía…»
De Jean hay menos cosas que decir. Alta, morena, con gafas y bastante sencilla, era una mujer que solo tenía dos intereses en la vida: Donald Fellowes y el Oxford University Theatre Club, una institución estudiantil que producía de modo altruista obras experimentales (que es lo que suelen hacer esas asociaciones) y de la cual ella era secretaria. Respecto al primero de sus dos intereses particulares, Jean estaba atrapada sin posibilidad de escapatoria en las garras de la obsesión. «Donald, Donald, Donald… —pensaba, aferrándose con furia al reposabrazos de su asiento—: Donald Fellowes. ¡Ah, maldición! Esto tiene que acabar de una vez. Está enamorado de Yseut, no de ti… ¡La muy zorra! Esa zorra presumida y egoísta… Si no existiera…, si al menos alguien acabara con…»
Nigel Blake estaba de buen humor, y se entretenía pensando en un montón de variados asuntos mientras el tren se arrastraba con desgana por las vías. Pensaba en el placer de volver a ver a Fen de nuevo, en cómo consiguió la matrícula de honor en Inglés tres años antes, en su laboriosa pero interesantísima vida de periodista desde entonces, en sus escasas vacaciones (apenas quince días), en cómo se le había ocurrido pasar al menos una de esas dos semanas en Oxford, en ver la nueva obra de Robert Warner (estaba seguro de que sería buena), y, sobre todo, en Helen Haskell. «No te entusiasmes —se dijo a sí mismo—, que aún no la conoces. Es peligroso enamorarse de gente a la que solo has visto en el escenario. Probablemente es una cría horrible y vanidosa; o a lo mejor ya está comprometida… o casada. Y, en cualquier caso, seguramente andará siempre rodeada de jóvenes muchachos, y es ridículo suponer que tú vas a conseguir que repare en tu existencia en el espacio de una semana, cuando ni siquiera la conoces de nada…»
«Sin embargo —añadió para sí con una mueca de contrariedad—, has de intentarlo con todas tus fuerzas.»
Cada una de estas pesonas se dirigía a un lugar distinto de Oxford. Fen y Donald Fellowes regresaban al St. Christopher; Sheila McGaw, a su domicilio en Walton Street; sir Richard Freeman, a su casa en Boar’s Hill; Jean Whitelegge, a su college; Helen e Yseut, al teatro y posteriormente a sus domicilios en Beaumont Street; Robert, Rachel, Nigel y Nicholas, al pub Mace & Sceptre, en el centro de la ciudad. El jueves, día 11 de octubre, todos ellos se encontraban en Oxford.
En el transcurso de la siguiente semana tres de estas once personas morirán violentamente.
2. Yseut
Ay, Isolda, hija de rey,
franca, cortés y fiel…
Béroul
Nigel Blake llegó a Oxford a las cinco y veinte de la tarde, y se dirigió sin más dilación al Mace & Sceptre, donde había reservado una habitación. El hotel, pensó con cierto abatimiento mientras el taxi lo trasladaba desde la estación, no era precisamente lo que se dice una de las joyas arquitectónicas de Oxford. Se había construido adoptando una curiosa amalgama de estilos que a Nigel le recordaba a cierto salón, enormemente grande y deprimente, a medio camino entre un nightclub y un restaurante, que había visitado en determinada ocasión cerca de la Puerta de Brandemburgo en Berlín, donde cada sala se había decorado de acuerdo con los diferentes estilos nacionales, de un modo agresivo y romántico que dejaba bastante que desear. Su propia habitación, el dormitorio que le había correspondido, precisamente, parecía una grotesca parodia del Baptisterio de Pisa. Deshizo la maleta, se lavó y se quitó de encima la suciedad y la incomodidad que siempre implica un viaje en tren. Luego bajó desganadamente las escaleras en busca de un trago.
Para entonces ya eran las seis y media. En el bar y en el salón, los civilizados prolegómenos a la actividad sexual se ejecutaban como un comedido y desagradable espectáculo de marionetas. Estos acercamientos se desarrollaban en aquel escenario falsamente gótico. En general, el lugar se conservaba tal y como Nigel lo recordaba, aunque la población estudiantil había descendido, y la militar, aumentado… considerablemente. Unos cuantos alumnos de Teología, talluditos y amanerados, que presumiblemente se habían quedado estudiando durante las vacaciones, o que habían llegado unos cuantos días antes, gimoteaban y farfullaban en una discusión sobre la poética belleza de la concepción de la Virgen María. Un grupo de oficiales de la RAF, junto a la barra, trasegaban ruidosamente sus cervezas con aburrido entusiasmo. Se encontraban también en la sala uno o dos hombres muy viejos, y una bulliciosa miscelánea de estudiantes de Arte, maestros y famosos de visita que permanecían allí plantados, esperando que alguien los reconociera y sin los cuales Oxford nunca estaría completo. Un variopinto grupo de mujeres, aferradas a los muchachos más jóvenes y ocupadas en su mayor parte en manipular y conseguir ser el centro de atención, completaban la parroquia del Mace & Sceptre. Uno o dos estudiantes indios deambulaban por allí con aire agresivo, haciendo ostentación de libros de los poetas contemporáneos más conocidos.
Nigel consiguió una copa y se agenció una silla vacía, donde se acomodó con un breve suspiro de alivio. Decididamente, el lugar no había cambiado nada. En Oxford, pensó, las caras cambian, pero los tipos se mantienen, haciendo y diciendo las mismas cosas de generación en generación. Encendió un cigarrillo, miró a su alrededor y se planteó ir a ver a Fen aquella misma noche.
A las siete menos veinte entraron en el bar Robert Warner y Rachel. Nigel conocía a Robert, una amistad superficial basada en una serie de coincidencias en almuerzos literarios, fiestas teatrales y estrenos, así que le saludó cordialmente desde lejos con la mano.
—¿Podemos sentarnos contigo? —preguntó Robert—, ¿o estás meditando?
—No, en absoluto —replicó Nigel, sin percatarse de que su respuesta resultaba bastante ambigua—. Permitidme que os invite a una copa. —Y, dando gracias a Dios por que Robert no fuera de ese tipo de hombres que inmediatamente ponen el grito en el cielo diciendo: «No, no, permíteme que te invite yo a ti», en cuanto supo qué era lo que les apetecía se acercó a la barra del bar.
Cuando regresó se los encontró charlando con Nicholas Barclay. Se llevaron a cabo las presentaciones pertinentes y Nigel tuvo que regresar a la barra. Al final, consiguieron sentarse y durante unos incómodos momentos permanecieron en silencio, mirándose expectantes los unos a los otros y dando sorbitos a sus copas.
—Estoy deseando ver tu obra la semana que viene —le dijo por fin Nigel a Robert—. Aunque debo admitir que me sorprende un poco que la estrenes aquí.
Robert hizo una mueca cuyo significado era un tanto impreciso.
—Es un caso de fuerza mayor —le explicó—. Lo último que hice en el West End resultó tan desastroso que no me ha quedado más remedio que venir a provincias. El único consuelo es que podré dirigirla yo mismo. Y hace años que no tengo la opotunidad de dirigir.
—¿Solo dispones de una semana de ensayos para una obra nueva? —preguntó Nicholas—. ¡La que os espera!
—Es un reto, eso es verdad. Varios agentes y representantes van a venir desde Londres para confirmar su idea de que soy, en realidad, una semilla de diente de león arrastrada por el viento, y de que he perdido el juicio. Confío en defraudarlos. Aunque Dios sabe qué tipo de producción saldrá. Este lugar se ha convertido en un filón de actores imberbes y bisoños procedentes de múltiples escuelas de teatro, con ciertos aires de viejos resabiados y totalmente influenciados por alguno de los comicastros más notables de Europa. Francamente, no sé si conseguiré inculcarles en el plazo de una sola semana el sentido del ritmo y la gestualidad y la entonación que considero adecuadas. Pero por suerte tengo a Rachel, y eso será de gran ayuda.
—Francamente, lo dudo —repuso Rachel—. Una intrusa protagonizando una pieza al frente de una compañía de repertorio, y además con ánimo recaudatorio, genera más problemas que otra cosa. Ya sabéis, murmuraciones y cotilleos por las esquinas.
—¿Cómo es el teatro? —preguntó Nigel—. Creo que ni siquiera me acerqué cuando vivía aquí.
—¡Estudiaba usted en Oxford! —espetó Nicholas, que siempre ocultaba que él mismo hubiera estudiado allí, con gesto de incredulidad.
—No está mal —dijo Robert, contestando a Nigel—. Es un sitio viejo, construido en la década de 1860 más o menos, pero reformado justo antes de la guerra. Ya trabajé en ese teatro hará unos diez años, y…, ¡Dios mío!, fue horroroso: reguladores de luz que chirriaban, decorados pésimos y escenarios que se levantaban en cuanto los pisabas… Aunque todo eso ya está arreglado. Algún alma caritativa con dinero y ambiciones rehabilitó el teatro y lo dotó de todos los recursos técnicos que encontró, incluida una plataforma giratoria…
—¿Una plataforma giratoria? —murmuró Nigel sin mucho interés.
—Sí, una plataforma giratoria. Como una mesa circular grande, dividida por la mitad. Puedes montar la escena siguiente en la parte de atrás, sin que la vea el público, y luego, llegado el momento, basta con girarla y ya está. Eso significa que no puedes tener «suelos» que se proyecten hacia los bastidores laterales, y te limita bastante la composición de los escenarios. Pero en realidad no tengo intención de hacer uso de ese artilugio aquí… Es un lujo caro e inútil por completo. Definitivamente no, no voy a utilizarlo. Es un engorro, además le quita profundidad al escenario…
—¿Y de qué trata la obra? —preguntó Nicholas, recostándose cómodamente en su butaca—. ¿O eso es secreto profesional?
—¿La obra…? —Robert pareció sorprenderse ante semejante cuestión—. Es una reelaboración de una pieza con el mismo título que escribió un dramaturgo francés menor llamado Piron. Seguramente conocerás la historia. Alrededor de 1730, creo que era, Voltaire comenzó a recibir versos de una tal mademoiselle Malcrais de la Vigne, a la cual el dramaturgo contestaba muy galantemente. Entre ellos se estableció una fecunda relación epistolar, todo muy amoroso y literario. Más adelante, sin embargo, mademoiselle De la Vigne visitó París y desató la furia de Voltaire y el placer de todos los demás cuando se descubrió que era una joven gordísima llamada Desforgues-Maillard. Piron utilizó esa situación como punto de partida para su obra, y yo la he cogido y la he modificado un poco, invirtiendo los sexos y convirtiendo al personaje principal en una novelista y haciendo de su corresponsal una maliciosa periodista. Ya sé que no parece gran cosa… —concluyó con un tono de disculpa—, pero, bueno, solo he desvelado el esqueleto de la obra.
—¿Quién hace de novelista?
—Oh, Rachel, por supuesto —dijo Robert con alegría—. Tiene un papel precioso.
—¿Y de periodista?
—Francamente, aún no estoy seguro: creo que Helen. Yseut no sirve para los papeles cómicos y, en cualquier caso, me cae tan mal que simplemente me resultaría insoportable. Las demás candidatas al papel son demasiado mayores, excepto una, pero me han dicho que hace unas cosas tan raras en escena que estoy considerando no darle más que un pequeño papel. A Yseut también le voy a dar un papel secundario…, solo en el primer acto. Pero… —añadió malévolamente, con una pequeña sonrisa esbozándose en la comisura de sus labios—, pero insistiré en que participe en los saludos finales todas las noches, así no podrá quitarse el maquillaje a las primeras de cambio e irse a su casa.
Nicholas suspiró, sacó una pitillera, la abrió y la paseó de un lado a otro, por encima de la mesa, ofreciendo cigarrillos a todos.
—La verdad es que Yseut es muy impopular —dijo—. Jamás me he encontrado a nadie que diga nada bueno de ella.
Mientras cogía un cigarrillo, encendía su mechero y luego lo sujetaba para dar fuego al resto del grupo, Nigel creyó atisbar un brillo de malicia en la mirada de Robert.
—¿A quién le cae tan mal? —preguntó Robert.
Nicholas se encogió de hombros.
—A mí, por ejemplo, pero se trata de algo un poco irracional, aunque tengo un amigo que se está dejando la piel tontamente en intentar conquistarla. «Soy tan verdadero como la sencillez de la verdad, y más ingenuo que la infancia de la verdad»,3 ya saben. Helen, por otra parte… Oh, pobre Helen, ¡con menuda hermana ha tenido que cargar! Y luego está Jean… Oh, ustedes no la conocen, claro: una chica llamada Jean Whitelegge, que aborrece a Yseut porque se ha enamorado del susodicho Troilo… Jean es la humilde damisela campestre que espera que su caballero deje de tontear con la princesa malvada. Todo el mundo en la compañía detesta a Yseut porque es una pequeña zorra intolerable. También está Sheila McGaw, que la odia porque… ¡Oh, Dios mío!
Se interrumpió de repente. Nigel levantó la mirada para ver qué era lo que había originado semejante interrupción, y vio que Yseut estaba entrando en el bar.
—Hablando del rey de Roma… —dijo Nicholas con aire sombrío.
Nigel observó con curiosidad a Yseut mientras esta, junto a Donald Fellowes, se adentraba en el bar, y se sorprendió ante la constatación de que no se parecía en nada a Helen. La breve conversación a la que acababa de asistir le interesaba, aunque por el momento se inclinaba a no mostrarse más que desinteresadamente entretenido ante la inquina que aquella chica parecía despertar en todo el mundo. La joven parecía un compendio de cualidades negativas —vanidad, egoísmo, coquetería— y poco más. (Más adelante el propio Nigel iba a apreciar la malicia como una cualidad positiva.) La muchacha iba vestida de un modo muy sencillo, con un jersey azul y unos pantalones azules que no combinaban en absoluto con su cabellera pelirroja. Nigel se detuvo en aquellos rasgos casi imperceptibles que resultaban tan antipáticos, y suspiró: pero salvo por eso… Podría haber sido una modelo de Rubens o de Renoir. A cualquiera de los dos le habría encantado pintarla. «Desde luego —admitió Nigel para sus adentros con un interés que tal vez iba un poco más allá del meramente científico—, tiene un cuerpo magnífico.»
Por el contrario, Donald Fellowes parecía muy poco interesado en aquella joven. De hecho, se comportaba de un modo extraño, bastante antinatural. Nigel pensó que le sonaba de algo… Pero ¿dónde demonios se habría cruzado con aquel hombre? Hizo un intento vago y vano por traer a su memoria el momento en que probablemente se habían conocido, durante sus años de Oxford, y como ocurre siempre en estas ocasiones, no pudo recordar nada de nada… Tan solo unos gestos fantasmales de máscaras vacías e indistinguibles. Por fortuna, el problema se resolvió para él con un destello que creyó apreciar en la mirada de Donald y que demostraba que ya se conocían. Nigel le sonrió levemente, previendo el buen número de torpezas sociales y de momentos embarazosos que se acumularían a continuación: sencillamente, nunca había sido capaz de confesarle a la gente que no la recordaba.
Se produjo la clásica ceremonia de murmullos, disculpas y reconocimientos que siempre se da cuando un grupo de gente que solo se conoce de vista acaba reuniéndose, seguida de una extraordinaria y compleja maniobra de sillas. Nigel, a punto de dirigirse nuevamente a la barra, vio que Nicholas le había tomado la delantera. Mientras pedía unas gin pinks, esperó con evidente regocijo las relaciones extraordinariamente incómodas que seguramente se establecerían en el plazo de los siguientes minutos.
Yseut, después de lanzarle una mirada superficial y aparentemente despreciativa a Nigel, se pegó a Robert como una lapa. Rachel se puso a hablar con Donald, y Nigel y Nicholas permanecieron allí sentados, manteniendo más o menos un discreto silencio.
Yseut comenzó a comportarse de un modo quejicoso y resentido, al tiempo que repartía reproches entre la concurrencia.
—Me habría gustado que me dieras el papel de periodista —le dijo a Robert—. Ya sé que es una tontería discutir el reparto, pero, francamente, yo tengo mucha más experiencia en ese tipo de cosas que Helen. Y pensé que tal vez, teniendo en cuenta que tú y yo nos conocemos tan bien…
—¿De verdad nos conocemos tan bien?
Un tonillo de enojo rencoroso tiñó entonces la voz de Yseut.
—Nunca imaginé que lo olvidaras tan pronto.
—Mi querida niña, no es una cuestión de olvidos o de recuerdos. —Instintivamente, ambos bajaron la voz—. Tú sabes perfectamente bien, maldita sea, que nunca hemos estado juntos. Y respecto a esa idea tuya de sacar a colación ahora el asunto del reparto…
—No es solo por el reparto, Robert, y tú sabes tan bien como yo de qué se trata. —Se detuvo—. Te portaste jodidamente mal conmigo, y desde entonces no me has dado ni una maldita frase en tus obras. Eso es algo que no le habría tolerado a ninguna otra persona.
—¿Estás pensando en demandarme por incumplimiento de contrato? Te aseguro que te costará trabajo.
—Oh, vamos, no seas tan jodidamente estúpido. No… No debería haber dicho eso. —Y en ese momento comenzó a actuar con descaro—. Supongo que en cierto sentido ha sido culpa mía, por no haber podido retenerte, aunque fuera como amante.
—Yo ya tengo una amante. —La conversación, pensó Robert, estaba derivando hacia territorios pantanosos. Mucho peor de lo que había imaginado. Y en voz alta añadió—: Ese asunto no ha tenido ninguna influencia en la elección del reparto, si es eso a lo que te refieres.
(«Bueno, una mentira piadosa —pensó—. ¡Si no fuera tan insoportable…!»)
—Te he echado de menos, Robert.
—Querida…, yo también te he echado de menos, en cierto sentido. —Las convenciones de la buena educación estaban comenzando a socavar la firmeza de Robert.
Yseut lo miró con sus ojos grandes e inocentes, de los que ya asomaban las lágrimas. Robert se temía que comenzara a sollozar.
—¿No podríamos empezar de nuevo otra vez, cariño?
—No, querida. Me temo que no puede ser… —contestó Robert, recobrando su firmeza—. Incluso aunque fuera posible por mi parte, que no es el caso, ¿qué haríamos con ese joven, Donald Comosellame, que está ahí sentado mirándote con ojos de cordero degollado?
Yseut se recostó de mal humor en su silla.
—¿Donald? Querido, espero que al menos me concedas el suficiente buen gusto como para no pensar que puedo tomarme en serio a un lechuguino como ese.
—Es de sexo masculino. Pensé que ese era el único requisito que exigías.
—No me seas cínico, querido. Es ya un vieux jeu.
Robert continuaba impresionado por la falta de orgullo que había demostrado Yseut al hacerle semejante comentario. Con cierta curiosidad, decidió continuar por ese camino.
—Y, además, Helen me ha dicho que está enamoradísimo de ti. Me parece que deberías tener cierta consideración con él y no pedirles a otros hombres de forma tan directa que se acuesten contigo.
—Yo no puedo evitar que la gente se enamore de mí —dijo, y agitó la melena con un gesto típico en ella que utilizaba para decir: «¡No es culpa mía!».
—Pues si no lo quieres, rompe de una vez con él.
Yseut resopló.
—Oh, vamos, no me hables como si fuésemos los protagonistas de una novelilla de dos peniques, Robert. Es insufriblemente joven y tonto y patoso e inexperto. Y ridículamente celoso, también. —Había un tonillo de cierta complacencia en su voz.
Se produjo un silencio. Y luego añadió:
—Dios, ¡cómo odio Oxford! ¡Cómo odio a todos estos bobos descerebrados que me rodean aquí! ¡Y el teatro, y todo lo que nos rodea en este sitio mugriento!
—Nada te retiene aquí, supongo. El West End está esperando ansiosamente que decidas qué papel te gustaría representar, y con quién te apetece…
—¡Que te den! —gritó ella, con una repentina furia venenosa en su voz.
—¿Recordando momentos entrañables? —preguntó Nicholas, un poco alejado de ellos. Apenas si había captado unas breves frases de toda la conversación.
—Cierra el pico, Nick —dijo Yseut—. Eres único a la hora de meter la pata.
Nigel vio cómo se petrificaba el rostro de Nicholas.